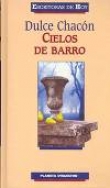Текст книги "Los hermanos Karamazov"
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 57 страниц)
Por el camino, María Kondratievna recordó haber oído, a eso de las nueve, un grito agudo. Este grito fue el de «¡Parricida!» proferido por Grigori en el momento de coger la pierna de Dmitri Fiodorovitch, que ya estaba en lo alto del muro.
Cuando llegaron junto a Grigori, lo levantaron entre las dos mujeres y Foma y lo transportaron al pabellón. Al encender la luz vieron que Smerdiakov seguía presa de su ataque, los ojos en blanco y la boca llena de espuma. Lavaron la cabeza del herido con agua y vinagre, y esto lo reanimó enseguida. Lo primero que preguntó fue si Fiodor Pavlovitch estaba todavía vivo. Las dos mujeres y el soldado volvieron al jardín y vieron que no sólo la ventana, sino también la puerta de la casa, estaba abierta de par en par, siendo así que, desde hacía una semana, el barine se encerraba por las noches con dos vueltas de llave y no permitía ni siquiera a Grigori que le llamara bajo pretexto alguno. No se atrevieron a entrar, por temor «a las complicaciones». Por orden de Grigori, María Kondratievna corrió a casa del ispravnikpara dar la voz de alarma. Llegó cinco minutos antes que Piotr Ilitch, de modo que éste, al aparecer, fue como un testigo de cargo que confirmó con sus declaraciones las sospechas contra el presunto autor del crimen, al que el funcionario se había resistido a considerar culpable.
Se decidió obrar con energía. Las autoridades judiciales se trasladaron al lugar de los hechos y realizaron una investigación en toda regla. El doctor del zemstvo, principiante en el ejercicio de su cargo, se ofreció a acompañarlos. Voy a resumir los hechos. Fiodor Pavlovitch tenía la cabeza abierta. ¿Pero qué arma había empleado el agresor? Seguramente la misma que había servido poco después para abatir a Grigori. Éste, una vez recibidos los primeros cuidados, hizo, a pesar de su debilidad, un relato coherente de lo que le había sucedido. Se buscó con una linterna en las cercanías del muro del jardín, y se encontró la mano de mortero de cobre en medio de una avenida. En la habitación de Fiodor Pavlovitch todo estaba en orden, pero detrás del biombo, cerca del lecho, se encontró un gran sobre de papel fuerte, con esta inscripción: «Tres mil rublos para Gruchegnka, mi ángel, si viene.» Y Fiodor Pavlovitch había añadido más abajo: «Para mi pichoncito.» El sobre tenía tres grandes sellos de lacre, pero estaba abierto y vacío. También se encontró en el suelo la cinta de color de rosa con que había estado atado.
Del relato de Piotr Ilitch, lo que más llamó la atención a los magistrados fue la sospecha de que Dmitri Fiodorovitch se iba a suicidar a la mañana siguiente, según él mismo había declarado y como parecían confirmar la pistola cargada, la nota que Mitia había escrito y otros detalles. Piotr Ilitch añadió que le amenazó con denunciarlo para evitar que se suicidase, y que Dmitri le respondió con una sonrisa: «No tendrás tiempo.» Por lo tanto, había que dirigirse a toda prisa a Mokroie para detener al asesino antes de que se quitara la vida.
—¡La cosa está clara, clarísima! —exclamó el procurador, acalorado—. Todos esos locos proceden así: se divierten antes de poner fin a sus días.
Al enterarse de las compras que había hecho Dmitri, se enardeció más todavía.
—Acuérdense, señores, del asesino del traficante Olsufiev, que robó a su víctima mil quinientos rublos. Lo primero que hizo fue rizarse el pelo. Después se dedicó a divertirse con las chicas y no se preocupó de ocultar el dinero.
Pero las formalidades de la investigación requerían tiempo. Se envió a Mokroie al ispravnikMavriki Mavrikievitch Chmertsoy, que había llegado a la ciudad para cobrar su sueldo. Se le encargó la vigilancia del «asesino» hasta que llegasen las autoridades competentes. Debía procurarse la ayuda necesaria, etc., etc. Ocultando que obraba oficialmente, enteró de parte del asunto a Trifón Borisytch, conocido suyo desde hacía mucho tiempo. Entonces fue cuando Mitia, al dejar la galería, se encontró con el dueño del parador, que lo buscaba, y observó un cambio en su semblante y en su modo de hablar.
Mitia y sus compañeros ignoraban la vigilancia de que eran objeto. En cuanto a la caja de las pistolas, hacía rato que Trifón la había escondido en lugar seguro.
Hasta las cinco, o sea casi al amanecer, no llegaron las autoridades. Ocupaban dos coches. El médico se había quedado en casa de Fiodor Pavlovitch para hacerle la autopsia y, sobre todo, porque el estado de Smerdiakov le interesaba extraordinariamente.
—Un ataque de epilepsia tan violento y largo como éste, que ya dura dos días, es sumamente raro e interesante desde el punto de vista científico —dijo a sus compañeros cuando los vio partir.
Y todos lo felicitaron, entre risas, por la oportunidad que se le había presentado inesperadamente. El médico afirmó que Smerdiakov no llegaría con vida a la mañana siguiente.
Tras esta digresión un tanto extensa, pero necesaria, reanudamos nuestra historia en el punto en que la dejamos.
CAPITULO III
Las tribulaciones de un alma. Primera tribulación
Mitia paseó por todos los presentes una mirada atónita, sin comprender lo que decían. De pronto se irguió, levantó los brazos al cielo y exclamó:
—¡Yo no soy culpable de ese crimen! ¡Yo no he derramado la sangre de mi padre! Quería matarlo, pero soy inocente. ¡No he sido yo!
Apenas había terminado de decir esto, Gruchegnka salió de detrás de la cortina y se arrojó a los pies del ispravnik.
—¡Soy yo la culpable! —exclamó tendiendo hacia él los brazos y bañada en lágrimas—. Lo ha matado por culpa mía. He torturado a ese pobre viejo que ya no existe. Soy yo la principal culpable.
—¡Sí, criminal: tuya es la culpa! —vociferó el ispravnikamenazándola con el puño– ¡Eres una mala mujer, una libertina!
Lo hicieron callar enseguida. El procurador incluso lo cogió por la cintura para contenerlo.
—¡Su actitud está fuera de toda regla, Mikhail Makarovitch! ¡Está usted dificultando la investigación! ¡Lo echa todo a perder!
La indignación lo ahogaba.
—¡Hay que tomar medidas, hay que tomar medidas! —exclamó Nicolás Parthenovitch—. ¡Esto no se puede tolerar!
—¡Juzgadnos juntos! —continuó Gruchegnka, que seguía arrodillada—. ¡Ejecutadnos juntos! ¡Estoy dispuesta a morir con él!
—¡Grucha! ¡Mi vida, mi corazón, mi tesoro! —dijo Mitia arrodillándose junto a ella y rodeándola con sus brazos—. ¡No la crean! ¡Es inocente!
Los separaron a viva fuerza y se llevaron a la joven. Mitia perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, se vio sentado ante una mesa y rodeado de personas que ostentaban placas de metal [74]. Frente a él, sentado en el diván, estaba Nicolás Parthenovitch, el juez de instrucción, que le invitaba con toda cortesía a beber un poco de agua.
—El agua lo refrescará y lo calmará. No se inquiete. No tiene nada que temer.
A Mitia le interesaron extraordinariamente las gruesas sortijas del juez, adornadas una con una amatista y la otra con una piedra de un amarillo claro, de hermosos destellos. Mucho tiempo después recordaría con estupor que estas sortijas lo fascinaban en medio de las torturas del interrogatorio, hasta el extremo de que no podía apartar los ojos de ellas. A la izquierda de Mitia estaba sentado el procurador; a la derecha, un joven que llevaba una chaqueta de cazador bastante deteriorada y que tenía delante un tintero y papel: era el escribano del juez de instrucción. En el otro extremo de la habitación, junto a la ventana, estaban el ispravniky Kalganov.
—Beba un poco —dijo por enésima vez y amablemente el juez de instrucción.
—Ya he bebido, señores, ya he bebido. —Y añadió, mirándolos fijamente—: ¡Aplástenme, condénenme, decidan mi suerte!...
—¿De modo que sostiene usted que no ha matado a su padre, Fiodor Pavlovitch?
—Lo sostengo. He derramado la sangre de otro viejo, pero no la de mi padre. Estoy apenado. He matado, pero es muy duro para mí verme acusado de un crimen horrible que no he cometido. Esta terrible acusación, señores, me produce el efecto de un mazazo. ¿Pero quién ha matado a mi padre? ¿Quién ha podido matarlo sino yo? Es algo inaudito, increíble.
—Debe usted saber... —empezó a decir el juez.
Pero el procurador, después de cambiar una mirada con él, dijo a Mitia:
—Deseche su preocupación por el viejo criado Grigori Vasilev. Está vivo. Ha recobrado el conocimiento y, a pesar del tremendo golpe que usted le ha asestado... (y digo tremendo fundándome en las declaraciones de la víctima y de usted), puede darse por seguro que se curará. Por lo menos, ésta es la opinión del médico.
—¿Vivo? ¿Está vivo? —exclamó Mitia con el rostro resplandeciente y enlazando las manos—. ¡Señor, gracias por tu magnífico milagro en favor de este malvado, de este pecador! ¡Gracias por haber escuchado mis oraciones! ¡Toda la noche he estado rezando!
Se santiguó tres veces. El procurador continuó:
—Pero ese Grigori ha hecho una declaración que le compromete a usted gravemente; tanto le compromete, que...
Mitia le interrumpió, levantándose:
—¡Por favor, señores; un momento, sólo un momento! ¡He de hablar con ella!...
—Perdone, pero no puede marcharse ahora —dijo Nicolás Parthenovitch levantándose también.
Los testigos sujetaron a Mitia, que volvió a sentarse sin protestar.
—¡Qué lástima! ¡Sólo quería que ella supiese que no soy un asesino, que la sangre cuyo recuerdo me ha torturado toda la noche está lavada! Señores, es mi prometida —dijo mirando a todos los presentes con gesto grave y respetuoso—. Estoy muy agradecido a ustedes. Me han devuelto la vida... Ese viejo me llevó en brazos y me lavó en una artesa cuando yo tenía tres años y vivía en el mayor abandono. Hizo conmigo las veces de padre...
—Pues resulta que... —continuó el juez.
—Un minuto más, señores —le interrumpió Mitia acodándose en la mesa y cubriéndose la cara con las manos—. ¡Déjenme reconcentrarme, respirar un poco!... Estoy trastornado. Golpear a un hombre no es golpear un tambor.
—Beba un poco de agua.
Mitia descubrió su cara y sonrió. En sus ojos había un brillo vivaz; parecía transformado. También habían cambiado sus modales. Se volvía a sentir al mismo nivel que aquellos hombres que le rodeaban, todos antiguos conocidos suyos. Tenía la impresión de haberse encontrado con ellos en una fiesta de sociedad el día anterior, antes del suceso. Hay que advertir que Mitia había tenido relaciones cordiales con el ispravnik. Con el tiempo, este trato amistoso se había ido enfriando, y en el mes último apenas se habían visto. Cuando se encontraba con Mitia en la calle, el ispravnikarrugaba las cejas y lo saludaba sólo por pura fórmula, cosa que Dmitri no dejaba de notar. Al procurador lo conocía menos, pero a veces visitaba, sin saber por qué, a su esposa, mujer nerviosa y antojadiza. Ésta lo recibía siempre con amabilidad e interés. En cuanto al juez, sus relaciones con él se limitaban a haber sostenido un par de conversaciones sobre mujeres.
—Usted, Nicolás Parthenovitch —dijo Mitia alegremente—, es un juez de instrucción muy hábil, y yo lo voy a ayudar. Señores, me siento resucitado. No se molesten ante mi franqueza. Además, les confieso que estoy un poco bebido. Me parece, Nicolás Parthenovitch, que ya tuve el honor, el honor y el placer, de saludarlo en casa de mi pariente Miusov. Señores, yo no pretendo que me traten como a un igual. Comprendo mi situación ante ustedes. Según la acusación de Grigori, pesa sobre mí una culpa horrenda. Comprendo perfectamente mi situación. Pero estoy dispuesto a facilitarles el trabajo, y pronto habremos terminado. Como estoy seguro de mi inocencia, esto abreviará las cosas. ¿No les parece?
Dmitri hablaba deprisa, con toda franqueza, como si sus auditores fueran sus mejores amigos.
—De momento —dijo gravemente Nicolás Parthenovitch—, anotaremos que usted rechaza formalmente la acusación de asesinato.
Y a media voz dictó al escribano lo procedente.
—¿Va usted a anotarlo? ¿Quiere anotar eso? De acuerdo; tienen mi pleno consentimiento, señores... Pero yo quisiera... Escriba esto también «Es culpable de graves violencias, de haber golpeado brutalmente a un pobre viejo.» Además, en mi fuero interno, en el fondo de mi corazón, yo siento esta culpa. Pero esto no hay que anotarlo, porque son secretos íntimos... Respecto al asesinato de mi padre, afirmo mi inocencia. Es una idea monstruosa. Lo probaré; pronto se convencerán ustedes. Incluso se reirán de sus sospechas.
—Cálmese, Dmitri Fiodorovitch —dijo el juez—. Antes de proseguir el interrogatorio, quisiera que me confirmara usted un hecho. Usted no quería a su difunto padre. Al parecer, tenía usted continuas querellas con él. Usted mismo ha manifestado hace un cuarto de hora, en esta habitación, que tenía la intención de matarlo. Ha dicho usted: «No lo he matado, pero he sentido el deseo de hacerlo.»
—¿Yo he dicho eso? No me extraña, pues, en efecto, y desgraciadamente, he deseado matarlo.
—¿De modo que lo ha deseado? ¿Quiere explicarnos los motivos de ese odio a muerte contra su padre?
—¿Qué necesidad hay de explicar eso, señores? —dijo Mitia con semblante sombrío y encogiéndose de hombros—. No he ocultado mis sentimientos; toda la ciudad los conoce. Hace poco, los expuse en el monasterio, en la celda del staretsZósimo. La noche de aquel mismo día golpeé a mi padre hasta dejarlo sin sentido, y juré ante testigos que lo mataría. Testigos no faltan. Llevo un mes diciendo a voces lo mismo... El hecho es patente, pero los sentimientos son otra cosa. Señores, yo estimo que no tienen derecho ustedes a interrogarme sobre esta cuestión. Pese a la autoridad de que están ustedes investidos, se trata de un asunto íntimo que sólo me concierne a mí. Pero, ya que no he ocultado anteriormente mis sentimientos, ya que incluso los pregoné en la taberna, no quiero mantenerlos, en secreto ahora. Escúchenme, señores: reconozco que hay contra mí cargos abrumadores; dije públicamente que lo mataría, y he aquí que lo han matado. ¿Cómo no he de parecer yo el culpable? Los excuso, señores; los comprendo perfectamente. Estoy estupefacto. ¿Quién puede ser el asesino en este caso, sino yo? ¿Verdad? Si no soy yo, ¿quién puede ser? Señores, quiero saber, les exijo que me digan, dónde lo han matado, cómo, con qué arma...
Miró fijamente al juez y al procurador.
—Lo hemos encontrado tendido en el suelo, en su despacho, con la cabeza abierta —repuso el procurador.
—¡Es horrible!
Mitia se estremeció, apoyó en la mesa los codos y se cubrió la cara con la mano derecha.
—Continuemos —dijo Nicolás Parthenovitch—. ¿Por qué motivo odiaba usted a su padre? Tengo entendido que usted ha dicho públicamente que la causa eran los celos.
—Los celos y algo más.
—¿Asunto de dinero?
—Sí, el dinero ha sido también un motivo.
—Creo que había en juego tres mil rublos de su herencia, que usted no recibió.
—¿Cómo tres mil? Mucho más. Seis mil..., diez mil tal vez... Lo he dicho a todo el mundo, lo he pregonado por todas partes. Pero estaba resuelto, para terminar de una vez, a conformarme con tres mil rublos. Los necesitaba a toda costa. Yo consideraba como cosa propia, como algo que me habían robado, que era mío y sólo mío, el sobre destinado a Gruchegnka y escondido bajo una almohada.
El procurador cambió con el juez una mirada significativa.
—Ya volveremos sobre este punto —dijo inmediatamente el juez—. Ahora permítame registrar que usted consideraba ese sobre como cosa propia.
—Escriban, señores, escriban. Comprendo que esto es un nuevo cargo contra mí, pero no siento ningún terror. Ya ven ustedes que empiezo por acusarme yo mismo; yo mismo, señores... Caballeros —añadió amargamente—, ustedes tienen de mí un concepto completamente equivocado. El hombre que está ante ustedes posee un corazón noble; ha cometido muchas villanías, pero ha conservado la nobleza en el fondo de su ser... No sé cómo explicarlo... La sed de nobleza me ha atormentado siempre. La buscaba con la linterna de Diógenes. Sin embargo, sólo he cometido villanías. Como todos nosotros... ¿Pero qué digo? Como todos no, pues yo soy único en mi género... Señores, me duele la cabeza... Todo cuanto había en ese hombre me parecía detestable. Me repugnaban su aspecto, su grosería, su jactancia, sus payasadas, su desprecio hacia todo lo sagrado, su ateísmo... Pero ahora está ya muerto y pienso de otro modo.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Realmente, no es que haya cambiado de modo de pensar. Lo que ocurre es que lamento haberlo odiado tanto.
—¿Remordimiento?
—No, no es remordimiento. Esto no lo anoten. Yo mismo, señores, no me distingo ni por mi bondad ni por mi belleza. Por lo tanto, no tenía ningún derecho a considerarlo repugnante. Esto lo pueden anotar.
Después de hablar así, Mitia cayó en una profunda tristeza que fue en aumento a medida que el juez prolongó su interrogatorio. En esto, se produjo una escena inesperada. Aunque se habían llevado a Gruchegnka, la habían dejado en la habitación inmediata. La acompañaba Maximov, que, abatido y aterrado, se aferraba a ella como a una tabla de salvación. Uno de los testigos de la placa metálica guardaba la puerta. Gruchegnka lloraba. De pronto, incapaz de sobreponerse a su desesperación, gritó: «¡Qué desgracia, qué desgracia!», y corrió a la habitación inmediata, hacia su amado, tan repentinamente, que nadie pudo detenerla. Mitia la oyó, se estremeció y fue precipitadamente a su encuentro. Pero les impidieron que volvieran a reunirse. Cogieron a Mitia del brazo y éste empezó a debatirse tan furiosamente, que hubieron de acudir tres o cuatro hombres para sujetarlo. Se llevaron también a Gruchegnka y él vio como le tendía los brazos mientras la arrastraban. Terminado el incidente, Mitia se vio en el sitio donde antes estaba, enfrente del juez.
—¿Por qué la han de hacer sufrir? —exclamó—. Es inocente.
El procurador y el juez hicieron todo lo posible por calmarlo. Así transcurrieron diez minutos.
Mikhail Makarovitch, que había salido, volvió y dijo, emocionado:
—La han llevado abajo. ¿Me permiten ustedes, señores, decide dos palabras a este desgraciado? Desde luego, en presencia de ustedes.
—Puede hacerlo, Mikhail Makarovitch —repuso el juez—. No vemos en ello ningún inconveniente.
—Escuche, Dmitri Fiodorovitch, mi desgraciado amigo —dijo el buen hombre, cuyo semblante expresaba una compasión casi paternal—. Agrafena Alejandrovna está abajo, con las hijas de Trifón Borisytch. Maximov no se separa de ella. La he tranquilizado, le he hecho comprender que tenía usted que justificarse, que necesitaba estar sereno para no agravar la acusación que pesa sobre usted. ¿Comprende?... Ella se ha hecho cargo. Es inteligente y buena. A petición de ella vengo a tranquilizarlo. Conviene que diga a esa joven que usted no se inquieta por ella. Por lo tanto debe calmarse. He cometido una injusticia con Agrafena Alejandrovna. Es un alma tierna e inocente. ¿Puedo asegurarle, Dmitri Fiodorovitch, que no perderá usted la serenidad?
El buen hombre estaba conmovido por el pesar de Gruchegnka. Las lágrimas asomaban a sus ojos. Mitia se arrojó sobre él.
—¡Perdón, señores! Permítanme esta interrupción. ¡Es usted un aanto, Mikhail Makarovitch! Muchas gracias. Estaré tranquilo y contento. Tenga la bondad de decírselo. Hasta me voy a echar a reír tanta es mi alegría al saber que usted vela por ella. Pronto pondré fin a esto y, apenas quede libre, correré a su encuentro. Que tenga un poco de paciencia. Señores, les voy a abrir mi corazón. Vamos a terminar este asunto alegremente. Acabaremos por reír todos juntos. Caballeros, esa mujer es la reina de mi alma. ¡Oh, permítanme decirlo! Yo creo que todos ustedes son hombres de nobles sentimientos. Esa joven ilumina y ennoblece mi vida. Si ustedes supieran... Ya han oído ustedes lo que ha dicho: «¡Iré contigo a la muerte!» ¿Qué puedo haberle dado yo, que no tengo nada para que me ame así? ¿Soy digno yo, un ser tan vil, de que ella me adore hasta el punto de estar dispuesta a seguirme al presidio? Hace un momento se arrastraba a los pies de ustedes por mí, a pesar de su orgullo y de su inocencia. ¿Cómo no venerarla, cómo no comer hacia ella? Perdónenme, señores. Ahora me siento consolado.
Se desplomó en una silla y, cubriéndose el rostro con las manos, rompió a llorar. Pero sus lágrimas eran de alegría. El viejo ispravnikestaba emocionado; los jueces, también. Advertían que el interrogatorio había entrado en una nueva fase. Cuando el ispravnikse hubo marchado, Mitia dijo alegremente:
—Bien, señores; ahora estoy enteramente a su disposición. Si no entramos en detalles, nos entenderemos enseguida. Repito que estoy a la disposición de ustedes. Pero es preciso que refine entre nosotros una confianza mutua. De lo contrario, no terminaríamos nunca. Lo digo por ustedes. A los hechos, señores, a los hechos. Y, sobre todo, no hurguen en mi alma, no me torturen con bagatelas. Limítense a lo esencial, y les aseguro que quedarán satisfechos de mis respuestas. ¡Al diablo los detalles!
Así habló Mitia. Acto seguido, se reanudó el interrogatorio.
CAPÍTULO IV
Segunda tribulación
—No puede usted imaginarse, Dmitri Fiodorovitch —dijo Nicolás Parthenovitch, cuyos ojos, de un gris claro, ojos de miope, brillaban de satisfacción—, hasta qué punto nos complace su buena voluntad. Acepto su opinión de que una confianza mutua es indispensable en asuntos tan importantes como éste, cuando el inculpado desea, espera y puede justificarse. Por nuestra parte, haremos todo cuanto nos sea posible. Ya ha visto usted cómo llevamos este asunto. ¿Está usted de acuerdo, Hipólito Kirillovitch?
—Desde luego —aprobó el procurador, aunque en un tono un tanto seco.
Hay que advertir que Nicolás Parthenovitch, desde su reciente entrada en funciones, miraba al procurador con simpatía y respeto. Era casi el único que creía ciegamente en el talento psicológico y oratorio de Hipólito Kirillovitch, del que había oído hablar en Petersburgo. En compensación, el joven Nicolás Parthenovitch era el único hombre en el mundo que contaba con el afecto sincero de nuestro infortunado procurador. Por el camino se habían puesto de acuerdo acerca del asunto en que iban a intervenir, y, durante el interrogatorio, la aguda percepción del juez cazaba al vuelo cualquier señal o gesto, por insignificantes que fuesen, de su colega.
—Señores —dijo Mitia—, permítanme referir las cosas sin interrumpirme con trivialidades. Les aseguro que seré breve.
—De acuerdo. Pero antes de escuchar su relato, le ruego que explique un detalle sumamente interesante para nosotros. Ayer por la tarde, a las cinco, usted tomó en préstamo diez rublos de su amigo Piotr Ilitch Perkhotine, dejando en prenda dos pistolas.
—Cierto, señores; empeñé mis pistolas por diez rublos al regresar de mi viaje. ¿Qué más?
—¿Al regresar de su viaje? ¿De modo que había salido usted de la ciudad?
—Sí. Fue un viaje de cuarenta verstas, señores. ¿No lo sabían?
El procurador y el juez cambiaron una mirada.
—Convendría que nos relatara usted metódicamente todo cuanto hizo ayer desde que empezó la jornada. Por ejemplo, ¿quiere usted decirnos por qué se marchó, y a qué hora, y cuánto tiempo estuvo ausente?
Mitia se echó a reír.
—Ya veo que eso es para ustedes un asunto urgente. Si quieren, empezaré mi relato a partir de anteayer. Entonces comprenderán el porqué de mis idas y venidas. Aquel día, por la mañana, fui a visitar al traficante Samsonov para pedirle prestados tres mil rublos, ofreciéndole sólidas garantías. Necesitaba urgentemente esta suma.
—Perdone un momento —le dijo cortésmente el procurador—. ¿Para qué necesitaba usted con tanta urgencia esa suma?
—¡Detalles y más detalles! Cómo, cuándo, por qué..., y por qué precisamente esa cantidad y no otra... Todo eso no es más que palabrería. Si seguimos ese procedimiento, no tendríamos suficiente ni con tres volúmenes, y aún habríamos de añadir un epílogo.
Mitia hablaba con el acento familiar del hombre animado de las mejores intenciones y deseoso de decir toda la verdad.
—Señores —continuó—, les ruego que perdonen mi brusquedad. Pueden tener la seguridad de que me inspiran un profundo respeto. No estoy ya borracho. Comprendo que entre ustedes y yo media cierta distancia. Para ustedes soy un criminal al que deben vigilar. Ya sé que no me pueden perdonar lo que he hecho a Grigori: no se golpea impunemente a un pobre viejo. Esto me costará de seis meses a un año de prisión, pero sin perjuicio para mis derechos civiles. ¿No es así señor procurador? Comprendo todo esto; pero comprendan también ustedes que desconcertarían al mismo Dios con sus preguntas. ¿Adónde has ido, cómo, cuándo, por qué? Así sólo lograrán confundirme. Tomarán nota y, ¿qué resultará? Que no han averiguado nada. Además, si yo hubiera empezado mintiendo, seguiría diciendo mentiras hasta el final, y ustedes me lo perdonarían dadas su cultura y la nobleza de sus sentimientos. Les ruego que renuncien a esos procedimientos oficiales que consisten en hacer preguntas insignificantes. «¿Cómo te has levantado? ¿Qué has comido? ¿Dónde has escupido?» Y cuando el acusado está aturdido, acabarlo de trastornar preguntándole: «¿A quién has matado? ¿A quién has robado?» ¡Ja, ja! Éste es el sistema clásico de ustedes. En él se funda toda la astucia de los jueces. Empleen ese procedimiento con los vagabundos, pero no conmigo. Yo he vivido mucho y tengo experiencia de la vida. No se enfaden conmigo, señores, y perdónenme mi insolencia.
Los miró a todos con una extraña amabilidad y añadió:
—Mitia Karamazov merece más indulgencia que un sabio.
El juez se echó a reír. El procurador estaba muy serio y no apartaba los ojos de Dmitri: observaba atentamente sus menores gestos, los más insignificantes movimientos de su fisonomía.
—Sin embargo —dijo Nicolás Parthenovitch sin cesar de reír—, nosotros no le hemos molestado con preguntas sobre su manera de levantarse ni para saber lo que comió. Hemos ido derechos al final.
—Comprendo y me complace la bondad de ustedes. Los tres somos hombres de buena fe. Debe reinar entre nosotros la confianza recíproca de los hombres de mundo ligados por la lealtad y el honor. Sea como fuere, permítanme que les mire como se mira a los buenos amigos en estas penosas circunstancias. ¿Les ofenden mis palabras, señores?
—Nada de eso, Dmitri Fiodorovitch —repuso el juez—. Creo que tiene usted razón.
—Y demos de lado a los detalles —exclamó Mitia, acalorado—, prescindamos de los procedimientos quisquillosos. De lo contrario, no iremos a ninguna parte.
—Tiene usted toda la razón —dijo el procurador—, pero mantengo mi pregunta. Necesitamos saber para qué necesitaba usted los tres mil rublos.
—¿Qué importa que los necesitara para una cosa o para otra?... Los necesitaba para pagar una deuda.
—¿A quién?
—Me niego rotundamente a decirlo, señores. No lo hago por terror ni por cortedad, pues se trata de un detalle insignificante, sino por principio. Es una cuestión que atañe a mi vida privada y no permitiré a nadie intervenir en ella. Su pregunta no afecta a nuestro asunto, pues pertenece, como le he dicho, a mi vida privada. Les diré que mi deseo era pagar una deuda de honor, pero no mencionaré el nombre de la persona con la que tenía contraída la deuda.
—Permítame anotar eso —dijo el procurador.
—Sí, escriba usted que me opongo a mencionar el nombre del acreedor, por estimar que sería indigno hacerlo. Bien se ve, señor procurador, que no le falta tiempo para escribir.
—Permítame recordarle, señor, o decirle, si usted lo ignora —replicó severamente el procurador—, que time usted perfecto derecho a no responder a nuestras preguntas, y que, por otra parte, nosotros no podemos en modo alguno exigirle que nos responda en los casos que usted juzgue conveniente no hacerlo. Pero debemos llamarle la atención sobre los perjuicios que puede causarse a sí mismo negándose a hablar. Ahora, puede seguir hablando.
—Señores —farfulló Mitia un poco confuso ante esta observación—, no crean ustedes que estoy enojado... Yo... Verán. Me dirigía a casa de Samsonov y...
Como es lógico, no reproduciremos detalladamente su relato, en el que se exponen los hechos que ya conocen nuestros lectores. En su impaciencia, Dmitri quería contarlo todo con detalle y rápidamente. A veces, era preciso detenerlo. Dmitri Fiodorovitch se resignó a ello, renegando. «¡Señores, esto es para desesperar al mismo Dios!» «¡Caballeros, me están ustedes mortificando sin motivo!» Pero, a pesar de estas exclamaciones, conservaba su locuacidad. Explicó que Samsonov lo había engañado (ahora se daba cuenta). La venta del reloj por seis rublos, a fin de tener el dinero que necesitaba para el viaje, interesó vivamente a los magistrados, que ignoraban todavía esta operación. Ante la indignación de Mitia, se consideró necesario consignar detalladamente este hecho, que evidenciaba que el día anterior Dmitri estaba ya sin un céntimo. Poco a poco, Mitia se iba enfurruñando. Habló de su visita de la noche anterior a Liagavi en su isba, donde había estado a punto de asfixiarse; de su vuelta a la ciudad y de los celos que entonces empezaron a atormentarle a causa de Gruchegnka. Los magistrados le escuchaban atentamente y en silencio, y tomaron nota sobre todo del hecho de que, desde hacía mucho tiempo, Mitia tenía un puesto de observación en el jardín de María Kondratievna, para ver si Gruchegnka iba a casa de Fiodor Pavlovitch, y que Smerdiakov lo informaba sobre este asunto. Esto fue mencionado en el momento oportuno. Habló largamente de sus celos, a pesar de la vergüenza que le producía exponer sus sentimientos más íntimos «al deshonor público», por decirlo así. Para ser verídico, se sobreponía a este bochorno.
La impasible severidad de las miradas fijas en él durante su relato acabó por producirle una profunda turbación. Pensó tristemente: «Este jovenzuelo con el que yo hablaba de mujeres hace unos días y este procurador enfermizo no merecen que les cuente todo esto. ¡Qué vergüenza!» Y concluyó para tomar ánimos: «Soporta, resígnate, cállate» [75].
Cuando empezó a relatar su visita a la señora de Khokhlakov, recobró la alegría. Incluso trató de referir una anécdota reciente acerca de ella. Pero la anécdota no venía a cuento, y el juez lo interrumpió, invitándole a ceñirse al asunto. Acto seguido, habló de la desesperación que le dominaba en el momento de salir de casa de dicha señora. Tan desesperado estaba —así lo dijo—, que incluso pensó en estrangular a alguien para procurarse los tres mil rublos. Inmediatamente lo detuvieron para registrar la declaración. Finalmente explicó cómo se había enterado de la mentira de Gruchegnka, que había salido enseguida de casa de Samsonov, después de haber dicho que estaría al lado del viejo hasta medianoche.