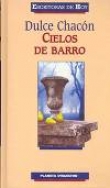Текст книги "Los hermanos Karamazov"
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 57 страниц)
Aliocha sabía que el pueblo siente e incluso razona así, y estaba tan seguro como aquellos aldeanos y aquellas mujeres enfermas que acudían con sus hijos de que el staretsZósimo era un santo y un depositario de la verdad divina. El convencimiento de que el staretsproporcionaría después de su muerte una gloria extraordinaria al monasterio era en él más profundo acaso que en los monjes. Desde hacía algún tiempo, su corazón ardía, y esta llama interior era cada vez más poderosa. No le sorprendía ver el aislamiento en que vivía el starets. «Eso no importa —se decía—. En su corazón se encierra el misterio de la renovación para todos, ese poder que instaurará al fin la justicia en la tierra. Entonces todos serán santos y todos se amarán entre sí. No habrá ricos ni pobres, personas distinguidas ni seres humildes. Todos serán simples hijos de Dios y entonces conoceremos el reinado de Cristo.» Así soñaba el corazón de Aliocha.
En Alexei había producido extraordinaria impresión la llegada de sus dos hermanos. Había simpatizado más con Dmitri, aunque éste había llegado más tarde. En cuanto a Iván, se interesaba mucho por él, pero no congeniaban. Ya llevaban dos meses viéndose con frecuencia, y no existía entre ellos ningún lazo de simpatía. Aliocha era un ser taciturno que parecía estar siempre esperando no se sabía qué y tener vergüenza de algo. Al principio, Iván lo miró con curiosidad, pero pronto dejó de prestarle atención. Aliocha quedó entonces algo confuso, y atribuyó la actitud de su hermano a sus diferencias de edad e instrucción. Pero también pensó que la indiferencia que le demostraba Iván podía proceder de alguna causa que él ignoraba. Iván parecía absorto en algún asunto importante, en algún propósito difícil. Esto justificaría la falta de interés con que le trataba. Aliocha se preguntó igualmente si en la actitud de su hermano no habría algo del desprecio natural en un sabio ateo hacia un pobre novicio. Este desprecio, si existía, no le podía ofender, pero Aliocha esperaba, con una vaga alarma que no lograba explicarse, el momento en que su hermano pudiera intentar acercarse a él. Dmitri hablaba de Iván con un profundo y sincero respeto. Explicó a Aliocha con todo detalle el importante negocio que los había unido estrechamente. El entusiasmo con que Dmitri hablaba de Iván impresionó profundamente a Aliocha, ya que Dmitri, comparado con su hermano, era poco menos que un ignorante. Sus caracteres eran tan distintos, que no podían existir dos seres más dispares.
Entonces se celebró en la celda del staretsla reunión de aquella familia tan poco unida, reunión que influyó en Aliocha extraordinariamente. El pretexto que la motivó fue, en realidad, falso. El desacuerdo entre Dmitri y su padre sobre la herencia de su madre había llegado al colmo. Las relaciones entre padre a hijo se habían envenenado hasta resultar insoportables. Fue Fiodor Pavlovitch el que sugirió, chanceándose, que se reunieran todos en la celda del starets. Sin recurrir a la intervención del religioso se habría podido llegar a un acuerdo más sincero, ya que la autoridad y la influencia del staretspodían imponer la reconciliación. Dmitri, que no había estado nunca en el monasterio ni visto al staretsZósimo, creyó que su padre le quería atemorizar, y aceptó el desafío. En ello influyó tal vez el hecho de que se reprochaba a si mismo secretamente ciertas brusquedades en su querella con Fiodor Pavlovitch. Hay que advertir que Dmitri no vivía, como Iván, en casa de su padre, sino en el otro extremo de la población.
A Piotr Alejandrovitch Miusov, que estaba pasando una temporada en sus posesiones, le sedujo la idea. Este liberal a la moda de los años cuarenta y cincuenta, librepensador y ateo, tomó parte activa en el asunto, tal vez porque estaba aburrido y vio en ello una diversión. De súbito le acometió el deseo de ver el convento y al «santo». Como su antiguo pleito con el monasterio no había terminado aún —el litigio se basaba en la delimitación de las tierras y en ciertos derechos de pesca y tala de árboles—, pudo utilizar el pretexto de que pretendía resolver el asunto amistosamente con el padre abad. Un visitante animado de tan buenas intenciones podía ser recibido en el monasterio con muchos más miramientos que un simple curioso. Todo ello dio lugar a que se pidiera insistentemente al staretsque aceptara el arbitraje, aunque el buen viejo, debido a su enfermedad, ya no salía nunca de su celda ni recibía a ningún visitante. El staretsZósimo dio su consentimiento y fijó la fecha.
—¿A quién se le ha ocurrido nombrarme juez en este asunto? —se limitó a preguntar a Aliocha con una sonrisa.
Ante el anuncio de esta reunión, Aliocha se sintió profundamente inquieto. El único de los asistentes que podía tomar en serio la conferencia era Dmitri. Los demás acudirían para divertirse y su conducta podía ser ofensiva para el starets. Aliocha estaba seguro de ello. Su hermano Iván y Miusov irían al monasterio por pura curiosidad, y su padre para hacer el payaso. Aunque Aliocha hablaba poco, conocía a su padre perfectamente, pues, como ya he dicho, este muchacho no era tan cándido como se creía. Por eso esperaba con inquietud el día señalado. No cabía duda de que sentía verdaderos deseos de que cesara el desacuerdo en su familia, pero lo que más le preocupaba era su starets. Temía por él, por su gloria; le desazonaba la idea de las ofensas que pudieran causarle, especialmente las burlas de Miusov y las reticencias del erudito Iván. Pensó incluso en prevenir al starets, en hablarle de los visitantes circunstanciales que iba a recibir; pero reflexionó y no le dijo nada.
La víspera del día señalado, Aliocha mandó a decir a Dmitri que lo quería mucho y que esperaba que cumpliera su promesa. Dmitri, que no se acordaba de haber prometido nada, le respondió —en una carta en la que le decía que haría todo lo posible por no cometer ninguna «bajeza»; que aunque sentía gran respeto por el staretsy por Iván, veía en aquella reunión una trampa o una farsa indigna. «Sin embargo, antes me tragaré la lengua que cometer una falta de respeto contra ese hombre al que tú veneras», decía Dmitri finalmente.
Esta carta no tranquilizó a Aliocha.
LIBRO II
UNA REUNIÓN FUERA DE LUGAR
.
CAPITULO PRIMERO
Llegada al monasterio
Terminaba el mes de agosto. El tiempo era excelente: temperatura agradable y cielo despejado. La reunión en la celda del staretsse tenía que celebrar inmediatamente después de la última misa, a las once y media. Los conferenciantes llegaron a la hora fijada, en dos vehículos. El primero, una elegante calesa tirada por dos magníficos caballos, lo ocupaban Piotr Alejandrovitch Miusov y un pariente lejano suyo, Piotr Fomitch Kalganov. Éste era un joven de veinte años que se preparaba para ingresar en la universidad. Miusov, que lo tenía en su casa, le propuso llevarlo a Zurich o a Jena para que completara sus estudios; pero él no se había decidido aún. Era un joven pensativo y distraído, de fisonomía agradable, constitución robusta, aventajada estatura y mirada impasible, como es propio de las personas que no prestan atención a nada. Podía estar mirándonos durante largo rato sin vernos. Era un ser taciturno que a veces, cuando dialogaba a solas con alguien, se mostraba de pronto locuaz, vehemente, alborozado, sabe Dios por qué. Pero su imaginación era como un relámpago, como un fuego que se encendía y apagaba en un segundo. Vestía bien y con cierto atildamiento. Poseía una modesta fortuna y tenía esperanzas de aumentarla. Sostenía con Aliocha amistosas relaciones.
Fiodor Pavlovitch y su hijo llegaron en un coche de alquiler deteriorado, aunque bastante espacioso, tirado por dos viejos caballos que seguían a la calesa a una respetuosa distancia. A Dmitri se le había anunciado el día anterior la hora de la reunión, pero aún no había llegado. Los visitantes dejaron sus coches en la posada, inmediata a los muros del recinto, y cruzaron a pie la gran puerta de entrada. Excepto Fiodor Pavlovitch, ninguno de ellos había visto el monasterio. Miusov, que no había entrado en una iglesia desde hacía treinta años, miraba a un lado y a otro con una mezcla de curiosidad y despreocupación. Aparte la iglesia y las dependencias —y éstas eran bastante vulgares—, el monasterio no ofreció nada de particular a su espíritu observador. Los últimos fieles que salían de la iglesia se descubrían y se santiguaban. Entre la gente del pueblo había algunas personas de más altas esferas: dos o tres damas y un viejo general, que habían dejado también sus coches en la posada.
Los mendigos rodeaban a los visitantes, pero nadie les daba nada. Sólo Kalganov sacó diez copecs de su monedero y, turbado no se sabía por qué, los entregó rápidamente a una buena mujer, a la que dijo en voz baja:
—Para que os lo repartáis.
Ninguno de sus compañeros hizo el menor comentario, y esto aumentó su confusión.
Parecía lógico que alguien hubiera acudido a recibir a nuestros visitantes, e incluso a testimoniarles cierta consideración. Uno de ellos había entregado en fecha reciente mil rublos al monasterio; otro era un rico propietario que tenía a los monjes bajo su dependencia en lo referente a la pesca y a la tala de árboles, y los tendría hasta que se fallara el pleito. Sin embargo, allí no había ningún elemento oficial para recibirlos.
Miusov miraba con expresión distraída las losas sepulcrales diseminadas en torno de la iglesia. Estuvo a punto de hacer la observación de que los ocupantes de aquellas tumbas debían de haber pagado un alto precio por el derecho de ser enterrados en un lugar tan santo, pero guardó silencio: su irritación se había impuesto a su ironía habitual. Luego murmuró como si hablara consigo mismo:
—¿A quién diablos hay que dirigirse en esta casa de tócame Roque? Necesitamos saberlo, porque el tiempo pasa.
De pronto se presentó ante ellos un personaje de unos sesenta años, que llevaba una amplia vestidura estival, calvo, de mirada amable. Con el sombrero en la mano, se presentó. Dijo ceceando que era el terrateniente Maximov, de la provincia de Tula. Se había compadecido del desconcierto de los visitantes.
—El staretsZósimo habita en la ermita que está a cuatrocientos metros de aquí, al otro lado del bosquecillo.
—Ya lo sé —respondió Fiodor Pavlovitch—, pero hace tiempo que no he estado aquí y no me acuerdo del camino.
—Salgan por esa puerta y atraviesen en línea recta el bosquecillo. Permítanme que les acompañe. Yo también... Por aquí, por aquí.
Salieron del recinto y se internaron en el bosque. El hacendado Maximov avanzaba, mejor dicho, corría al lado del grupo, examinándolos a todos con una curiosidad molesta. Al mirarlos, abría desmesuradamente los ojos.
Miusov dijo fríamente:
—Hemos de ver al staretspara un asunto particular. Hemos obtenido, por decirlo así, audiencia de ese personaje. Por lo tanto, y a pesar de lo muy agradecidos que le estamos a usted, no podemos invitarle a que entre con nosotros.
—Yo lo he visto ya —repuso el modesto hidalgo—. Un chevalier parfait.
—¿Quién es ce chevalier? —preguntó Miusov.
—El starets, el famoso staretsZósimo, gloria y honor del monasterio. Ese starets...
Su locuacidad fue interrumpida por la llegada de un monje con cogulla, bajito, pálido, débil. Fiodor Pavlovitch y Miusov se detuvieron. El religioso los saludó con extrema cortesía y les dijo:
—Caballeros, el padre abad les invita a almorzar después de la visita de ustedes a la ermita. El almuerzo será exactamente a la una. Usted también está invitado —dijo a Maximov.
—Iré —afirmó Fiodor Pavlovitch, encantado de la invitación—. Me guardaré mucho de faltar. Ya sabe que todos hemos prometido portarnos correctamente... ¿Usted vendrá, Piotr Alejandrovitch?
—Desde luego. ¿Para qué estoy aquí sino para observar las costumbres del monasterio? Lo único que lamento es estar en compañía de usted.
—Y Dmitri Fiodorovitch sin llegar.
—Lo mejor que puede hacer es no venir. Ni usted ni su pleito familiar me divierten.
Y añadió, dirigiéndose al monje:
—Iremos a almorzar. Dé las gracias al padre abad.
—Perdone, pero he de conducirlos a presencia del starets—dijo el monje.
—En tal caso, yo voy a reunirme con el padre abad —dijo Maximov—. Sí, estaré con él hasta que ustedes vayan.
—El padre abad está muy ocupado en estos momentos —manifestó el monje, un tanto confundido—, pero haga usted lo que le parezca.
—Este viejo es un plomo —dijo Miusov cuando Maximov se hubo marchado camino del monasterio.
—Se parece a Von Sohn —afirmó inesperadamente Fiodor Pavlovitch.
—¡Vaya una ocurrencia! ¿En qué se parece a Von Sohn? Además, ¿acaso ha visto usted a Von Sohn?
—Sí, en fotografía. Las facciones no son iguales, pero tienen una semejanza oculta. Sí, es un segundo Von Sohn; basta verle la cara para comprenderlo.
—Es posible. Sin embargo, Fiodor Pavlovitch, acaba usted de recordar que hemos prometido portarnos correctamente. ¿Lo ha olvidado? Procure dominarse. Si le gusta hacer el payaso, a mi me molestaría que se creyera que yo era igual que usted.
—Ya está usted viendo cómo es este hombre. Me inquieta presentarme con él ante personas respetables.
En los pálidos labios del monje apareció una leve sonrisa impregnada de cierto matiz irónico. Pero el religioso no dijo palabra, evidentemente por respeto a su propia dignidad.
Miusov frunció todavía más las cejas.
«¡Que el diablo se lleve a todos estos hombres de cara modelada por los siglos y que sólo llevan dentro charlatanismo y falsedad!», se dijo en su fuero interno.
—¡He aquí la ermita! —exclamó Fiodor Pavlovitch—. ¡Hemos llegado!
Y empezó a hacer la señal de la cruz con desaforados movimientos de brazo ante los santos pintados en la parte superior y a ambos lados del portal.
—Cada uno vive como le place —continuó—. Hay un proverbio ruso que dice atinadamente: «Al religioso de otra orden no se le impone en modo alguno tu regla.» Aquí hay veinticinco padres que siguen el camino de la salvación, comen coles y se miran los unos a los otros. Lo que me sorprende es que ninguna mujer franquee estas puertas. Sin embargo, he oído decir que el staretsrecibe mujeres. ¿Es cierto? —preguntó dirigiéndose al monje.
—Las mujeres del pueblo le esperan allí, junto a la galería. Mírelas, allí están, sentadas en el suelo. Para las damas distinguidas se han habilitado dos habitaciones en la galería, pero que quedan fuera del recinto. Son aquellas ventanas que ve usted allí. El staretsse traslada a la galería por un pasillo interior, cuando su salud se lo permite. Ahora hay en estas habitaciones una dama, la señora de Khokhlakov, propietaria de Kharkhov, que quiere consultarle sobre una hija suya que está anémica. Sin duda le ha prometido que irá, aunque en estos últimos tiempos está muy débil y apenas se deja ver.
—Por lo tanto, en la ermita hay una puerta entreabierta a la parte de las damas. Me guardaré mucho de pensar mal, padre. En el monte Athos..., usted debe de saberlo..., no solamente no se permiten visitas femeninas, sino que no se admite ninguna clase de mujer ni de hembra, ni gallina, ni pava, ni ternera.
—Le dejo, Fiodor Pavlovitch. A usted le van a echar: eso se lo digo yo.
—¿Pero en qué le he molestado, Piotr Alejandrovitch?
Y cuando entraron en el recinto, exclamó de súbito:
—¡Mire, mire! Viven en un verdadero mar de rosas.
No se veían rosas, porque entonces no las había, pero sí gran difusión de flores de otoño, magníficas y raras. Sin duda las cuidaba una mano experta. Había macizos alrededor de la iglesia y de las tumbas. También estaba cercada de flores la casita de madera (una simple planta baja precedida de una galería) donde se hallaba la celda del starets.
—¿Estaba todo lo mismo en la época de Barsanufe, el precedente starets? Dicen que era un hombre poco fino y que, cuando se enfurecía, la emprendía a bastonazos incluso con las damas. ¿Es esto verdad? —indagó Fiodor Pavlovitch mientras subían los escalones del pórtico.
—Barsanufe —repuso el monje– se comportaba a veces como si hubiese perdido la razón, pero ¡cuántas falsedades se cuentan de él! Nunca dio bastonazos a nadie... Ahora, caballeros, tengan la bondad de esperar unos instantes. Voy a anunciarlos.
Entonces Miusov murmuró una vez más:
—Se lo repito, Fiodor Pavlovitch: recuerde lo convenido. Si no, allá usted.
—Me gustaría saber qué es lo que le preocupa tanto —dijo, burlón, Fiodor Pavlovitch—. ¿Son sus pecados lo que le inquietan? Dicen que el staretsZósimo lee en el alma de las personas con sólo una mirada. Pero no comprendo que usted, un parisiense, un progresista, haga caso de estas cosas. Me sorprende profundamente.
Miusov no pudo tener la satisfacción de contestar a este mordaz comentario, pues en ese momento los invitaron a pasar.
Estaba furioso, y, en su irritación, se decía:
«Sé que, con lo nervioso que soy, voy a discutir, a acalorarme..., a rebajarme y a rebajar mis ideas.»
CAPÍTULO II
Un viejo payaso
Entraron casi al mismo tiempo que el starets, el cual había salido de su dormitorio apenas llegaron los visitantes. Éstos entraron en la celda precedidos por dos religiosos de la ermita: el padre bibliotecario y el padre Pasius, hombre enfermizo a pesar de su edad poco avanzada, pero notable por su erudición, según decían. Además, había allí un joven que llevaba un redingote y que debía de frisar en los veintidós años. Era un antiguo alumno del seminario, futuro teólogo, al que protegía el monasterio. Era alto, de tez fresca, pómulos salientes y ojillos oscuros y vivos. Su rostro expresaba cortesía, pero no servilismo. No saludó a los visitantes como un igual, sino como un subalterno, y permaneció de pie durante toda la conferencia.
El staretsZósimo se presentó en compañía de un novicio y de Aliocha. Los religiosos se pusieron en pie y le hicieron una profunda reverencia, tocando el suelo con las puntas de los dedos. Después recibieron la bendición del staretsy le besaron la mano. El staretsles contestó con una reverencia igual —hasta tocar con los dedos el suelo– y les pidió lo bendijesen. Esta ceremonia, revestida de grave solemnidad y desprovista de la superficialidad de la etiqueta mundana, no carecía de emoción. Sin embargo, Miusov, que estaba delante de sus compañeros, la consideró premeditada. Cualesquiera que fuesen sus ideas, la simple educación exigía que se acercara al staretspara recibir su bendición, aunque no le besara la mano. El día anterior había decidido hacerlo así, pero ante aquel cambio de reverencias entre los monjes había variado de opinión. Se limitó a hacer una grave y digna inclinación de hombre de mundo y fue a sentarse. Fiodor Pavlovitch hizo exactamente lo mismo, o sea que imitó a Miusov como un mono. El saludo de Iván Fiodorovitch fue cortés en extremo, pero el joven mantuvo también los brazos pegados a las caderas. En lo concerniente a Kalganov, estaba tan confundido, que incluso se olvidó de saludar. El staretsdejó caer la mano que había levantado para bendecirlos y los invitó a todos a sentarse. La sangre afluyó a las mejillas de Aliocha. Estaba avergonzado: sus temores se cumplían.
El staretsse sentó en un viejo y antiquísimo sofá de cuero e invitó a sus visitantes a instalarse frente a él, en cuatro sillas de caoba guarnecidas de cuero lleno de desolladuras. Los religiosos se colocaron uno junto a la puerta y el otro al lado de la ventana. El seminarista, Aliocha y el novicio permanecieron de pie. La celda era poco espaciosa, y su atmósfera, densa y viciada. Contenía lo más indispensable: algunos muebles y objetos toscos y pobres; dos macetas en la ventana; en un ángulo, numerosos cuadritos de imágenes y una gran Virgen, pintada, con toda seguridad, mucho antes del raskol [6]. Ante la imagen ardía una lamparilla. No lejos de ella había otros dos iconos de brillantes vestiduras, dos querubines esculpidos, huevos de porcelana, un crucifijo de marfil, al que abrazaba una Mater dolorosa, y varios grabados extranjeros, reproducciones de obras de pintores italianos famosos de siglos pasados.
Junto a estas obras de cierto valor se exhibían vulgares litografías rusas: esos retratos de santos, de mártires, de prelados, que se venden por unos cuantos copecs en todas las ferias.
Miusov paseó una rápida mirada por todas estas imágenes y después observó al starets. Creía poseer una mirada penetrante, debilidad excusable en un hombre que tenía ya cincuenta años, mucho mundo y mucho dinero. Estos hombres lo toman todo demasiado en serio, a veces sin darse cuenta.
Desde el primer momento, el staretsle desagradó. Ciertamente, había en él algo que podía despertar la antipatía no sólo de Miusov, sino de otras personas. Era un hombrecillo encorvado, de piernas débiles, que tenía sólo unos sesenta años, pero que parecía tener diez más, a causa de sus achaques. Todo su rostro reseco estaba surcado de pequeñas arrugas, especialmente alrededor de los ojos, que eran claros, pequeños, vivos y brillantes como puntos luminosos. Sólo le quedaban unos mechones de cabello gris sobre las sienes. Su barba, rala y de escasas dimensiones, terminaba en punta. Sus labios, delgados como dos cordones, sonreían a cada momento. Su puntiaguda nariz parecía el pico de un ave.
«Según todas las apariencias, es un hombre malvado, mezquino, presuntuoso», pensó Miusov, que sentía una creciente aversión hacia él.
Un pequeño reloj de péndulo dio doce campanadas, y esto rompió el hielo.
—Es la hora exacta —afirmó Fiodor Pavlovitch—, y mi hijo Dmitri Fiodorovitch no ha venido todavía. Le presento mis excusas por él, santo starets.
Al oír estas dos últimas palabras, Aliocha se estremeció.
—Yo soy siempre puntual —continuó Fiodor Pavlovitch—. Nunca me retraso más de un minuto, pues no olvido que la exactitud es la cortesía de los reyes.
—Pero usted no es rey, que yo sepa —gruñó Miusov, incapaz de contenerse.
—¡Pues es verdad! Y crea que lo sabía, Piotr Alejandrovitch: le doy mi palabra. Pero, ¿qué quiere usted?, la lengua se me va.
De pronto se encaró con el staretsy exclamó en un tono patético:
—Reverendísimo padre, tiene usted ante sí un payaso. Siempre hago así mi presentación. Es una antigua costumbre. Si digo a veces despropósitos, lo hago con toda intención, a fin de hacer reír y ser agradable. Hay que ser agradable, ¿no es cierto? Hace siete años fui a una pequeña ciudad para tratar pequeños negocios que hacía a medias con pequeños comerciantes. Fuimos a ver al ispravnik [7], al que teníamos que pedir algo e invitar a una colación. Apareció el ispravnik. Era un hombre alto, grueso, rubio y sombrío. Estos individuos son los más peligrosos en tales casos, pues la bilis los envenena. Le dije con desenvoltura de hombre de mundo: «Señor ispravnik, usted será, por decirlo así, nuestro Napravnik [8].» Él me contestó: «¿Qué Napravnik?» Vi inmediatamente, por lo serio que se quedó, que no había comprendido. Expliqué: «Ha sido una broma. Mi intención ha sido alegrar los ánimos. El señor Napravnik es un director de orquesta conocido, y para la armonía de nuestra empresa necesitamos precisamente una especie de director de orquesta...» Tanto la explicación como la comparación eran razonables, ¿no le parece? Pero él dijo: «Perdón, yo soy ispravniky no permito que se hagan chistes sobre mi profesión.» Nos volvió la espalda. Yo corrí tras él gritando: «Si, sí; usted es ispravniky no Napravnik.» Total, que se nos vino abajo el negocio. Siempre me pasa lo mismo. Ser demasiado amable me perjudica. Otra vez, hace ya muchos años, dije a un personaje importante: «Su esposa es una mujer muy cosquillosa.» Quise decir que tenía una sensibilidad muy fina. Entonces él me preguntó: «¿Usted lo ha comprobado?» Yo decidí ser amable y respondí: «Sí, señor: lo he comprobado.» Y entonces las cosquillas me las hizo él a mí... Como hace de esto mucho tiempo, no me importa contarlo. Así es como siempre me estoy perjudicando.
—Es lo que está usted haciendo en este momento —dijo Miusov, contrariado.
El staretslos miró en silencio a los dos.
—Le aseguro que lo sabía, Piotr Alejandrovitch —repuso Fiodor Pavlovitch—. Presentía que diría cosas como éstas apenas abriese la boca, y también estaba seguro de que usted sería el primero en llamarme la atención... Reverendísimo starets, al ver que mi broma no ha tenido éxito me doy cuenta de que he llegado a la vejez. Esta costumbre de hacer reír data de mi juventud, de cuando era un parásito entre la nobleza y me ganaba el pan de este modo. Soy un payaso auténtico, innato, lo que equivale a decir inocente. Reconozco que un espíritu impuro debe de alojarse en mí, pero sin duda es muy modesto. Si fuera más importante, habría buscado otro alojamiento. Pero no se habría refugiado en usted, Piotr Alejandrovitch, porque usted no es una persona importante. Yo, en cambio, creo en Dios. Últimamente tenía mis dudas, pero ahora sólo me falta oír una frase sublime. En esto me parezco al filósofo Diderot. ¿Sabe usted, santísimo starets, cómo se presentó al metropolitano Platón [9], cuando reinaba la emperatriz Catalina? Entra y dice sin preámbulos: «¡Dios no existe!» A lo que el alto prelado responde: «¡El insensato ha dicho de todo corazón que Dios no existe!» Inmediatamente, Diderot se arroja a sus pies y exclama: «¡Creo y quiero recibir el bautismo!» Y se le bautizó en el acto. La princesa Dachkhov [10]fue la madrina, y Potemkin [11], el padrino...
—Esto es intolerable, Fiodor Pavlovitch —exclamó Miusov con voz trémula, incapaz de contenerse—. Está usted mintiendo. Y sabe muy bien que esa estúpida anécdota es falsa. No se haga el pícaro.
—Siempre he creído que era una solemne mentira —aceptó Fiodor Pavlovitch con vehemencia—. Pero ahora, señores, les diré toda la verdad. Eminente starets, perdóneme: el final, lo del bautismo de Diderot, ha sido invención mía. Jamás me había pasado por la imaginación: se me ha ocurrido para sazonar la anécdota. Si me hago el pícaro, Piotr Alejandrovitch, es por gentileza. Bien es verdad que muchas veces ni yo mismo sé por qué lo hago. En lo que concierne a Diderot, he oído contar repetidamente eso de: «El insensato ha dicho...» Me lo decían en mi juventud los terratenientes del país en cuyas casas habitaba. Una de las personas que me lo contaron, Piotr Alejandrovitch, fue su tía Mavra Fominichina. Hasta este momento todo el mundo está convencido de que el impío Diderot visitó al metropolitano—para discutir sobre la existencia de Dios.
Miusov se puso en pie. Había llegado al límite de la paciencia y estaba fuera de sí. Se sentía indignado y sabía que su indignación lo ponía en ridículo. Lo que estaba ocurriendo en la celda del staretsera verdaderamente intolerable. Desde hacía cuarenta o cincuenta años, los visitantes que entraban en ella se comportaban con profundo respeto. Casi todos los que conseguían el permiso de entrada comprendían que se les otorgaba un favor especialísimo. Muchos de ellos se arrodillaban y así permanecían durante toda su estancia en la celda. Personas de elevada condición, eruditos, e incluso librepensadores que visitaban el monasterio por curiosidad o por otra causa cualquiera, consideraban un deber testimoniar al staretsun profundo respeto durante toda la entrevista, fuera pública o privada, y más no tratándose de ningún asunto de dinero. Allí no existía más que el amor y la bondad en presencia del arrepentimiento y del anhelo de resolver un problema moral y complicado, una crisis de la vida sentimental. De aquí que las payasadas de Fiodor Pavlovitch, impropias del lugar, hubieran provocado la inquietud y el estupor de los testigos, por lo menos de la mayoría de ellos. Los religiosos permanecían impasibles, pendientes de la respuesta del starets, pero parecían dispuestos a levantarse como Miusov. Aliocha sentía deseos de llorar y tenía la cabeza baja. Todas sus esperanzas se concentraban en su hermano Iván, el único que tenía influencia sobre su padre, y le sorprendía sobremanera verle inmóvil en su asiento, con los ojos bajos, esperando con curiosidad el desenlace de la escena, como si fuese ajeno al debate por completo.
Aliocha no se atrevía a mirar a Rakitine (el seminarista), con el que tenía cierta intimidad. Él era el único del monasterio que conocía sus pensamientos.
—Perdóneme —dijo Miusov al levantarse, dirigiéndose al starets– por participar, aunque sólo sea con mi presencia, en estas bromas indignas. Me he equivocado al creer que incluso un individuo de la índole de Fiodor Pavlovitch sabría comportarse como es debido en presencia de una persona tan respetable como usted... Nunca creí que tendría que excusarme por haber venido en su compañía.
Piotr Alejandrovitch no pudo continuar. En el colmo de la confusión, se dispuso a dirigirse a la puerta.
—No se inquiete, por favor —dijo el starets, levantándose sobre sus débiles piernas.
Cogió a Piotr Alejandrovitch de las manos y le obligó a sentarse de nuevo.
—Cálmese. Es usted mi huésped.
Piotr Alejandrovitch hizo una reverencia y volvió a sentarse.
—Eminente starets—exclamó de pronto Fiodor Pavlovitch—, le ruego que me diga si, en mi vehemencia, le he ofendido.
Y sus manos se aferraban a los brazos del sillón, como si estuviese dispuesto a saltar si la respuesta era afirmativa.
—También a usted le suplico que no se inquiete —dijo el staretscon acento y ademán majestuosos—. Esté tranquilo, como si estuviese en su casa. Y, sobre todo, no se avergüence de sí mismo, pues de ahí viene todo el mal.
—¿Que esté como en mi casa?, ¿que me muestre como soy? Esto es demasiado; me conmueve usted con su amabilidad. Pero le aconsejo, venerable starets, que no me anime a mostrarme al natural: es un riesgo demasiado grande. No, no iré tan lejos. Le diré sólo lo necesario para que sepa a qué atenerse; lo demás pertenece al reino de las tinieblas, de lo desconocido, aunque algunos se anticipen a darme lecciones. Esto lo digo por usted, Piotr Alejandrovitch. A usted, santa criatura —añadió, dirigiéndose al starets—, he aquí lo que le digo: Estoy desbordante de entusiasmo —se levantó, alzó los brazos y exclamó—: ¡Bendito sea el vientre que lo ha llevado dentro y los pechos que lo han amamantado, los pechos sobre todo! Al decirme usted hace un momento: «No se avergüence de sí mismo, pues todo el mal viene de ahí», su mirada me ha taladrado y leído en el fondo de mi ser. Efectivamente, cuando me dirijo a alguien, me parece que soy el más vil de los hombres y que todo el mundo ve en mí un payaso. Entonces me digo: «Haré el payaso. ¿Qué me importa la opinión de la gente, si desde el primero hasta el último son más viles que yo?» He aquí por qué soy un payaso, eminente starets: por vergüenza, sólo por vergüenza. No alardeo por timidez. Si estuviera seguro de que todo el mundo me había de recibir como a un ser simpático y razonable, ¡Dios mío, qué bueno sería!