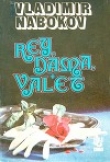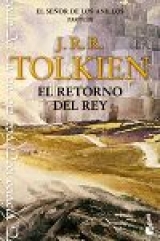
Текст книги "El retorno del rey"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
—Son tristes noticias —dijo Théoden—, mas no del todo inesperadas. Dile a Denethor que aun cuando Rohan no corriese peligro alguno, igualmente acudiríamos en su auxilio. Pero hemos tenido muchas bajas en nuestras batallas con el traidor Saruman, y como bien lo demuestran las noticias que él mismo nos envía, no podemos descuidar las fronteras del norte y del este. El Señor Oscuro parece disponer ahora de un poder tan enorme que no sólo podría contenernos ante los muros de la Ciudad, sino también golpear con gran fuerza del otro lado del río, más allá de la Puerta de los Reyes.
”Pero no hablemos más de los consejos que dictaría la prudencia. Acudiremos. La revista de las tropas ha sido convocada para mañana. En cuanto todo esté en orden, partiremos. Diez mil lanzas hubiera podido enviar a través de la llanura para consternación de vuestros enemigos. Ahora serán menos, me temo; no dejaré todas mis fortalezas indefensas. No obstante, seis mil jinetes me seguirán. Pues habrás de decirle a Denethor que en esta hora el Rey de la Marca en persona descenderá al País de Gondor, aunque quizá no regrese. Pero el camino es largo, y es preciso que hombres y bestias lleguen a destino con fuerzas para combatir. Tal vez dentro de una semana, a contar de mañana por la mañana, oigáis llegar desde el Norte el clamor de los Hijos de Eorl.
—¡Una semana! —dijo Hirgon—. Si no puede ser antes, que así sea. Pero es probable que dentro de siete días no encontréis nada más que muros en ruinas, a menos que nos llegue algún socorro inesperado. En todo caso, alcanzaréis a desbaratarles los festejos a los orcos y a los hombres endrinos en la Torre Blanca.
—Al menos eso haremos —dijo Théoden—. Pero yo mismo acabo de regresar del campo de batalla, y de un largo viaje, y ahora quiero retirarme a descansar. Pasa la noche aquí. Mañana podrás partir más tranquilo, luego de haber visto las tropas, y más rápido luego de haber descansado. Las decisiones es preferible tomarlas por la mañana; la noche cambia muchos pensamientos.
Dicho esto, el rey se levantó, y todos lo imitaron.
—Id ahora a descansar —dijo—, y dormid bien. A ti, Maese Meriadoc, no te necesitaré más por esta noche. Pero mañana ni bien salga el sol, tendrás que estar pronto, esperando mi llamada.
—Estaré pronto —dijo Merry– aunque lo que me ordenéis sea que os acompañe a los Senderos de los Muertos.
—¡No pronuncies palabras de mal augurio! —dijo el rey—. Pues puede haber otros caminos que merezcan llevar ese nombre. Pero no dije que te ordenaría que cabalgaras conmigo por ningún camino. ¡Buenas noches!
«¡No me van a dejar aquí para venir a recogerme cuando regresen! —se dijo Merry—. No me van a dejar, ¡no y no!» —Y mientras se repetía una y otra vez estas palabras, terminó por quedarse dormido en la tienda.
Abrió los ojos, y un hombre lo estaba zamarreando para despertarlo. —¡Despierte, Señor Holbytla! —gritaba el hombre—. ¡Despierte!
Merry dejó al fin el mundo de los sueños y se sentó de golpe, sobresaltado. «Todavía está demasiado oscuro», pensó.
—¿Qué sucede? —preguntó.
—El rey lo llama.
—Pero si aún no ha salido el sol —dijo Merry.
—No, ni saldrá hoy, Señor Holbytla. Ni nunca más, se diría, de atrás de esa nube. Pero aunque el sol esté perdido, el tiempo no se detiene. ¡Dése prisa!
Mientras se precipitaba a echarse encima algunas ropas, Merry miró fuera. La tierra estaba en tinieblas. El aire mismo tenía un color pardo, y alrededor todo era negro y gris y sin sombras; había una gran quietud. Los contornos de las nubes eran invisibles, y sólo en lontananza, en el oeste, entre los dedos distantes de la gran oscuridad que aún trepaba a tientas por la noche, se filtraban unos hilos luminosos. Una techumbre informe, espesa y sombría ocultaba el cielo, y la luz más parecía menguar que crecer.
Merry vio un gran número de hombres de pie, que observaban el cielo y murmuraban; todos los rostros eran grises y tristes, y en algunos había miedo. Con el corazón oprimido, se encaminó al pabellón del rey. Hirgon, el Jinete de Gondor, ya estaba allí, en compañía de otro hombre parecido a él, y vestido de la misma manera, pero más bajo y corpulento. Cuando Merry entró, el hombre estaba hablando con Théoden.
—Viene de Mordor, Señor —decía—. Comenzó anoche hacia el crepúsculo. Desde las colinas del Folde Este de vuestro reino vi cómo se levantaba e invadía el cielo poco a poco, y durante toda la noche, mientras yo cabalgaba, venía atrás devorando las estrellas. Ahora la nube se cierne sobre toda la región, desde aquí hasta las Montañas de la Sombra; y se oscurece cada vez más. La guerra ha comenzado.
Luego de un momento de silencio, el rey habló.
—De modo que al fin ha llegado —dijo—: la gran batalla de nuestro tiempo, en la que tantas cosas habrán de perecer. Pero al menos ya no es necesario seguir ocultándose. Cabalgaremos en línea recta, por el camino abierto, y con la mayor rapidez posible. La revista comenzará en seguida, sin esperar a los rezagados. ¿Tenéis en Minas Tirith provisiones suficientes? Porque si hemos de partir ahora con la mayor celeridad, no podemos cargarnos en demasía, salvo los víveres y el agua necesarios para llegar al lugar de la batalla.
—Tenemos abundantes reservas, que hemos ido acumulando —respondió Hirgon—. ¡Partid ahora, tan ligeros y tan veloces como podáis!
—Entonces, Éomer, ve y llama a los heraldos —dijo Théoden—. ¡Que los Jinetes se preparen!
Éomer salió; pronto las trompetas resonaron en el Baluarte, y muchas otras les respondieron desde abajo; pero las voces no eran vibrantes y límpidas como las que oyera Merry la noche anterior; le parecieron sordas y destempladas en el aire espeso; un sonido bronco y ominoso.
El rey se volvió a Merry. —Maese Meriadoc, parto a la guerra —le dijo—. Dentro de un momento me pondré en camino. Te eximo de mi servicio, mas no de mi amistad. Permanecerás aquí, y si lo deseas estarás al servicio de la Dama Éowyn, quien gobernará el pueblo en mi ausencia.
—Pero... pero Señor —tartamudeó Merry—, os he ofrecido mi espada. No deseo separarme así de vos, Rey Théoden. Todos mis amigos se han ido a combatir, y si no pudiera hacerlo también yo, me sentiría abochornado.
—Es que nuestros caballos son altos y veloces —replicó Théoden—, y por muy grande que sea tu corazón, no podrás montarlos.
—Pues bien, atadme al lomo de uno de ellos, o dejadme ir colgado de un estribo, o algo así —dijo Merry—. El trayecto es largo para que os siga corriendo, pero si no puedo cabalgar correré, aunque me gaste los pies y llegue con varias semanas de atraso.
Théoden sonrió.
—Antes que eso te llevaría en la grupa de Crinblanca —dijo—. Pero al menos cabalgarás conmigo hasta Edoras, y verás el palacio de Meduseld; pues ese es el camino que tomaré ahora. Hasta allí, Stybba podrá llevarte: la gran carrera sólo comenzará cuando lleguemos a las llanuras.
Entonces Éowyn se levantó.
—¡Venid conmigo, Meriadoc! —dijo—. Os mostraré lo que os he preparado. —Salieron juntos—. Sólo esto me pidió Aragorn —dijo mientras pasaban entre las tiendas—: que os proveyera de armas para la batalla. Y yo he tratado de atender a ese deseo lo mejor que he podido. Porque el corazón me dice que antes del fin las necesitaréis.
Éowyn llevó a Merry a un cobertizo entre las tiendas de la guardia del rey, y allí un armero le trajo un casco pequeño, y un escudo redondo, y otras piezas.
—No tenemos una cota de malla que os pueda venir bien —dijo Éowyn—, ni tiempo para forjar un plaquín a vuestra medida; pero aquí hay también un justillo de buen cuero, un cinturón y un puñal. En cuanto a la espada, ya la tenéis.
Merry se inclinó, y la dama le mostró el escudo, que era semejante al que había recibido Gimli, y llevaba la insignia del caballo blanco.
—Tomad todas estas cosas —prosiguió– ¡y conducidlas a un fin venturoso! Y ahora, ¡adiós, señor Meriadoc! Aunque quizá alguna vez volvamos a encontrarnos, vos y yo.
Así, en medio de una oscuridad siempre creciente, el Rey de la Marca se preparó para conducir a los Jinetes por el camino del este. Bajo la sombra, los corazones estaban oprimidos, y muchos hombres parecían desanimados. Pero era un pueblo austero, leal a su señor, y se oyeron pocos llantos y murmullos, aun en el campamento del Baluarte, donde se alojaban los exiliados de Edoras, mujeres, niños y ancianos. Un destino mortal los amenazaba, y ellos lo enfrentaban en silencio.
Dos horas pasaron veloces, y ya el rey estaba montado en el caballo blanco, que resplandecía en la oscuridad. Alto y arrogante parecía el rey, aunque los cabellos que le flotaban bajo el casco eran de nieve; y muchos lo contemplaban maravillados, y se animaban al verlo erguido e imperturbable.
Allí en los extensos llanos que bordeaban el río tumultuoso estaban alineadas numerosas compañías: más de cinco mil quinientos Jinetes armados de pies a cabeza, y varios centenares de hombres con caballos de posta que cargaban un ligero equipaje. Sonó una sola trompeta. El rey alzó la mano, y el ejército de la Marca empezó a moverse en silencio. A la cabeza marchaban doce hombres del séquito personal del rey: Jinetes de renombre. Los seguía el rey con Éomer a la diestra. Le había dicho adiós a Éowyn en el Baluarte, y el recuerdo le pesaba; pero ahora observaba con atención el camino que se extendía delante de él. Detrás iba Merry montado en Stybba, con los mensajeros de Gondor, y por último, otros doce hombres de la escolta del rey. Pasaron delante de las largas filas de rostros que esperaban, severos e impasibles. Pero cuando ya habían llegado casi al extremo de la fila, un hombre le echó al hobbit una mirada rápida y penetrante. Un hombre joven, pensó Merry al devolverle la mirada, más bajo de estatura y menos corpulento que la mayoría. Reparó en el fulgor de los claros ojos grises, y se estremeció, pues se le ocurrió de pronto que era el rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y va al encuentro de la muerte.
Continuaron descendiendo por el camino gris, siguiendo el curso del Río Nevado que se precipitaba sobre las piedras, y atravesaron las aldeas de Bajo del Sagrario y de Nevado Alto, donde muchos rostros tristes de mujeres los miraban pasar desde los portales sombríos; y así, sin cuernos ni arpas ni música de voces humanas, la gran cabalgata hacia el Este comenzó con el tema que aparecería en las canciones de Rohan durante muchas generaciones:
Del Sagrario sombrío en la mañana lóbrega
parte con escudero y capitán el hijo de Thengel
hacia Edoras. Las brumas amortajan
el palacio de los guardianes de la Marca,
las tinieblas envuelven las columnas de oro.
Adiós, saluda a las gentes libres,
el hogar, el trono, en los sitios sagrados
de las celebraciones en los tiempos de luz.
Avanza el rey: atrás el miedo
y adelante el destino. Leal y fiel,
todos los juramentos serán cumplidos.
Avanza Théoden. Cinco noches y cinco días
hacia el Este galopan los Eorlingas: seis mil lanzas
en el Folde, la Frontera de los Pantanos y el Bosque de Firien,
camino al Sunlending, a Mundburgo, la fortaleza
de los reyes del mar al pie del Mindolluin,
sitiada por el enemigo, cercada por el fuego.
El Destino los llama. La Oscuridad se cierra
y aprisiona caballo y caballero: los golpes lejanos de los cascos
se pierden en el silencio: así cuentan las canciones.
Y en verdad la oscuridad continuaba aumentando cuando el rey llegó a Edoras, aunque apenas era el mediodía. Allí hizo un breve alto para fortalecer el ejército con unas tres veintenas de Jinetes que llegaban con atraso a la leva. Luego de haber comido se preparó para reanudar la marcha, y se despidió afectuosamente de su escudero. Merry le suplicó por última vez que no lo abandonase.
—Éste no es viaje para un animal como Stybba, ya te lo he dicho —respondió Théoden—. Y en una batalla como la que pensamos librar en los campos de Gondor ¿qué harías, Maese Meriadoc, por muy paje de armas que seas, y aun mucho más grande de corazón que de estatura?
—En cuanto a eso ¿quién puede saberlo? —respondió Merry—. Pero entonces, Señor, ¿por qué me aceptasteis como paje de armas, sino para que permaneciera a vuestro lado? Y no me gustaría que las canciones no dijeran nada de mí sino que siempre me dejaban atrás.
—Te acepté para protegerte —respondió Théoden—, y también para que hagas lo que yo mande. Ninguno de mis Jinetes podrá llevarte como carga. Si la batalla se librase a mis puertas, tal vez los hacedores de canciones recordaran tus hazañas; pero hay cien leguas de aquí a Mundburgo, donde Denethor es el soberano. Y no diré una palabra más.
Merry se inclinó, y se alejó tristemente, contemplando las filas de Jinetes. Ya las compañías se preparaban para la partida: los hombres ajustaban las correas, examinaban las sillas, acariciaban a los animales; algunos observaban con inquietud el cielo cada vez más oscuro. Un Jinete se acercó al hobbit, y le habló al oído.
– Donde no falta voluntad, siempre hay un camino, decimos nosotros —susurró—, y yo mismo he podido comprobarlo. —Merry lo miró, y vio que era el Jinete joven que le había llamado la atención esa mañana—. Deseas ir a donde vaya el señor de la Marca: lo leo en tu rostro.
—Sí —dijo Merry.
—Entonces irás conmigo —dijo el Jinete—. Te llevaré en la cruz de mi caballo, debajo de mi capa hasta que estemos lejos, en campo abierto, y esta oscuridad sea todavía más densa. Tanta buena voluntad no puede ser desoída. ¡No digas nada a nadie, pero ven!
—¡Gracias, gracias de veras! —dijo Merry—. Os agradezco, señor, aunque no sé vuestro nombre.
—¿No lo sabes? —dijo en voz baja el Jinete—. Entonces llámame Dernhelm.
Así pues, cuando el rey partió, Meriadoc el hobbit iba sentado delante de Dernhelm, y el gran corcel gris Hoja de Viento casi no sintió la carga, pues Dernhelm, aunque ágil y vigoroso, pesaba menos que la mayoría de los hombres.
Cabalgaron en una oscuridad cada vez más densa, y esa noche acamparon entre los saucedales, en la confluencia del Nevado con el Entaguas, doce leguas al este de Edoras. Y luego cabalgaron de nuevo a través del Folde; y a través de la Frontera de los Pantanos, mientras a la derecha grandes bosques de robles trepaban por las laderas de las colinas a la sombra del oscuro Halifirien, en los confines de Gondor; pero a lo lejos, a la izquierda, una bruma espesa flotaba sobre las ciénagas que alimentaban las bocas del Entaguas. Y mientras cabalgaban, los rumores de la guerra en el Norte les salían al paso. Hombres solitarios llegaban a la carrera, y anunciaban que los enemigos habían atacado las fronteras orientales, y que ejércitos de orcos avanzaban por la Meseta de Rohan.
—¡Adelante! ¡Adelante! —gritó Éomer—. Ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Los pantanos del Entaguas defenderán nuestros flancos. Lo que ahora necesitamos es darnos prisa. ¡Adelante!
Y así el Rey Théoden dejó el reino, y el largo camino se alejó serpeando, y las almenaras fueron quedando atrás: Calenhad, Min-Rimmon, Erelas y Nardol. Pero los fuegos habían sido apagados. Todas las tierras estaban grises y silenciosas; y la sombra crecía sin cesar ante ellos, y la esperanza se debilitaba en todos los corazones.
4
EL SITIO DE GONDOR
Despertado por Gandalf, Pippin abrió los ojos. Había velas encendidas en el aposento, pues por las ventanas sólo entraba una pálida luz crepuscular; el aire era pesado, como si se avecinara una tormenta.
—¿Qué hora es? —preguntó Pippin, bostezando.
—La hora segunda ha pasado —le respondió Gandalf—. Tiempo de que te levantes y te pongas presentable. Has sido convocado por el Señor de la Ciudad, para instruirte acerca de tus nuevos deberes.
—¿Y me servirá el desayuno?
—¡No! De eso me he ocupado yo: y no tendrás más hasta el mediodía. Han racionado los víveres.
Pippin miró con desconsuelo el panecillo minúsculo y la mezquina (pensó) redondela de manteca, junto a un tazón de leche aguada.
—¿Por qué me trajiste aquí? —preguntó.
—Lo sabes demasiado bien —dijo Gandalf—. Para alejarte del mal. Y si no te agrada, recuerda que tú mismo te lo buscaste.
Pippin no dijo más.
Poco después recorría de nuevo en compañía de Gandalf el frío corredor que conducía a la puerta de la Sala de la Torre. Allí, en una penumbra gris, estaba sentado Denethor, como una araña vieja y paciente, pensó Pippin; parecía que no se hubiese movido de allí desde la víspera. Le indicó a Gandalf que se sentara, pero a Pippin lo dejó un momento de pie, sin prestarle atención. Al fin el viejo se volvió hacia él.
—Bien, Maese Peregrin, espero que hayas aprovechado a tu gusto el día de ayer. Aunque temo que en esta ciudad la mesa sea bastante más austera de lo que tú desearías.
Pippin tuvo la desagradable impresión de que la mayor parte de lo que había dicho o hecho había llegado de algún modo a oídos del Señor de la Ciudad, y que además muchos de sus pensamientos eran conocidos por todos. No respondió.
—¿Qué querrías hacer a mi servicio?
—Pensé, señor, que vos me señalaríais mis deberes.
—Lo haré, una vez que conozca tus aptitudes —dijo Denethor—. Pero eso lo sabré quizá más pronto teniéndote a mi lado. Mi paje de cámara ha solicitado licencia para enrolarse en la guarnición exterior, de modo que por un tiempo ocuparás su lugar. Me servirás, llevarás mensajes, y conversarás conmigo, si la guerra y las asambleas me dejan algún momento de ocio. ¿Sabes cantar?
—Sí —dijo Pippin—. Bueno, sí, bastante bien para mi gente. Pero no tenemos canciones apropiadas para grandes palacios y para tiempos de infortunio, señor. Rara vez nuestras canciones tratan de algo más terrible que el viento o la lluvia. Y la mayor parte de mis canciones hablan de cosas que nos hacen reír: o de la comida y la bebida, por supuesto.
—¿Y por qué esos cantos no serían apropiados para mis salones, o para tiempos como éstos? Nosotros, que hemos vivido tantos años bajo la Sombra ¿no tenemos acaso el derecho de escuchar los ecos de un pueblo que no ha conocido un castigo semejante? Quizá sintiéramos entonces que nuestra vigilia no ha sido en vano, aun cuando nadie la haya agradecido.
A Pippin se le encogió el corazón. No le entusiasmaba la idea de tener que cantar ante el Señor de Minas Tirith las canciones de la Comarca, y menos aún las cómicas que conocía mejor; y además eran... bueno, demasiado rústicas para ese momento. No se le ordenó que cantase. Denethor se volvió a Gandalf haciéndole preguntas sobre los Rohirrim y la política del reino de Rohan, y sobre la posición de Éomer, el sobrino del rey. A Pippin le maravilló que el Señor pareciera saber tantas cosas acerca de un pueblo que vivía muy lejos, aunque hacía muchos años sin duda, pensó, que Denethor no salía de las fronteras del reino.
Al cabo Denethor llamó a Pippin y le ordenó que se ausentase otra vez por algún tiempo.
—Ve a la armería de la Ciudadela —le dijo– y retira de allí la librea de la Torre y los avíos necesarios. Estarán listos. Fueron encargados ayer. ¡Vuelve en cuanto estés vestido!
Todo sucedió como Denethor había dicho, y pronto Pippin se vio ataviado con extrañas vestimentas, de color negro y plata: un pequeño plaquín, de malla de acero tal vez, pero negro como el azabache; y un yelmo de alta cimera, con pequeñas alas de cuervo a cada lado y en el centro de la corona una estrella de plata. Sobre la cota de malla llevaba una sobreveste corta, también negra pero con la insignia del árbol bordada en plata a la altura del pecho. Las ropas viejas de Pippin fueron dobladas y guardadas: le permitieron conservar la capa gris de Lórien, pero no usarla durante el servicio. Ahora sí que parecía, sin saberlo, la viva imagen del Ernil i Pheriannath, el Príncipe de los Medianos, como la gente había dado en llamarlo; pero se sentía incómodo, y la tiniebla empezaba a pesarle.
Todo aquel día fue oscuro y tétrico. Desde el amanecer sin sol hasta la noche, la sombra había ido aumentando, y los corazones de la Ciudad estaban oprimidos. Arriba, a lo lejos, una gran nube, llevada por un viento de guerra, flotaba lentamente hacia el oeste desde la Tierra Tenebrosa, devorando la luz; pero abajo el aire estaba inmóvil, sin un soplo, como si el Valle del Anduin esperase el estallido de una tormenta devastadora.
A eso de la hora undécima, liberado al fin por un rato de las obligaciones del servicio, Pippin salió en busca de comida y bebida, algo que lo animara e hiciese más soportable la espera. En el rancho se encontró nuevamente con Beregond, que acababa de regresar de una misión del otro lado del Pelennor, en las Torres de la Guardia de la Calzada. Pasearon juntos sin alejarse de los muros, pues en los recintos cerrados Pippin se sentía como prisionero, y hasta el aire de la alta ciudadela le parecía sofocante. Y otra vez se sentaron en el antepecho de la tronera que miraba al este, donde se habían entretenido la víspera, comiendo y hablando.
Era la hora del crepúsculo, pero ya el enorme palio había avanzado muy lejos en el Oeste, y un instante apenas, al hundirse por fin en el Mar, logró el sol escapar para lanzar un breve rayo de adiós antes de dar paso a la noche, el mismo rayo que Frodo, en la Encrucijada, veía en ese momento en la cabeza del rey caído. Pero para los campos del Pelennor, a la sombra del Mindolluin, nada resplandecía: todo era pardo y lúgubre.
Pippin tenía la impresión de que habían pasado años desde la primera vez que se había sentado allí, en un tiempo ya a medias olvidado, cuando todavía era un hobbit, un viajero despreocupado, indiferente a los peligros que había atravesado hacía poco. Ahora era un pequeño soldado, un soldado entre muchos otros en una ciudad que se preparaba para soportar un gran ataque, y vestía las ropas nobles pero sombrías de la Torre de la Guardia.
En otro momento y en otro lugar, tal vez Pippin habría aceptado de buen grado ese nuevo atuendo, pero ahora sabía que no estaba representando un papel en una comedia; estaba, seria e irremisiblemente al servicio de un amo severo que corría un gravísimo peligro.
El plaquín lo agobiaba, y el yelmo le pesaba sobre la cabeza. Se había quitado la capa y la había puesto sobre la piedra del asiento. Apartó los ojos fatigados de los campos sombríos y bostezó, y luego suspiró.
—¿Estás cansado del día de hoy? —le preguntó Beregond.
—Sí —dijo Pippin—, muy cansado: cansado de la inactividad y la espera. He estado de plantón a la puerta de la cámara de mi señor durante horas interminables, mientras él discutía con Gandalf y el Príncipe y otros grandes. Y no estoy acostumbrado, Maese Beregond, a servir con hambre la mesa de otros. Es una prueba muy dura para un hobbit. Has de pensar sin duda que tendría que sentirme profundamente honrado. Pero ¿para qué quiero un honor semejante? Y a decir verdad ¿para qué comer y beber bajo esta sombra invasora? ¿Qué significa? ¡El aire mismo parece espeso y pardo! ¿Son frecuentes aquí estos oscurecimientos cuando el viento sopla en el Este?
—No —dijo Beregond—. Ésta no es una oscuridad natural del mundo. Es algún artificio creado por la malicia del Enemigo; alguna emanación de la Montaña de Fuego, que envía para ensombrecer los corazones y las deliberaciones. Y lo consigue por cierto. Ojalá vuelva el Señor Faramir. Él no se dejaría amilanar. Pero ahora, ¿quién sabe si alguna vez podrá regresar de la Oscuridad a través del Río?
—Sí —dijo Pippin—. Gandalf también está impaciente. Fue una decepción para él, creo, no encontrar aquí a Faramir. Y Gandalf ¿por dónde andará? Se retiró del consejo del Señor antes de la comida de mediodía, y no de buen humor, me pareció. Quizá tenga el presentimiento de alguna mala nueva.
De pronto, mientras hablaban, enmudecieron de golpe; inmóviles, paralizados, convertidos de algún modo en dos piedras que escuchaban. Pippin se tiró al suelo, tapándose los oídos con las manos; pero Beregond, que mientras hablaba de Faramir había estado mirando a lo lejos por encima del parapeto almenado, se quedó donde estaba, tieso, los ojos desencajados. Pippin conocía aquel grito estremecedor: era el mismo que mucho tiempo atrás había oído en los Marjales de la Comarca; pero ahora había crecido en potencia y en odio, y atravesaba el corazón con una venenosa desesperanza.
Al fin Beregond habló, con un esfuerzo.
—¡Han llegado! —dijo—. ¡Atrévete y mira! Hay cosas terribles allá abajo.
Pippin se encaramó de mala gana en el asiento y asomó la cabeza por encima del muro. Abajo el Pelennor se extendía en las sombras e iba a perderse en la línea adivinada apenas del Río Grande. Pero ahora, girando vertiginosamente sobre los campos como sombras de una noche intempestiva, vio a media altura cinco formas de pájaros, horripilantes como buitres, pero más grandes que águilas, y crueles como la muerte. Ya bajaban de pronto, aventurándose hasta ponerse casi al alcance de los arqueros apostados en el muro, ya se alejaban volando en círculos.
—¡Jinetes Negros! —murmuró Pippin—. ¡Jinetes Negros del aire! ¡Pero mira, Beregond! —exclamó—. ¡Están buscando algo! ¡Mira cómo vuelan y descienden, siempre hacia el mismo punto! ¿Y no ves algo que se mueve en el suelo? Formas oscuras y pequeñas. ¡Sí, hombres a caballo: cuatro o cinco! ¡Ah, no lo puedo soportar! ¡Gandalf! ¡Gandalf! ¡Socorro!
Otro alarido largo vibró en el aire y se apagó, y Pippin, jadeando como un animal perseguido, se arrojó de nuevo al suelo y se acurrucó al pie del muro. Débil, y aparentemente remota a través de aquel grito escalofriante, tremoló desde abajo la voz de una trompeta y culminó en una nota aguda y prolongada.
—¡Faramir! ¡El Señor Faramir! ¡Es su llamada! —gritó Beregond—. ¡Corazón intrépido! ¿Pero cómo podrá llegar a la Puerta, si esos halcones inmundos e infernales cuentan con otras armas además del terror? ¡Pero míralos! ¡No se arredran! Llegarán a la Puerta. ¡No! Los caballos se encabritan. ¡Oh! Arrojan al suelo a los jinetes; ahora corren a pie. No, uno sigue montado, pero retrocede hacia los otros. Tiene que ser el Capitán: él sabe cómo dominar a las bestias y a los hombres. ¡Ay! Una de esas cosas inmundas se lanza sobre él. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Nadie acudirá en su auxilio? ¡Faramir!
Y Beregond dio un salto, echó a correr y desapareció en la oscuridad. Asustado y avergonzado, mientras que Beregond de la Guardia pensaba ante todo en su amado capitán, Pippin se levantó y miró fuera. En ese momento alcanzó a ver un destello de nieve y de plata que venía del norte, como una estrella diminuta que hubiese descendido a los campos sombríos. Avanzaba como una flecha y crecía a medida que se acercaba a los cuatro hombres que huían hacia la Puerta. Parecía esparcir una luz pálida, y Pippin tuvo la impresión de que la sombra espesa retrocedía delante de la luz, y en seguida, cuando estuvo más cerca, creyó oír, como un eco entre los muros, una voz poderosa que llamaba.
—¡Gandalf! —gritó Pippin—. ¡Gandalf! Siempre llega en el momento más sombrío. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Caballero Blanco! ¡Gandalf! ¡Gandalf! —gritó, con la vehemencia del espectador de una gran carrera, como alentando a un corredor que no necesita la ayuda de exhortaciones.
Mas ya las sombras aladas habían advertido la presencia del recién llegado. Una de ellas voló en círculos hacia él; pero a Pippin le pareció ver que Gandalf levantaba una mano y que de ella brotaba como un dardo un haz de luz blanca. El Nazgûl dejó escapar un grito largo y doliente y se apartó; y los otros cuatro, tras un instante de vacilación, se elevaron en espirales vertiginosas y desaparecieron en el este, entre las nubes bajas; y por un momento los campos del Pelennor parecieron menos oscuros.
Pippin observaba, y vio que los jinetes y el Caballero Blanco se reunían al fin, y se detenían a esperar a los que iban a pie. Grupos de hombres les salían al encuentro desde la Ciudad; y pronto Pippin los perdió de vista bajo los muros exteriores, y adivinó que estaban trasponiendo la Puerta. Sospechando que subirían inmediatamente a la Torre, y a ver al Senescal, corrió a la entrada de la ciudadela. Allí se le unieron muchos otros que habían observado la carrera y el rescate desde los muros.
Pronto en las calles que subían de los círculos exteriores se elevó un gran clamor, y hubo muchos vítores, y por todas partes voceaban y aclamaban los nombres de Faramir y Mithrandir. Pippin vio unas antorchas, y luego dos jinetes que cabalgaban lentamente seguidos por una gran multitud: uno estaba vestido de blanco, pero ya no resplandecía, pálido en el crepúsculo como si el fuego que ardía en él se hubiese consumido o velado. El otro era sombrío y tenía la cabeza gacha. Desmontaron y mientras los palafreneros se llevaban a Sombragrís y al otro caballo, avanzaron hacia el centinela de la puerta: Gandalf con paso firme, el manto gris flotándole a la espalda y en los ojos un fuego todavía encendido; el otro, vestido de verde, más lentamente, vacilando un poco como un hombre herido o fatigado.
Pippin se adelantó entre el gentío, y en el momento en que los hombres pasaban bajo la lámpara de la arcada vio el rostro pálido de Faramir y se quedó sin aliento. Era el rostro de alguien que asaltado por un miedo terrible o una inmensa angustia ha conseguido dominarse y recobrar la calma. Orgulloso y grave, se detuvo un momento a hablar con el guardia, y Pippin, que no le quitaba los ojos de encima, vio hasta qué punto se parecía a su hermano Boromir, a quien él había querido desde el principio, admirando la hidalguía y la bondad del gran hombre. De pronto, sin embargo, en presencia de Faramir, un sentimiento extraño que nunca había conocido antes, le embargó el corazón. Éste era un hombre de alta nobleza, semejante a la que por momentos viera en Aragorn, menos sublime quizá pero a la vez menos imprevisible y remota: uno de los Reyes de los Hombres nacido en una época más reciente, pero tocado por la sabiduría y la tristeza de la Antigua Raza. Ahora sabía por qué Beregond lo nombraba con veneración. Era un capitán a quien los hombres seguirían ciegamente, a quien él mismo seguiría, aún bajo la sombra de las alas negras.
—¡Faramir! —gritó junto con los otros—. ¡Faramir! —Y Faramir, advirtiendo el acento extraño del hobbit entre el clamor de los hombres de la Ciudad, se dio vuelta, y lo miró estupefacto.
—¿Y tú de dónde vienes? —le preguntó—. ¡Un Mediano, y vestido con la librea de la Torre! ¿De dónde...?