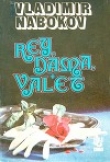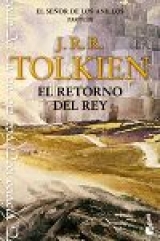
Текст книги "El retorno del rey"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
Corrió por el sendero ascendente, y pasó la cresta. Allí el camino doblaba a la izquierda y se hundía en una pendiente brusca. Sam había entrado en Mordor.
Se quitó el Anillo del dedo, inspirado quizá por alguna misteriosa premonición de peligro, aunque a sí mismo se dijo solamente que deseaba ver con mayor claridad.
—Más vale que eche una mirada a lo peor —murmuró—. ¡No es prudente andar a tientas en una niebla!
Duro, cruel y áspero era el paisaje que se mostró a los ojos del hobbit. A sus pies, la cresta más alta de Ephel Dúath se precipitaba en riscos enormes y escarpados a un valle sombrío; y del otro lado asomaba una cresta mucho más baja, de bordes mellados y dentados y rocas puntiagudas que a la luz roja del fondo parecían colmillos negros: era el siniestro Morgai, la más interior de las empalizadas naturales que defendían el país. A lo lejos, pero casi en línea recta, más allá de un vasto lago de oscuridad moteado de fuegos diminutos, se veía el resplandor de un gran incendio; y de él se elevaban en remolinos inquietos unas enormes columnas de humo, de color rojo polvoriento en las raíces, y negras donde se fundían con el palio de nubes abultadas que cubría la tierra maldita.
Lo que Sam contemplaba era el Orodruin, la Montaña de Fuego. Una y otra vez los hornos encendidos en el fondo abismal del cono de ceniza se calentaban al rojo, y entonces la montaña se henchía y rugía como una marea tempestuosa, y derramaba por las grietas de los flancos ríos de roca derretida. Algunos corrían incandescentes hacia Barad-dûr a lo largo de canales profundos; otros se abrían paso a través de la llanura pedregosa, hasta que se enfriaban y yacían como retorcidas figuras de dragones vomitadas por la tierra atormentada. En esa hora de trabajos, contemplaba Sam el Monte del Destino, y la luz oculta detrás de la mole enorme de los Ephel Dúath para quienes subían desde el oeste, se volcaba ahora resplandeciendo sobre las caras desnudas de las rocas, que parecían tintas en sangre.
En aquella luz terrible, Sam se detuvo horrorizado, pues ahora, mirando a la izquierda, veía en todo su poderío la Torre de Cirith Ungol. El cuerno que había visto desde el otro lado no era sino la atalaya más alta. La fachada oriental tenía tres grandes niveles; el primero se extendía allá abajo en un espolón de la pared rocosa; la cara posterior se apoyaba en un acantilado, del que emergían bastiones puntiagudos y superpuestos, más pequeños a medida que la torre ganaba altura, y los flancos casi verticales de buena albañilería miraban al noreste y al sudeste. Alrededor del nivel inferior, doscientos pies por debajo de Sam, un muro almenado cercaba un patio estrecho. La puerta de la fortaleza, en la pared más cercana, la que miraba al sudeste, se abría a un camino ancho, cuyo parapeto exterior corría al borde de un precipicio, y luego de doblar hacia el sur serpeaba cuesta abajo en la oscuridad y alcanzaba la ruta que llevaba al Paso de Morgul. Y desde allí cruzaba por una grieta del Morgai e iba a desembocar en el valle de Gorgoroth hasta llegar a Barad-dûr. La senda en que Sam estaba descendía en algunos trechos mediante tramos de escalones tallados en la roca, en otros por un sendero empinado, para unirse al camino principal bajo los muros amenazantes próximos a la Puerta.
Al observarla Sam comprendió de pronto, casi con un sobresalto, que aquella fortaleza había sido construida no para impedir que los enemigos entrasen en Mordor, sino para retenerlos dentro. Era en verdad una de las antiguas obras de Gondor, un puesto oriental de avanzada de las defensas de Ithilien, edificado luego de la Última Alianza, cuando los Hombres del Oesternesse vigilaban el maléfico país de Sauron, donde todavía acechaban muchas criaturas. Pero aquí como en Narchost y Carchost, las Torres de los Dientes, la vigilancia se había debilitado, y la traición había entregado la Torre al Señor de los Espectros del Anillo; y ahora, desde hacía largos años, estaba en manos de seres maléficos. Al retornar a Mordor, Sauron la había considerado útil, pues aunque no tenía muchos servidores, le sobraban en cambio los esclavos sometidos por el terror; y ahora, como antaño, el propósito principal de la Torre era impedir que huyesen de Mordor. Pero si un enemigo era tan temerario como para tratar de introducirse secretamente en el país, entonces la Torre era también una atalaya última y siempre alerta contra cualquiera que lograse burlar la vigilancia de Morgul y de Ella-Laraña.
Sam entendía muy bien que deslizarse por debajo de aquellos muros de muchos ojos y evitar la vigilancia de la puerta era del todo imposible. Y aun si entraba, no podría llegar muy lejos: el camino del otro lado de la puerta estaba vigilado y ni las sombras negras agazapadas en los recovecos donde no llegaba la luz roja lo protegerían durante mucho tiempo de los orcos. Pero por desesperado que fuera aquel camino, la empresa que ahora le aguardaba era mucho peor: no evitar la puerta y escapar, sino trasponerla, a solas.
Pensó por un momento en el Anillo, pero no encontró en él ningún consuelo, sólo peligro y miedo. Tan pronto como viera el Monte del Destino, ardiendo en lontananza, había notado un cambio en el Anillo. A medida que se acercaba a los grandes hornos donde fuera forjado y modelado, en los abismos del tiempo, el poder del Anillo aumentaba, y se volvía cada vez más maligno, indomable excepto quizá para alguien de una voluntad muy poderosa. Y aunque no lo llevaba en el dedo, sino colgado del cuello en una cadena, Sam mismo se sentía como agigantado, como envuelto en una enorme y deformada sombra de sí mismo, una amenaza funesta suspendida sobre los muros de Mordor. Sabía que en adelante no le quedaba sino una alternativa: resistirse a usar el Anillo, por mucho que lo atormentase; o reclamarlo, y desafiar el Poder aposentado en la fortaleza oscura del otro lado del valle de las sombras. El Anillo lo tentaba ya, carcomiéndole la voluntad y la razón. Fantasías descabelladas le invadían la mente; y veía a Samsagaz el Fuerte, el Héroe de la Era, avanzando con una espada flamígera a través de la tierra tenebrosa, y los ejércitos acudían a su llamada mientras corría a derrocar el poder de Barad-dûr. Entonces se disipaban todas las nubes, y el sol blanco volvía a brillar, y a una orden de Sam el valle de Gorgoroth se transformaba en un jardín de muchas flores, donde los árboles daban frutos. No tenía más que ponerse el Anillo en el dedo, y reclamarlo, y todo aquello podría convertirse en realidad.
En aquella hora de prueba fue sobre todo el amor a Frodo lo que le ayudó a mantenerse firme; y además conservaba, en lo más hondo de sí mismo, el indomable sentido común de los hobbits: sabía que no estaba hecho para llevar una carga semejante aun en el caso de que aquellas visiones de grandeza no fueran sólo un señuelo. El pequeño jardín de un jardinero libre era lo único que respondía a los gustos y a las necesidades de Sam; no un jardín agigantado hasta las dimensiones de un reino; el trabajo de sus propias manos, no las manos de otros bajo sus órdenes.
«Y además todas estas fantasías no son más que una trampa —se dijo—. Me descubriría y caería sobre mí, antes que yo pudiera gritar. Si ahora me pusiera el Anillo me descubriría, y muy rápidamente, en Mordor. Y bien, todo cuanto puedo decir es que la situación me parece tan desesperada como una helada en primavera. ¡Justo cuando hacerme invisible podría ser realmente útil, no puedo utilizar el Anillo! Y si encuentro alguna vez un modo de seguir adelante, no será más que un estorbo, y una carga más pesada a cada paso. ¿Qué tengo que hacer, entonces?»
En el fondo, no le quedaba a Sam ninguna duda. Sabía que tenía que bajar hasta la puerta, y sin más dilación. Con un encogimiento de hombros, como para ahuyentar las sombras y alejar a los fantasmas, comenzó lentamente el descenso. A cada paso se sentía más pequeño. No había avanzado mucho, y ya era otra vez un hobbit disminuido y aterrorizado. Ahora pasaba justo por debajo del muro de la Torre, y sus oídos naturales escuchaban claramente los gritos y el fragor de la lucha. En aquel momento los ruidos parecían venir del patio detrás del muro exterior.
Sam había recorrido casi la mitad del camino, cuando dos orcos aparecieron corriendo en el portal oscuro y salieron al resplandor rojo. No se volvieron a mirarlo. Iban hacia el camino principal; pero en plena carrera se tambalearon y cayeron al suelo, y allí se quedaron tendidos e inmóviles. Sam no había visto flechas, pero supuso que habían sido abatidos por otros orcos apostados en los muros o escondidos a la sombra del portal. Siguió avanzando pegado al muro de la izquierda. Una sola mirada le había bastado para comprender que no tenía ninguna esperanza de escalarlo. La pared de piedra, sin grietas ni salientes, tenía unos treinta pies de altura, y culminaba en un alero de gradas invertidas. La puerta era el único camino.
Continuó adelante, sigilosamente, preguntándose cuántos orcos vivirían en la Torre junto con Shagrat, y con cuántos contaría Gorbag, y cuál sería el motivo de la pelea, si en verdad era una pelea. Le había parecido que la compañía de Shagrat estaba compuesta de unos cuarenta orcos, y la de Gorbag de más del doble; pero la patrulla de Shagrat no era por supuesto más que una parte de la guarnición. Casi con seguridad estaban disputando a causa de Frodo y del botín. Sam se detuvo un segundo, pues de pronto las cosas le parecieron claras, casi como si las tuviera delante de los ojos. ¡La cota de malla de mithril! Frodo, como es natural, la llevaba puesta, y los orcos tenían que haberla descubierto. Y por lo que Sam había oído, Gorbag la codiciaba. Pero las órdenes de la Torre Oscura eran por ahora la única protección de Frodo, y en caso de que fueran desacatadas, Frodo podía morir en cualquier momento.
—¡Adelante, miserable holgazán! —se increpó Sam—. ¡A la carga! —Desenvainó a Dardo y se precipitó hacia la puerta. Pero en el preciso momento en que estaba a punto de pasar bajo la gran arcada, sintió un choque: como si hubiese tropezado con una especie de tela parecida a la de Ella-Laraña, pero invisible. No veía ningún obstáculo, y sin embargo algo demasiado poderoso le cerraba el camino. Miró alrededor, y entonces, a la sombra de la puerta, vio a los Dos Centinelas.
Eran como grandes figuras sentadas en tronos. Cada una de ellas tenía tres cuerpos unidos, coronados por tres cabezas que miraban adentro, afuera, y al portal. Las caras eran de buitre, y las manos que apoyaban sobre las rodillas eran como garras. Parecían esculpidos en enormes bloques de piedra: impasibles, pero a la vez vigilantes: algún espíritu maléfico y alerta habitaba en ellos. Reconocían a un enemigo: visible o invisible, ninguno escapaba. Le impedían la entrada, o la fuga.
Sam tomó aliento y se lanzó una vez más hacia adelante, pero se detuvo en seco, trastabillando como si le hubiesen asestado un golpe en el pecho y en la cabeza. Entonces, en un arranque de audacia, porque no se le ocurría ninguna otra solución, inspirado por una idea repentina, sacó con lentitud la redoma de Galadriel y la levantó. La luz blanca se avivó rápidamente, dispersando las sombras bajo la arcada oscura. Allí estaban, frías e inmóviles, las figuras monstruosas de los Centinelas. Por un instante vislumbró un centelleo en las piedras negras de los ojos, de una malignidad sobrecogedora, pero poco a poco sintió que la voluntad de los Centinelas empezaba a flaquear y se desmoronaba en miedo.
Pasó de un salto por delante de ellos, pero en ese instante, mientras volvía a guardar el frasco en el pecho, sintió tan claramente como si una barra de acero hubiera descendido de golpe detrás de él, que habían redoblado la vigilancia. Y de las cabezas maléficas brotó un alarido estridente que retumbó en los muros. Y como una señal de respuesta resonó lejos, en lo alto, una campanada única.
—¡Bueno, bueno! —dijo Sam—. ¡Parece que he llamado a la puerta principal! ¡Pues bien, a ver si acude alguien! —gritó—. ¡Anunciadle al Capitán Shagrat que ha llamado el gran guerrero Elfo, y que trae consigo la espada élfica!
Ninguna respuesta. Sam, se adelantó a grandes pasos. Dardo le centelleaba en la mano con una luz azul. Las sombras eran profundas en el patio, pero alcanzó a ver que el pavimento estaba sembrado de cadáveres. Justo a sus pies yacían dos arqueros orcos apuñalados por la espalda. Un poco más lejos había muchos más, algunos aparte, como abatidos por una estocada o un flechazo, otros en parejas, como sorprendidos en plena lucha, muertos en el acto mismo de apuñalar, estrangular, morder. Los pies resbalaban en las piedras, cubiertas de sangre negra.
Sam notó que había dos uniformes diferentes, uno marcado con la insignia del Ojo Rojo, el otro con una Luna desfigurada en una horrible efigie de la muerte; pero no se detuvo a observarlos más de cerca. Del otro lado del patio, al pie de la torre, vio una puerta grande; estaba entreabierta y por ella salía una luz roja; un orco corpulento yacía sin vida en el umbral. Sam saltó por encima del cadáver y entró; y entonces miró alrededor, desorientado.
Un corredor amplio y resonante conducía otra vez desde la puerta al flanco de la montaña. Estaba iluminado por la lumbre incierta de unas antorchas en las ménsulas de los muros, y el fondo se perdía en las tinieblas. A uno y otro lado había numerosas puertas y aberturas; pero salvo dos o tres cuerpos más tendidos en el suelo el corredor estaba vacío. Por lo que había oído de la conversación de los capitanes, Sam sabía que vivo o muerto era probable que Frodo se encontrase en una estancia de la atalaya más alta; pero quizás él tuviera que buscar un día entero antes de encontrar el camino.
—Supongo que ha de estar en la parte de atrás —murmuró—. Toda la Torre crece hacia atrás. Y de cualquier modo convendrá que siga esas luces.
Avanzó por el corredor, pero ahora con lentitud; cada paso era más trabajoso que el anterior. El terror volvía a dominarlo. No oía otro ruido que el roce de sus pies, que parecía crecer y resonar como palmadas gigantescas sobre las piedras. Los cuerpos sin vida; el vacío; las paredes negras y húmedas que a la luz de las antorchas parecían rezumar sangre; el temor de que una muerte súbita lo acechase detrás de cada puerta, en cada sombra; y la imagen siempre presente de la maldad vigilante que custodiaba la entrada: era casi más de lo que Sam se sentía capaz de afrontar. Una lucha —con no demasiados adversarios a la vez– hubiera sido preferible a aquella incertidumbre espantosa. Hizo un esfuerzo por pensar en Frodo, que en alguna parte de este sitio terrible yacía dolorido o muerto. Continuó avanzando.
Había dejado atrás las antorchas, y llegado casi a una gran puerta abovedada en el fondo del corredor (la cara interna de la puerta subterránea, adivinó), cuando desde lo alto se elevó un grito aterrador y sofocado. Sam se detuvo en seco. En seguida oyó pasos que se acercaban. Allí, justo por encima de él, alguien bajaba de prisa una escalera.
La voluntad de Sam, lenta y debilitada, no pudo contener el movimiento de la mano: tironeando de la cadena, aferró el Anillo. Pero no llegó a ponérselo en el dedo, pues en el preciso instante en que lo apretaba contra el pecho, un orco saltó de un vano oscuro a la derecha, y se precipitó hacia él. Cuando estuvo a no más de seis pasos de distancia, levantó la cabeza, y descubrió a Sam. Sam oyó la respiración jadeante del orco, y vio el fulgor de los ojos inyectados en sangre. El orco se detuvo, despavorido. Porque lo que vio no fue un hobbit pequeño y asustado tratando de sostener con mano firme una espada: vio una gran forma silenciosa, embozada en una sombra gris, que se erguía ante él a la trémula luz de las antorchas; en una mano esgrimía una espada, cuya sola luz era un dolor lacerante; la otra la tenía apretada contra el pecho, escondiendo alguna amenaza innominada de poder y destrucción.
El orco se agazapó un momento, y en seguida, con un alarido espeluznante dio media vuelta y huyó por donde había venido. Jamás un perro a la vista de la inesperada fuga de un adversario con el rabo entre las piernas se sintió más envalentonado que Sam en aquel momento. Con un grito de triunfo, partió en persecución del fugitivo.
—¡Sí! ¡El guerrero elfo anda suelto! —exclamó—. Ya voy y te alcanzo. ¡O me indicas el camino para subir, o te desuello!
Pero el orco estaba en su propia guarida, era ágil, y comía bien. Sam era un extraño, y estaba hambriento y cansado. La escalera subía en espiral, alta y empinada. Sam empezó a respirar con dificultad. Y el orco no tardó en desaparecer, y ya sólo se oía, cada vez más débil, el golpeteo de los pies que corrían y trepaban. De tanto en tanto el orco lanzaba un grito y el eco resonaba en las paredes. Pero poco a poco los pasos se perdieron a lo lejos.
Sam avanzaba pesadamente. Tenía la impresión de estar en el buen camino y esto le daba nuevos ánimos. Soltó el Anillo y se ajustó el cinturón.
—¡Bravo! —dijo—. Si a todos les disgustamos tanto, Dardo y yo, las cosas pueden terminar mejor de lo que yo pensaba. En todo caso, parece que Shagrat, Gorbag y compañía han hecho casi todo mi trabajo. ¡Fuera de esa rata asustada, creo que no queda nadie con vida en este lugar!
Y entonces se detuvo bruscamente como si se hubiese golpeado la cabeza contra el muro de piedra. De pronto, con la fuerza de un golpe, entendió lo que acababa de decir. «¡No queda nadie con vida!» ¿De quién había sido entonces aquel escalofriante grito de agonía?
—¡Frodo, Frodo! ¡Mi amo! —gritó, casi sollozando—. Si te han matado ¿qué haré? Bueno, estoy llegando al final, a la cúspide, y veré lo que haya que ver.
Subía y subía. Salvo una que otra antorcha encendida en un recodo de la escalera, o junto a una de las entradas que conducían a los niveles superiores de la Torre, todo era oscuridad. Sam trató de contar los peldaños, pero después de los doscientos perdió la cuenta. Ahora avanzaba con sigilo, pues creía oír unas voces que hablaban un poco más arriba. Al parecer, quedaba con vida más de una rata.
De pronto, cuando empezaba a sentir que le faltaba el aliento, que las rodillas no le obedecían, la escalera terminó. Sam se quedó muy quieto. Las voces se oían ahora fuertes y cercanas. Miró a su alrededor. Había subido hasta el techo plano del tercer nivel, el más elevado de la Torre: un espacio abierto de unas veinte yardas de lado, rodeado de un parapeto bajo. En el centro mismo de la terraza desembocaba la escalera, cubierta por una cámara pequeña y abovedada, con puertas bajas orientadas al este y al oeste. Abajo, hacia el este, Sam vio la llanura dilatada y sombría de Mordor, y a lo lejos la montaña incandescente. Una nueva marejada hervía ahora en los cauces profundos, y los ríos de fuego ardían tan vivamente que aún a muchas millas de distancia iluminaban la torre con un resplandor bermejo. La base de la torre de atalaya, cuyo cuerno superaba en altura las crestas de las colinas próximas, ocultaba el oeste. En una de las troneras brillaba una luz. La puerta asomaba a no más de diez yardas de Sam. Estaba en tinieblas pero abierta, y de allí, de la oscuridad, venían las voces.
Al principio Sam no les prestó atención; dio un paso hacia afuera por la puerta del este y miró alrededor. Al instante advirtió que allá arriba la lucha había sido más cruenta. El patio estaba atiborrado de cadáveres, cabezas y miembros de orcos mutilados. Un olor a muerte flotaba en el lugar. Se oyó un gruñido, seguido de un golpe y un grito, y Sam buscó de prisa un escondite. Una voz de orco se elevó, iracunda, y él la reconoció inmediatamente, áspera, brutal y fría: era Shagrat, Capitán de la Torre.
—¿Así que no volverás? ¡Maldito seas, Snaga, gusano infecto! Te equivocas si crees que estoy tan estropeado como para que puedas burlarte de mí. Ven, y te arrancaré los ojos, como se los acabo de arrancar a Radbug. Y cuando lleguen algunos muchachos de refuerzo, me ocuparé de ti: te mandaré a Ella-Laraña.
—No vendrán, no antes de que hayas muerto, en todo caso —respondió Snaga con acritud—. Te dije dos veces que los cerdos de Gorbag fueron los primeros en llegar a la puerta, y que de los nuestros no salió ninguno. Lagduf y Muzgash consiguieron escapar, pero los mataron. Lo vi desde una ventana, te lo aseguro. Y fueron los últimos.
—Entonces tienes que ir. De todos modos yo estoy obligado a quedarme. ¡Que los Pozos Negros se traguen a ese inmundo rebelde de Gorbag! —La voz de Shagrat se perdió en una retahíla de insultos y maldiciones—. Él se llevó la peor parte, pero consiguió apuñalarme, esa escoria, antes que yo lo estrangulase. Irás, o te comeré vivo. Es preciso que las noticias lleguen a Lugbúrz, o los dos iremos a parar a los Pozos Negros. Sí, tú también. No creas que te salvarás escondiéndote aquí.
—No pienso volver a bajar por esa escalera —gruñó Snaga—, seas o no mi capitán. ¡Nooo! Y aparta las manos de tu cuchillo, o te ensartaré una flecha en las tripas. No serás capitán por mucho tiempo cuando ellos se enteren de todo lo que pasó. Combatí por la Torre contra esas pestilentes ratas de Morgul, pero menudo desastre habéis provocado vosotros dos, valientes capitanes, al disputaros el botín.
—Ya has dicho bastante —gruñó Shagrat—. Yo tenía órdenes. Fue Gorbag quien empezó, al tratar de birlarme la bonita camisa.
—Sí, pero tú lo sacaste de sus casillas, con tus aires de superioridad. Y de todos modos, él fue más sensato que tú. Te dijo más de una vez que el más peligroso de estos espías todavía anda suelto, y no quisiste escucharlo. Y ahora tampoco quieres escuchar. Te digo que Gorbag tenía razón. Hay un gran guerrero que anda merodeando por aquí, uno de esos Elfos sanguinarios, o uno de esos tarcos 1inmundos. Te digo que viene hacia aquí. Has oído la campana. Pudo eludir a los Centinelas, y eso es cosa de tarcos. Está en la escalera. Y hasta que no salga de allí, no pienso bajar. Ni aunque fuera un Nazgûl lo haría.
—Con que esas tenemos ¿eh? —aulló Shagrat—. ¿Harás esto, y no harás aquello? ¿Y cuando llegue, saldrás disparado y me abandonarás? ¡No, no lo harás! ¡Antes te llenaré la panza de agujeros rojos!
Por la puerta de la torre de atalaya salió volando Snaga, el orco más pequeño. Y detrás de él apareció Shagrat, un orco enorme cuyos largos brazos, al correr encorvado, tocaban el suelo. Pero uno de los brazos le colgaba inerte, y parecía estar sangrando; con el otro apretaba un gran bulto negro. Desde detrás de la puerta de la escalera, Sam alcanzó a ver a la luz roja la cara maligna del orco: estaba marcada como por garras afiladas y embadurnada de sangre; de los colmillos salientes le goteaba la baba; la boca gruñía como un animal.
Por lo que Sam pudo ver, Shagrat persiguió a Snaga alrededor del techo hasta que el orco más pequeño se agachó y logró esquivarlo; dando un alarido, corrió hacia la torre y desapareció. Shagrat se detuvo. Desde la puerta que miraba al este, Sam lo veía ahora junto al parapeto, jadeando, abriendo y cerrando débilmente la garra izquierda. Dejó el bulto en el suelo, y con la garra derecha extrajo un gran cuchillo rojo y escupió sobre él. Fue hasta el parapeto, e inclinándose se asomó al lejano patio exterior. Gritó dos veces pero no le respondieron.
De pronto, mientras Shagrat seguía inclinado sobre la almena, de espaldas al techo, Sam vio con asombro que uno de los supuestos cadáveres empezaba a moverse: se arrastraba. Estiró una garra y tomó el bulto. Se levantó, tambaleándose. La otra mano empuñaba una lanza de punta ancha y mango corto y quebrado. La alzó preparándose para asestar una estocada mortal. De pronto, un siseo se le escapó entre los dientes, un jadeo de dolor o de odio. Rápido como una serpiente Shagrat se hizo a un lado, dio media vuelta y hundió el cuchillo en la garganta del enemigo.
—¡Te pesqué, Gorbag! —vociferó—. No estabas muerto del todo ¿eh? Bueno, ahora completaré mi obra. —Saltó sobre el cuerpo caído, pateándolo y pisoteándolo con furia, mientras se agachaba una y otra vez para acuchillarlo. Satisfecho al fin, levantó la cabeza con un horrible y gutural alarido de triunfo. Lamió el puñal, se lo puso entre los dientes, y recogiendo el bulto se encaminó cojeando hacia la puerta más cercana de la escalera.
Sam no tuvo tiempo de reflexionar. Hubiera podido escabullirse por la otra puerta, pero difícilmente sin ser visto; y no hubiera podido jugar mucho tiempo al escondite con aquel orco abominable. Hizo sin duda lo mejor que podía hacer en aquellas circunstancias. Dio un grito, y salió de un salto al encuentro de Shagrat. Aunque ya no lo apretaba contra el pecho, el Anillo estaba presente: un poder oculto, una amenaza para los esclavos de Mordor; y en la mano tenía a Dardo, cuya luz hería los ojos del orco como el centelleo de las estrellas crueles en los temibles países élficos, y que se aparecían a los de su raza en unas pesadillas de terror helado. Y Shagrat no podía pelear y retener al mismo tiempo el tesoro. Se detuvo, gruñendo, mostrando los colmillos. Entonces una vez más, a la manera de los orcos, saltó a un lado, y utilizando el pesado bulto como arma y escudo, en el momento en que Sam se abalanzaba sobre él, se lo arrojó con fuerza a la cara. Sam trastabilló, y antes que pudiera recuperarse, Shagrat corría ya escaleras abajo.
Sam se precipitó detrás maldiciendo, pero no llegó muy lejos. Pronto le volvió a la mente el pensamiento de Frodo, y recordó que el otro orco había entrado en la torre. Se encontraba ante otra terrible disyuntiva, y no era tiempo de ponerse a pensar. Si Shagrat lograba huir, pronto regresaría con refuerzos. Pero si Sam lo perseguía, el otro orco podía cometer entre tanto alguna atrocidad. Y de todos modos, quizá Sam no alcanzara a Shagrat, o quizás él lo matara. Se volvió con presteza y corrió escaleras arriba.
—Me imagino que he vuelto a equivocarme —suspiró—. Pero ante todo tengo que subir a la cúspide pase lo que pase.
Allá abajo Shagrat descendió saltando las escaleras, cruzó el patio y traspuso la puerta, siempre llevando la preciosa carga. Si Sam hubiera podido verlo e imaginarse las tribulaciones que desencadenaría esta fuga, quizás habría vacilado. Pero ahora estaba resuelto a proseguir la busca hasta el fin. Se acercó con cautela a la puerta de la torre y entró. Dentro, todo era oscuridad. Pero la mirada alerta del hobbit pronto distinguió una luz tenue a la derecha. Venía de una abertura que daba a otra escalera estrecha y oscura: y parecía subir en espiral alrededor de la pared exterior de la torre. Arriba, en algún lugar, brillaba una antorcha.
Sam empezó a trepar en silencio. Llegó hasta la antorcha que vacilaba en lo alto de una puerta a la izquierda, frente a una tronera que miraba al oeste: uno de los ojos rojos que Frodo y él vieran desde abajo a la entrada del túnel. Pasó la puerta rápidamente y subió de prisa hasta la segunda rampa, temiendo a cada momento que lo atacaran o unos dedos lo estrangularan apretándole el cuello desde atrás. Se acercó a una ventana que miraba al este; otra puerta iluminada por una antorcha se abría a un corredor en el centro de la torre. La puerta estaba entornada y el corredor a oscuras, excepto por la lumbre de la antorcha y el resplandor rojo que se filtraba a través de la tronera. Pero aquí la escalera se interrumpía. Sam se deslizó por el corredor. A cada lado había una puerta baja; las dos estaban cerradas. No se oía ningún ruido.
—Un callejón sin salida —masculló Sam—, ¡después de tanto subir! No es posible que ésta sea la cúspide de la torre. ¿Pero qué puedo hacer ahora?
Volvió a todo correr a la rampa inferior y probó la puerta. No se movió. Subió otra vez corriendo; el sudor empezaba a gotearle por la cara. Sentía que cada minuto era precioso, pero uno a uno se le escapaban; y nada podía hacer. Ya no le preocupaban Shagrat ni Snaga ni ningún orco alguna vez nacido. Sólo quería encontrar a Frodo, volver a verle la cara, tocarle la mano.
Por fin, cansado y sintiéndose vencido, se sentó en un escalón, bajo el nivel del suelo del corredor, y hundió la cabeza entre las manos. El silencio era inquietante. La antorcha ya casi consumida chisporroteó y se extinguió; y las tinieblas lo envolvieron como una marea. Pronto, sorprendido él mismo, impulsado no sabía por qué pensamiento oculto, al término de aquella larga e infructuosa travesía, Sam se puso a cantar en voz baja.
En aquella torre fría y oscura la voz de Sam sonaba débil y temblorosa: la voz de un hobbit desesperanzado y exhausto que un orco nunca podría confundir con el canto claro de un Señor de los Elfos. Canturreó viejas tonadas infantiles de la Comarca, y fragmentos de los poemas del señor Bilbo que le venían a la memoria como visiones fugitivas del hogar. Y de pronto, como animada por una nueva fuerza, la voz de Sam vibró, improvisando palabras que se ajustaban a aquella tonada sencilla.
En las tierras del Oeste bajo el sol
las flores crecen en Primavera,
los árboles brotan, las aguas fluyen,
los pinzones cantan.
O quizás es una noche sin nubes
y de las hayas que se mecen,
entre el ramaje del cabello,
las Estrellas Élficas
cuelgan como joyas blancas.
Aquí yazgo, al término de mi viaje
hundido en una oscuridad profunda:
más allá de todas las montañas escarpadas,
por encima de todas las sombras cabalga el Sol
y eternamente moran las Estrellas.
Ni diré que el Día ha terminado,
ni he de decir adiós a las Estrellas.
—Más allá de todas las torres altas y poderosas —recomenzó, y se interrumpió de golpe. Creyó oír una voz lejana que le respondía. Pero ahora no oía nada. Sí, algo oía, pero no una voz: pasos que se acercaban. Arriba en el corredor se abrió una puerta: rechinaban los goznes. Sam se acurrucó, escuchando. La puerta se cerró con un golpe sordo; y la voz gruñona de un orco resonó en el corredor.
—¡Eh! ¡Tú ahí arriba, rata de albañal! Acaba con tus chillidos, o iré a arreglar cuentas contigo. ¿Me has oído?
No hubo respuesta.
—Está bien —refunfuñó Snaga—. De todos modos iré a echarte un vistazo, a ver en qué andas.
Los goznes volvieron a rechinar, y Sam, espiando desde el umbral del pasadizo, vio el parpadeo de una luz en un portal abierto, y la silueta imprecisa de un orco que se aproximaba. Parecía cargar una escalera de mano. Y de pronto comprendió: el acceso a la cámara más alta era una puerta trampa en el techo del corredor. Snaga lanzó la escalerilla hacia arriba, la afirmó, y trepó por ella hasta desaparecer. Sam lo oyó quitar un cerrojo. Luego la voz aborrecible habló de nuevo.