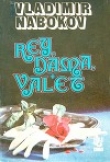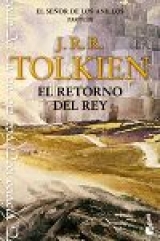
Текст книги "El retorno del rey"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Recordaba aquel perfume: los aromas de Ithilien.
—¡Córcholis! —murmuró—. ¿Por cuánto tiempo habré dormido? —Pues aquella fragancia lo había transportado al día que encendiera la pequeña fogata al pie del barranco soleado, y por un instante todo lo que ocurrió después se le había borrado de la memoria. Se desperezó—. ¡Qué sueño he tenido! —murmuró—. ¡Qué alegría haberme despertado! —Se sentó y vio junto a él a Frodo, que dormía apaciblemente, una mano bajo la cabeza, la otra apoyada en la manta: la derecha, y le faltaba el dedo mayor de la mano derecha.
Recordó todo de pronto, y gritó: —¡No era un sueño! ¿Entonces, dónde estamos?
Y una voz suave respondió detrás de él: —En la tierra de Ithilien, y al cuidado del rey, que os espera. —Y al decir esto, Gandalf apareció ante él vestido de blanco, y la barba le resplandecía como nieve al centelleo del sol en el follaje—. Y bien, señor Samsagaz, ¿cómo se siente usted? —dijo.
Pero Sam se volvió a acostar y lo miró boquiabierto, con los ojos agrandados por el asombro, y por un instante, entre el estupor y la alegría, no pudo responder. Al fin exclamó: —¡Gandalf ¡Creía que estaba muerto! Pero yo mismo creía estar muerto. ¿Acaso todo lo triste era irreal? ¿Qué ha pasado en el mundo?
—Una gran Sombra ha desaparecido —dijo Gandalf, y rompió a reír, y aquella risa sonaba como una música, o como agua que corre por una tierra reseca; y al escucharla Sam se dio cuenta de que hacía muchos días que no oía una risa verdadera, el puro sonido de la alegría. Le llegaba a los oídos como un eco de todas las alegrías que había conocido. Pero él, Sam, se echó a llorar. Luego, como una dulce llovizna que se aleja llevada por un viento de primavera, las lágrimas cesaron, y se rió, y riendo saltó del lecho.
—¿Que cómo me siento? —exclamó—. Bueno, no tengo palabras. Me siento, me siento... —agitó los brazos en el aire—... me siento como la primavera después del invierno, y el sol sobre el follaje; ¡y como todas las trompetas y las arpas y todas las canciones que he escuchado en mi vida! —calló y miró a su amo—. Pero, ¿cómo está el señor Frodo? —dijo—. ¿No es terrible lo que le ha sucedido en la mano? Aunque espero que por lo demás se encuentre bien. Ha pasado momentos muy crueles.
—Sí, por lo demás estoy muy bien —dijo Frodo, mientras se sentaba y se echaba a reír también él—. Me dormí de nuevo mientras esperaba a que tú despertaras, dormilón. Yo desperté temprano, y ahora ha de ser casi el mediodía.
—¿Mediodía? —dijo Sam, tratando de echar cuentas—. ¿De qué día?
—El décimocuarto del Año Nuevo —dijo Gandalf—, o si lo prefieres, el octavo día de abril según el Cómputo de la Comarca 2. Pero en adelante el Año Nuevo siempre comenzará en Gondor el veinticinco de marzo, el día en que cayó Sauron, el mismo en que fuisteis rescatados del fuego y traídos aquí, a que el Rey os curara. Porque es él quien os ha curado, y ahora os espera. Comeréis y beberéis con él. Cuando estéis prontos os llevaré a verlo.
—¿El Rey? —dijo Sam– ¿Qué rey? ¿Y quién es?
—El Rey de Gondor y Soberano de las Tierras Occidentales —dijo Gandalf—, que ha recuperado todo su antiguo reino. Pronto irá a su coronación, pero os espera a vosotros.
—¿Qué nos pondremos? —dijo Sam, porque no veía más que las ropas viejas y andrajosas con que habían viajado, dobladas en el suelo al pie de los lechos.
—Las ropas que habéis usado durante el viaje a Mordor —dijo Gandalf—. Hasta los harapos de orcos con que te disfrazaste en la tierra tenebrosa serán conservados, Frodo. No puede haber sedas ni linos ni armaduras ni blasones dignos de más altos honores. Luego quizá os consiga otros atavíos.
Y extendió hacia ellos las manos, y vieron que una le resplandecía, envuelta en luz.
—¿Qué tienes allí? —exclamó Frodo—. ¿Es posible que sea...?
—Sí, os he traído vuestros dos tesoros. Los tenía Sam, cuando fuisteis rescatados. Los regalos de la Dama Galadriel: el frasco, Frodo, y la cajita, Sam. Os alegrará tenerlos de nuevo.
Una vez lavados y vestidos, y después de un ligero refrigerio, los hobbits siguieron a Gandalf. Salieron del bosquecillo de abedules donde habían dormido, y cruzaron un largo prado verde que relucía al sol, flanqueado de árboles majestuosos de oscuro follaje y cargados de flores rojas. A espaldas de ellos canturreaba una cascada, y un arroyo corría adelante, entre riberas florecidas, y en el linde del prado se internaba en un bosque frondoso y pasaba luego bajo una arcada de árboles, y entre ellos y a lo lejos centelleaba el agua.
Al llegar al claro del bosque les sorprendió ver unos caballeros de armadura brillante y unos guardias altos engalanados de negro y de plata que los saludaban con respetuosas y profundas reverencias. Se oyó un largo toque de trompeta, y siguieron avanzando por la alameda, a la vera de las aguas cantarinas. Y llegaron a un amplio campo verde, y más allá corría un río ancho en cuyo centro asomaba un islote boscoso con numerosas naves ancladas en las costas. Pero en ese campo se había congregado un gran ejército, en filas y compañías que resplandecían al sol. Y al ver llegar a los hobbits desenvainaron las espadas y agitaron las lanzas; y resonaron las trompetas y los cuernos, y muchas voces gritaron en muchas lenguas.
¡Vivan los Medianos! ¡Alabados sean con grandes alabanzas!
Cuio i Pheriain anann! Aglar’ni Pheriannath!
¡Alabados sean con grandes alabanzas, Frodo y Samsagaz!
Daur a Berhael, Conin en Annûn! Eglerio!
¡Alabados sean!
Eglerio!
A laita te, laita te! Andave laituvalmet!
¡Alabados sean!
Cormacolindor, a laita tárienna!
¡Alabados sean! ¡Alabados sean con grandes alabanzas los Portadores del Anillo!
Y así, arreboladas las mejillas por la sangre roja, con los ojos brillantes de asombro, Frodo y Sam continuaron avanzando y vieron, en medio de la hueste clamorosa, tres altos sitiales de hierba verde. Sobre el sitial de la derecha, blanco sobre verde, flameando al viento, un gran corcel galopaba en libertad; sobre el de la izquierda se alzaba un estandarte, y en él una nave de plata con la proa en forma de cisne surcaba un mar azul. Pero sobre el trono del centro, el más elevado, flotaba un gran estandarte, y en él, sobre un campo de sable, nimbado por una corona resplandeciente de siete estrellas, florecía un árbol blanco. Y en el trono estaba sentado un hombre vestido en una cota de malla; no usaba yelmo, pero en sus rodillas descansaba una espada larga. Y al ver que llegaban los hobbits se puso en seguida de pie. Y entonces lo reconocieron, cambiado como estaba, tan alto y alegre de semblante, majestuoso, soberano de los Hombres, oscuro el cabello, grises los ojos.
Frodo corrió a su encuentro, y Sam lo siguió.
—Bueno, si esto parece de veras el colmo de los colmos —exclamó—. ¡Trancos! ¿O acaso estoy soñando todavía?
—Sí, Sam, Trancos —dijo Aragorn—. Qué lejana está Bree, ¿no es verdad?, donde dijiste que no te gustaba mi aspecto. Largo ha sido el camino para todos, pero a vosotros os ha tocado recorrer el más oscuro.
Y entonces, ante la profunda sorpresa y turbación de Sam, hincó ante ellos la rodilla; y tomándolos de la mano, a Frodo con la diestra y a Sam con la siniestra, los condujo hasta el trono, y luego de hacerlos sentar en él, se volvió a los hombres y a los capitanes que estaban cerca, y habló con voz fuerte para que la hueste entera pudiese escucharlo: —¡Alabados sean con grandes alabanzas!
Y cuando una vez más se acallaron los clamores de júbilo, un juglar de Gondor se adelantó, y arrodillándose, pidió permiso para cantar. Y, oh maravilla, como para dar a Sam una satisfacción total y colmarlo de pura alegría, he aquí lo que dijo:
—¡Escuchad, señores y caballeros y hombres de valor sin tacha, reyes y príncipes, y leal pueblo de Gondor; y Jinetes de Rohan, y vosotros, hijos de Elrond, y los Dúnedain del Norte, y Elfo y Enano, y nobles corazones de la Comarca, y de todos los pueblos libres del Oeste! Escuchad ahora mi canción. Porque he venido a cantar para vosotros la balada de Frodo Nuevededos y el Anillo del Destino.
Y Sam al oírlo estalló en una carcajada de puro regocijo, y se levantó y gritó: —¡Oh gloria y esplendor! ¡Todos mis deseos se ven realizados! —Y lloró.
Y el ejército en pleno reía y lloraba, y en medio del júbilo y de las lágrimas se elevó la voz límpida de oro y plata del juglar, y todos enmudecieron. Y cantó para ellos, en lengua élfica y en las lenguas del Oeste, hasta que los corazones, traspasados por la dulzura de las palabras, se desbordaron; y la alegría de todos centelleó como espadas, y los pensamientos se elevaron hasta las regiones donde el dolor y la felicidad fluyen juntos y las lágrimas son el vino de la ventura.
Y por fin, cuando el sol descendía del cenit y alargaba las sombras de los árboles, el juglar terminó su canción:
—¡Alabados sean con grandes alabanzas! —dijo, y se hincó de rodillas. Y entonces Aragorn se puso de pie, y el ejército entero lo siguió, y todos se encaminaron a los pabellones que habían sido preparados para comer y beber y festejar hasta el final del día.
A Frodo y a Sam los condujeron a una tienda, donde luego de quitarles los viejos ropajes, que sin embargo doblaron y guardaron con honores, los vistieron con lino limpio. Y entonces llegó Gandalf, y ante el asombro de Frodo, traía en los brazos la espada y la capa élficas y la cota de malla de mithril que le fueran robadas en Mordor. Y para Sam traía una cota de malla dorada, y la capa élfica, limpia ahora de todas las manchas y daños; y depositó dos espadas a los pies de los hobbits.
—Yo no deseo llevar una espada —dijo Frodo.
—Tendrás que llevarla al menos esta noche —le dijo Gandalf.
Frodo tomó entonces la espada pequeña, la que fuera de Sam y que había quedado junto a él en Cirith Ungol.
—Dardo es tuya, Sam —dijo—. Yo mismo te la di.
—¡No, mi amo! El señor Bilbo se la regaló a usted, y hace juego con la cota de plata; a él no le gustaría que otro la usara ahora.
Frodo cedió; y Gandalf, como si fuera el escudero de los dos, se arrodilló y les ciñó las hojas; y luego les puso sobre las cabezas unas pequeñas diademas de plata. Y así ataviados se encaminaron al festín; y se sentaron a la mesa del Rey con Gandalf, y el Rey Éomer de Rohan, y el Príncipe Imrahil y todos los grandes capitanes; y también Gimli y Legolas estaban con ellos.
Y cuando después del Silencio Ritual trajeron el vino, dos escuderos entraron para servir a los reyes; o escuderos parecían al menos: uno vestía la librea negra y plateada de los Guardias de Minas Tirith, y el otro de verde y de blanco. Y Sam se preguntó qué harían dos mozalbetes como aquellos en un ejército de hombres fuertes y poderosos. Y entonces, cuando se acercaron, los vio de pronto más claramente, y exclamó: —¡Mire, señor Frodo! ¡Mire! ¿No es Pippin? ¡El señor Peregrin Tuk, tendría que decir, y el señor Merry! ¡Cuánto han crecido! ¡Córcholis! Veo que además de la nuestra hay otras historias para contar.
—Claro que las hay —dijo Pippin volviéndose hacia él—. Y empezaremos ni bien termine este festín. Mientras tanto, puedes probar suerte con Gandalf. Ya no es tan misterioso como antes, aunque ahora se ríe más de lo que habla. Por el momento, Merry y yo estamos ocupados. Somos caballeros de la Ciudad y de la Marca, como espero habrás notado.
Concluyó al fin el día de júbilo; y cuando el sol desapareció y la luna subió redonda y lenta sobre las brumas del Anduin, y centelleó a través del follaje inquieto, Frodo y Sam se sentaron bajo los árboles susurrantes, allí en la hermosa y perfumada tierra de Ithilien; y hasta muy avanzada la noche conversaron con Merry y Pippin y Gandalf, y pronto se unieron a ellos Legolas y Gimli. Allí fue donde Frodo y Sam oyeron buena parte de cuanto le había ocurrido a la Compañía, desde el día infausto en que se habían separado en Parth Galen, cerca de las Cascadas del Rauros; y siempre tenían otras cosas que preguntarse, nuevas aventuras que narrar.
Los orcos, los árboles parlantes, las praderas de leguas interminables, los jinetes al galope, las cavernas relucientes, las torres blancas y los palacios de oro, las batallas y los altos navíos surcando las aguas, todo desfiló ante los ojos maravillados de Sam. Sin embargo, entre tantos y tantos prodigios, lo que más le asombraba era la estatura de Merry y de Pippin; y los medía, comparándolos con Frodo y con él mismo, y se rascaba la cabeza.
—¡Esto sí que no lo entiendo, a la edad de ustedes! —dijo—. Pero lo que es cierto es cierto, y ahora miden tres pulgadas más de lo normal. O yo soy un enano.
—Eso sí que no —dijo Gimli—. Pero ¿no os lo previne? Los mortales no pueden beber los brebajes de los Ents y pensar que no les hará más efecto que un jarro de cerveza.
—¿Brebajes de los Ents? —dijo Sam—. Ahora vuelves a mencionar a los Ents. Pero ¿qué son? No alcanzo a comprenderlo. Pasarán semanas y semanas antes que hayamos aclarado todo esto.
—Semanas por cierto —dijo Pippin—. Y luego habrá que encerrar a Frodo en una torre de Minas Tirith para que lo ponga todo por escrito. De lo contrario se olvidará de la mitad, y el pobre viejo Bilbo tendrá una tremenda decepción.

Al cabo Gandalf se levantó.
—Las manos del Rey son las de un curador, mis queridos amigos —dijo—. Pero antes que él os llamara, recurriendo a todo su poder para llevaros al dulce olvido del sueño, estuvisteis al borde de la muerte. Y aunque sin duda habéis dormido largamente y en paz, ya es hora de ir a dormir de nuevo.
—Y no sólo Sam y Frodo —dijo Gimli—, sino también tú, Pippin. Te quiero mucho, aunque sólo sea por las penurias que me has causado, y que no olvidaré jamás. Tampoco me olvidaré de cuando te encontré en la cresta de la colina en la última batalla. Sin Gimli el Enano, te habrías perdido. Pero ahora al menos sé reconocer el pie de un hobbit, aunque sea la única cosa visible en medio de un montón de cadáveres. Y cuando libré tu cuerpo de aquella carroña enorme, creí que estabas muerto. Poco faltó para que me arrancara las barbas. Y hace apenas un día que estás levantado y que saliste por primera vez. Así que ahora te irás a la cama. Y yo también.
—Y yo —dijo Legolas– iré a caminar por los bosques de esta tierra hermosa, que para mí es descanso suficiente. En días por venir, si el señor de los Elfos lo permite, algunos de nosotros vendremos a morar aquí, y cuando lleguemos estos lugares serán bienaventurados, por algún tiempo. Por algún tiempo: un mes, una vida, un siglo de los Hombres. Pero el Anduin está cerca, y el Anduin conduce al Mar. ¡Al Mar!
¡Al mar, al Mar! Claman las gaviotas blancas,
el viento sopla y la espuma blanca vuela.
Lejos al Oeste se pone el Sol redondo.
Navío gris, navío gris ¿no escuchas la llamada,
las voces de los míos que antes que yo partieron?
Partiré, dejaré los bosques donde vi la luz;
nuestros días se acaban, nuestros años declinan.
Surcaré siempre solo las grandes aguas.
Largas son las olas que se estrellan en la Playa Última,
dulces son las voces que llaman desde la Isla Perdida.
En Eressëa, el Hogar de los Elfos que los Hombres nunca descubrirán.
Donde las hojas no caen: la tierra de los míos para siempre.
Y así, cantando, Legolas se alejó colina abajo.
Entonces también los otros se separaron, y Frodo y Sam volvieron a sus lechos y durmieron. Y por la mañana se levantaron, tranquilos y esperanzados, y se quedaron muchos días en Ithilien. Y desde el campamento, instalado ahora en el Campo de Cormallen, en las cercanías de Henneth Annûn, oían por la noche el agua que caía impetuosa por las cascadas y corría susurrando a través de la puerta de roca para fluir por las praderas en flor y derramarse en las tumultuosas aguas del Anduin, cerca de la Isla de Cair Andros. Los hobbits paseaban por aquí y por allá, visitando de nuevo los lugares donde ya habían estado; y Sam no perdía la esperanza de ver aparecer, entre la fronda de algún bosque o en un claro secreto, el gran Olifante. Y cuando supo que muchas de aquellas bestias habían participado en la batalla de Gondor, y que todas habían sido exterminadas, lo lamentó de veras.
—Y bueno, uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo —dijo—. Pero por lo que parece, me he perdido de ver un montón de cosas.
Entretanto el ejército se preparaba a regresar a Minas Tirith. Los fatigados descansaban y los heridos eran curados. Porque algunos habían tenido que luchar con denuedo antes de desbaratar la resistencia postrera de los Hombres del Este y de los Sureños. Y los últimos en regresar fueron los hombres que habían entrado en Mordor, y destruido las fortalezas en el norte del país.
Pero por fin, cuando se aproximaba el mes de mayo, los Capitanes del Oeste se pusieron nuevamente en camino: levaron anclas en Cair Andros, y fueron por el Anduin aguas abajo hasta Osgiliath; allí se detuvieron un día; y al siguiente llegaron a los campos verdes del Pelennor, y volvieron a ver las torres blancas al pie del imponente Mindolluin, la Ciudad de los Hombres de Gondor, el último recuerdo del Oesternesse, que salvado del fuego y de la oscuridad había despertado a un nuevo día.
Y allí en medio de los campos levantaron las tiendas en espera de la mañana: pues era la Víspera de Mayo, y el Rey entraría por las puertas a la salida del sol.
5
EL SENESCAL Y EL REY
La Ciudad de Gondor había vivido en la incertidumbre y un gran miedo. El buen tiempo y el sol límpido parecían burlarse de los hombres que ya casi no tenían ninguna esperanza, y sólo aguardaban cada mañana noticias de perdición. El Senescal había muerto abrasado por las llamas, muerto yacía el Rey de Rohan en la Ciudadela, y el nuevo Rey, que había entrado en la noche, había vuelto a partir a una guerra contra potestades demasiado oscuras y terribles para esperar poder doblegarlas sólo con el valor y la entereza. Y no se recibían noticias. Desde que el ejército partiera del Valle de Morgul por el camino del norte, a la sombra de las montañas, ningún mensajero había regresado, ni habían llegado rumores de lo que acontecía en el Este amenazante.
Cuando hacía apenas dos días que habían partido, la Dama Éowyn rogó a las mujeres que la cuidaban que le trajesen sus ropas, y nadie pudo disuadirla: se levantó, y cuando la vistieron, con el brazo sostenido en un cabestrillo de lienzo, se presentó ante el Mayoral de las Casas de Curación.
—Señor —dijo—, siento una profunda inquietud y no puedo seguir ociosa por más tiempo.
—Señora —respondió el Mayoral—, aún no estáis curada, y se me encomendó que os atendiera con especial cuidado. No tendríais que haberos levantado hasta dentro de siete días, o ésa fue en todo caso la orden que recibí. Os ruego que volváis a vuestra estancia.
—Estoy curada —dijo ella—, curada de cuerpo al menos, excepto el brazo izquierdo, que también mejora. Y si no tengo nada que hacer, volveré a enfermar. ¿No hay noticias de la guerra? Las mujeres no saben decirme nada.
—No tenemos noticias —dijo el Mayoral—, excepto que los Señores han llegado al Valle de Morgul; y dicen que el nuevo capitán venido del Norte es ahora el jefe. Es un gran señor, y un curador; extraño me parece que la mano que cura sea también la que empuña la espada. No ocurren cosas así hoy en Gondor, aunque fueran comunes antaño, si las antiguas leyendas dicen la verdad. Pero ahora, y desde hace largos años, nosotros los curanderos no hacemos otra cosa que reparar las desgarraduras causadas por los hombres de armas. Aunque sin ellos tendríamos ya trabajo suficiente: bastantes miserias y dolores hay en el mundo sin que las guerras vengan a multiplicarlos.
—Para que haya guerra, señor Mayoral, basta con un enemigo, no dos —respondió Éowyn—. Y aun aquellos que no tienen espada pueden morir bajo una espada. ¿Querríais acaso que la gente de Gondor juntara sólo hierbas, mientras el Señor Oscuro junta ejércitos? Y no siempre lo bueno es estar curado del cuerpo. Ni tampoco es siempre lo malo morir en la batalla, aun con grandes sufrimientos. Si me fuera permitido, en esta hora oscura yo no vacilaría en elegir lo segundo.
El Mayoral la miró. Éowyn estaba muy erguida, con los ojos brillantes en el rostro pálido, y el puño crispado cuando miraba a la ventana del este. El Mayoral suspiró y meneó la cabeza. Al cabo de un silencio, Éowyn volvió a hablar.
—¿No queda ya ninguna tarea que cumplir? —dijo—. ¿Quién manda en esta Ciudad?
—No lo sé bien —respondió el Mayoral—. No son asuntos de mi incumbencia. Hay un mariscal que capitanea a los Jinetes de Rohan; y el Señor Húrin, por lo que me han dicho, está al mando de los hombres de Gondor. Pero el Señor Faramir es por derecho el Senescal de la Ciudad.
—¿Dónde puedo encontrarlo?
—En esta misma casa, señora. Fue gravemente herido, pero ahora ya está recobrándose. Sin embargo no sé...
—¿No me conduciríais ante él? Entonces sabréis.
El Señor Faramir se paseaba a solas por el jardín de las Casas de Curación, y el sol lo calentaba y sentía que la vida le corría de nuevo por las venas; pero le pesaba el corazón, y miraba a lo lejos, en dirección al este, por encima de los muros. Acercándose a él, el Mayoral lo llamó, y Faramir se volvió y vio a la Dama Éowyn de Rohan; y se sintió conmovido y apenado, porque advirtió que estaba herida, y que había en ella tristeza e inquietud.
—Señor —dijo el Mayoral—. Ésta es la Dama Éowyn de Rohan. Cabalgó junto con el rey y fue malherida, y ahora se encuentra bajo mi custodia. Pero no está contenta, y desea hablar con el Senescal de la Ciudad.
—No interpretéis mal estas palabras, señor —dijo Éowyn—. No me quejo porque no me atiendan. Ninguna casa podría brindar mejores cuidados a quienes buscan la curación. Pero no puedo continuar así, ociosa, indolente, enjaulada. Quise morir en la batalla. Pero no he muerto, y la batalla continúa.
A una señal de Faramir, el Mayoral se retiró con una reverencia.
—¿Qué querríais que hiciera, señora? —preguntó Faramir—. Yo también soy un prisionero de los curadores. —La miró, y como era hombre inclinado a la piedad sintió que la hermosura y la tristeza de Éowyn le traspasarían el corazón. Y ella lo miró, y vio en los ojos de él una grave ternura, y supo, porque había crecido entre hombres de guerra, que se encontraba ante un guerrero a quien ninguno de los Jinetes de la Marca podría igualar en la batalla.
—¿Qué deseáis? —le repitió Faramir—. Si está en mis manos, lo haré.
—Quisiera que le ordenaseis a este Mayoral que me deje partir —respondió Éowyn; y si bien las palabras eran todavía arrogantes, el corazón le vaciló, y por primera vez dudó de sí misma. Temió que aquel hombre alto, a la vez severo y bondadoso, pudiese juzgarla caprichosa, como un niño que no tiene bastante entereza para llevar a cabo una tarea aburrida.
—Yo mismo dependo del Mayoral —dijo Faramir—. Y todavía no he tomado mi cargo en la Ciudad. No obstante, aun cuando lo hubiese hecho, escucharía los consejos del Mayoral, y en cuestiones que atañen a su arte no me opondría a él, salvo en un caso de necesidad extrema.
—Pero yo no deseo curar —dijo ella—. Deseo partir a la guerra como mi hermano Éomer, o mejor aún como Théoden el rey, porque él ha muerto y ha conquistado a la vez honores y paz.
—Es demasiado tarde, señora, para seguir a los Capitanes, aunque tuvierais las fuerzas necesarias —dijo Faramir—. Pero la muerte en la batalla aún puede alcanzarnos a todos, la deseemos o no. Y estaríais más preparada para afrontarla como mejor os parezca si mientras aún queda tiempo hicierais lo que ordena el Mayoral. Vos y yo hemos de soportar con paciencia las horas de espera.
Éowyn no respondió, pero a Faramir le pareció que algo en ella se ablandaba, como si una escarcha dura comenzara a ceder al primer anuncio de la primavera. Una lágrima le resbaló por la mejilla como una gota de lluvia centelleante. La orgullosa cabeza se inclinó ligeramente. Luego dijo en voz muy queda, más como si hablara consigo misma que con él: —Pero los curadores pretenden que permanezca acostada siete días más —dijo—. Y mi ventana no mira al este.
La voz de Éowyn era ahora la de una muchacha joven y triste.
Faramir sonrió, aunque compadecido. —¿Vuestra ventana no mira al este? —dijo—. Eso tiene arreglo. Por cierto que daré órdenes al Mayoral. Si os quedáis a nuestro cuidado en esta casa, señora, y descansáis el tiempo necesario, podréis caminar al sol en este jardín como y cuando queráis; y miraréis al este, donde ahora están todas nuestras esperanzas. Y aquí me encontraréis a mí, que camino y espero, también mirando al este. Aliviaríais mis penas si me hablarais, o si caminarais conmigo alguna vez.
Ella levantó entonces la cabeza y de nuevo lo miró a los ojos; y un ligero rubor le coloreó el rostro pálido.
—¿Cómo podría yo aliviar vuestras penas, señor? —dijo—. No deseo la compañía de los vivos.
—¿Queréis una respuesta sincera? —dijo él.
—La quiero.
—Entonces, Éowyn de Rohan, os digo que sois hermosa. En los valles de nuestras colinas crecen flores bellas y brillantes, y muchachas aún más encantadoras; pero hasta ahora no había visto en Gondor ni una flor ni una dama tan hermosa, ni tan triste. Tal vez nos queden pocos días antes que la oscuridad se desplome sobre el mundo, y cuando llegue espero enfrentarla con entereza; pero si pudiera veros mientras el sol brilla aún, me aliviaríais el corazón. Porque los dos hemos pasado bajo las alas de la Sombra, y la misma mano nos ha salvado.
—¡Ay, no a mí, señor! —dijo ella—. Sobre mí pesa todavía la Sombra. ¡No soy yo quien podría ayudaros a curar! Soy una doncella guerrera y mi mano no es suave. Pero os agradezco que me permitáis al menos no permanecer encerrada en mi estancia. Por la gracia del Senescal de la Ciudad podré caminar al aire libre.
Y con una reverencia dio media vuelta y regresó a la casa. Pero Faramir continuó caminando a solas por el jardín durante largo rato, y ahora volvía los ojos más a menudo a la casa que a los muros del este.
Cuando estuvo de nuevo en su habitación, Faramir mandó llamar al Mayoral e hizo que le contase todo cuanto sabía acerca de la Dama de Rohan.
—Sin embargo, señor —dijo el Mayoral—, mucho más podría deciros sin duda el Mediano que está con nosotros; porque él era parte de la comitiva del Rey, y según dicen estuvo con la Dama al final de la batalla.
Y Merry fue entonces enviado a Faramir, y mientras duró aquel día conversaron largamente, y Faramir se enteró de muchas cosas, más de las que Merry dijo con palabras; y le pareció comprender en parte la tristeza y la inquietud de Éowyn de Rohan. Y en el atardecer luminoso Faramir y Merry pasearon juntos por el jardín, pero no vieron a la Dama aquella noche.
Pero a la mañana siguiente, cuando Faramir salió de las Casas, la vio, de pie en lo alto de las murallas; estaba toda vestida de blanco y resplandecía al sol. La llamó, y ella descendió, y juntos pasearon por la hierba, y se sentaron a la sombra de un árbol verde, a ratos silenciosos, a ratos hablando. Y desde entonces volvieron a reunirse cada día. Y al Mayoral, que los miraba desde la ventana, y que era un curador, se le alegró el corazón; verlos juntos aligeraba sus preocupaciones; y tenía la certeza de que en medio de los temores y presagios sombríos que en aquellos días oprimían a todos, ellos, entre los muchos que él cuidaba, mejoraban y ganaban fuerza hora tras hora.
Y llegó así el quinto día desde aquel en que la Dama Éowyn fuera por primera vez a ver a Faramir; y de nuevo subieron juntos a las murallas de la Ciudad y miraron en lontananza. Todavía no se habían recibido noticias y los corazones de todos estaban ensombrecidos. Ahora tampoco el tiempo se mostraba apacible. Hacía frío. Un viento que se había levantado durante la noche soplaba inclemente desde el norte, y aumentaba, y las tierras de alrededor estaban lóbregas y grises.
Se habían vestido con prendas de abrigo y mantos pesados, y la Dama Éowyn estaba envuelta en un amplio manto azul, como una noche profunda de estío, adornado en el cuello y el ruedo con estrellas de plata. Faramir había mandado que trajeran el manto y se lo había puesto a ella sobre los hombros; y la vio hermosa y una verdadera reina allí de pie junto a él. Lo habían tejido para Finduilas de Amroth, la madre de Faramir, muerta en la flor de la edad, y era para él como un recuerdo de una dulce belleza lejana, y de su primer dolor. Y el manto le parecía adecuado a la hermosura y la tristeza de Éowyn.
Pero ella se estremeció de pronto bajo el manto estrellado, y miró al norte, más allá de las tierras grises, hacia el ojo del viento frío donde el cielo era límpido y yerto.
—¿Que buscáis, Éowyn? —preguntó Faramir.
—¿No queda acaso en esa dirección la Puerta Negra? —dijo ella—. ¿Y no estará él por llegar allí? Siete días hace que partió.
—Siete días —dijo Faramir—. No penséis mal de mí si os digo: a mí me han traído a la vez una alegría y una pena que ya no esperaba conocer. La alegría de veros; pero pena, porque los temores y las dudas de estos tiempos funestos se han vuelto más sombríos que nunca. Éowyn, no quisiera que este mundo terminase ahora, y perder tan pronto lo que he encontrado.
—¿Perder lo que habéis encontrado, señor? —respondió ella; y clavó en él una mirada grave pero bondadosa—. Ignoro qué habéis encontrado en estos días, y qué podríais perder. Pero os lo ruego, no hablemos de eso, amigo mío. ¡No hablemos más! Estoy al borde de un terrible precipicio y en el abismo que se abre a mis pies, la oscuridad es profunda, y no sé si a mis espaldas hay alguna luz. Porque aún no puedo volverme. Espero un golpe del destino.
—Sí, esperemos el golpe del destino —dijo Faramir. Y no hablaron más; y mientras permanecían allí, de pie sobre el muro, les pareció que el viento moría, que la luz se debilitaba y se oscurecía el sol; que cesaban todos los rumores de la Ciudad y las tierras cercanas: el viento, las voces, los reclamos de los pájaros, los susurros de las hojas; ni respirar se oían; hasta los corazones habían dejado de latir. El tiempo se había detenido.
Y mientras esperaban, las manos de los dos se encontraron y se unieron, aunque ellos no lo sabían. Y así siguieron, esperando sin saber qué esperaban. Entonces, de improviso, les pareció que por encima de las crestas de las montañas distantes se alzaba otra enorme montaña de oscuridad envuelta en relámpagos, se agigantaba y ondulaba como una marea que quisiera devorar el mundo. Un temblor estremeció la tierra y los muros de la Ciudad trepidaron. Un sonido semejante a un suspiro se elevó desde los campos de alrededor, y de pronto los corazones les latieron de nuevo.