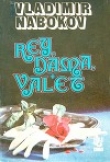Текст книги "Las dos torres"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Uglúk dio un grito, y otros orcos casi tan grandes como él aparecieron corriendo. En seguida, sin ningún aviso, Uglúk saltó hacia adelante, lanzó dos golpes rápidos, y las cabezas de dos orcos rodaron por el suelo. Grishnákh se apartó y desapareció en las sombras. Los otros se amilanaron, y uno de ellos retrocedió de espaldas y cayó sobre el cuerpo tendido de Merry. Quizá esto le salvó la vida, pues los seguidores de Uglúk saltaron por encima de él y derribaron a otro con las espadas de hoja ancha. La víctima era el guardián de garras amarillas. El cuerpo le cayó encima a Pippin, la mano del orco empuñando todavía aquel largo cuchillo mellado.
—¡Dejad las armas! —gritó Uglúk—. ¡Y basta de tonterías! De aquí iremos directamente al oeste, y escaleras abajo. De allí directamente a las quebradas, y luego a lo largo del río hasta el bosque. Y marcharemos día y noche. ¿Está claro?
«Bien —se dijo Pippin—, si esa horrible criatura tarda un poco en dominar a la tropa, tengo alguna posibilidad.» Había vislumbrado un rayo de esperanza. El filo del cuchillo negro le había desgarrado el brazo, y se le había deslizado casi hasta la muñeca. La sangre le corría ahora por la mano, pero sentía también el contacto del acero frío.
Los orcos se estaban preparando para partir, mas algunos de los Norteños se resistían aún, y los Isengardos tuvieron que abatir a otros dos antes de dominar al resto. Hubo muchas maldiciones y confusión. Durante un momento nadie vigiló a Pippin. Tenía las piernas bien atadas, pero los brazos estaban sujetos sólo en las muñecas, con las manos delante de él. Podía mover las dos manos juntas, aunque las cuerdas se le incrustaban cruelmente en la carne. Empujó al orco muerto a un lado, y casi sin atreverse a respirar movió la atadura de las muñecas arriba y abajo sobre la hoja del cuchillo. La hoja era afilada, y la mano del cadáver la sostenía con firmeza. ¡La cuerda estaba cortada! Pippin la tomó rápidamente entre los dedos, hizo un flojo brazalete de dos vueltas, y metió las manos dentro. Luego se quedó muy quieto.
—¡Traed a los prisioneros! —gritó Uglúk—. ¡Y nada de trampas! Si no están vivos a nuestro regreso, algún otro morirá también.
Un orco alzó a Pippin como un saco, le puso la cabeza entre las manos atadas, y tomándolo por los brazos tiró hacia abajo. La cara de Pippin se aplastó contra el cuello del orco, que partió en seguida, traqueando. Otro dispuso a Merry de modo similar. Las garras del orco apretaban los brazos de Pippin como un par de tenazas, y las uñas se le clavaban en la carne. Cerró los ojos y se deslizó de nuevo a un mundo de negras pesadillas.
De pronto lo arrojaron otra vez a un suelo pedregoso. Era el principio de la noche, pero la luna delgada descendía ya en el oeste. Estaban al borde de un precipicio que parecía mirar a un océano de nieblas pálidas. Se oía el sonido de una cascada próxima.
—Los exploradores han vuelto al fin —dijo un orco que andaba cerca.
—Bueno, ¿qué descubriste? —gruñó la voz de Uglúk.
—Sólo un jinete solitario, e iba hacia el oeste. El camino está libre, por ahora.
—Sí, por ahora. ¿Pero durante cuánto tiempo? ¡Idiotas! Teníais que haberlo matado. Dará la alarma. Esos malditos criadores de caballos sabrán de nosotros cuando llegue la mañana. Ahora habrá que redoblar el paso.
Una sombra se inclinó sobre Pippin. Era Uglúk.
—¡Siéntate! —dijo el orco—. Mis compañeros están cansados de cargarte de aquí para allá. Vamos a bajar, y tendrás que servirte de tus piernas. No te resistas ahora. No grites, y no intentes escapar. Haríamos un escarmiento que no te gustaría, aunque el Señor aún podría sacarte algún provecho.
Cortó los lazos de cuero que sujetaban las piernas y tobillos de Pippin, lo tomó por los cabellos y lo puso de pie. Pippin cayó al suelo, y Uglúk lo levantó sosteniéndolo por los cabellos otra vez. Algunos orcos se rieron. Uglúk le metió un frasco entre los dientes y le echó un líquido ardiente en la garganta. Pippin sintió un calor arrebatado que le abrasaba el cuerpo. El dolor de las piernas y los tobillos se desvaneció. Podía tenerse en pie.
—¡Ahora el otro! —dijo Uglúk.
Pippin vio que el orco se acercaba a Merry, tendido allí cerca, y que lo pateaba. Merry se quejó. Uglúk lo obligó a sentarse, y le arrancó el vendaje de la cabeza. Luego le untó la herida con una sustancia oscura que sacó de una cajita de madera. Merry gritó y se debatió furiosamente.
Los orcos batieron palmas y se burlaron.
—No quiere tomarse la medicina —rieron—. No sabe lo que es bueno para él. ¡Ja! Cómo nos divertiremos más tarde.
Pero por el momento Uglúk no estaba con ánimo de diversiones. Le corría prisa, y no era ocasión de discutir con quienes lo seguían de mala gana. Estaba curando a Merry al modo de los orcos, y el tratamiento parecía eficaz. Cuando consiguió de viva fuerza que el hobbit tragara el contenido del frasco, le cortó las ataduras de las piernas, y tironeó de él hasta ponerlo de pie. Merry se enderezó, pálido pero alerta y desafiante. La herida de la frente no le molestaba, aunque le dejó una cicatriz oscura para toda la vida.
—¡Hola, Pippin! —dijo—. ¿Así que tú también vendrás en esta pequeña expedición? ¿Dónde encontraremos una cama y un desayuno?
—Atención —dijo Uglúk—. Nada de charlas. Cualquier dificultad será denunciada al final del camino, y Él sabrá seguramente cómo pagaros. Tendréis cama y desayuno, más de lo que vuestros estómagos puedan recibir.
La banda de orcos comenzó a descender por una cañada estrecha que llevaba a la llanura brumosa. Merry y Pippin caminaban con ellos, separados por una docena o más de orcos. Abajo encontraron un prado de hierbas, y los hobbits se sintieron algo más animados.
—¡Ahora en línea recta! —gritó Uglúk—. Hacia el oeste y un poco al norte. Seguid a Lugdush.
—¿Pero qué haremos a la salida del sol? —dijo alguno de los Norteños.
—Seguiremos corriendo —dijo Uglúk—. ¿Qué pretendes? ¿Sentarte en la hierba y esperar a que los Pálidos vengan a la fiesta?
—Pero no podemos correr a la luz del sol.
—Correrás, y yo iré detrás vigilándote —dijo Uglúk—. ¡Corred! O nunca volveréis a ver vuestras queridas madrigueras. ¿De qué sirve una tropa de gusanos de montaña entrenados a medias? ¡Por la Mano Blanca! ¡Corred, maldición! ¡Corred mientras dure la noche!
Toda la compañía echó a correr entonces a saltos, con las largas zancadas de los orcos, y en desorden. Se empujaban, se daban codazos, y maldecían; sin embargo, avanzaban muy rápidamente. Cada uno de los hobbits iba vigilado por tres orcos; Pippin corría entre los rezagados, casi cerrando la columna. Se preguntaba cuánto tiempo podría seguir a este paso; no había comido desde la mañana. Uno de los guardias blandía un látigo. Pero por ahora el licor de los orcos le calentaba todavía el cuerpo, y de algún modo le había despejado la mente.
Una y otra vez, una imagen espontánea se le presentaba de pronto: la cara atenta de Trancos que se inclinaba sobre una senda oscura, y corría, corría detrás. ¿Pero qué podría ver aun un Montaraz excepto un rastro confuso de pisadas de orcos? Las pequeñas señales que dejaban Merry y él mismo desaparecían bajo las huellas de los zapatos de hierro, delante, detrás y alrededor.
Habían avanzado poco más de una milla cuando el terreno descendió a una amplia depresión llana, de suelo blando y húmedo. La bruma se demoraba allí, brillando pálidamente a los últimos rayos de una luna delgada. Las formas de los primeros orcos se hicieron más oscuras.
—¡Atención! ¡No tan rápido ahora! —gritó Uglúk a retaguardia.
Una idea se le ocurrió de pronto a Pippin, que no titubeó. Se apartó bruscamente a la derecha, y librándose de la mano del guardia, se hundió de cabeza en la bruma; cayó de bruces sobre la hierba, con las piernas y los brazos abiertos.
—¡Alto! —aulló Uglúk.
Durante un momento hubo mucho ruido y confusión. Pippin se levantó de un salto y echó a correr. Pero los orcos fueron detrás. Algunos aparecieron de pronto delante de él.
«No podré escapar —se dijo Pippin—. Pero quizá deje alguna huella nítida en este suelo húmedo. —Se tanteó el cuello con las manos atadas, y desprendió el broche que le sujetaba la capa. En el momento en que unos brazos largos y unas garras duras lo alzaban en vilo, soltó el broche—. Supongo que ahí se quedará hasta el fin de los tiempos —pensó—. No sé por qué lo hice. Si los otros escaparon, lo más probable es que hayan ido con Frodo.»
La cola de un látigo se le enredó en las piernas, y ahogó un grito.
—¡Basta! —gritó Uglúk, acercándose de prisa—. Todavía tiene mucho que correr. ¡Que los dos corran! Recurrid al látigo sólo para que no lo olviden. —Y en seguida añadió, volviéndose a Pippin:– Pero eso no es todo. No lo olvidaré. La pena sólo ha sido postergada. ¡Adelante!
Ni Pippin ni Merry conservaron muchos recuerdos de la última parte del viaje. Los malos sueños y los malos despertares se confundieron en un largo túnel de miserias; las esperanzas iban quedando atrás, cada vez más débiles. Corrieron, corrieron, aunque se les doblaban las piernas, azotados de vez en cuando por una mano cruel y hábil. Si se detenían o trastabillaban, los levantaban y los arrastraban un rato.
El calor de la bebida orca se había desvanecido. Pippin se sentía otra vez helado y enfermo. De repente cayó de bruces sobre la hierba. Unas manos duras de uñas afiladas lo aferraron y lo alzaron. Lo cargaron como un saco una vez más, y le pareció que la oscuridad crecía a su alrededor. No podía decir si era aquella la oscuridad de otra noche o si se estaba quedando ciego.
De pronto creyó oír unas voces que llamaban: parecía que muchos de los orcos querían detenerse un momento; Uglúk gritaba. Sintió que lo arrojaban al suelo, y se quedó allí tendido, hasta que unas pesadillas negras cayeron sobre él. Pero no escapó mucho tiempo al dolor; las tenazas de hierro de unas manos implacables lo aferraron otra vez. Durante un largo rato lo empujaron y lo sacudieron, y luego la oscuridad fue cediendo lentamente, y así volvió al mundo de la vigilia, y descubrió que era de mañana. Se oyeron unas órdenes, y lo echaron sobre la hierba.
Se quedó allí un momento, luchando con la desesperación. La cabeza le daba vueltas, pero por el calor que sentía en el cuerpo supuso que le habían dado otro trago de licor. Un orco se inclinó sobre él y le echó encima un poco de pan y una tira de carne seca. Devoró ávidamente el pan grisáceo y rancio, pero no tocó la carne. Se sentía hambriento, aunque no tanto como para comer la carne que le daba un orco, la carne de quién sabe qué criatura.
Se sentó y miró alrededor. Merry no estaba muy lejos. Habían acampado a orillas de un río angosto y rápido. Enfrente se elevaban unas montañas: en una de las cimas se reflejaban ya los primeros rayos del sol. En las faldas más bajas de adelante se extendía la mancha oscura de un bosque.
Había muchos gritos y discusiones entre los orcos; parecía que en cualquier momento iba a estallar otra pelea entre los Norteños y los Isengardos. Algunos señalaban el sur detrás de ellos, y otros señalaban el este.
—Muy bien —dijo Uglúk—. ¡Dejádmelos a mí entonces! Nada de darles muerte, como dije antes; pero si queréis abandonar lo que hemos venido a buscar desde tan lejos, abandonadlo. Yo los cuidaré. Dejad que los aguerridos Uruk-hai hagan el trabajo, como de costumbre. Si tenéis miedo de los Pálidos, ¡corred! ¡Corred! Allí está el bosque —gritó, señalando adelante—. Id hasta allí, es vuestra mayor esperanza. Rápido, antes que yo derribe unas cabezas más para poner un poco de sentido común en el resto.
Se oyeron unos juramentos y un ruido de cuerpos que se empujaban unos a otros, y luego la mayoría de los Norteños se separó de los demás y echó a correr, un centenar de ellos, atropellándose en desorden a lo largo del río, hacia las montañas. Los hobbits quedaron con los Isengardos: una tropa sombría y siniestra de por lo menos ochenta orcos corpulentos de tez morena, ojos oblicuos, que llevaban grandes arcos y unas espadas cortas de hoja ancha.
—Y ahora nos ocuparemos de ese Grishnákh —dijo Uglúk, pero algunos orcos miraban al sur y parecían inquietos—. Sí —continuó con un gruñido—, esos malditos palafreneros han venido detrás de nosotros. Pero la culpa es toda tuya, Snaga. A ti y a los otros exploradores habría que arrancarles las orejas. Pero somos los combatientes. Todavía tendremos un festín de carne de caballo, o de algo mejor.
En ese momento Pippin vio por qué algunos orcos habían estado señalando al este. De allí llegaban ahora unos gritos roncos. Grishnákh reapareció, y detrás una veintena de otros como él: orcos patizambos de brazos largos. Llevaban un ojo rojo pintado en los escudos. Uglúk se adelantó a recibirlos.
—¿De modo que has vuelto? —dijo—. ¿Lo pensaste mejor, eh?
—He vuelto a ver cómo se cumplen las órdenes, y se protege a los prisioneros —dijo Grishnákh.
—¿De veras? —dijo Uglúk—. Un esfuerzo desperdiciado. Yo cuidaré de que las órdenes se cumplan. ¿Y para qué otra cosa volviste? Viniste pronto. ¿Olvidaste algo atrás?
—Olvidé a un idiota —gruñó Grishnákh—. Pero hay aquí gente de coraje acompañándolo, y sería una lástima que se perdiera. Sé que tú los meterías en dificultades. He venido a ayudarlos.
—¡Espléndido! —rió Uglúk—. Pero si eres débil y escapas al combate, has equivocado el camino. Tu ruta es la de Lugbúrz. Los Pálidos se acercan. ¿Qué le ha ocurrido a tu precioso Nazgûl? ¿Monta todavía un caballo muerto? Pero si lo has traído contigo quizá nos sea útil, si esos Nazgûl son todo lo que se cuenta.
– Nazgûl, Nazgûl—dijo Grishnákh, estremeciéndose y pasándose la lengua por los labios, como si la palabra tuviera un mal sabor, desagradable—. Hablas de algo que tus sueños cenagosos no alcanzan a concebir, Uglúk —dijo—. ¡Nazgûl!¡Ah! ¡Todo lo que se cuenta! Un día desearás no haberlo dicho. ¡Mono! —gruñó fieramente—. Ignoras que son las niñas del Gran Ojo. Pero los Nazgûl alados: todavía no, todavía no. Él no dejará que se muestren por ahora más allá del Río Grande, no demasiado pronto. Se los reserva para la Guerra... y otros propósitos.
—Pareces saber mucho —dijo Uglúk—. Más de lo que te conviene, pienso. Quizá la gente de Lugbúrz se pregunte cómo, y por qué. Pero entretanto los Uruk-hai de Isengard pueden hacer el trabajo sucio, como de costumbre. ¡No te quedes ahí babeando! ¡Reúne a tu gentuza! Los otros cerdos escaparon al bosque. Será mejor que vayas detrás. No regresarás con vida al Río Grande. ¡De prisa! ¡Ahora mismo! Iré pisándote los talones.
Los Isengardos levantaron de nuevo a Merry y a Pippin y se los echaron a la espalda. Luego la tropa se puso en camino. Corrieron durante horas, deteniéndose de cuando en cuando sólo para que otros orcos cargaran a los hobbits. Ya porque fueran más rápidos y más resistentes, o quizá obedeciendo a algún plan de Grishnákh, los Isengardos fueron adelantándose a los Orcos de Mordor, y la gente de Grishnákh se agrupó en la retaguardia. Pronto se aproximaron también a los Norteños que iban delante. Se acercaban ya al bosque.
Pippin sentía el cuerpo magullado y lacerado, y la mandíbula repugnante y la oreja peluda del orco le raspaban la cabeza dolorida. Enfrente había espaldas dobladas, y piernas gruesas y macizas que bajaban y subían y bajaban y subían sin descanso, como si fueran de alambre y cuerno, marcando los segundos de pesadilla de un tiempo interminable.
Por la tarde la tropa de Uglúk rebasó las líneas de los Norteños. Se tambaleaban ahora a la luz del sol brillante, que en verdad no era sino un sol de invierno en un cielo pálido y frío; iban con las cabezas bajas y las lenguas fuera.
—¡Larvas! —se burlaron los Isengardos—. Estáis cocinados. Los Pálidos os alcanzarán y os comerán. ¡Ya vienen!
Un grito de Grishnákh mostró que no se trataba de una broma. En efecto, unos hombres a caballo, que venían a todo correr, habían sido avistados detrás y a lo lejos, e iban ganando terreno a los orcos, como una marea que avanza sobre una playa, acercándose a unas gentes que se han extraviado en un tembladeral.
Los Isengardos se adelantaron con un paso redoblado que asombró a Pippin, como si cubrieran ahora los múltiples tramos de una carrera desenfrenada. Luego vio que el sol estaba poniéndose, cayendo detrás de las Montañas Nubladas; las sombras se extendían sobre la tierra. Los soldados de Mordor alzaron las cabezas y también ellos aceleraron el paso. El bosque sombrío estaba cerca, ya habían dejado atrás unos pocos árboles aislados. El terreno comenzó a elevarse cada vez más abrupto, pero los orcos no dejaron de correr. Uglúk y Grishnákh gritaban exigiéndoles un último esfuerzo.
«Todavía lo conseguirán. Van a escaparse», se dijo Pippin, y torciendo el pescuezo miró con un ojo por encima del hombro. Allá a lo lejos en el este vio que los jinetes ya habían alcanzado las líneas de los orcos, galopando en la llanura. El sol poniente doraba las lanzas y los cascos, y centelleaba sobre los pálidos cabellos flotantes. Estaban rodeando a los orcos, impidiendo que se dispersaran, y obligándolos a seguir la línea del río.
Se preguntó con inquietud qué clase de gentes serían. Lamentaba ahora no haber aprendido más en Rivendel, y no haber mirado con mayor atención los mapas y demás; pero en aquellos días los planes para el viaje parecían estar en manos más competentes, y nunca se le había ocurrido que podían separarlo de Gandalf, o de Trancos, o aun de Frodo. Todo lo que podía recordar de Rohan era que el caballo de Gandalf, Sombragrís, había venido de aquellas tierras. Esto parecía alentador, dentro de ciertos límites.
«¿Cómo podrían saber que no somos orcos? —se dijo—. No creo que aquí hayan oído hablar de hobbits alguna vez. Tendría que regocijarme, supongo, de que quizá los orcos sean destruidos, pero preferiría salvarme yo.» Lo más probable era que él y Merry murieran junto con los orcos antes que los Hombres de Rohan repararan en ellos.
Unos pocos de los jinetes parecían ser arqueros, capaces de disparar hábilmente desde un caballo a la carrera. Acercándose rápidamente descargaron una lluvia de flechas sobre los orcos de la desbandada retaguardia, y algunos cayeron; en seguida los jinetes dieron media vuelta poniéndose fuera del alcance de los arcos enemigos; los orcos disparaban las flechas de cualquier modo, pues no se atrevían a detenerse. Esto ocurrió una vez y otra, y en una ocasión las flechas cayeron entre los Isengardos. Uno de ellos, justo frente a Pippin, rodó por el suelo, y ya no se levantó.
Llegó la noche y los Jinetes no habían vuelto a acercarse. Muchos orcos habían caído, pero aún quedaban no menos de doscientos. En la oscuridad temprana los orcos llegaron de pronto a una loma. Los lindes del bosque estaban muy cerca, quizá a no más de doscientos metros, pero tuvieron que detenerse. Los jinetes los habían cercado. Un grupo pequeño desoyó las órdenes de Uglúk, y corrió hacia el bosque: sólo tres volvieron.
—Bueno, aquí estamos —se burló Grishnákh—. ¡Excelente conducción! Espero que el gran Uglúk vuelva a guiarnos alguna otra vez.
—¡Bajen a los Medianos! —ordenó Uglúk, sin prestar atención a Grishnákh—. Tú, Lugdush, toma otros dos y vigílalos. No hay que matarlos, a menos que esos inmundos Pálidos nos obliguen. ¿Entendéis? Mientras yo esté con vida quiero conservarlos. Pero no hay que dejar que griten, ni que escapen. ¡Atadles las piernas!
La última parte de la orden fue llevada a cabo sin misericordia. Pero Pippin descubrió que por primera vez estaba cerca de Merry. Los orcos hacían mucho ruido, gritando y entrechocando las armas, y los hobbits pudieron cambiar algunas palabras en voz baja.
—No tengo muchas esperanzas —dijo Merry—. Estoy agotado. No creas que pueda arrastrarme muy lejos, aun sin estas ataduras.
– ¡Lembas!—susurró Pippin—. Lembas:tengo un poco. ¿Tienes tú? Creo que sólo nos sacaron las espadas.
—Sí, tengo un paquete en el bolsillo —le respondió Merry—. Pero ha de estar convertido en migas. De todos modos, ¡no puedo ponerme la boca en el bolsillo!
—No será necesario. Yo he... —pero en ese momento un feroz puntapié advirtió a Pippin que el ruido había cesado y que los guardias vigilaban.
La noche era fría y silenciosa. Todo alrededor de la elevación donde se habían agrupado los orcos, se alzaron unas pequeñas hogueras, rojas y doradas en la oscuridad, un círculo completo. Estaban allí a tiro de arco, pero los jinetes no eran visibles a contraluz, y los orcos desperdiciaron muchas flechas disparando a los fuegos hasta que Uglúk los detuvo. Los jinetes no hacían ruido. Más tarde en la noche, cuando la luna salió de las nieblas, se los pudo ver de cuando en cuando: unas sombras oscuras que a veces la luz blanca iluminaba un momento mientras se movían en una ronda incesante.
—¡Están esperando a que salga el sol, malditos sean! —refunfuñó un guardia—. ¿Por qué no cargamos todos juntos sobre ellos y nos abrimos paso? ¡Qué piensa ese viejo Uglúk, quisiera saber!
—Claro que quisieras saberlo —gruñó Uglúk, avanzando por detrás—. ¿Quieres decir que no pienso nada, eh? ¡Maldito seas! No vales más que toda esa canalla: las larvas y los monos de Lugbúrz. De nada serviría intentar una carga con ellos. No harán otra cosa que chillar y dar saltos, y hay bastantes de esos inmundos palafreneros para hacernos morder el polvo aquí mismo.
”Hay una sola cosa que pueden hacer estas larvas: tienen ojos que penetran como taladros en la oscuridad. Pero esos Pálidos ven mejor de noche que la mayoría de los Hombres, he oído decir, ¡y no olvidemos los caballos! Pueden ver la brisa nocturna, se dice por ahí. Sin embargo, ¡aún hay algo que esos despabilados no saben! Las gentes de Mauhúr están en el bosque, y se presentarán en cualquier momento.
Las palabras de Uglúk bastaron en apariencia para satisfacer a los Isengardos, aunque los otros orcos se mostraron a la vez desanimados y disconformes. Pusieron unos pocos centinelas, pero la mayoría se quedó tendida en el suelo, descansando en la agradable oscuridad. La noche había cerrado otra vez, pues la luna descendía al oeste envuelta en espesas nubes, y Pippin no distinguía nada más allá de un par de metros. Los fuegos no alcanzaban a iluminar la loma. Los jinetes, sin embargo, no se contentaron con esperar al alba, dejando que los enemigos descansasen. Un clamor repentino estalló en la falda este de la loma, mostrando que algo andaba mal. Al parecer algunos Hombres se habían acercado a caballo, y desmontando en silencio se habían arrastrado hasta los bordes del campamento. Allí mataron a varios orcos, y se perdieron otra vez en las tinieblas. Uglúk corrió a prevenir una huida precipitada.
Pippin y Merry se enderezaron. Los guardias Isengardos habían partido con Uglúk. Pero si los hobbits creyeron poder escapar, la esperanza les duró poco. Un brazo largo y velludo los tomó por el cuello y los juntó, arrastrándolos. Alcanzaron a ver la cabezota y la cara horrible de Grishnákh entre ellos. Sentían en las mejillas el aliento infecto del orco, que se puso a manosearlos y a palparlos. Pippin se estremeció cuando unos dedos duros y fríos le bajaron tanteando por la espalda.
—¡Bueno, mis pequeños! —dijo Grishnákh en un susurro sofocado—. ¿Disfrutando de un bonito descanso? ¿O no? No en muy buena posición, quizá; espadas y látigos de un lado, y lanzas traicioneras del otro. Las gentes pequeñas no tendrían que meterse en asuntos demasiado grandes.
Los dedos de Grishnákh seguían tanteando. Tenía en los ojos una luz que era como fuego, pálido pero ardiente.
La idea se le ocurrió de pronto a Pippin, como si le hubiera llegado directamente de los pensamientos que urgían al orco. «¡Grishnákh conoce la existencia del Anillo! Está buscándolo, mientras Uglúk se ocupa de otras cosas; es probable que lo quiera para él.» Pippin sintió un miedo helado en el corazón, pero preguntándose al mismo tiempo cómo podría utilizar en provecho propio el deseo de Grishnákh.
—No creo que ése sea el modo —murmuró—. No es fácil de encontrar.
—¿ Encontrar? —dijo Grishnákh; los dedos dejaron de hurgar y se cerraron en el hombro de Pippin—. ¿Encontrar qué? ¿De qué estás hablando, pequeño?
Pippin calló un momento. Luego, de pronto, gorgoteó en la oscuridad: gollum, gollum.
—Nada, mi tesoro —añadió.
Los hobbits sintieron que los dedos se le crispaban a Grishnákh.
—¡Oh, ah! —siseó la criatura entre dientes—. Eso es lo que quieres decir, ¿eh? ¡Oh, ah! Muy, pero muy peligroso, mis pequeños.
—Quizá —dijo Merry, atento ahora y advirtiendo la sospecha de Pippin—. Quizá, y no sólo para nosotros. Claro que usted sabrá mejor de qué se trata. ¿Lo quiere, o no? ¿Y qué daría por él?
—¿Si yo lo quiero? ¿Si yo lo quiero? —dijo Grishnákh, como perplejo; pero le temblaban los brazos—. ¿Qué daría por él? ¿Qué queréis decir?
—Queremos decir —dijo Pippin eligiendo con cuidado las palabras– que no es bueno tantear en la oscuridad. Podríamos ahorrarle tiempo y dificultades. Pero primero tendría que desatarnos las piernas, o no haremos nada, ni diremos nada.
—Mis queridos y tiernos tontitos —siseó Grishnákh—, todo lo que tenéis, y todo lo que sabéis, se os sacará en el momento adecuado: ¡todo! Desearéis tener algo más que decir para contentar al Inquisidor; así será en verdad y muy pronto. No apresuraremos el interrogatorio. Claro que no. ¿Por qué pensáis que os perdonamos la vida? Mis pequeños amiguitos, creedme, os lo ruego, si os digo que no fue por bondad. Ni siquiera Uglúk habría caído en esa falta.
—No me cuesta nada creerlo —dijo Merry—. Pero aún no ha llevado la presa a destino. Y no parece que vaya a parar a las manos de usted, pase lo que pase. Si llegamos a Isengard no será el gran Grishnákh el beneficiario. Saruman tomará todo lo que pueda encontrar. Si quiere algo para usted, es el momento de hacer un trato.
Grishnákh empezó a perder la cabeza. El nombre de Saruman parecía haberlo enfurecido más que ninguna otra cosa. El tiempo pasaba y el alboroto estaba apagándose; Uglúk o los Isengardos volverían en cualquier instante.
—¿Lo tenéis aquí, o no? —gruñó el orco.
– ¡Gollum, gollum!—dijo Pippin.
—¡Desátanos las piernas! —dijo Merry.
Los brazos del orco se estremecieron con violencia.
—¡Maldito seas, gusanito sucio! —siseó—. ¿Desataros las piernas? Os desataré todas las fibras del cuerpo. ¿Creéis que yo no podría hurgaros las entrañas? ¿Hurgar digo? Os reduciré a lonjas palpitantes. No necesito la ayuda de vuestras piernas para sacaros de aquí, ¡y teneros para mí solo!
De pronto los alzó a los dos. La fuerza de los largos brazos y los hombros era aterradora. Se puso a los hobbits bajo los brazos y los apretó ferozmente contra las costillas; unas manos grandes y sofocantes les cerraron las bocas. Luego saltó hacia adelante, el cuerpo inclinado. Así se alejó, rápido y en silencio, hasta llegar al borde de la loma. Allí, eligiendo un espacio libre entre los centinelas, se internó en la noche como una sombra maligna, bajó por la pendiente y fue hacia el río que corría en el oeste saliendo del bosque. Allí se abría un claro amplio, con una hoguera encendida.
Luego de haber cubierto una docena de metros, Grishnákh se detuvo, espiando y escuchando. No se veía ni oía nada. Se arrastró lentamente, inclinado casi hasta el suelo. Luego se detuvo en cuclillas y escuchó otra vez. En seguida se incorporó, como si fuera a saltar. En ese momento la forma oscura de un jinete se alzó justo delante. Un caballo bufó y se encabritó. Un hombre llamó en voz alta.
Grishnákh se echó de bruces al suelo, arrastrando a los hobbits; luego sacó la espada. Había decidido evidentemente matar a los cautivos antes que permitirles escapar, o que los rescatasen, pero esto lo perdió. La espada resonó débilmente, y brilló un poco a la luz de la hoguera que ardía a la izquierda. Una flecha salió silbando de la oscuridad; arrojada con habilidad, o guiada por el destino, le atravesó a Grishnákh la mano derecha. El orco dejó caer la espada y chilló. Se oyó un rápido golpeteo de cascos, y en el mismo momento en que Grishnákh se incorporaba y echaba a correr, lo atropelló un caballo, y lo traspasó una lanza. Grishnákh lanzó un grito terrible y estremecido y ya no se movió.
Los hobbits estaban aún en el suelo, como Grishnákh los había dejado. Otro jinete acudió rápidamente. Ya fuese porque era capaz de ver en la oscuridad o por algún otro sentido, el caballo saltó y pasó con facilidad sobre ellos, pero el jinete no los vio. Los hobbits se quedaron allí tendidos, envueltos en los mantos élficos, demasiado aplastados, demasiado asustados para levantarse.
Al fin Merry se movió y susurró en voz baja:
—Todo bien hasta ahora, pero ¿cómo evitaremos nosotros que nos traspasen de parte a parte?
La respuesta llegó casi en seguida. Los gritos de Grishnákh habían alertado a los orcos. Por los aullidos y chillidos que venían de la loma, los hobbits dedujeron que los orcos estaban buscándolos; Uglúk sin duda cortaba en ese momento algunas cabezas más. Luego, de pronto, unas voces de orcos respondieron a los gritos desde la derecha, más allá del círculo de los fuegos, desde el bosque y las montañas. Parecía que Mauhúr había llegado y atacaba ahora a los sitiadores. Se oyó un galope de caballos. Los jinetes estaban cerrando el círculo alrededor de la loma, afrontando las flechas de los orcos, como para prevenir que alguien saliese, mientras que una tropa corría a ocuparse de los recién llegados. De pronto Merry y Pippin cayeron en la cuenta de que sin haberse movido se encontraban ahora fuera del círculo; nada impedía que escaparan.
—Bueno —dijo Merry—, si al menos tuviésemos las piernas y las manos libres, podríamos irnos. Pero no puedo tocar los nudos, y no puedo morderlos.
—No hay por qué intentarlo —dijo Pippin—. Iba a decírtelo. Conseguí librarme de las manos. Estos lazos son sólo un simulacro. Será mejor que primero tomes un poco de lembas.
Retiró las cuerdas de las muñecas y sacó un paquete del bolsillo. Las galletas estaban rotas, pero bien conservadas, envueltas aún en las hojas. Los hobbits comieron uno o dos trozos cada uno. El sabor les trajo el recuerdo de unas caras hermosas, y de risas, y comidas sanas en días tranquilos y lejanos ahora. Durante un rato comieron con aire pensativo, sentados en la oscuridad, sin prestar atención a los gritos y ruidos de la batalla cercana. Pippin fue el primero en regresar al presente.