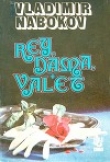Текст книги "Las dos torres"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
—Yo tampoco —dijo Sam—. ¡Grrr! Esos ojos me helaron la sangre. Tal vez hayamos conseguido despistarlo a ese miserable fisgón. ¡Gollum! Gollumle voy a dar yo en el gaznate si algún día le pongo las manos encima.
—Espero que ya no sea necesario —dijo Frodo—. No sé cómo habrá hecho para seguirnos; pero es posible que haya vuelto a perder el rastro, como tú dices. En esta región seca y desierta no podemos dejar muchas huellas, ni olores, ni siquiera para esa nariz husmeadora.
—Ojalá sea como usted dice —dijo Sam—. ¡Ojalá nos libráramos de él para siempre!
—Sí —dijo Frodo—; pero no es él mi mayor preocupación. ¡Quisiera poder salir de estas colinas! Les tengo horror. Me siento desamparado aquí en el este, sin nada que me separe de la Sombra sino esas tierras muertas y desnudas. Hay un Ojo en la oscuridad. ¡Coraje! ¡De una u otra manera, hoy tenemos que bajar!
Pero transcurrió la mañana y cuando la tarde dio paso al anochecer, Frodo y Sam continuaban arrastrándose fatigosamente a lo largo de la cresta sin haber encontrado una salida.
A veces, en el silencio de aquel paisaje desolado, creían oír detrás unos sonidos confusos, el rumor de una piedra que caía, pisadas furtivas sobre las rocas. Pero si se detenían y escuchaban inmóviles, no oían nada, sólo los suspiros del viento en las aristas de las piedras... pero también esto sonaba a los oídos de los hobbits como una respiración sibilante entre dientes afilados.
A lo largo de toda esa jornada la cresta exterior de Emyn Muil se fue replegando poco a poco hacia el norte. El borde de esa cresta se extendía en un ancho altiplano de roca desgastada y pulida, en el que se abrían, de tanto en tanto, pequeñas gargantas que bajaban abruptamente hasta las grietas del acantilado. Buscando algún sendero, un camino entre esas gargantas que eran cada vez más profundas y frecuentes, Frodo y Sam no cayeron en la cuenta de que se desviaban a la izquierda, alejándose del borde, y que por espacio de varias millas habían estado descendiendo en forma lenta pero constante hacia la llanura: la cresta llegaba casi al nivel de las tierras bajas.
Por último se vieron obligados a detenerse. La cresta describía una curva más pronunciada hacia el norte y estaba cortada por una garganta más profunda que las anteriores. Del otro lado volvía a trepar bruscamente, en varias decenas de brazas: un acantilado alto y gris se erguía amenazante ante ellos, y tan a pique que parecía cortado a cuchillo. Seguir adelante era imposible, y no les quedaba otro recurso que cambiar de rumbo, hacia el oeste o hacia el este. Pero la marcha hacia el oeste sería lenta y trabajosa, y los llevaría de vuelta al corazón de las montañas; y por el este sólo podían llegar hasta el precipicio.
—No hay otro remedio que intentar el descenso por esta garganta, Sam —dijo Frodo—. Veamos adónde nos conduce.
—A una caída desastrosa, sin duda —dijo Sam.
La garganta era más larga y profunda de lo que parecía. Un poco más abajo encontraron unos árboles nudosos y raquíticos, la primera vegetación que veían desde hacía muchos días: abedules contrahechos casi todos, y uno que otro pino. Muchos estaban muertos y descarnados, mordidos hasta la médula por los vientos del este. Parecía que alguna vez, en días más benévolos, había crecido una arboleda bastante espesa en aquella hondonada; ahora, unos cincuenta metros más allá, los árboles desaparecían, pero unos pocos tocones viejos y carcomidos llegaban hasta casi el borde mismo del acantilado. El fondo de la garganta, que corría a lo largo de una falla de la roca, estaba cubierto de pedruscos y descendía en una larga pendiente escabrosa y torcida. Cuando llegaron por fin al otro extremo, Frodo se detuvo y se asomó.
—¡Mira! —dijo—. O hemos descendido mucho, o el acantilado ha perdido altura. Ahora está mucho más abajo, y hasta parece fácil de escalar.
Sam se arrodilló al lado de Frodo y asomó con desgana la cabeza. Luego alzó los ojos y observó el acantilado que se levantaba a la izquierda cada vez más alto. —¡Más fácil! —gruñó—. Bueno, quizá sea más fácil bajar que subir. ¡Quien no sepa volar, que salte!
—Sería un buen salto, de todos modos —dijo Frodo—. Alrededor de... un momento —se irguió midiendo la distancia con la vista– ...alrededor de unas dieciocho brazas, me parece. No más.
—¡Y ya es bastante! —dijo Sam—. ¡Brrr! ¡No me gusta nada mirar para abajo desde una altura! Pero mirar es siempre mejor que bajar.
—En todo caso —dijo Frodo—, creo que por aquí podríamos descender; y tendremos que intentarlo. Mira... la roca no es lisa como unas millas atrás. Se ha deslizado y hay muchas grietas.
En efecto, la cara externa no era vertical, sino ligeramente oblicua. Parecía más bien un rompeolas, o un murallón que se había desplazado sobre sus cimientos, ahora retorcido y resquebrajado, con fisuras y largos rebordes sesgados que por momentos eran anchos como escalones.
—Y si vamos a intentar el descenso, más vale que lo intentemos ahora mismo. Está oscureciendo temprano. Creo que se avecina una tormenta.
En el este, los contornos ya borrosos de las montañas se diluían en una oscuridad más profunda que ya comenzaba a extender unos brazos largos hacia el oeste. Sopló una brisa que trajo de lejos el murmullo del trueno. Frodo husmeó el aire y observó el cielo con expresión de incertidumbre. Se ajustó la capa con el cinturón y se acomodó sobre el hombro el ligero equipaje; luego avanzó hacia el borde de la cresta.
—Lo intentaré —dijo.
—¡De acuerdo! —dijo Sam con aire sombrío—. Pero yo iré primero.
—¿Tú? —exclamó Frodo—. ¿Cómo has cambiado de idea?
—No he cambiado de idea —dijo Sam—. Es simple sentido común; poner más abajo a quien es probable que resbale. No quiero caerme encima de usted y derribarlo: no tiene sentido que mueran dos en una sola caída.
Antes que Frodo pudiese detenerlo, Sam se sentó, con las piernas colgando sobre el borde, y dio media vuelta, buscando a tientas con los dedos de los pies un apoyo en la roca. Nunca había mostrado tanto coraje a sangre fría, ni tanta imprudencia.
—¡No, no! ¡Sam, viejo asno! —dijo Frodo—. Te vas a matar bajando así sin mirar siquiera dónde pondrás el pie. ¡Vuelve! —Tomó a Sam por las axilas y lo alzó en vilo—. ¡Ahora espera un momento y ten paciencia! —dijo. Se echó al suelo, y se asomó al precipicio; la luz desaparecía ya rápidamente, aunque el sol aún no se había ocultado—. Pienso que podremos hacerlo —dijo—. Yo al menos; y también tú, si no pierdes la cabeza y me sigues con cautela.
—No sé cómo puede estar tan seguro —dijo Sam—. No se alcanza a ver el fondo con esta luz. ¿Y si cae en un lugar donde no haya nada en que apoyar los pies o las manos?
—Volveré a subir, supongo —dijo Frodo.
—Es fácil decirlo —objetó Sam—. Mejor espere hasta mañana, cuando haya más luz.
—¡No! No si puedo evitarlo —dijo Frodo con una vehemencia repentina y extraña—. Cada hora que pasa, cada minuto, me parece insoportable. Lo intentaré ahora. ¡No me sigas hasta que vuelva o te llame!
Aferrándose con los dedos al borde del precipicio se dejó caer lentamente y cuando ya tenía los brazos estirados, los pies encontraron una cornisa.
—¡Un primer paso! —dijo—. Y esta cornisa se ensancha a la derecha. Podría mantenerme en pie sin sujetarme con las manos. Iré... —la frase fue bruscamente interrumpida.
La oscuridad que avanzaba veloz y se extendía rápidamente, se precipitó desde el este devorando el cielo. El estampido seco y fragoroso de un trueno resonó en lo alto. Los relámpagos restallaron entre las colinas. Luego sopló una ráfaga huracanada, y simultáneamente, mezclado con el rugido del viento, se oyó un grito agudo y penetrante. Los hobbits habían escuchado el mismo grito allá lejos en el Marjala cuando huían de Hobbiton, y ya entonces, en los bosques de la Comarca, les había helado la sangre. Aquí, en el desierto, el terror que inspiraba era mucho mayor: unos cuchillos helados de horror y desesperación los atravesaban paralizándoles el corazón y el aliento. Sam se echó al suelo de bruces. Involuntariamente, Frodo soltó las manos del borde para cubrirse la cabeza y las orejas. Vaciló, resbaló y con un grito desgarrador desapareció en el abismo.
Sam lo oyó y se arrastró hasta el borde.
—¡Amo! ¡Amo! —gritó—. ¡Amo! —Ninguna respuesta le llegó del precipicio. Descubrió que estaba temblando de pies a cabeza, pero tomó aliento y volvió a gritar:– ¡Amo!
Le pareció que el viento impedía que la voz le saliera de la garganta; pero mientras el aire pasaba, rugiendo, a través de la hondonada y se alejaba sobre las colinas, llevó a oídos de Sam un apagado grito de respuesta.
—¡Todo bien! ¡Todo bien! Estoy aquí. Pero no se ve nada.
Frodo gritaba con voz débil. En realidad, no estaba muy lejos. Había resbalado pero no había caído, yendo a parar, de pie, a una cornisa más ancha pocas yardas más abajo. Por fortuna en aquel punto la pared de roca se retiraba hacia atrás y el viento había empujado a Frodo contra ella, impidiendo que se precipitara en el abismo. Trató de mantenerse en equilibrio apoyando la cara contra la piedra fría, sintiendo el corazón que le golpeaba en el pecho. Pero o bien la oscuridad se había vuelto impenetrable, o Frodo había perdido la vista. Todo era negro alrededor. Se preguntó si se habría quedado ciego de golpe. Respiró, tomando aliento.
—¡Vuelva! ¡Vuelva! —oyó la voz de Sam desde allá arriba, en las tinieblas.
—No puedo —dijo—. No veo nada. No encuentro en qué apoyarme. No me atrevo a moverme.
—¿Qué puedo hacer, señor Frodo? ¿Qué puedo hacer? —gritó Sam, asomándose peligrosamente. ¿Por qué su señor no veía? Estaba oscuro, sin duda, pero no tanto. Sam distinguía allá abajo la figura de Frodo, gris y solitaria contra la cara oblicua del acantilado, lejos del alcance de una mano amiga.
Volvió a retumbar el trueno, y empezó a llover a torrentes. Una cortina de agua y granizo enceguecedora y helada azotaba la roca.
—Bajaré hasta usted —gritó Sam, aunque no sabía cómo podría ayudar de ese modo.
—¡No, no, espera un momento! —le gritó Frodo ahora con más fuerza—. Pronto estaré mejor. Ya me siento mejor. ¡Espera! No puedes hacer nada sin una cuerda.
—¡Cuerda! —exclamó Sam, excitado y aliviado—. ¡Si merezco que me cuelguen de una, por imbécil! ¡No eres más que un pampirolón, Sam Gamyi: eso solía decirme el Tío, una palabra que él había inventado. ¡Cuerda!
—¡Basta de charla! —gritó Frodo, bastante recobrado ahora como para sentirse divertido e irritado a la vez—. ¡Qué importa lo que dijera tu compadre! ¿Estás tratando de decirme que tienes una cuerda en el bolsillo? Si es así, ¡sácala de una vez!
—Sí, señor Frodo, en mi equipaje junto con todo lo demás. ¡La he traído conmigo centenares de millas, y la había olvidado por completo!
—Entonces, ¡manos a la obra y tírame un cabo!
Sam descargó rápidamente el fardo y se puso a revolverlo. Y en verdad allá en el fondo había un rollo de la cuerda gris y sedosa trenzada por la gente de Lórien. Le arrojó un extremo a su amo. Frodo tuvo la impresión de que la oscuridad se disipaba, o de que estaba recobrando la vista. Alcanzó a ver la cuerda gris que descendía balanceándose, y le pareció que tenía un resplandor plateado. Ahora que podía clavar los ojos en un punto luminoso, sentía menos vértigo. Adelantando el cuerpo, se aseguró el extremo de la cuerda alrededor de la cintura, y la tomó con ambas manos.
Sam retrocedió y afirmó los pies contra un tocón a una o dos yardas de la orilla. A medias izado, a medias trepando, Frodo subió y se dejó caer en el suelo.
El trueno retumbaba y rugía en lontananza, y la lluvia seguía cayendo, torrencial. Los hobbits volvieron a arrastrarse al interior de la garganta en busca de reparo; no encontraron ninguno. El agua que descendía en arroyuelos no tardó en convertirse en un torrente espumoso que se estrellaba contra las rocas antes de precipitarse a chorros desde el acantilado como desde el alero de una enorme techumbre.
—Si me hubiese quedado allá abajo, ya estaría casi ahogado, o el agua me habría arrastrado no sé dónde —dijo Frodo—. ¡Qué suerte extraordinaria que tuvieras esa cuerda!
—Mejor suerte hubiera sido que lo pensara un poco antes —dijo Sam—. Tal vez usted recuerde cómo las pusieron en las barcas, cuando partíamos: en el país élfico. Me fascinaron, y guardé un rollo en mi equipaje. Parece que hiciera años de eso. «Puede ser una buena ayuda en muchas ocasiones», dijo Haldir o uno de ellos. Tenía razón.
—Lástima que no se me ocurriera a mí traer otro rollo —dijo Frodo—; pero me separé de la Compañía con tanta prisa y en medio de tanta confusión... Quizá pudiera alcanzarnos para bajar. ¿Cuánto medirá tu cuerda, me pregunto?
Sam extendió la cuerda lentamente, midiéndola con los brazos.
—Cinco, diez, veinte, treinta varas, más o menos.
—¡Quién lo hubiera creído! —exclamó Frodo.
—¡Ah! ¿Quién? —dijo Sam—. Los Elfos son gente maravillosa. Parece demasiado delgada, pero es resistente; y suave como leche en la mano. Ocupa poco lugar, y es liviana como la luz. ¡Gente maravillosa sin ninguna duda!
—¡Treinta varas! —dijo Frodo, pensativo—. Creo que será suficiente. Si la tormenta pasa antes que caiga la noche, voy a intentarlo.
—Ya casi ha dejado de llover —dijo Sam—, ¡pero no haga otra vez nada peligroso en la oscuridad, señor Frodo! Quizá usted haya olvidado ese grito en el viento, ¡pero yo no! Parecía el grito de un Jinete Negro... aunque venía del aire, como si pudiese volar. Creo que lo mejor sería quedarnos aquí hasta que pase la noche.
—Y yo creo que no me quedaré aquí ni un minuto más de lo necesario, atado de pies y manos al borde de este precipicio mientras los ojos del País Oscuro nos observan a través de las ciénagas —dijo Frodo.
Y con estas palabras se incorporó y volvió al fondo de la garganta. Miró a lo lejos. El cielo estaba casi límpido en el este. Los nubarrones se alejaban, tempestuosos y cargados de lluvia, y el frente tormentoso extendía ahora las grandes alas sobre Emyn Muil; allí el pensamiento sombrío de Sauron se detuvo un momento. Luego, se volvió, golpeando el Valle de Anduin con granizo y relámpagos, y arrojando sobre Minas Tirith una sombra que amenazaba guerra. Entonces, descendiendo a las montañas, pasó lentamente sobre Gondor y los confines de Rohan, hasta que a lo lejos, mientras cabalgaban por la llanura rumbo al oeste, los Jinetes vieron las torres negras que se movían detrás del sol. Pero aquí, sobre el desierto y sobre las ciénagas hediondas, el cielo de la noche se abrió una vez más, y las estrellas titilaron como pequeños agujeros blancos en el palio que cubría la luna creciente.
—¡Qué felicidad volver a ver! —exclamó Frodo, respirando profundamente—. ¿Sabes que durante un rato creí que había perdido la vista? A causa de los rayos o de algo más terrible tal vez. No veía nada, absolutamente nada hasta que apareció la cuerda gris. Me pareció que centelleaba.
—Es cierto, parece de plata en la oscuridad —dijo Sam—. Es raro, no lo había notado antes, aunque no recuerdo haberla mirado desde que la puse en el paquete. Pero si está tan decidido a bajar, señor Frodo, ¿cómo piensa utilizarla? Treinta varas, unas dieciocho brazas, digamos: más o menos la altura que usted supuso.
Frodo reflexionó un momento.
—¡Amárrala a ese tocón, Sam! —dijo—. Creo que esta vez tendrás la satisfacción de ir primero. Yo te bajaré por la cuerda, y sólo tendrás que usar los pies y las manos para no chocar contra la roca. De todos modos, si puedes apoyarte en la cornisa y me das un respiro, tanto mejor. Cuando hayas llegado abajo, yo te seguiré. Me siento muy bien ahora.
—De acuerdo —dijo Sam sin mucho entusiasmo—. Si tiene que ser, ¡que sea en seguida!
Tomó la cuerda y la ató al tocón más próximo a la orilla; luego se aseguró el otro extremo en la cintura. Se volvió a regañadientes y se preparó para dejarse caer por segunda vez.
Sin embargo, el descenso resultó mucho menos difícil de lo que había esperado. La cuerda parecía darle confianza, aunque más de una vez, al mirar hacia abajo, tuvo que cerrar los ojos. A cierta altura, en un tramo donde no había cornisa y la pared del acantilado se inclinaba hacia adentro, pasó un mal rato: resbaló, y quedó suspendido en el aire. Pero Frodo sujetaba la cuerda con mano firme y la iba soltando poco a poco, y al fin el descenso concluyó. Lo que más había temido el hobbit era que la cuerda se acabase demasiado pronto, pero Frodo tenía aún un buen trozo entre las manos cuando Sam le gritó: —¡Ya estoy abajo! —La voz llegaba nítida desde el fondo del abismo, pero Frodo no distinguía a Sam: la capa gris de Elfo se confundía con la penumbra del crepúsculo.
Frodo tardó un poco más en seguir a Sam. Se había asegurado la cuerda a la cintura, y la había recogido manteniéndola siempre tensa; quería evitar en lo posible el riesgo de una caída; no tenía la fe ciega de Sam en aquella delgada cuerda gris. Sin embargo en dos sitios tuvo que confiar enteramente en ella: dos superficies tan lisas que ni sus vigorosos dedos de hobbit encontraron apoyo, y la distancia entre una cornisa y otra era demasiado grande. Pero al fin también él llegó abajo.
—¡Albricias! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos escapado de Emyn Muil! ¿Y ahora? Quizá pronto estemos suspirando por pisar otra vez una buena roca dura.
Sam no contestó: tenía los ojos fijos en el acantilado.
—¡Pampirolón! —dijo Sam—. ¡Estúpido! ¡Mi tan hermosa cuerda! Ha quedado allá amarrada a un tocón y nosotros aquí abajo. Mejor escalera no podíamos dejarle a ese fisgón de Gollum. ¡Es casi como si hubiéramos puesto aquí un letrero, indicándole qué camino hemos tomado! Ya me parecía que todo era demasiado fácil.
—Si se te ocurre cómo hubiéramos podido bajar por la cuerda y al mismo tiempo traerla con nosotros, entonces puedes pasarme a mí el pampirolón o cualquier otro epíteto de esos que te endilgaba tu compadre —dijo Frodo—. ¡Sube, desátala y baja, si quieres!
Sam se rascó la cabeza.
—No, no veo cómo, con el perdón de usted —dijo—. Pero no me gusta dejarla, por supuesto. —Acarició el extremo de la cuerda y la sacudió levemente—. Me cuesta separarme de algo que traje del país de los Elfos. Hecha por Galadriel en persona, tal vez. Galadriel —murmuró meneando tristemente la cabeza. Miró hacia arriba y tironeó por última vez de la cuerda como despidiéndose.
Ante el asombro total de los dos hobbits, la cuerda se soltó. Sam cayó de espaldas, y las largas espirales grises se deslizaron silenciosamente sobre él. Frodo se echó a reír.
—¿Quién aseguró la cuerda? —dijo—. ¡Menos mal que aguantó hasta ahora! ¡Pensar que confié a tu nudo todo mi peso!
Sam no se reía.
—Quizá yo no sea muy ducho en eso de escalar montañas, señor Frodo —dijo con aire ofendido—, pero de cuerdas y nudos algo sé. Me viene de familia, por así decir. Mi abuelo, y después de él mi tío Andy, el hermano mayor del Tío, tuvo durante muchos años una cordelería cerca de Campo del Cordelero. Y nadie hubiera podido atar a este tocón un nudo más seguro que el mío, en la Comarca o fuera de ella.
—Entonces la cuerda ha tenido que romperse... al rozar contra el borde de la roca, supongo —dijo Frodo.
—¡Apuesto a que no! —dijo Sam en un tono aún más ofendido. Se agachó y examinó los dos cabos—. No, no me equivoco. ¡Ni una sola hebra!
—Entonces me temo que haya sido el nudo —dijo Frodo.
Sam sacudió la cabeza sin responder. Se pasaba la cuerda entre los dedos, pensativo.
—Como quiera, señor Frodo —dijo por último—, pero para mí la cuerda se soltó sola... cuando yo la llamé. —La enrolló y la guardó cariñosamente.
—Que bajó no puede negarse —dijo Frodo—, y eso es lo que importa. Pero ahora hemos de pensar cuál será nuestro próximo paso. Pronto caerá la noche. ¡Qué hermosas están las estrellas, y la Luna!
—Regocijan el corazón, ¿verdad? —dijo Sam mirando al cielo—. Son élficas, de alguna manera. Y la Luna está en creciente. Con este tiempo nuboso, hacía un par de noches que no la veíamos; ya da mucha luz.
—Sí —dijo Frodo—, pero no parece prudente que nos internemos en las ciénagas a la luz de una media luna.
Al amparo de las primeras sombras de la noche iniciaron una nueva etapa del viaje. Al cabo de un rato Sam volvió la cabeza y escudriñó el camino que acababan de recorrer. La boca de la garganta era como una fisura en la pared rocosa.
—Me alegra haber recuperado la cuerda..., mucho —dijo—. En todo caso ese malandrín se encontrará con un pequeño enigma difícil de resolver. ¡Que intente bajar por las cornisas con esos inmundos pies planos!
Avanzaron con precaución alejándose del pie del acantilado, a través de un desierto de guijarros y piedras ásperas, húmedas y resbaladizas por la lluvia. El terreno aún descendía abruptamente. Habían recorrido un corto trecho cuando se encontraron de pronto ante una fisura negra que les interceptaba el camino. No era demasiado ancha, pero sí lo suficiente para que no se atrevieran a saltar en la penumbra. Creyeron oír un gorgoteo de agua en el fondo. A la izquierda la fisura se curvaba hacia el norte, hacia las colinas, cerrándoles así el paso, por lo menos mientras durase la oscuridad.
—Será mejor que busquemos una salida por el sur a lo largo del acantilado —dijo Sam—. Tal vez encontremos un recoveco, o una caverna, o algo así.
—Creo que tienes razón —dijo Frodo—. Estoy cansado y no me siento con fuerzas para seguir arrastrándome entre las piedras esta noche... aunque odio retrasarme todavía más. Ojalá tuviésemos por delante una senda clara: en ese caso seguiría hasta que ya no me dieran las piernas.
Avanzar a lo largo de las faldas escabrosas de Emyn Muil no fue más fácil para los hobbits. Ni Sam encontró un rincón o un hueco en que cobijarse: sólo pendientes desnudas y pedregosas bajo la mirada amenazante del acantilado, que ahora volvía a elevarse, más alto y vertical. Por fin, extenuados, se dejaron caer en el suelo al abrigo de un peñasco, no lejos del pie del acantilado. Allí se quedaron algún tiempo, taciturnos, acurrucados uno contra otro en la noche fría e inclemente, luchando contra el sueño que los iba venciendo. La luna subía ahora alta y clara. El débil resplandor blanco iluminaba las caras de las rocas y bañaba las paredes frías y amenazadoras del acantilado, transformando la vasta e inquietante oscuridad en un gris pálido y glacial estriado de sombras negras.
—¡Bueno! —dijo Frodo, poniéndose de pie y arrebujándose en la capa—. Tú, Sam, duerme un poco y toma mi manta. Mientras tanto yo caminaré de arriba abajo y vigilaré. —De pronto se irguió, muy tieso; en seguida se agachó y tomó a Sam por el brazo—. ¿Qué es eso? —murmuró—. Mira, allá arriba, en el acantilado.
Sam miró y contuvo el aliento.
—¡Sss! —susurró—. Ya está ahí. ¡Es ese Gollum! ¡Sapos y culebras! ¡Y pensé que lo habíamos despistado con nuestra pequeña hazaña! ¡Mírelo! ¡Arrastrándose por la pared como una araña horrible!
A lo largo de una cara del precipicio, que parecía casi lisa a la pálida luz de la luna, una pequeña figura negra se desplazaba con los miembros delgados extendidos sobre la roca. Quizás aquellos pies y manos blandos y prensiles encontraban fisuras y asideros que ningún hobbit hubiera podido ver o utilizar, pero parecía deslizarse sobre patas pegajosas, como un gran insecto merodeador de alguna extraña especie. Y bajaba de cabeza, como si viniera olfateando el camino. De tanto en tanto levantaba el cráneo lentamente, haciéndolo girar sobre el largo pescuezo descarnado, y los hobbits veían entonces dos puntos pálidos, dos ojos, que parpadeaban un instante a la luz de la luna y en seguida volvían a ocultarse.
—¿Le parece que puede vernos? —dijo Sam.
—No sé —respondió Frodo en voz baja—, pero no lo creo. Estas capas élficas son poco visibles, aun para ojos amigos: yo no te veo en la sombra ni a dos pasos. Y por lo que sé, es enemigo del Sol y de la Luna.
—¿Por qué entonces desciende aquí, precisamente? —inquirió Sam.
—Calma, Sam —dijo Frodo—. Tal vez pueda olernos. Y tiene un oído tan fino como el de los Elfos, dicen. Me parece que ha oído algo ahora; nuestras voces probablemente. Hemos gritado mucho allá arriba; y hasta hace un momento hablábamos en voz demasiado alta.
—Bueno, estoy harto de él —dijo Sam—. Nos ha seguido demasiado tiempo para mi gusto, y le cantaré cuatro frescas, si puedo. De todos modos creo que ahora será inútil que tratemos de evitarlo. —Cubriéndose la cara con la caperuza gris, Sam se arrastró con pasos furtivos hacia el acantilado.
—¡Ten cuidado! —le susurró Frodo, que iba detrás—. ¡No lo alarmes! Es mucho más peligroso de lo que parece.
La forma negra había descendido ya las tres cuartas partes de la pared, y estaba a unos quince metros o menos del pie del acantilado. Acurrucados e inmóviles como piedras a la sombra de una roca, los hobbits lo observaban. Al parecer había tropezado con un pasaje difícil, o tenía alguna preocupación. Lo oían olisquear, y de tanto en tanto escuchaban una respiración áspera y siseante que sonaba como un juramento reprimido. Levantó la cabeza, y a los hobbits les pareció que escupía. Luego siguió avanzando. Ahora lo oían hablar con una voz cascada y sibilante.
—¡Ajjj, sss! ¡Seamos cautos, mi tesssoro! Más prisa menos ligereza. No corramos el riesssgo de rompernos el pessscuezo, ¿no es cierto, mi tesssoro? ¡No, tesssoro... gollum! —Levantó otra vez la cabeza, parpadeó a la luz de la luna, y volvió a cerrar los ojos rápidamente—. La aborrecemos —siseó—. Odiosssa, odiosssa luz trémula es... sss... nos essspía, tesoro... nos lassstima los ojos.
Se iba acercando y los siseos eran ahora más agudos y claros.
—¿Dónde essstá, dónde essstá: mi tesssoro, mi tesssoro? Es nuestro, es, y nosotros lo queremos. Los ladrones, los inmundos ladronzuelos. ¿Dónde están con mi tesoro? ¡Malditos! Los odiamos de veras.
—No parece saber dónde estamos, ¿eh? —susurró Sam—. ¿Y qué es su tesoro? ¿Se referirá al...?
—¡Calla! —susurró Frodo—. Se está acercando, y ya podría oírnos.
Y en efecto, Gollum había vuelto a detenerse de improviso, y ahora inclinaba la cabezota hacia uno y otro lado como si estuviese escuchando. Había abierto a medias los ojillos pálidos. Sam se contuvo, aunque los dedos le escocían. Tenía los ojos encendidos de cólera y asco, fijos en la miserable criatura, que ahora avanzaba otra vez, siempre cuchicheando y siseando entre dientes.
Por fin, se encontró a no más de una docena de pies del suelo, justo encima de las cabezas de los hobbits. Desde esa altura la caída era vertical, pues la pared se inclinaba ligeramente hacia adentro, y ni el propio Gollum hubiera podido encontrar en ella un punto de apoyo. Trataba al parecer de darse vuelta, y ponerse con las piernas para abajo, cuando de pronto, con un chillido estridente y sibilante, cayó enroscando las piernas y los brazos alrededor del cuerpo, como una araña a la que han cortado el hilo por el que venía descendiendo.
Sam salió de su escondite como un rayo y en un par de saltos cruzó el espacio que lo separaba de la pared de piedra. Antes que Gollum pudiera levantarse, cayó sobre él. Pero descubrió que aun así, tomado por sorpresa después de una caída, Gollum era más fuerte y hábil de lo que había creído. No había alcanzado a sujetarlo cuando los largos miembros de Gollum lo envolvieron en un abrazo implacable, blando pero horriblemente poderoso que le impedía todo movimiento, y lo estrujaba como cuerdas que fuesen apretando lentamente. Unos dedos pegajosos le tantearon la garganta. Luego unos dientes afilados se le hincaron en el hombro. Todo cuanto Sam pudo hacer fue sacudir con violencia la cabeza dura y redonda contra la cara de la criatura. Gollum siseó escupiendo, pero no lo soltó.
Las cosas habrían terminado mal para Sam si hubiera estado solo. Pero Frodo se levantó de un salto, desenvainando a Dardo. Con la mano izquierda tomó a Gollum por los cabellos ralos y lacios y le tironeó la cabeza hacia atrás, estirándole el pescuezo, y obligándolo a fijar en el cielo los pálidos ojos venenosos.
—¡Suéltalo, Gollum! —dijo—. Esta espada es Dardo. Ya la has visto antes. ¡Suéltalo, o esta vez sentirás la hoja! ¡Te degollaré!
Gollum se aflojó y se derrumbó como una cuerda mojada. Sam se incorporó, palpándose el hombro. Echaba fuego por los ojos, pero no podía vengarse: su miserable enemigo se arrastraba por el suelo gimoteando.
—¡No nos hagas daño! ¡No dejes que nos hagan daño, mi tesoro! No nos harán daño, ¿verdad que no, pequeños y simpáticos hobbits? No teníamos intención de hacer daño, pero nos saltaron encima como gatos sobre unos pobres ratones, eso hicieron, mi tesoro. Y estamos tan solos, gollum. Seremos buenos con ellos, muy buenísimos, si también ellos son buenos con nosotros, ¿no? Sí, así.
—Bueno, ¿qué hacemos con él? —dijo Sam—. Atarlo, creo, sería lo mejor, para que no nos siga espiando.
—Pero eso nos mataría, nos mataría —gimoteó Gollum—. Crueles pequeños hobbits. Atarnos y abandonarnos en las duras tierras frías, gollum, gollum. —Los sollozos se le ahogaban en gorgoteos.
—No —dijo Frodo—. Si lo matamos, tenemos que matarlo ahora. Pero no podemos hacerlo, no en esta situación. ¡Pobre miserable! ¡No nos ha hecho ningún daño!
—¿Ah no? —dijo Sam restregándose el hombro—. En todo caso tenía la intención, y la tiene aún. Apuesto cualquier cosa. Estrangularnos mientras dormimos, eso es lo que planea.
—Puede ser —dijo Frodo—. Pero lo que intenta hacer es otra cuestión. —Calló un momento, ensimismado. Gollum yacía inmóvil, pero ya no gimoteaba. Sam le echaba miradas amenazadoras.
De pronto Frodo creyó oír, muy claras pero lejanas, unas voces que venían del pasado:
¡Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura, cuando tuvo la oportunidad!
¿Lástima? Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia: no matar sin necesidad.
No siento ninguna lástima por Gollum. Merece la muerte.
La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures en dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos.
—Muy bien —respondió Frodo en voz alta, bajando la espada—. Pero todavía tengo miedo. Y sin embargo, como ves, no tocaré a este desgraciado. Porque ahora que lo veo, me inspira lástima.