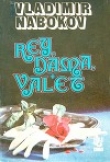Текст книги "Las dos torres"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Caminaban lentamente, encorvados, en apretada fila, siguiendo con atención los movimientos de Gollum. Los pantanos eran cada vez más aguanosos, abriéndose en vastas lagunas; y cada vez era más difícil encontrar dónde poner el pie sin hundirse en el lodo burbujeante. Por fortuna, los viajeros eran livianos, porque de lo contrario difícilmente hubieran encontrado la salida.
Pronto la oscuridad fue total: el aire mismo parecía negro y pesado. Cuando aparecieron las luces, Sam se restregó los ojos: pensó que estaba viendo visiones. La primera la descubrió con el rabillo del ojo izquierdo: un fuego fatuo que centelleó un instante débilmente y desapareció; pero pronto asomaron otras: algunas como un humo de brillo apagado, otras como llamas brumosas que oscilaban lentamente sobre cirios invisibles; aquí y allá se retorcían como sábanas fantasmales desplegadas por manos ocultas. Pero ninguno de sus compañeros decía una sola palabra.
Por último Sam no pudo contenerse.
—¿Qué es todo esto, Gollum? —dijo en voz baja—. ¿Estas luces? Ahora nos rodean por todas partes. ¿Nos han atrapado? ¿Quiénes son?
Gollum alzó la cabeza. Se encontraba delante del agua oscura, y se arrastraba en el suelo, a derecha e izquierda, sin saber por dónde ir.
—Sí, nos rodean por todas partes —murmuró—. Los fuegos fatuos. Los cirios de los cadáveres, sí, sí. ¡No les prestes atención! ¡No las mires! ¡No las sigas! ¿Dónde está el amo?
Sam volvió la cabeza y advirtió que Frodo se había retrasado otra vez. No lo veía. Volvió sobre sus pasos en las tinieblas, sin atreverse a ir demasiado lejos, ni a llamar en voz más alta que un ronco murmullo. Súbitamente tropezó con Frodo, que inmóvil y absorto contemplaba las luces pálidas. Las manos rígidas le colgaban a los costados del cuerpo: goteaban agua y lodo.
—¡Venga, señor Frodo! —dijo Sam—. ¡No las mire! Gollum dice que no hay que mirarlas. Tratemos de caminar junto con él y de salir de este sitio maldito lo más pronto posible... si es posible.
—Está bien —dijo Frodo como si regresara de un sueño—. Ya voy. ¡Sigue adelante!
En la prisa por alcanzar a Gollum, Sam enganchó el pie en una vieja raíz o en una mata de hierba y trastabilló. Cayó pesadamente sobre las manos, que se hundieron en el cieno viscoso, con la cara muy cerca de la superficie oscura de la laguna. Oyó un débil silbido, se expandió un olor fétido, las luces titilaron, danzaron y giraron vertiginosamente. Por un instante el agua le pareció una ventana con vidrios cubiertos de inmundicia a través de la cual él espiaba. Arrancando las manos del fango, se levantó de un salto, gritando.
—Hay cosas muertas, caras muertas en el agua —dijo horrorizado—. ¡Caras muertas!
Gollum se rió.
—Las Ciénagas de los Muertos, sí, sí: así las llaman —cloqueó—. No hay que mirar cuando los cirios están encendidos.
—¿Quiénes son? ¿Qué son? —preguntó Sam con un escalofrío, volviéndose a Frodo que ahora estaba detrás de él.
—No lo sé —dijo Frodo con una voz soñadora—. Pero yo también las he visto. En los pantanos, cuando se encendieron las luces. Yacen en todos los pantanos, rostros pálidos, en lo más profundo de las aguas tenebrosas. Yo las vi: caras horrendas y malignas, y caras nobles y tristes. Una multitud de rostros altivos y hermosos, con algas en los cabellos de plata. Pero todos inmundos, todos putrefactos, todos muertos. En ellos brilla una luz tétrica. —Frodo se cubrió los ojos con las manos—. Ahora sé quiénes son; pero me pareció ver allí Hombres y Elfos, y orcos junto a ellos.
—Sí, sí —dijo Gollum—. Todos muertos, todos putrefactos. Elfos y Hombres y Orcos. Las Ciénagas de los Muertos. Hubo una gran batalla en tiempos lejanos, sí, eso le contaron a Sméagol cuando era joven, cuando yo era joven y el Tesoro no había llegado aún. Fue una gran batalla. Hombres altos con largas espadas, y Elfos terribles, y Orcos que aullaban. Pelearon en el llano durante días y meses delante de las Puertas Negras. Pero las ciénagas crecieron desde entonces, engulleron las tumbas; reptando, reptando siempre.
—Pero eso pasó hace una eternidad o más —dijo Sam—. ¡Los Muertos no pueden estar ahí realmente! ¿Pesa algún sortilegio sobre el País Oscuro?
—¿Quién sabe? Sméagol no sabe —respondió Gollum—. No puedes llegar a ellos, no puedes tocarlos. Nosotros lo intentamos una vez, sí, tesoro. Yo traté una vez; pero son inalcanzables. Sólo formas para ver, quizá, pero no para tocar. ¡No, tesoro! Todos muertos.
Sam lo miró sombríamente y se estremeció otra vez, creyendo adivinar por qué razón Sméagol había intentado tocarlos.
—Bueno, no quiero verlos —dijo—. ¡Nunca más! ¿Podemos continuar y alejarnos de aquí?
—Sí, sí —dijo Gollum—. Pero lentamente, muy lentamente. ¡Con mucha cautela! Si no los hobbits bajarán a acompañar a los Muertos y encender pequeños cirios. ¡Seguid a Sméagol! ¡No miréis las luces!
Gollum se arrastró en cuatro patas hacia la derecha, buscando un camino que bordeara la laguna. Frodo y Sam lo seguían de cerca, y se agachaban, utilizando a menudo las manos lo mismo que Gollum. —Tres pequeños tesoros de Gollum seremos, si esto dura mucho más —murmuró Sam.
Llegaron por fin al extremo de la laguna negra, y la atravesaron, reptando o saltando de una traicionera isla de hierbas a la siguiente. Más de una vez perdieron pie y cayeron de manos en aguas tan hediondas como las de un albañal, y se levantaron cubiertos de lodo y de inmundicia casi hasta el cuello, arrastrando un olor nauseabundo.
Era noche cerrada cuando por fin volvieron a pisar suelo firme. Gollum siseaba y murmuraba entre dientes, pero parecía estar contento: de alguna manera misteriosa, gracias a una combinación de los sentidos del tacto y el olfato, y a una extraordinaria memoria para reconocer formas en la oscuridad, parecía saber una vez más dónde se encontraba, y por dónde iba el camino.
—¡En marcha ahora! —dijo—. ¡Buenos hobbits! ¡Valientes hobbits! Muy muy cansados, claro; también nosotros, mi tesoro, los tres. Pero al amo hay que alejarlo de las luces malas, sí, sí. —Con estas palabras reanudó la marcha casi al trote, por lo que parecía ser un largo camino entre cañas altas, y los hobbits lo siguieron, trastabillando, tan de prisa como podían. Pero poco después se detuvo de pronto, y husmeó el aire dubitativamente, siseando como si otra vez algo lo preocupara o irritara.
—¿Qué te ocurre? —gruñó Sam, tomando a mal la actitud de Gollum—. ¿Qué andas husmeando? A mí este olor poco menos que me derriba, por más que me tape la nariz. Tú apestas y el amo apesta: todo apesta en este sitio.
—¡Sí, sí, y Sam apesta! —respondió Gollum—. El pobre Sméagol lo huele, pero Sméagol es bueno y lo soporta. Ayuda al buen amo. Pero no es por eso. El aire se agita, algo va a cambiar. Sméagol se pregunta qué: no está contento.
Se puso de nuevo en marcha, pero parecía cada vez más inquieto, y a cada instante se erguía en toda su estatura, y tendía el cuello hacia el este y el sur. Durante un tiempo los hobbits no alcanzaron a oír ni a sentir lo que tanto parecía preocupar a Gollum. De improviso los tres se detuvieron, tiesos y alertas. Frodo y Sam creyeron oír a lo lejos un grito largo y doliente, agudo y cruel. Se estremecieron. En el mismo momento advirtieron al fin la agitación del aire, que ahora era muy frío. Mientras permanecían así, muy quietos, y expectantes, oyeron un rumor creciente, como el de un vendaval que se fuera acercando. Las luces veladas por la niebla vacilaron, se debilitaron, y por fin se extinguieron.
Gollum se negaba a avanzar. Se quedó allí, como petrificado, temblando y farfullando en su jerigonza, hasta que el viento se precipitó sobre ellos en un torbellino, rugiendo y silbando en las ciénagas. La oscuridad se hizo algo menos impenetrable, apenas lo suficiente como para que pudieran ver, o vislumbrar, unos bancos informes de niebla que se desplazaban y alejaban encrespándose en rizos y en volutas. Y al levantar la cabeza vieron que las nubes se abrían y dispersaban en jirones; de pronto, alta en el cielo meridional, flotando entre las nubes fugitivas, brilló una luna pálida.
Por un instante el tenue resplandor llenó de júbilo los corazones de los hobbits; pero Gollum se agazapó, maldiciendo entre dientes la Cara Blanca. Y entonces Frodo y Sam, mirando el cielo, la vieron venir: una nube que se acercaba volando desde las montañas malditas; una sombra negra de Mordor; una figura alada, inmensa y aciaga. Cruzó como una ráfaga por delante de la luna, y con un grito siniestro, dejando atrás el viento, se alejó hacia el oeste.
Se arrojaron al suelo de bruces, y se arrastraron, insensibles a la tierra fría. Mas la sombra nefasta giró en el aire y retornó, y esta vez voló más bajo, muy cerca del suelo, sacudiendo las alas horrendas y agitando los vapores fétidos de la ciénaga. Y entonces desapareció: en las alas de la ira de Sauron voló rumbo al oeste; y tras él, rugiendo, partió también el viento huracanado dejando desnuda y desolada la Ciénaga de los Muertos. Hasta donde alcanzaba la vista, hasta la distante amenaza de las montañas, sólo la luz intermitente de la luna punteaba el páramo inmenso.
Frodo y Sam se levantaron, frotándose los ojos, como niños que despiertan de un mal sueño, y encuentran que la noche amiga tiende aún un manto sobre el mundo. Pero Gollum yacía en el suelo, como desmayado. No les fue fácil reanimarlo; durante un rato se negó a alzar el rostro, y permaneció obstinadamente de rodillas, los codos apoyados en el suelo protegiéndose la parte posterior de la cabeza con las manos grandes y chatas.
—¡Espectros! —gimoteaba—. ¡Espectros con alas! Son los siervos del Tesoro. Lo ven todo, todo. ¡Nada puede ocultárseles! ¡Maldita Cara Blanca! ¡Y le dicen todo a Él! Él ve, Él sabe. ¡Aj, gollum, gollum, gollum! —Sólo cuando la luna se puso a lo lejos, más allá del Tol Brandir, consintió en levantarse y reanudar la marcha.
A partir de ese momento Sam creyó adivinar en Gollum un nuevo cambio. Se mostraba más servil y más pródigo en supuestas manifestaciones de afecto; pero Sam lo sorprendía a veces echando miradas extrañas, principalmente a Frodo; además, recaía, cada vez más a menudo, en el lenguaje de antes. Y Sam tenía un nuevo motivo de preocupación. Frodo parecía cansado, cansado hasta el agotamiento. No decía nada, en realidad casi no hablaba; tampoco se quejaba, pero caminaba como si soportara una carga cuyo peso aumentaba sin cesar; y se arrastraba con una lentitud cada vez mayor, al punto de que Sam tenía que rogarle a menudo a Gollum que esperase a fin de no dejar atrás al amo.
Frodo sentía, en efecto, que con cada paso que lo acercaba a las Puertas de Mordor, el Anillo, sujeto a la cadena que llevaba al cuello, se volvía más y más pesado. Y empezaba a tener la sensación de llevar a cuestas un verdadero fardo, cuyo peso lo vencía y lo encorvaba. Pero lo que más inquietaba a Frodo era el Ojo: así llamaba en su fuero íntimo a esa fuerza más insoportable que el peso del Anillo que lo obligaba a caminar encorvado. El Ojo: la creciente y horrible impresión de la voluntad hostil, decidida a horadar toda sombra de nube, de tierra y de carne para verlo: para inmovilizarlo con una mirada mortífera, desnuda, inexorable. ¡Qué tenues, qué frágiles y tenues eran ahora los velos que lo protegían! Frodo sabía bien dónde habitaba y cuál era el corazón de aquella voluntad: con tanta certeza como un hombre que sabe dónde está el sol, aun con los ojos cerrados. Estaba allí, frente a él, y esa fuerza le golpeaba la frente.
Gollum sentía sin duda algo parecido. Pero lo que acontecía en aquel corazón miserable, acorralado como estaba entre las presiones del Ojo, la codicia del Anillo ahora tan al alcance de la mano, y la promesa reticente y humillante que hiciera a medias bajo la amenaza de la espada, los hobbits no podían adivinarlo. Frodo no había pensado en eso en ningún momento. Y Sam, preocupado como estaba por su señor, casi no había reparado en la nube que le ensombrecía el corazón. Ahora caminaba detrás de Frodo, y observaba con mirada vigilante cada uno de sus movimientos, sosteniéndolo cuando vacilaba, procurando alentarlo, con palabras desmañadas.

Cuando despuntó por fin el día, los hobbits se sorprendieron al ver cuánto más próximas estaban ya las montañas infaustas. El aire era ahora más límpido y fresco, y aunque todavía lejanos, los muros de Mordor no parecían ya una amenaza nebulosa en el horizonte, sino unas torres negras y siniestras que se erguían del otro lado de un desierto tenebroso. Las tierras pantanosas terminaban transformándose paulatinamente en turberas muertas y grandes placas de barro seco y resquebrajado. Ante ellos el terreno se elevaba en largas cuchillas, desnudas y despiadadas, hacia el desierto que se extendía a las puertas de Sauron.
Mientras duró la luz grísea del alba, se agazaparon encogiéndose como gusanos debajo de una piedra negra, temiendo que el terror alado pasara nuevamente y los ojos crueles alcanzaran a verlos. Del resto de aquel día no les quedó en la memoria más que una sombra creciente de miedo. Durante dos noches más avanzaron penosamente por aquella tierra monótona y sin caminos. El aire, les parecía, se había vuelto más áspero, cargado de un vapor acre que los sofocaba y les secaba la boca.
Por fin, en la quinta mañana desde que se pusieran en camino con Gollum, se detuvieron una vez más. Ante ellos, negras en el amanecer, las cumbres se perdían en una alta bóveda de humo y nubarrones sombríos. De las faldas de las montañas, que se alzaban ahora a sólo una docena de millas, nacían grandes contrafuertes y colinas anfractuosas. Frodo miró en torno, horrorizado. Si las Ciénagas de los Muertos y los páramos secos de las Tierras de Nadie les habían parecido sobrecogedores, mil veces más horripilante era el paisaje que el lento amanecer develaba a los ojos entornados de los viajeros. Hasta el Pantano de las Caras Muertas llegaría acaso alguna vez un trasnochado espectro de verde primavera; pero estas tierras nunca más conocerían la primavera ni el estío. Nada vivía aquí, ni siquiera esa vegetación leprosa que se alimenta de la podredumbre. Cenizas y lodos viscosos de un blanco y un gris malsanos ahogaban las bocas jadeantes de las ciénagas, como si las entrañas de los montes hubiesen vomitado una inmundicia sobre las tierras circundantes. Altos túmulos de roca triturada y pulverizada, grandes conos de tierra calcinada y manchada de veneno, que se sucedían en hileras interminables, como obscenas sepulturas de un cementerio infinito, asomaban lentamente a la luz indecisa.
Habían llegado a la desolación que nacía a las puertas de Mordor: ese monumento permanente a los trabajos sombríos de muchos esclavos, y destinado a sobrevivir aun cuando todos los esfuerzos de Sauron se perdieran en la nada: una tierra corrompida, enferma sin la más remota esperanza de cura, a menos que el Gran Mar la sumergiera en las aguas del olvido.
—Me siento mal —dijo Sam. Frodo callaba.
Permanecieron allí unos instantes, como hombres a la orilla de un sueño en el que acecha una pesadilla, procurando no amilanarse, pero recordando que sólo atravesando la noche se llega a la mañana. La luz crecía alrededor. Las ciénagas ahogadas y los túmulos envenenados se recortaban ya nítidos y horribles. El sol, ahora alto, surcaba el cielo entre nubes y largos regueros de humo, pero la luz parecía impura y viciada, y no alegró los corazones de los hobbits. La sintieron hostil, pues les mostraba el desamparo en que estaban: pequeños fantasmas atribulados y errantes entre los túmulos de cenizas del Señor Oscuro.
Demasiado fatigados, buscaron un sitio donde descansar. Durante un rato estuvieron sentados y sin hablar a la sombra de un túmulo de escoria, pero los vapores fétidos les atacaban la garganta y los sofocaban. Gollum fue el primero en levantarse. Escupiendo y echando maldiciones, se puso de pie, y sin una palabra ni una mirada a los hobbits se alejó en cuatro patas. Frodo y Sam se arrastraron detrás, hasta que llegaron a un foso enorme y casi circular que se elevaba al oeste en un terraplén. Estaba frío y muerto y un cieno viscoso y multicolor rezumaba en el fondo. En ese agujero maligno se amontonaron, esperando que la sombra los protegiera de las miradas del Ojo.
El día transcurrió lentamente. La sed los atormentaba, pero apenas bebieron algunas gotas de las cantimploras. Las habían llenado por última vez en la garganta, que ahora, en el recuerdo, les parecía un remanso de paz y belleza. Los hobbits se turnaron para descansar. Tan agotados estaban, que al principio ninguno de los dos pudo dormir, pero cuando el sol empezó a descender a lo lejos, envuelto en nubes lentas, Sam se quedó dormido. A Frodo le tocó, pues, hacer la guardia. Apoyó la espalda contra la pared inclinada del foso, pero seguía sintiéndose como si llevara una carga agobiante. Alzó los ojos al cielo estriado de humo y vio fantasmas extraños, jinetes negros y rostros del pasado. Flotando entre el sueño y la vigilia, perdió la noción del tiempo, hasta que el olvido vino y lo envolvió.
Sam despertó bruscamente, con la impresión de que su amo lo estaba llamando. Era de noche. Frodo no podía haberlo llamado, porque se había quedado dormido, y había resbalado casi hasta el fondo del pozo. Gollum estaba junto a él. Por un instante Sam pensó que estaba tratando de despertar a Frodo; pero en seguida comprendió que no era así. Gollum estaba hablando solo. Sméagol discutía con un interlocutor imaginario que utilizaba la misma voz, sólo que la pronunciación era entrecortada y sibilante. Un resplandor pálido y un resplandor verde aparecían alternativamente en sus ojos mientras hablaba.
—Sméagol prometió —decía el primer pensamiento.
—Sí, sí, mi tesoro —fue la respuesta—, hemos prometido: para salvar nuestro Tesoro, para no dejar que lo tenga Él... nunca. Pero está yendo hacia Él, con cada paso se le acerca más. ¿Qué pensará hacer el hobbit, nos preguntamos, sí, nos preguntamos?
—No lo sé. Yo no puedo hacer nada. El amo lo tiene. Sméagol prometió ayudar al amo.
—Sí, sí, ayudar al amo: el amo del Tesoro. Pero si nosotros fuéramos el amo, podríamos ayudarnos a nosotros mismos, sí, y a la vez cumplir las promesas.
—Pero Sméagol dijo que iba a ser muy bueno, buenísimo. ¡Buen hobbit! Quitó la cuerda cruel de la pierna de Sméagol. Me habla con afecto.
—Ser muy bueno, buenísimo, ¿eh, mi tesoro? Seamos buenos, entonces, buenos como los peces, dulce tesoro, pero con nosotros mismos. Sin hacerle ningún daño al buen hobbit, naturalmente, no, no.
—Pero el Tesoro mantendrá la promesa —objetó la voz de Sméagol.
—Quítaselo entonces —dijo la segunda voz—, y será nuestro. Entonces, nosotros seremos el amo, ¡gollum!Haremos que el otro hobbit, el malo y desconfiado, se arrastre por el suelo, ¿sí, gollum?
—¿No al hobbit bueno?
—Oh, no, si eso nos desagrada. Sin embargo es un Bolsón, mi tesoro, un Bolsón. Y fue un Bolsón quien lo robó. Lo encontró y no dijo nada, nada. Odiamos a los Bolsones.
—No, no a este Bolsón.
—Sí, a todos los Bolsones. A todos los que retienen el Tesoro. ¡Tiene que ser nuestro!
—Pero Él verá, Él sabrá. ¡Él nos lo quitará!
—Él ve, Él sabe. Él nos ha oído hacer promesas tontas, contrariando sus órdenes, sí. Tenemos que quitárselo. Los Espectros buscan. Tenemos que quitárselo.
—¡No para Él!
—No, dulce tesoro. Escucha, mi tesoro: si es nuestro, podremos escapar, hasta de Él, ¿eh? Podríamos volvernos muy fuertes, más fuertes tal vez que los Espectros. ¿El Señor Sméagol? ¿Gollum, el Grande? ¡ ElGollum! Comer pescado todos los días, tres veces al día, recién sacado del mar. ¡Gollum el más precioso de los Tesoros! Tiene que ser nuestro. Lo queremos, lo queremos, ¡lo queremos!
—Pero ellos son dos. Despertarán demasiado pronto y nos matarán —gimió Sméagol en un último esfuerzo—. Ahora no. Todavía no.
—¡Lo queremos! Pero... —y aquí hubo una larga pausa, como si un nuevo pensamiento hubiera despertado—. Todavía no, ¿eh? Tal vez no. Ella podría ayudar. Ella podría, sí.
—¡No, no! ¡Así no! —gimió Sméagol.
—¡Sí! ¡Lo queremos! ¡Lo queremos!
Cada vez que hablaba el segundo pensamiento, la larga mano de Gollum se arrastraba lentamente, acercándose a Frodo, para apartarse luego de súbito, con un sobresalto, cuando volvía a hablar Sméagol. Finalmente los dos brazos, con los largos dedos flexionados y crispados, se acercaron a la garganta de Frodo.
Fascinado por esta discusión, Sam había permanecido acostado e inmóvil, pero espiando por entre los párpados entornados cada gesto y cada movimiento de Gollum. Como espíritu simple, había imaginado que el peligro principal era la voracidad de Gollum, el deseo de comer hobbits. Ahora caía en la cuenta de que no era así: Gollum sentía el terrible llamado del Anillo. Él era evidentemente el Señor Oscuro, pero Sam se preguntaba quién sería Ella. Una de las horrendas amigas que la miserable criatura había encontrado en sus vagabundeos, supuso. Pero al instante se olvidó del asunto pues las cosas habían ido sin duda demasiado lejos y estaban tomando visos peligrosos, pero se incorporó con un esfuerzo y logró sentarse. Algo le decía que tuviera cuidado y no revelara que había escuchado la discusión. Suspiró largamente y bostezó con ruido.
—¿Qué hora es? —preguntó con voz soñolienta.
Gollum dejó escapar entre dientes un silbido prolongado. Se irguió un momento, tenso y amenazador; luego se desplomó, cayó hacia adelante en cuatro patas, y echó a correr, reptando, hasta el borde del pozo.
—¡Buenos hobbits! ¡Buen Sam! —dijo—. ¡Cabezas soñolientas, sí, cabezas soñolientas! ¡Dejad que el buen Sméagol haga la guardia! Pero cae la noche. El crepúsculo avanza. Es hora de partir.
—¡Más que hora! —pensó Sam—. Y también hora de que nos separemos. —Pero en el mismo instante se le cruzó la idea de que Gollum suelto y en libertad podía ser tan peligroso como yendo con ellos—. ¡Maldito sea! —masculló—. ¡Ojalá se ahogara! —Bajó la cuesta tambaleándose y despertó a su amo.
Cosa extraña. Frodo se sentía reconfortado. Había tenido un sueño. La sombra oscura había pasado, y una visión maravillosa lo había visitado en esta tierra infecta. No conservaba ningún recuerdo, pero a causa de esa visión se sentía animado y feliz. La carga parecía menos pesada ahora. Gollum lo saludó con la alegría de un perro. Reía y parloteaba, haciendo crujir los dedos largos y palmoteando las rodillas de Frodo. Frodo le sonrió.
—¡Ánimo! —le dijo—. No negaré que nos has guiado bien y con fidelidad. Ésta es la última etapa. Condúcenos hasta la Puerta, y una vez allí no te pediré que vayas más adelante. Condúcenos hasta la Puerta, y serás libre de ir a donde quieras... excepto a reunirte con nuestros enemigos.
—¿Hasta la Puerta, eh? —chilló la voz de Gollum, al parecer con sorpresa y temor—. ¿Hasta la Puerta, dice el amo? Sí, eso dice. Y el buen Sméagol hace lo que el amo pide. Oh, sí. Pero cuando nos hayamos acercado, veremos tal vez, entonces veremos. Y no será nada agradable. ¡Oh no! ¡Oh no!
—¡Acaba de una vez! —dijo Sam—. ¡Ya basta!
La noche caía cuando se arrastraron fuera del foso y se deslizaron lentamente por la tierra muerta. No habían avanzado mucho y de pronto sintieron otra vez aquel temor que los había asaltado cuando la figura alada pasara volando sobre las ciénagas. Se detuvieron, agazapándose contra el suelo nauseabundo; pero no vieron nada en el sombrío cielo crepuscular, y pronto la amenaza pasó a gran altura enviada tal vez desde Barad-dûr con alguna misión urgente. Al cabo de un rato Gollum se levantó y reanudó la marcha en cuatro patas, mascullando y temblando.
Alrededor de una hora después de la medianoche, el miedo los asaltó por tercera vez, pero ahora parecía más remoto, como si volara muy por encima de las nubes, precipitándose a una velocidad terrible rumbo al oeste. Gollum sin embargo estaba paralizado de terror, convencido de que los perseguían, de que sabían dónde estaban.
—¡Tres veces! —gimoteó—. Tres veces es una amenaza. Sienten nuestra presencia. Sienten el Tesoro. El Tesoro es el amo para ellos. No podemos seguir adelante, no. ¡Es inútil, inútil!
De nada sirvieron ya los ruegos y las palabras amables. Y sólo cuando Frodo se lo ordenó, furioso, y echó mano a la empuñadura de la espada, Gollum se movió, otra vez. Se levantó al fin con un gruñido, y marchó delante de ellos como un perro apaleado.
Y así, tropezando y trastabillando, prosiguieron la marcha hasta el fatigoso término de la noche, hacia el amanecer de un nuevo día de terror, caminando en silencio con las cabezas gachas, sin ver nada, sin oír nada más que el silbido del viento.
3
LA PUERTA NEGRA ESTÁ CERRADA
Antes que despuntara el sol del nuevo día habían llegado al término del viaje a Mordor. Las ciénagas y el desierto habían quedado atrás. Ante ellos, sombrías contra un cielo pálido, las grandes montañas erguían las cabezas amenazadoras.
Mordor estaba flanqueada al oeste por la cordillera espectral de Ephel Dúath, las Montañas de la Sombra, y al norte por los picos anfractuosos y las crestas desnudas de Ered Lithui, de color gris ceniza. Pero al aproximarse las unas a las otras, estas cadenas de montañas, que eran en realidad sólo parte de una muralla inmensa que encerraba las llanuras lúgubres de Lithlad y Gorgoroth, y en el centro mismo el cruel mar interior de Núrnen, tendían largos brazos hacia el norte; y entre esos brazos corría una garganta profunda. Era Cirith Gorgor, el Paso de los Espectros, la entrada al territorio del Enemigo. La flanqueaban unos altos acantilados, y dos colinas desnudas y casi verticales de osamenta negra emergían de la boca de la garganta. En las crestas de esas colinas asomaban los Dientes de Mordor, dos torres altas y fuertes. Las habían construido los Hombres de Gondor en días muy lejanos de orgullo y grandeza, luego de la caída y la fuga de Sauron, temiendo que intentase rescatar el antiguo reino. Pero el poderío de Gondor declinó, y los hombres durmieron, y durante largos años las torres estuvieron vacías. Entonces Sauron volvió. Ahora, las torres de atalaya, en un tiempo ruinosas, habían sido reparadas, y las armas se guardaban allí, y las vigilaban día y noche. Los muros eran de piedra, y las troneras negras se abrían al norte, al este y al oeste, y en todas ellas había ojos avizores.
A la entrada del desfiladero, de pared a pared, el Señor Oscuro había construido un parapeto de piedra. En él había una única puerta de hierro, y en el camino de ronda los centinelas montaban guardia. Al pie de las colinas, de extremo a extremo, habían cavado en la roca centenares de cavernas y agujeros; allí aguardaba emboscado un ejército de orcos, listo para lanzarse afuera a una señal como hormigas negras que parten a la guerra. Nadie podía pasar por los Dientes de Mordor sin sentir la mordedura, a menos que fuese un invitado de Sauron, o conociera el santo y seña que abría el Morannon, la puerta negra de su tierra.
Los dos hobbits escudriñaron con desesperación las torres y la muralla. Aun a la distancia alcanzaban a ver en la penumbra las idas y venidas de los centinelas negros por el adarve y las patrullas delante de la puerta. Echados en el suelo, miraban por encima del borde rocoso de una concavidad a la sombra del brazo más septentrional de Ephel Dúath. Un cuervo que a través del aire denso volara en línea recta, no necesitaría recorrer, quizá, más de doscientas varas para llegar desde el escondite de los hobbits hasta la cúspide de la torre más próxima, de la que se elevaba en espiral una leve humareda, como si un fuego lento ardiera en las entrañas de la colina.
Llegó el día, y el sol pajizo parpadeó sobre las crestas inánimes de Ered Lithui. Entonces, de improviso, resonó el grito de bronce de las trompetas: llamaban desde las torres; y de muy lejos, desde las fortalezas y avanzadas ocultas en las montañas, llegaban las respuestas; y más distantes aún, remotos pero profundos y siniestros, resonaban a través de las tierras cavernosas los ecos de los cuernos poderosos y los tambores de Barad-dûr. Un nuevo y tenebroso día de temor y penurias había amanecido para Mordor; los centinelas nocturnos eran llevados de vuelta a las mazmorras y cámaras subterráneas, y los guardias diurnos, malignos y feroces, venían a ocupar sus puestos. El acero relumbraba débilmente en los muros.
—¡Y bien, henos aquí! —dijo Sam—. He aquí la Puerta, y tengo la impresión de que no podremos ir más lejos. A fe mía, creo que el Tío tendría un par de cosas que decir, ¡si me viera aquí ahora! Decía siempre que yo terminaría mal, si no me cuidaba, eso decía. Pero ahora no creo que lo vuelva a ver, nunca más. Se perderá la oportunidad de decirme Yo te lo decía, Sam:tanto peor. Ojalá siguiera diciéndolo hasta que perdiera el aliento, si al menos pudiera ver otra vez esa cara arrugada... Pero antes tendría que lavarme, pues si no, no me reconocería.
”Supongo que es inútil preguntar «Adónde vamos ahora». No podemos seguir adelante... a menos que pidamos a los orcos que nos den una mano.
—¡No, no! —dijo Gollum—. Es inútil. No podemos seguir. Ya lo dijo Sméagol. Dijo: iremos hasta la Puerta, y entonces veremos. Y ahora vemos. Oh sí, mi tesoro, ahora vemos. Sméagol sabía que los hobbits no podían tomar este camino. Oh sí, Sméagol sabía.
—Entonces, ¿por qué rayos nos trajiste aquí? —prorrumpió Sam, que no se sentía de humor como para ser justo y razonable.
—El amo lo dijo. El amo dijo: Llévanos hasta la Puerta. Y el buen Sméagol hace lo que el amo dice. El amo lo dijo, el amo sabio.
—Es verdad —dijo Frodo, con expresión dura y tensa, pero resuelta. Estaba sucio, ojeroso y deshecho de cansancio, mas ya no se encorvaba, y tenía una mirada límpida—. Lo dije porque tengo la intención de entrar en Mordor, y no conozco otro camino. Por consiguiente iré por ese camino. No le pido a nadie que me acompañe.
—¡No, no, amo! —gimió Gollum, acariciando a Frodo con sus manazas, y al parecer muy afligido—. ¡Por este lado es inútil! ¡Inútil! ¡No le lleves a Él el Tesoro! Nos comerá a todos, si lo tiene, se comerá a todo el mundo. Consérvalo buen amo, y sé bueno con Sméagol. No permitas que Él lo tenga. O vete lejos de aquí, ve a sitios agradables, y devuélvelo al pequeño Sméagol. Sí, sí, amo: devuélvelo, ¿eh? Sméagol lo guardará en un sitio seguro; hará mucho bien, especialmente a los buenos hobbits. Hobbits, volveos. ¡No vayáis a la Puerta!