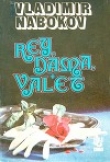Текст книги "Las dos torres"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
—¡Veintiuno! —exclamó Gimli. Blandió el hacha con ambas manos y el último orco cayó tendido a sus pies ¡Ahora mi haber supera otra vez al de Maese Legolas!
—Hemos de cerrar esta cueva de ratas —dijo Gamelin—. Se dice que los Enanos son diestros con las piedras. ¡Ayúdanos, maestro!
—Nosotros no tallamos la piedra con hachas de guerra, ni con las uñas —dijo Gimli—. Pero ayudaré tanto como pueda.
Juntaron todos los guijarros y cantos rodados que encontraron en las cercanías, y bajo la dirección de Gimli los hombres del Folde Oeste bloquearon la parte interior del canal, dejando sólo una pequeña abertura. Asfixiada en su lecho, la Corriente del Bajo, crecida por la lluvia, se agitó y burbujeó, y se expandió entre los peñascos en frías lagunas.
—Está más seco allá arriba —dijo Gimli—. ¡Ven, Gamelin, veamos cómo marchan las cosas sobre la muralla!
Trepó al adarve y allí encontró a Legolas en compañía de Aragorn y Éomer. El Elfo estaba afilando el largo puñal. Había ahora una breve tregua en el combate, pues el intento de atacar desde el agua había sido frustrado.
—¡Veintiuno! —dijo Gimli.
—¡Magnífico! —dijo Legolas—. Pero ahora mi cuenta asciende a dos docenas. Aquí arriba han trabajado los puñales.
Éomer y Aragorn se apoyaban extenuados en las espadas. A lo lejos, a la izquierda, el fragor y el clamor de la batalla volvían a elevarse en el Peñón. Pero Cuernavilla se mantenía aún intacta, como una isla en el mar. Las puertas estaban en ruinas, aunque ningún enemigo había traspuesto todavía la barricada de vigas y piedras.
Aragorn contemplaba las pálidas estrellas y la luna que declinaba ahora por detrás de las colinas occidentales que cerraban el valle.
—Esta noche es larga como años —dijo—. ¿Cuánto tardará en llegar el día?
—El amanecer no está lejos —dijo Gamelin, que había subido al adarve y se encontraba ahora al lado de Aragorn—. Pero la luz del día no habrá de ayudarnos, me temo.
—Sin embargo, el amanecer es siempre una esperanza para el hombre —dijo Aragorn.
—Pero estas criaturas de Isengard, estos semiorcos y hombres-bestiales fabricados por las artes inmundas de Saruman, no retrocederán a la luz del sol —dijo Gamelin—. Tampoco lo harán los montañeses salvajes. ¿No oyes ya sus voces?
—Las oigo —respondió Éomer—, pero a mis oídos no son otra cosa que griteríos de pájaros y alaridos de bestias.
—Sin embargo, hay muchos que gritan en la lengua de las Tierras Brunas —dijo Gamelin—. Yo la conozco. Es una antigua lengua de los hombres, y en otros tiempos se hablaba en muchos de los valles occidentales de la Marca. ¡Escucha! Nos odian, y están contentos; pues nuestra perdición les parece segura. «¡El rey, el rey! —gritan—. ¡Capturaremos al rey! ¡Muerte para los Forgoil! ¡Muerte para los Cabeza-de-Paja! ¡Muerte para los ladrones del Norte!» Ésos son los nombres que nos dan. No han olvidado en medio milenio la ofensa que les infligieran los Señores de Gondor al otorgar la Marca a Eorl el Joven y aliarse con él. Saruman ha inflamado este antiguo odio. Y son feroces cuando se excitan. No los detendrán las luces del alba ni las sombras del crepúsculo, hasta que hayan tomado prisionero a Théoden, o ellos mismos hayan sucumbido.
—A pesar de todo a mí el amanecer me llena de esperanzas —dijo Aragorn—. ¿No se dice acaso que ningún enemigo tomó jamás Cuernavilla, cuando la defendieron los hombres?
—Así dicen las canciones —dijo Éomer.
—¡Entonces defendámosla y confiemos! —exclamó Aragorn.

Hablaban aún cuando las trompetas resonaron otra vez. Hubo un estallido atronador, una brusca llamarada, y humo. Las aguas de la Corriente del Bajo se desbordaron siseando en burbujas de espuma. Un boquete acababa de abrirse en el muro y ya nada podía contenerlas. Una horda de formas oscuras irrumpió como un oleaje.
—¡Brujerías de Saruman! —exclamó Aragorn—. Mientras nosotros conversábamos volvieron a meterse en el agua. ¡Han encendido bajo nuestros pies el fuego de Orthanc! ¡Elendil, Elendil!—gritó saltando al foso; pero ya había un centenar de escalas colgadas de las almenas. Desde arriba y desde abajo del muro se lanzó el último ataque: demoledor como una ola oscura sobre una duna, barrió a los defensores. Algunos de los Jinetes, obligados a replegarse más y más sobre el Abismo, caían peleando, mientras retrocedían hacia las cavernas oscuras. Otros volvieron directamente a la ciudadela.
Una ancha escalera subía del Abismo al Peñón y a la poterna de Cuernavilla. Casi al pie de esa escalera se erguía Aragorn. Andúril le centelleaba aún en la mano, y el terror de la espada arredró todavía un momento al enemigo, mientras los hombres que podían llegar a la escalera subían uno a uno hacia la puerta. Detrás, arrodillado en el peldaño más alto, estaba Legolas. Tenía el arco preparado, pero sólo había rescatado una flecha, y ahora espiaba, listo para dispararla sobre el primer orco que se atreviera a acercarse.
—Todos los que han podido escapar están ahora a salvo, Aragorn —gritó—. ¡Volvamos!
Aragorn giró sobre sus talones y se lanzó escaleras arriba, pero el cansancio le hizo tropezar y caer. Sin perder un instante, los enemigos se precipitaron a la escalera. Los orcos subían vociferando, extendiendo los largos brazos para apoderarse de Aragorn. El que iba a la cabeza cayó con la última flecha de Legolas atravesada en la garganta, pero eso no detuvo a los otros. De pronto, un peñasco enorme, lanzado desde el muro exterior, se estrelló en la escalera, arrojándolos otra vez al Abismo. Aragorn ganó la puerta, que al instante se cerró tras él con un golpe.
—Las cosas andan mal, mis amigos —dijo, enjugándose con el brazo el sudor de la frente.
—Bastante mal —dijo Legolas—, pero aún nos quedan esperanzas, mientras tú nos acompañes. ¿Dónde está Gimli?
—No sé —respondió Aragorn—. La última vez que lo vi estaba peleando detrás del muro, pero la acometida nos separó.
—¡Ay! Éstas son malas noticias —dijo Legolas.
—Gimli es fuerte y valeroso —dijo Aragorn—. Esperemos que vuelva sano y salvo a las cavernas. Allí, por algún tiempo, estará seguro. Más seguro que nosotros. Un refugio de esa naturaleza es el ideal de un Enano.
—Eso es lo que espero —dijo Legolas—. Pero me gustaría que hubiera venido por aquí. Quería decirle a Maese Gimli que mi cuenta asciende ahora a treinta y nueve.
—Si consigue llegar a las cavernas volverá a sobrepasarte —dijo Aragorn riendo—. Nunca vi un hacha en manos tan hábiles.
—Necesito ir en busca de algunas flechas —dijo Legolas—. Quisiera que la noche terminase de una vez, así tendría mejor luz para tomar puntería.
Aragorn entró en la ciudadela. Allí se enteró consternado de que Éomer no había regresado a Cuernavilla.
—No, no ha vuelto al Peñón —dijo uno de los hombres del Folde Oeste—. Cuando lo vi por última vez estaba reuniendo hombres y combatiendo a la entrada del Abismo. Gamelin lo acompañaba, y también el Enano; pero no pude acercarme a ellos.
Aragorn cruzó a grandes trancos el patio interior, y subió a una cámara alta de la torre. Allí, una silueta sombría recortada contra una ventana angosta, estaba el rey, mirando hacia el valle.
—¿Qué hay de nuevo, Aragorn? —preguntó.
—Se han apoderado del Muro del Bajo, señor, y han barrido a los defensores; pero muchos han venido a refugiarse aquí, en el Peñón.
—¿Está Éomer aquí?
—No, señor. Pero muchos de vuestros hombres se replegaron a los fondos del Abismo; y algunos dicen que Éomer estaba entre ellos. Allí, en los desfiladeros, podrían contener el avance del enemigo y llegar a las cavernas. Qué esperanzas de salvarse tendrán entonces no lo sé.
—Más que nosotros. Provisiones en abundancia, según dicen. Y allí el aire es puro gracias a las grietas en lo alto de las paredes de roca. Nadie puede entrar por la fuerza contra hombres decididos. Podrán resistir mucho tiempo.
—Pero los orcos han traído una brujería desde Orthanc —dijo Aragorn—. Tienen un fuego que despedaza las rocas, y con él tomaron el muro. Si no llegan a entrar en las cavernas, podrían encerrar allí a los ocupantes. Pero ahora hemos de concentrar todos nuestros pensamientos en la defensa.
—Me muero de impaciencia en esta prisión —dijo Théoden—. Si hubiera podido empuñar una lanza, cabalgando al frente de mis hombres, habría sentido quizá otra vez la alegría del combate, terminando así mis días. Pero de poco sirvo estando aquí.
—Aquí al menos estáis protegido por la fortaleza más inexpugnable de la Marca —dijo Aragorn—. Más esperanzas tenemos de defenderos aquí en Cuernavilla que en Edoras, y aun allá arriba en las montañas de El Sagrario.
—Dicen que Cuernavilla no ha caído nunca bajo ningún ataque —dijo Théoden—; pero esta vez mi corazón teme. El mundo cambia y todo aquello que alguna vez parecía invencible hoy es inseguro. ¿Cómo podrá una torre resistir a fuerzas tan numerosas y a un odio tan implacable? De haber sabido que las huestes de Isengard eran tan poderosas, quizá no hubiera tenido la temeridad de salirles al encuentro, pese a todos los artificios de Gandalf. El consejo no parece ahora tan bueno como al sol de la mañana.
—No juzguéis el consejo de Gandalf, señor, hasta que todo haya terminado —dijo Aragorn.
—El fin no está lejano —dijo el rey—. Pero yo no acabaré aquí mis días, capturado como un viejo tejón en una trampa. Crinblanca y Hasufel y los caballos de mi guardia están aquí, en el patio interior. Cuando amanezca, haré sonar el cuerno de Helm, y partiré. ¿Cabalgarás conmigo, tú, hijo de Arathorn? Quizá nos abramos paso, o tengamos un fin digno de una canción... si queda alguien para cantar nuestras hazañas.
—Cabalgaré con vos —dijo Aragorn.
Despidiéndose, volvió a los muros, y fue de un lado a otro reanimando a los hombres, y prestando ayuda allí donde la lucha era violenta. Legolas iba con él. Allá abajo estallaban fuegos que conmovían las piedras. El enemigo seguía arrojando ganchos y tendiendo escalas. Una y otra vez los orcos llegaban a lo alto del muro exterior, y otra vez eran derribados por los defensores.
Por fin llegó Aragorn a lo alto de la arcada que coronaba las grandes puertas, indiferente a los dardos del enemigo. Mirando adelante, vio que el cielo palidecía en el este. Alzó entonces la mano desnuda, mostrando la palma, para indicar que deseaba parlamentar.
Los orcos vociferaban y se burlaban.
—¡Baja! ¡Baja! —le gritaban—. Si quieres hablar con nosotros, ¡baja! ¡Tráenos a tu rey! Somos los guerreros Uruk-hai. Si no viene, iremos a sacarlo de su guarida. ¡Tráenos al cobardón de tu rey!
—El rey saldrá o no, según sea su voluntad —dijo Aragorn.
—Entonces, ¿qué haces tú aquí? —le dijeron—. ¿Qué miras? ¿Quieres ver la grandeza de nuestro ejército? Somos los guerreros Uruk-hai.
—He salido a mirar el alba —dijo Aragorn.
—¿Qué tiene que ver el alba? —se mofaron los orcos—. Somos los Uruk-hai; no dejamos la pelea ni de noche ni de día, ni cuando brilla el sol o ruge la tormenta. Venimos a matar, a la luz del sol o de la luna. ¿Qué tiene que ver el alba?
—Nadie sabe qué habrá de traer el nuevo día —dijo Aragorn—. Alejaos antes de que se vuelva contra vosotros.
—Baja o te abatiremos —gritaron—. Esto no es un parlamento. No tienes nada que decir.
—Todavía tengo esto que decir —respondió Aragorn—. Nunca un enemigo ha tomado Cuernavilla. Partid, de lo contrario ninguno de vosotros se salvará. Ninguno quedará con vida para llevar las noticias al Norte. No sabéis qué peligro os amenaza.
Era tal la fuerza y la majestad que irradiaba Aragorn allí de pie, a solas, en lo alto de las puertas destruidas, ante el ejército de sus enemigos, que muchos de los montañeses salvajes vacilaron y miraron por encima del hombro hacia el valle, y otros echaron miradas indecisas al cielo. Pero los orcos se reían estrepitosamente; y una salva de dardos y flechas silbó por encima del muro, en el momento en que Aragorn bajaba de un salto.
Hubo un rugido y una intensa llamarada. La bóveda de la puerta en la que había estado encaramado se derrumbó convertida en polvo y humo. La barricada se desperdigó como herida por el rayo. Aragorn corrió a la torre del rey.
Pero en el momento mismo en que la puerta se desmoronaba, y los orcos aullaban alrededor preparándose a atacar, un murmullo se elevó detrás de ellos, como un viento en la distancia, y creció hasta convertirse en un clamor de muchas voces que anunciaban extrañas nuevas en el amanecer. Los orcos, oyendo desde el Peñón aquel rumor doliente, vacilaron y miraron atrás. Y entonces, súbito y terrible, el gran cuerno de Helm resonó en lo alto de la torre.
Todos los que oyeron este sonido se estremecieron. Muchos orcos se arrojaron al suelo boca abajo, tapándose las orejas con las garras. Y desde el fondo del Abismo retumbaron los ecos, como si en cada acantilado y en cada colina un poderoso heraldo soplara una trompeta vibrante. Pero los hombres apostados en los muros levantaron la cabeza y escucharon asombrados: aquellos ecos no morían. Sin cesar resonaban los cuernos de colina en colina; ahora más cercanos y potentes, respondiéndose unos a otros, feroces y libres.
—¡Helm! ¡Helm! —gritaron los Jinetes—. ¡Helm ha despertado y retorna a la guerra! ¡Helm ayuda al Rey Théoden!
En medio de este clamor, apareció el rey. Montaba un caballo blanco como la nieve; de oro era el escudo y larga la lanza. A su diestra iba Aragorn, el heredero de Elendil, y tras él cabalgaban los señores de la Casa de Eorl el Joven. La luz se hizo en el cielo. Partió la noche.
—¡Adelante, Eorlingas!
Con un grito y un gran estrépito se lanzaron al ataque. Rugientes y veloces salían por los portales, cubrían la explanada y arrasaban a las huestes de Isengard como un viento entre las hierbas. Tras ellos llegaban desde el Abismo los gritos roncos de los hombres que irrumpían de las cavernas persiguiendo a los enemigos. Todos los hombres que habían quedado en el Peñón se volcaron como un torrente sobre el valle. Y la voz potente de los cuernos seguía retumbando en las colinas.
Galopaban el rey y sus compañeros. Capitanes y paladines caían o huían delante de ellos. Ni los orcos ni los hombres ofrecían resistencia. Corrían, de cara al valle y de espaldas a las espadas y las lanzas de los Jinetes. Gritaban y gemían, pues la luz del amanecer había traído pánico y desconcierto.
Así partió el Rey Théoden de la Puerta de Helm, y así se abrió paso hacia la Empalizada. Allí la compañía se detuvo. La luz crecía alrededor. Los rayos del sol encendían las colinas orientales y centelleaban en las lanzas. Los jinetes, inmóviles y silenciosos, contemplaron largamente el Valle del Bajo.
El paisaje había cambiado. Donde antes se extendiera un valle verde, cuyas laderas herbosas trepaban por las colinas cada vez más altas, ahora había un bosque. Hileras e hileras de grandes árboles, desnudos y silenciosos, de ramaje enmarañado y cabezas blanquecinas; las raíces nudosas se perdían entre las altas hierbas verdes. Bajo la fronda todo era oscuridad. Un trecho de no más de un cuarto de milla separaba la Empalizada del linde de aquel bosque. Allí se escondían ahora las arrogantes huestes de Saruman, aterrorizadas por el rey tanto como por los árboles. Como un torrente habían bajado desde la Puerta de Helm, hasta que ni uno solo quedó más arriba de la Empalizada; pero allá abajo se amontonaban como un hervidero de moscas. Reptaban y se aferraban a las paredes del valle tratando en vano de escapar. Al este la ladera era demasiado escarpada y pedregosa; a la izquierda, desde el oeste, avanzaba hacia ellos el destino inexorable.
De improviso, en una cima apareció un jinete vestido de blanco y resplandeciente al sol del amanecer. Más abajo, en las colinas, sonaron los cuernos. Tras el jinete un millar de hombres a pie, espada en mano, bajaba de prisa las largas pendientes. Un hombre recio y de elevada estatura marchaba entre ellos. Llevaba un escudo rojo. Cuando llegó a la orilla del valle se llevó a los labios un gran cuerno negro y sopló con todas sus fuerzas.
—¡Erkenbrand! —gritaron los Jinetes—. ¡Erkenbrand!
—¡Contemplad al Caballero Blanco! —gritó Aragorn—. ¡Gandalf ha vuelto!
—¡Mithrandir, Mithrandir! —dijo Legolas—. ¡Esto es magia pura! ¡Venid! Quisiera ver este bosque, antes que cambie el sortilegio.
Las huestes de Isengard aullaron, yendo de un lado a otro, pasando de un miedo a otro. Nuevamente sonó el cuerno de la torre. Y la compañía del rey se lanzó a la carga a través del foso de la Empalizada. Y desde las colinas bajaba, saltando, Erkenbrand, señor del Folde Oeste. Y también bajaba Sombragrís, brincando como un ciervo que corretea sin miedo por las montañas. Allá estaba el Caballero Blanco, y el terror de esta aparición enloqueció al enemigo. Los salvajes montañeses caían de bruces. Los orcos se tambaleaban y gritaban y arrojaban al suelo las espadas y las lanzas. Huían como un humo negro arrastrado por un vendaval. Pasaron, gimiendo, bajo la acechante sombra de los árboles; y de esa sombra ninguno volvió a salir.
8
EL CAMINO DE ISENGARD
Así, en el prado verde a orillas de la Corriente del Bajo, volvieron a encontrarse, a la luz de una hermosa mañana, el Rey Théoden y Gandalf el Caballero Blanco. Estaban con ellos Aragorn hijo de Arathorn, y Legolas el Elfo, y Erkenbrand del Folde Oeste, y los señores del Castillo de Oro. Los rodeaban los Rohirrim, los Jinetes de la Marca; una impresión de maravilla prevalecía de algún modo sobre el júbilo de la victoria, y los ojos de todos se volvían al bosque.
De pronto se oyó un clamor, y los compañeros que el enemigo había arrastrado al Abismo descendieron de la Empalizada: Gamelin el Viejo, Éomer hijo de Éomund, y junto con ellos Gimli el Enano. No llevaba yelmo, y una venda manchada de sangre le envolvía la cabeza; pero la voz era firme y sonora.
—¡Cuarenta y dos, Maese Legolas! —gritó—. ¡Ay! ¡Se me ha mellado el hacha! El cuadragésimo segundo tenía un capacete de hierro. ¿Y a ti cómo te ha ido?
—Me has ganado por un tanto —respondió Legolas—. Pero no me importa, ¡tan contento estoy de verte todavía en pie!
—¡Bienvenido, Éomer, hijo de mi hermana! —dijo Théoden—. Ahora que te veo sano y salvo, estoy realmente contento.
—¡Salve, Señor de la Marca! —dijo Éomer—. La noche oscura ha pasado, y una vez más ha llegado el día. Pero el día ha traído extrañas nuevas. —Se volvió y miró con asombro, primero el bosque y luego a Gandalf—. Otra vez has vuelto de improviso, en una hora de necesidad —dijo.
—¿De improviso? —replicó Gandalf—. Dije que volvería y que me reuniría aquí con vosotros.
—Pero no dijiste la hora, ni la forma en que aparecerías. Extraña ayuda nos traes. ¡Eres poderoso en la magia, Gandalf el Blanco!
—Tal vez. Pero si lo soy, aún no lo he demostrado. No he hecho más que dar buenos consejos en el peligro y aprovechar la velocidad de Sombragrís. Más valieron vuestro coraje, y las piernas vigorosas de los hombres del Folde Oeste, marchando en la noche.
Y entonces todos contemplaron a Gandalf con un asombro todavía mayor. Algunos echaban miradas sombrías al bosque y se pasaban la mano por la frente, como si pensaran que Gandalf no veía lo mismo que ellos.
Gandalf soltó una larga y alegre carcajada.
—¿Los árboles? —dijo—. No, yo veo el bosque como lo veis vosotros. Pero esto no es obra mía, sino algo que está más allá de los designios de los sabios. Los acontecimientos se han desarrollado mejor de lo que yo había previsto, y hasta han sobrepasado mis esperanzas.
—Entonces, si no has sido tú, ¿quién ha obrado esta magia? —preguntó Théoden—. No Saruman, eso es evidente. ¿Habrá acaso algún sabio todavía más poderoso, del que nunca oímos hablar?
—No es magia, sino un poder mucho más antiguo —dijo Gandalf—: un poder que recorría antaño la tierra, mucho antes que los Elfos cantaran, o repicara el martillo.
Mucho antes que se conociera el hierro o se hachasen los árboles;
cuando la montaña era joven aún bajo la luna;
mucho antes que se forjase el anillo, o que se urdiese el infortunio,
ya en tiempos remotos recorría los bosques.
—¿Y qué respuesta tiene tu acertijo? —le preguntó Théoden.
—Para conocerla tendrás que venir conmigo a Isengard —respondió Gandalf.
—¿A Isengard? —exclamaron todos.
—Sí —dijo Gandalf—. Volveré a Isengard, y quien lo desee puede acompañarme. Allí veremos extrañas cosas.
—Pero aun cuando pudiéramos reunirlos a todos y curarles las heridas y la fatiga, no hay suficientes hombres en la Marca para atacar la fortaleza de Saruman —dijo Théoden.
—De todas maneras, yo iré a Isengard —dijo Gandalf—. No me quedaré allí mucho tiempo. Ahora mi camino me lleva al este. ¡Buscadme en Edoras, antes de la luna menguante!
—¡No! —dijo Théoden—. En la hora oscura que precede al alba dudé de ti, pero ahora no volveremos a separarnos. Iré contigo, si tal es tu consejo.
—Quiero hablar con Saruman tan pronto como sea posible —dijo Gandalf—, y como el daño que te ha causado es grande, vuestra presencia sería oportuna. Pero, ¿cuándo y con qué rapidez podríais poneros en marcha?
—La batalla ha extenuado a mis hombres —dijo el Rey—, y también yo estoy cansado. He cabalgado mucho y he dormido poco. ¡Ay!, mi vejez no es fingida, ni tan sólo el resultado de las intrigas de Lengua de Serpiente. Es un mal que ningún médico podrá curar por completo, ni aun siquiera el propio Gandalf.
—Entonces, aquellos que hayan decidido acompañarme, que descansen ahora —dijo Gandalf—. Viajaremos en la oscuridad de la noche. Mejor así, pues de ahora en adelante todas nuestras idas y venidas se harán dentro del mayor secreto. Pero no preparéis una gran escolta, Théoden. Vamos a parlamentar, no a combatir.
El rey escogió entonces a aquellos de sus caballeros que no estaban heridos y que tenían caballos rápidos, y los envió a proclamar la buena nueva de la victoria en todos los valles de la Marca; y a convocar con urgencia en Edoras a todos los hombres, jóvenes y viejos. Allí el Señor de la Marca reuniría a todos los jinetes capaces de llevar armas, en el día segundo después de la luna llena. Para que lo escoltaran a caballo en el viaje a Isengard, el rey eligió a Éomer y a veinte hombres de su propio séquito. Junto con Gandalf irían Aragorn y Legolas, y también Gimli. Aunque herido, el Enano se resistió a que lo dejaran atrás.
—Fue apenas un golpe, y el almete alcanzó a desviarlo —dijo—. El rasguño de un orco no es bastante para retenerme.
—Yo te curaré mientras descansas —dijo Aragorn.
El rey volvió entonces a Cuernavilla, y durmió con un sueño apacible, que no conocía desde hacía años. Los hombres que había elegido como escolta descansaron también. Pero a los otros, los que no estaban heridos, les tocó una penosa tarea; pues muchos habían caído en la batalla y yacían muertos en el campo o en el Abismo.
Ni un solo orco había quedado con vida; y los cadáveres eran incontables. Pero muchos de los montañeses se habían rendido, aterrorizados, y pedían clemencia.
Los Hombres de la Marca los despojaron de las armas y los pusieron a trabajar.
—Ayudad ahora a reparar el mal del que habéis sido cómplices —les dijo Erkenbrand—; más tarde prestaréis juramento de que no volveréis a cruzar en armas los Vados del Isen, ni a aliaros con los enemigos de los Hombres: entonces quedaréis en libertad de volver a vuestra tierra. Pues habéis sido engañados por Saruman. Muchos de los vuestros no han conocido otra recompensa que la muerte por haber confiado en él; pero si hubierais sido los vencedores, tampoco sería más generosa vuestra paga.
Los hombres de las Tierras Brunas escuchaban estupefactos, pues Saruman les había dicho que los hombres de Rohan eran crueles y quemaban vivos a los prisioneros.
En el campo de batalla, frente a Cuernavilla, levantaron dos túmulos, y enterraron en ellos a todos los Jinetes de la Marca que habían caído en la defensa, los de los Valles del Este de un lado y los del Folde Oeste del otro. En una tumba a la sombra de Cuernavilla, sepultaron a Háma, capitán de la guardia del Rey. Había caído frente a la Puerta.
Amontonaron los cadáveres de los orcos en grandes pilas, a buena distancia de los túmulos de los Hombres, no lejos del linde del bosque. Pero a todos inquietaba la presencia de esos montones de carroña, demasiado grandes para que ellos pudieran quemarlos o enterrarlos. La leña de que disponían era escasa, pero ninguno se hubiera atrevido a levantar el hacha contra aquellos árboles, aun cuando Gandalf no les hubiese advertido sobre el peligro de hacerles daño, de herir las ramas o las cortezas.
—Dejemos a los orcos donde están —dijo Gandalf—. Quizá la mañana traiga nuevos consejos.
Durante la tarde la compañía del Rey se preparó para la partida. La tarea de enterrar a los muertos apenas había comenzado; y Théoden lloró la pérdida de Háma, su capitán, y arrojó el primer puñado de tierra sobre la sepultura.
—Un gran daño me ha infligido en verdad Saruman, a mí y a toda esta comarca —dijo—; y no lo olvidaré, cuando nos encontremos frente a frente.
Ya el sol se acercaba a las crestas de las colinas occidentales que rodeaban el Bajo, cuando Théoden y Gandalf y sus compañeros montaron al fin y descendieron desde la Empalizada. Toda una multitud se había congregado allí; los Jinetes y los habitantes del Folde Oeste, los viejos y los jóvenes, las mujeres y los niños, todos habían salido de las cavernas a despedirlos. Con voces cristalinas entonaron un canto de victoria; de improviso, todos callaron, preguntándose qué ocurriría, pues ahora miraban hacia los árboles y estaban asustados.
La tropa llegó al bosque, y se detuvo; caballos y hombres se resistían a entrar. Los árboles, grises y amenazantes, estaban envueltos en una niebla o una sombra. Los extremos de las ramas largas y ondulantes pendían como dedos que buscaban en la tierra, las raíces asomaban como miembros de monstruos desconocidos, en los que se abrían cavernas tenebrosas. Pero Gandalf continuó avanzando, al frente de la compañía, y en el punto en que el camino de Cuernavilla se unía a los árboles vieron de pronto una abertura que parecía una bóveda disimulada por unas ramas espesas: por ella entró Gandalf, y todos lo siguieron. Entonces vieron con asombro que el camino continuaba junto con la Corriente del Bajo: y arriba aparecía el cielo abierto, dorado y luminoso. Pero a ambos lados del camino el crepúsculo invadía ya las grandes naves del bosque que se extendían perdiéndose en sombras impenetrables; allí escucharon los cuchicheos y gemidos de las ramas, y gritos distantes, y un rumor de voces inarticuladas, de murmullos airados. No había a la vista orcos, ni ninguna otra criatura viviente.
Legolas y Gimli iban montados en el mismo caballo; y no se alejaban de Gandalf, pues el bosque atemorizaba a Gimli.
—Hace calor aquí dentro —le dijo Legolas a Gandalf—. Siento a mi alrededor la presencia de una cólera inmensa. ¿No te late a ti el aire en los oídos?
—Sí —respondió Gandalf.
—¿Qué habrá sido de los miserables orcos? —le preguntó Legolas.
—Eso, creo, nunca se sabrá —dijo Gandalf.
Cabalgaron un rato en silencio; pero Legolas no dejaba de mirar a los lados, y si Gimli no se lo hubiese impedido, se habría detenido más de una vez a escuchar los rumores del bosque.
—Son los árboles más extraños que he visto en mi vida —dijo—; y eso que he visto crecer muchos robles, de la bellota a la vejez. Me hubiera gustado poder detenerme un momento ahora y pasearme entre ellos; tienen voces, y quizá con el tiempo llegaría a entender lo que piensan.
—¡No, no! —dijo Gimli—. ¡Déjalos tranquilos! Ya he adivinado lo que piensan: odian todo cuanto camina en dos pies; y hablan de triturar y estrangular.
—No a todo cuanto camina en dos pies —le dijo Legolas—. En eso creo que te equivocas. Es a los orcos a quienes aborrecen. No han nacido aquí y poco saben de Elfos y de Hombres. Los valles donde crecen son sitios remotos. De los profundos valles de Fangorn, Gimli, de allí es de donde vienen, sospecho.
—Entonces éste es el bosque más peligroso de la Tierra Media —dijo Gimli—. Tendría que estarles agradecido por lo que hicieron, pero no los quiero de veras. A ti pueden parecerte maravillosos, pero yo he visto en esta región cosas más extraordinarias, más hermosas que todos los bosques y claros. Aún las llevo en el corazón.
”¡Extraños son los modos y costumbres de los Hombres, Legolas! Tienen aquí una de las maravillas del Mundo Septentrional, ¿y qué dicen de ella? ¡Cavernas, la llaman! ¡Refugios para tiempo de guerra, depósitos de forraje! ¿Sabes, mi buen Legolas, que las cavernas subterráneas del Abismo de Helm son vastas y hermosas? Habría un incesante peregrinaje de Enanos, y sólo para venir a verlas, si se supiera que existen. Sí, en verdad, ¡pagarían oro puro por echarles una sola mirada!
—Y yo pagaría oro puro por lo contrario —dijo Legolas—, y el doble porque me sacaran de allí, si llegara a extraviarme.
—No las has visto, y te perdono la gracia —replicó Gimli—. Pero hablas como un tonto. ¿Te parecen hermosas las estancias de tu Rey al pie de la colina en el Bosque Negro, que los Enanos ayudaron a construir hace tiempo? Son covachas comparadas con las cavernas que he visto aquí: salas inconmensurables, pobladas de la música eterna del agua que tintinea en las lagunas, tan maravillosas como Kheled-zâram a la luz de las estrellas.
”Y cuando se encienden las antorchas, Legolas, y los hombres caminan por los suelos de arena bajo las bóvedas resonantes, ah, entonces, Legolas, gemas y cristales y filones de mineral precioso centellean en las paredes pulidas; y la luz resplandece en las vetas de los mármoles nacarados, luminosos como las manos de la Reina Galadriel. Hay columnas de nieve, de azafrán y rosicler, Legolas, talladas con formas que parecen sueños; brotan de los suelos multicolores para unirse a las colgaduras resplandecientes: alas, cordeles, velos sutiles como nubes cristalizadas; lanzas, pendones, ¡pináculos de palacios colgantes! Unos lagos serenos reflejan esas figuras: un mundo titilante emerge de las aguas sombrías cubiertas de límpidos cristales; ciudades, como jamás Durin hubiera podido imaginar en sus sueños, se extienden a través de avenidas y patios y pórticos, hasta los nichos oscuros donde jamás llega la luz. De pronto ¡pim!, cae una gota de plata, y las ondas se encrespan bajo el cristal y todas las torres se inclinan y tiemblan como las algas y los corales en una gruta marina. Luego llega la noche: las visiones tiemblan y se desvanecen; las antorchas se encienden en otra sala, en otro sueño. Los salones se suceden, Legolas, un recinto se abre a otro, una bóveda sigue a otra bóveda, y una escalera a otra escalera, y los senderos sinuosos llevan al corazón de la montaña. ¡Cavernas! ¡Las cavernas del Abismo de Helm! ¡Feliz ha sido la suerte que hasta aquí me trajo! Lloro ahora al tener que dejarlas.