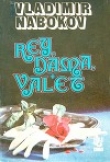Текст книги "Las dos torres"
Автор книги: John Ronald Reuel Tolkien
Жанр:
Эпическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
—Entonces al menos él está vivo —dijo Gimli—. Y aún puede usar la cabeza, y también las piernas. Esto es alentador. Nuestra persecución no es en vano.
—Esperemos que no haya pagado demasiado cara esa audacia —dijo Legolas—. ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! La imagen de esos jóvenes intrépidos llevados como ganado me encoge el corazón.
El sol subió al mediodía y luego bajó lentamente por el cielo. Unas nubes tenues vinieron del mar en el lejano sur y fueron arrastradas por la brisa. El sol se puso. Las sombras se alzaron detrás y extendieron unos largos brazos desde el este. Los cazadores no se detuvieron. Había pasado un día desde la muerte de Boromir, y los orcos iban todavía muy adelante. Ya no había señales de orcos en la extensa llanura.
Cuando las sombras de la noche se cerraban sobre ellos, Aragorn se detuvo. En toda la jornada sólo habían descansado dos veces y durante un breve tiempo, y ahora los separaban doce leguas de la muralla del este donde habían estado al alba.
—Nos encontramos al fin ante una elección realmente difícil —dijo Aragorn—. ¿Descansaremos por la noche o seguiremos adelante mientras tengamos voluntad y fuerzas?
—A menos que nuestros enemigos también descansen, nos dejarán muy atrás si nos detenemos a dormir —dijo Legolas.
—Supongo que hasta los mismos orcos se toman algún descanso mientras marchan —dijo Gimli.
—Los orcos viajan raras veces por terreno descubierto y a la luz del sol, como parece ser el caso —dijo Legolas—. Ciertamente no descansarán durante la noche.
—Pero si marchamos de noche, no podremos seguir las huellas —dijo Gimli.
—El rastro es recto, y no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha hasta donde alcanzo a ver —dijo Legolas.
—Quizá yo pudiera guiaros en la oscuridad y sin perder el rumbo —dijo Aragorn—, pero si nos extraviásemos o ellos se desviaran, cuando volviese la luz nos retrasaríamos mucho mientras encontramos de nuevo el rastro.
—Hay algo más —dijo Gimli—. Sólo de día podemos ver si alguna huella se separa de las otras. Si un prisionero escapa, y si se llevan a uno, al este digamos, al Río Grande, hacia Mordor, podemos pasar junto a alguna señal y no enterarnos nunca.
—Eso es cierto —dijo Aragorn—. Pero si hasta ahora no he interpretado mal los signos, los Orcos de la Mano Blanca son los más numerosos, y toda la compañía se encamina a Isengard. El rumbo actual corrobora mis presunciones.
—Sin embargo, no convendría fiarse de las intenciones de los orcos —dijo Gimli—. ¿Y una huida? En la oscuridad quizá no hubiéramos visto las huellas que te llevaron al broche.
—Los orcos habrán doblado las guardias desde entonces, y los prisioneros estarán cada vez más cansados —dijo Legolas—. No habrá ninguna otra huida, no sin nuestra ayuda. No se me ocurre ahora cómo podremos hacerlo, pero primero tenemos que darles alcance.
—Y sin embargo yo mismo, Enano de muchos viajes, y no el menos resistente, no podría ir corriendo hasta Isengard sin hacer una pausa —dijo Gimli—. A mí también se me encoge el corazón, y preferiría partir cuanto antes, pero ahora tengo que descansar un poco para correr mejor. Y si decidimos descansar, la noche es el tiempo adecuado.
—Dije que era una elección difícil —dijo Aragorn—. ¿Cómo concluiremos este debate?
—Tú eres nuestro guía —dijo Gimli—, y el cazador experto. Tienes que elegir.
—El corazón me incita a que sigamos —dijo Legolas—. Pero tenemos que mantenernos juntos. Seguiré tu consejo.
—Habéis elegido un mal árbitro —dijo Aragorn—. Desde que cruzamos el Argonath todas mis decisiones han salido mal. —Hizo una pausa, mirando al norte y al oeste en la noche creciente—. No marcharemos de noche —dijo al fin—. El peligro de no ver las huellas o alguna señal de otras idas y venidas me parece el más grave. Si la luna diera bastante luz, podríamos aprovecharla, pero ay, se pone temprano y es aún pálida y joven.
—Y esta noche está amortajada además —murmuró Gimli—. ¡Ojalá la Dama nos hubiera dado una luz, como el regalo que le dio a Frodo!
—La necesitará más aquel a quien le fue destinada —dijo Aragorn—. Es él quien lleva adelante la verdadera Misión. La nuestra es sólo un asunto menor entre los grandes acontecimientos de la época. Una persecución vana, quizá, que ninguna elección mía podría estropear o corregir. Bueno, ya he elegido. ¡De modo que aprovechemos el tiempo como mejor podamos!

Aragorn se echó al suelo y cayó en seguida en un sueño profundo, pues no dormía desde que pasaran la noche a la sombra del Tol Brandir. Despertó y se levantó antes que el alba asomara en el cielo. Gimli estaba aún profundamente dormido, pero Legolas, de pie, miraba hacia el norte en la oscuridad, pensativo y silencioso, como un árbol joven en la noche sin viento.
—Están de veras muy lejos —dijo tristemente volviéndose a Aragorn—. El corazón me dice que no han descansado esta noche. Ahora sólo un águila podría alcanzarlos.
—De todos modos tenemos que seguirlos, como nos sea posible —dijo Aragorn. Inclinándose despertó al Enano—. ¡Arriba! Hay que partir —dijo—. El rastro está enfriándose.
—Pero todavía es de noche —dijo Gimli—. Ni siquiera Legolas subido a una loma podría verlos, no hasta que salga el sol.
—Temo que ya no estén al alcance de mis ojos, ni desde una loma o en la llanura, a la luz de la luna o a la luz del sol —dijo Legolas.
—Donde la vista falla la tierra puede traernos algún rumor —dijo Aragorn—. La tierra ha de quejarse bajo esas patas odiosas.
Aragorn se tendió en el suelo con la oreja apretada contra la hierba. Allí se quedó, muy quieto, tanto tiempo que Gimli se preguntó si no se habría desmayado o se habría dormido otra vez. El alba llegó con una claridad vacilante, y una luz gris creció lentamente. Al fin Aragorn se incorporó, y los otros pudieron verle la cara: pálida, enjuta, de ojos turbados.
—El rumor de la tierra es débil y confuso —dijo—. No hay nadie que camine por aquí, en un radio de muchas millas. Las pisadas de nuestros enemigos se oyen apagadas y distantes. Pero hay un rumor claro y distinto de cascos de caballo. Se me ocurre que ya antes los oí, mientras aún dormía tendido en la hierba, y perturbaron mis sueños: caballos que galopaban en el oeste. Pero ahora se alejan más de nosotros, hacia el norte. ¡Me pregunto qué ocurre en esta tierra!
—¡Partamos! —dijo Legolas.
Así comenzó el tercer día de persecución. Durante todas esas largas horas de nubes y sol caprichosos, apenas hicieron una pausa, ya caminando, ya corriendo, como si ninguna fatiga pudiera consumir el fuego que los animaba. Hablaban poco. Cruzaron aquellas amplias soledades, y las capas élficas se confundieron con el gris verdoso de los campos; aun al sol frío del mediodía pocos ojos que no fuesen ojos élficos hubiesen podido verlos. A menudo agradecían de corazón a la Dama de Lórien por las lembasque les había regalado, pues comían un poco y recobraban en seguida las fuerzas sin necesidad de dejar de correr.
Durante todo el día la huella de los enemigos se alejó en línea recta hacia el noroeste, sin interrumpirse ni desviarse una sola vez. Cuando el día declinó una vez más, llegaron a unas largas pendientes sin árboles donde el suelo se elevaba hacia una línea de lomas bajas. El rastro de los orcos se hizo más borroso a medida que doblaba hacia el norte acercándose a las lomas, pues el suelo era allí más duro y la hierba más escasa. Lejos a la izquierda, el río Entaguas serpeaba como un hilo de plata en un suelo verde. Nada más se movía. Aragorn se asombraba a menudo de que no vieran ninguna señal de bestias o de hombres. Las moradas de los Rohirrim se alzaban casi todas en el Sur, a muchas leguas de allí, en las estribaciones boscosas de las Montañas Blancas, ahora ocultas entre nieblas y nubes; sin embargo, los Señores de los Caballos habían tenido en otro tiempo muchas tropillas y establos en Estemnet, esta región oriental del reino, y los jinetes la habían recorrido entonces a menudo, de un extremo a otro, viviendo en campamentos y tiendas, aun en los meses invernales. Pero ahora toda la tierra estaba desierta, y había un silencio que no parecía ser la quietud de la paz.
Al crepúsculo se detuvieron de nuevo. Hasta ahora ya habían recorrido dos veces doce leguas por las llanuras de Rohan y los muros de Emyn Muil se perdían en las sombras del Este. La luna brillaba confusamente en un cielo nublado, aunque daba un poco de luz, y las estrellas estaban veladas.
—Ahora me permitiría menos que nunca un descanso o una pausa en la caza —dijo Legolas—. Los orcos han corrido ante nosotros como perseguidos por los látigos del mismísimo Sauron. Temo que hayan llegado al bosque y las colinas oscuras, y que ya estén a la sombra de los árboles.
Los dientes de Gimli rechinaron.
—¡Amargo fin de nuestras esperanzas y todos nuestros afanes! —dijo.
—De las esperanzas quizá, pero no de los afanes —dijo Aragorn—. No volveremos atrás. Sin embargo, me siento cansado. —Se volvió a contemplar el camino por donde habían venido hacia la noche, que ahora se apretaba en el Este—. Hay algo extraño en esta región. No me fío del silencio. No me fío ni siquiera de la luna pálida. Las estrellas son débiles; y me siento cansado como pocas veces antes, cansado como nunca lo está ningún Montaraz, si tiene una pista clara que seguir. Hay alguna voluntad que da rapidez a nuestros enemigos, y levanta ante nosotros una barrera invisible: un cansancio del corazón más que de los miembros.
—¡Cierto! —dijo Legolas—. Lo he sabido desde que bajamos de las Emyn Muil. Pues esa voluntad no está detrás de nosotros, sino delante.
Apuntó por encima de las tierras de Rohan hacia el oeste oscuro bajo la luna creciente.
—¡Saruman! —murmuró Aragorn—. ¡Pero no nos hará volver! Nos detendremos una vez más, eso sí, pues mirad: la luna misma está hundiéndose en nubes. Hacia el norte, entre las lomas y los pantanos, irá nuestra ruta, cuando vuelva el día.
Como otras veces Legolas fue el primero en despertar, si en verdad había dormido.
—¡Despertad! ¡Despertad! —gritó—. Es un amanecer rojo. Cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque. Buenas o malas, no lo sé, pero nos llaman. ¡Despertad!
Los otros se incorporaron de un salto, y casi en seguida se pusieron de nuevo en marcha. Poco a poco las lomas fueron acercándose. Faltaba aún una hora para el mediodía cuando las alcanzaron: unas elevaciones verdes de cimas desnudas que corrían en línea recta hacia el norte. Al pie de estos cerros el suelo era duro y la hierba corta; pero una larga franja de tierra inundada, de unas diez millas de ancho, los separaba del río que se paseaba entre macizos indistintos de cañas y juncos. Justo al oeste de la pendiente más meridional había un anillo amplio donde la hierba había sido arrancada y pisoteada por muchos pies. Desde allí la pista de los orcos iba otra vez hacia el norte a lo largo de las faldas resecas de las lomas. Aragorn se detuvo y examinó las huellas de cerca.
—Descansaron aquí un rato —dijo—, pero aun las huellas que van al norte son viejas. Temo que el corazón te haya dicho la verdad, Legolas: han pasado tres veces doce horas, creo, desde que los orcos estuvieron aquí. Si siguen a ese paso, mañana a la caída del sol llegarán a los lindes de Fangorn.
—No veo nada al norte ni al oeste; sólo unos pastos entre la niebla —dijo Gimli—. ¿Podríamos ver el bosque, si subimos a las colinas?
—Está lejos aún —dijo Aragorn—. Si recuerdo bien, estas lomas corren ocho leguas o más hacia el norte, y luego al noroeste se extienden otras tierras hasta la desembocadura del Entaguas; otras quince leguas quizá.
—Pues bien, partamos —dijo Gimli—. Mis piernas tienen que ignorar las millas. Estarían mejor dispuestas, si el corazón me pesara menos.
El sol se ponía cuando empezaron a acercarse al extremo norte de las lomas. Habían marchado muchas horas sin tomarse descanso. Iban lentamente ahora, y Gimli se inclinaba hacia adelante. Los Enanos son duros como piedras para el trabajo o los viajes, pero esta cacería interminable comenzaba a abrumarlo, más aún porque ya no alimentaba ninguna esperanza. Aragorn abría la marcha, ceñudo y silencioso, agachándose de cuando en cuando a observar una marca o señal en el suelo. Sólo Legolas caminaba con la ligereza de siempre apoyándose apenas en la hierba, no dejando ninguna huella detrás; pero en el pan del camino de los Elfos encontraba toda la sustancia que podía necesitar, y era capaz de dormir, si eso podía llamarse dormir, descansando la mente en los extraños senderos de los sueños élficos, aun caminando con los ojos abiertos a la luz del mundo.
—¡Subamos por esta colina verde! —dijo.
Lo siguieron trabajosamente, trepando por una pendiente larga, hasta que llegaron a la cima. Era una colina redonda, lisa y desnuda, que se alzaba separada de las otras en el extremo septentrional de la cadena. El sol se puso y las sombras de la noche cayeron como una cortina. Estaban solos en un mundo gris e informe sin medidas ni señales. Sólo muy lejos al noroeste la oscuridad era más densa, sobre un fondo de luz moribunda: las Montañas Nubladas y los bosques próximos.
—Nada se ve que pueda guiarnos —dijo Gimli—. Bueno, tenemos que detenernos otra vez y pasar la noche. ¡Está haciendo frío!
—El viento viene desde las nieves del norte —dijo Aragorn.
—Y antes que amanezca cambiará al este —dijo Legolas—. Pero descansad, si tenéis que hacerlo. Mas no abandonéis toda esperanza. Del día de mañana nada sabemos aún. La solución se encuentra a menudo a la salida del sol.
—En esta cacería ya hemos visto subir tres soles, y no nos trajeron ninguna solución —dijo Gimli.
La noche era más y más fría. Aragorn y Gimli dormían entre sobresaltos, y cada vez que despertaban veían a Legolas de pie junto a ellos, o caminando de aquí para allá, canturreando en su propia lengua; y mientras Legolas cantaba, las estrellas blancas se abrieron en la dura bóveda negra de allá arriba. Así pasó la noche. Juntos observaron el alba que crecía lentamente en el cielo, ahora desnudo y sin nubes, hasta que al fin asomó el sol, pálido y claro. El viento soplaba del este, y había arrastrado todas las nieblas; unos campos vastos y desiertos se extendían alrededor a la luz huraña.
Adelante y al este vieron las tierras altas y ventosas de las Mesetas de Rohan, que habían vislumbrado días antes desde el Río Grande. Al noroeste se adelantaba el bosque oscuro de Fangorn; los lindes sombríos estaban aún a diez leguas de distancia, y más allá unas pendientes montañosas se perdían en el azul de la lejanía. En el horizonte, como flotando sobre una nube gris, brillaba la cabeza blanca del majestuoso Methedras, el último pico de las Montañas Nubladas. El Entaguas salía del bosque e iba al encuentro de las montañas, corriendo ahora por un cauce estrecho, entre barrancas profundas. Las huellas de los orcos dejaron las lomas y se encaminaron al río.
Siguiendo con ojos penetrantes el rastro que llevaba al río, y luego el curso del río hasta el bosque, Aragorn vio una sombra en el verde distante, una mancha oscura que se movía rápidamente. Se arrojó al suelo y escuchó otra vez con atención. Pero Legolas, de pie junto a él, protegiéndose los brillantes ojos élficos con una mano larga y delgada, no vio una sombra, ni una mancha, sino las figuras pequeñas de unos jinetes, muchos jinetes, y en las puntas de las lanzas el reflejo matinal, como el centelleo de unas estrellas diminutas que los ojos no alcanzaban a ver. Lejos, detrás de ellos, un humo oscuro se elevaba en delgadas volutas.
El silencio reinaba en los campos desiertos de alrededor, y Gimli podía oír el aire que se movía en las hierbas.
—¡Jinetes! —exclamó Aragorn, incorporándose bruscamente—. ¡Muchos jinetes montados en corceles rápidos vienen hacia aquí!
—Sí —dijo Legolas—, son ciento cinco. Los cabellos son rubios, y las espadas brillantes. El jefe es muy alto.
Aragorn sonrió.
—Penetrantes son los ojos de los Elfos —dijo.
—No. Los jinetes están a poco más de cinco leguas —dijo Legolas.
—Cinco leguas o una —dijo Gimli—, no podemos escapar en esta tierra desnuda. ¿Los esperaremos aquí o seguiremos adelante?
—Esperaremos —dijo Aragorn—. Estoy cansado, y la cacería ya no tiene sentido. Al menos otros se nos adelantaron, pues esos jinetes vienen cabalgando por la pista de los orcos. Quizá nos den alguna noticia.
—O lanzas —dijo Gimli.
—Hay tres monturas vacías, pero no veo ningún hobbit —dijo Legolas.
—No hablé de buenas noticias —dijo Aragorn—, pero buenas o malas las esperaremos aquí.
Los tres compañeros dejaron la cima de la loma, donde podían ser un fácil blanco contra el cielo claro, y bajaron lentamente por la ladera norte. Un poco antes de llegar a los pies de la loma, y envolviéndose en las capas, se sentaron juntos en las hierbas marchitas. El tiempo pasó lenta y pesadamente. Había un viento leve, que no dejaba de soplar. Gimli no estaba tranquilo.
—¿Qué sabes de esos hombres a caballo, Aragorn? —dijo—. ¿Nos quedaremos aquí sentados esperando una muerte súbita?
—He estado entre ellos —le respondió Aragorn—. Son orgullosos y porfiados, pero sinceros de corazón, generosos en pensamiento y actos, audaces pero no crueles; sabios pero poco doctos, no escriben libros pero cantan muchas canciones parecidas a las que cantaban los niños de los Hombres antes de los Años Oscuros. Mas no sé qué ha ocurrido aquí en los últimos años, ni en qué andan ahora los Rohirrim, acorralados quizá entre el traidor Saruman y la amenaza de Sauron. Han sido durante mucho tiempo amigos de la gente de Gondor, aunque no son parientes. Eorl el Joven los trajo del Norte en años ya olvidados, y están emparentados sobre todo con los Bárdidos de Valle y los Beórnidas del Bosque, entre quienes pueden verse todavía muchos hombres altos y hermosos, como los Jinetes de Rohan. Al menos no son amigos de los orcos.
—Pero Gandalf oyó el rumor de que rinden tributo a Mordor —dijo Gimli.
—De la misma manera que Boromir, no lo creo —le respondió Aragorn.
—Pronto sabréis la verdad —dijo Legolas—. Ya están cerca.
Ahora aun Gimli podía escuchar el ruido lejano de los caballos al galope. Los jinetes, siguiendo la huella, se habían apartado del río y estaban acercándose a las lomas. Cabalgaban como el viento.
Unos gritos claros y fuertes resonaron en los campos. De pronto los jinetes llegaron con un ruido de trueno, y el que iba adelante se desvió, pasando al pie de la colina, y conduciendo a la tropa hacia el sur a lo largo de las laderas occidentales. Los otros lo siguieron: una larga fila de hombres en cota de malla, rápidos, resplandecientes, terribles y hermosos.
Los caballos eran de gran alzada, fuertes y de miembros ágiles; los pelajes grises relucían, las largas colas flotaban al viento, las melenas habían sido trenzadas sobre los pescuezos altivos. Los hombres que los cabalgaban armonizaban con ellos: grandes, de piernas largas; los cabellos rubios como el lino asomaban bajo los yelmos ligeros y les caían en largas trenzas por la espalda; los rostros eran severos y enérgicos. Venían esgrimiendo unas altas lanzas de fresno, y unos escudos pintados les colgaban sobre las espaldas; en los cinturones llevaban unas espadas largas, y las lustrosas camisas de malla les llegaban a las rodillas.
Galopaban en parejas, y aunque de cuando en cuando uno de ellos se alzaba en los estribos y miraba adelante y a los costados, no parecieron advertir la presencia de los tres extraños que estaban sentados en silencio y los observaban. La tropa casi había pasado cuando Aragorn se incorporó de pronto y llamó en voz alta:
—¿Qué noticias hay del Norte, Jinetes de Rohan?
Con una rapidez y una habilidad asombrosas, los Jinetes refrenaron los caballos, dieron media vuelta, y regresaron a la carrera. Pronto los tres compañeros se encontraron dentro de un anillo de jinetes que se movían en círculos, subiendo y bajando por la falda de la colina, y acercándose cada vez más. Aragorn esperaba de pie, en silencio, y los otros estaban sentados sin moverse, preguntándose qué resultaría de todo aquello.
Sin una palabra o un grito, de súbito, los Jinetes se detuvieron. Un muro de lanzas apuntaba hacia los extraños, y algunos de los hombres esgrimían arcos tendidos, con las flechas en las cuerdas. Luego uno de ellos se adelantó, un hombre alto, más alto que el resto; sobre el yelmo le flotaba como una cresta una cola de caballo blanca. El hombre avanzó hasta que la punta de la lanza casi tocó el pecho de Aragorn. Aragorn no se movió.
—¿Quién eres, y qué haces en esta tierra? —dijo el Jinete hablando en la Lengua Común del Oeste, y con una entonación y de una manera que recordaba a Boromir, Hombre de Gondor.
—Me llaman Trancos —dijo Aragorn—. Vengo del Norte. Estoy cazando orcos.
El Jinete se apeó. Le dio la lanza a otro que se acercó a caballo y desmontó junto a él, sacó la espada y se quedó mirando de frente a Aragorn, atentamente y no sin asombro. Al fin habló de nuevo.
—En un principio pensé que vosotros mismos erais orcos, pero veo ahora que no es así —dijo—. En verdad conocéis poco de orcos si esperáis cazarlos de esta manera. Eran rápidos y muy numerosos, e iban bien armados. Si los hubieseis alcanzado, los cazadores se habrían convertido pronto en presas. Pero hay algo raro en ti, Trancos. —Dos ojos claros y brillantes se clavaron de nuevo en el Montaraz—. No es nombre de Hombre el que tú me dices. Y esas ropas vuestras también son raras. ¿Salisteis de la hierba? ¿Cómo escapasteis a nuestra vista? ¿Sois Elfos?
—No —dijo Aragorn—. Sólo uno de nosotros es un Elfo, Legolas del Reino del Bosque en el distante Bosque Negro. Pero pasamos por Lothlórien, y nos acompañan los dones y favores de la Dama.
El Jinete los miró con renovado asombro, pero los ojos se le endurecieron.
—¡Entonces hay una Dama en el Bosque de Oro como dicen las viejas historias! —exclamó—. Pocos escapan a las redes de esa mujer, dicen. ¡Extraños días! Pero si ella os protege, entonces quizá seáis también echadores de redes y hechiceros. —Miró de pronto fríamente a Legolas y a Gimli—. ¿Por qué estáis tan callados? —preguntó.
Gimli se incorporó y se plantó firmemente en el suelo, con los pies separados y una mano en el mango del hacha. Le brillaban los ojos oscuros, coléricos.
—Dame tu nombre, señor de caballos, y te daré el mío, y también algo más —dijo.
—En cuanto a eso —replicó el jinete observando desde arriba al Enano—, el extraño tiene que darse a conocer primero. No obstante te diré que me llamo Éomer hijo de Éomund, y soy Tercer Mariscal de la Marca de los Jinetes.
—Entonces Éomer hijo de Éomund, Tercer Mariscal de la Marca de los Jinetes, permite que Gimli el Enano hijo de Glóin te advierta que no digas necedades. Hablas mal de lo que es hermoso más allá de tus posibilidades de comprensión, y sólo el poco entendimiento podría excusarte.
Los ojos de Éomer relampaguearon, y los Hombres de Rohan murmuraron airadamente, y cerraron el círculo, adelantando las lanzas.
—Te rebanaría la cabeza, Señor Enano, si se alzara un poco más del suelo —dijo Éomer.
—El Enano no está solo —dijo Legolas poniendo una flecha y tendiendo el arco con unas manos tan rápidas que la vista no podía seguirlas—. Morirías antes de que alcanzaras a golpear.
Éomer levantó la espada, y las cosas pudieron haber ido mal, pero Aragorn saltó entre ellos alzando la mano.
—¡Perdón, Éomer! —gritó—. Cuando sepas más, entenderás por qué has molestado a mis compañeros. No queremos ningún mal para Rohan, ni para ninguno de los que ahí habitan, sean hombres o caballos. ¿No oirás nuestra historia antes de atacarnos?
—La oiré —dijo Éomer, bajando la hoja—. Pero sería prudente que quienes andan de un lado a otro por la Marca de los Jinetes fueran menos orgullosos en estos días de incertidumbre. Primero dime tu verdadero nombre.
—Primero dime a quién sirves —replicó Aragorn—. ¿Eres amigo o enemigo de Sauron, el Señor Oscuro de Mordor?
—Sólo sirvo al Señor de la Marca, el Rey Théoden hijo de Thengel —respondió Éomer—. No servimos al Poder de la lejana Tierra Tenebrosa, pero tampoco estamos en guerra con él, y si estás huyendo de Sauron será mejor que dejes estas regiones. Hay dificultades ahora en todas nuestras fronteras, y estamos amenazados; pero sólo deseamos ser libres, y vivir como hemos vivido hasta ahora, conservando lo que es nuestro, y no sirviendo a ningún señor extraño, bueno o malo. En épocas mejores agasajábamos a quienes venían a vernos, pero en este tiempo los extraños que no han sido invitados nos encuentran dispuestos a todo. ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¿A quién sirves tú? ¿En nombre de quién estás cazando orcos en nuestras tierras?
—No sirvo a ningún hombre —dijo Aragorn—, pero persigo a los sirvientes de Sauron en cualquier sitio en que se encuentren. Pocos hay entre los Hombres mortales que sepan más de orcos, y no los cazo de este modo porque lo haya querido así. Los orcos a quienes perseguimos tomaron prisioneros a dos de mis amigos. En semejantes circunstancias el hombre que no tiene caballo irá a pie, y no pedirá permiso para seguir el rastro. Ni contará las cabezas del enemigo salvo con la espada. No estoy desarmado.
Aragorn echó atrás la capa. La vaina élfica centelleó, y la hoja brillante de Andúril resplandeció con una llama súbita.
—¡Elendil! —gritó—. Soy Aragorn hijo de Arathorn, y me llaman Elessar, Piedra de Elfo, Dúnadan, heredero de Isildur, hijo de Elendil de Gondor. ¡He aquí la Espada que estuvo Rota una vez y que fue forjada de nuevo! ¿Me ayudarás o te opondrás a mí? ¡Escoge ya!
Gimli y Legolas miraron asombrados a Aragorn, pues nunca lo habían visto así antes. Parecía haber crecido en estatura, y en cambio a Éomer se lo veía más pequeño. En la cara animada de Aragorn asomó brevemente el poder y la majestad de los reyes de piedra. Durante un momento Legolas creyó ver una llama blanca que ardía sobre la frente de Aragorn como una corona viviente.
Éomer dio un paso atrás con una expresión reverente en la cara. Bajó los ojos.
—Días muy extraños son éstos en verdad —murmuró—. Sueños y leyendas brotan de las hierbas mismas.
”Dime, Señor —dijo—, ¿qué te trae aquí? ¿Qué significado tienen esas palabras oscuras? Hace ya tiempo que Boromir hijo de Denethor fue en busca de una respuesta, y el caballo que le prestamos volvió sin jinete. ¿Qué destino nos traes del Norte?
—El destino de una elección —respondió Aragorn—. Puedes decirle esto a Théoden hijo de Thengel: lo espera una guerra declarada, con Sauron o contra él. Nadie podrá vivir ahora como vivió antes, y pocos conservarán lo que tienen. Pero de estos importantes asuntos hablaremos más tarde. Si la suerte lo permite, yo mismo iré a ver al rey. Ahora me encuentro en un grave apuro, y pido ayuda, o por lo menos alguna noticia. Ya oíste que perseguimos a una tropa de orcos que se llevó a nuestros amigos. ¿Qué puedes decirnos?
—Que no es necesario que sigan persiguiéndolos —dijo Éomer—. Los orcos fueron destruidos.
—¿Y nuestros amigos?
—No encontramos sino orcos.
—Eso es raro en verdad —dijo Aragorn—. ¿Buscaste entre los muertos? ¿No había otros cadáveres aparte de los orcos? Eran gente pequeña, quizá sólo unos niños a tus ojos, descalzos, pero vestidos de gris.
—No había Enanos ni niños —dijo Éomer—. Contamos todas las víctimas y las despojamos de armas y suministros. Luego las apilamos y las quemamos en una hoguera, como es nuestra costumbre. Las cenizas humean aún.
—No hablamos de Enanos o de niños —dijo Gimli—. Nuestros amigos eran hobbits.
—¿Hobbits? —dijo Éomer—. ¿Qué es eso? Un nombre extraño.
—Un nombre extraño para una gente extraña —dijo Gimli—, pero éstos nos eran muy queridos. Ya habéis oído en Rohan, parece, las palabras que perturbaron a Minas Tirith. Hablaban de un Mediano. Estos hobbits son Medianos.
—¡Medianos! —rió el Jinete que estaba junto a Éomer—. ¡Medianos! Pero son sólo una gentecita que aparece en las viejas canciones y los cuentos infantiles del Norte. ¿Dónde estamos, en el país de las leyendas o en una tierra verde a la luz del sol?
—Un hombre puede estar en ambos sitios —dijo Aragorn—. Pues no nosotros sino otras gentes que vendrán más tarde contarán las leyendas de este tiempo. ¿La tierra verde, dices? ¡Buen asunto para una leyenda aunque te pasees por ella a la luz del día!
—El tiempo apura —dijo el Jinete sin prestar oídos a Aragorn—. Tenemos que darnos prisa hacia el sur, señor. Dejemos que estas gentes se ocupen de sus propias fantasías. O atémoslos para llevarlos al rey.
—¡Paz, Éothain! —dijo Éomer en su propia lengua—. Déjame un rato. Dile a los éoredque se junten en el camino y se preparen para cabalgar hasta el Vado del Ent.
Éothain se retiró murmurando entre dientes, y les habló a los otros. La tropa se alejó y dejó solo a Éomer con los tres compañeros.
—Todo lo que nos cuentas es extraño, Aragorn —dijo—. Sin embargo, dices la verdad, es evidente; los Hombres de la Marca no mienten nunca, y por eso mismo no se los engaña con facilidad. Pero no has dicho todo. ¿No hablarás ahora más a fondo de tus propósitos, para que yo pueda decidir?
—Salí de Imladris, como se la llama en los cantos, hace ya muchas semanas —respondió Aragorn—. Conmigo venía Boromir de Minas Tirith. Mi propósito era llegar a esa ciudad con el hijo de Denethor, para ayudar a su gente en la guerra contra Sauron. Pero la Compañía con quien he viajado perseguía otros asuntos. De esto no puedo hablar ahora. Gandalf el Gris era nuestro guía.
—¡Gandalf! —exclamó Éomer—. ¡Gandalf Capagrís, como se lo conoce en la Marca! Pero te advierto que el nombre de Gandalf ya no es una contraseña para llegar al Rey. Ha sido huésped del reino muchas veces en la memoria de los hombres, yendo y viniendo a su antojo, luego de unos meses, o luego de muchos años. Es siempre el heraldo de acontecimientos extraños; un portador del mal, dicen ahora algunos.
”En verdad desde la última venida de Gandalf todo ha ido de mal en peor. En ese tiempo comenzaron nuestras dificultades con Saruman el Blanco. Hasta entonces contábamos a Saruman entre nuestros amigos, pero Gandalf vino y nos anunció que Isengard se preparaba rápidamente para la guerra. Dijo que él mismo había estado prisionero en Orthanc y que había escapado a duras penas, y pedía ayuda. Pero Théoden no quiso escucharlo, y Gandalf se fue. ¡No pronuncies el nombre de Gandalf en voz alta si te encuentras con Théoden! Está furioso. Pues Gandalf se llevó el caballo que llaman Sombragrís, el más precioso de los corceles del rey, jefe de los Mearas, que sólo el Señor de la Marca puede montar. Pues el padre de esta raza era el gran caballo de Eorl que conocía el lenguaje de los Hombres. Sombragrís volvió hace siete noches, pero la cólera del rey no se ha apaciguado, pues el caballo es ahora salvaje, y no permite que nadie lo monte.