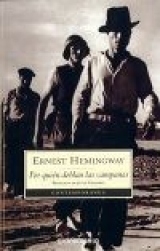
Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
– Debió de ser un golpe muy duro -dijo Anselmo-. Pero de mucha emoción.
– Es la única cosa buena que se ha hecho hasta ahora -dijo una voz grave-. ¿Qué estás haciendo, borracho repugnante, hijo de puta gitana? ¿Qué estás haciendo?
Robert Jordan vio a una mujer, como de unos cincuenta años, tan grande como Pablo, casi tan ancha como alta; vestía una falda negra de campesina y una blusa del mismo color, con medias negras de lana sobre sus gruesas piernas; llevaba alpargatas y tenía un rostro bronceado que podía servir de modelo para un monumento de granito. La mujer tenía manos grandes, aunque bien formadas, y un cabello negro y espeso, muy rizado, que se sujetaba sobre la nuca con un moño.
– Vamos, contesta -dijo al gitano, sin darse por enterada de la presencia de los demás-. ¿Qué estabas haciendo?
– Estaba hablando con estos camaradas. Este que ves aquí es un dinamitero.
– Ya lo sé -repuso la mujer de Pablo-. Lárgate de aquí y ve a reemplazar a Andrés, que está de guardia arriba.
– Me voy -dijo el gitano-. Me voy. -Se volvió hacia Robert Jordan-. Te veré a la hora de la comida.
– Ni lo pienses -dijo la mujer-. Has comido ya tres veces, por la cuenta que llevo. Vete y envíame a Andrés en seguida.
– ¡Hola! -dijo a Robert Jordan, y le tendió la mano, sonriendo-. ¿Cómo van las cosas de la República?
– Bien -contestó Jordan, y devolvió el estrecho apretón-. La República y yo vamos bien.
– Me alegro -dijo ella. Le miraba sin rebozo y Jordan observó que la mujer tenía bonitos ojos grises-. ¿Ha venido para hacer volar otro tren?
– No -contestó Jordan, y al momento vio que podría confiar en ella-. He venido para volar un puente.
– No es nada -dijo ella-; un puente no es nada. ¿Cuando haremos volar otro tren, ahora que tenemos caballos?
– Más tarde. El puente es de gran importancia.
– La chica me dijo que su amigo, el que estuvo en el tren con nosotros, ha muerto.
– Así es.
– ¡Qué pena! Nunca vi una explosión semejante. Era un hombre de mucho talento. Me gustaba mucho. ¿No sería posible volar ahora otro tren? Tenemos muchos hombres en las montañas, demasiados. Ya resulta difícil encontrar comída para todos. Sería mejor que nos fuéramos. Además tenemos caballos.
– Hay que volar un puente.
– ¿Dónde está ese puente?
– Muy cerca de aquí.
– Mejor que mejor -dijo la mujer de Pablo-. Vamos a volar todos los puentes que haya por aquí y nos largamos. Estoy harta de este lugar. Hay aquí demasiada gente. No puede salir de aquí nada bueno. Estamos aquí parados, sin hacer nada, y eso es repugnante.
Vio pasar a Pablo por entre los árboles.
– Borracho -gritó-. Borracho, condenado borracho. -Se volvió hacia Jordan jovialmente:– Se ha llevado una bota de vino para beber solo en el bosque -explicó-. Está todo el tiempo bebiendo. Esta vida acaba con él. Joven, me alegro mucho que haya venido -le dio un golpe en el hombro-. Vamos -dijo-, es usted más fuerte de lo que aparenta. -Y le pasó la mano por la espalda, palpándole los músculos bajo la camisa de franela.– Bien, me alegro mucho de que haya venido.
– Lo mismo le digo.
– Vamos a entendernos bien -aseguró ella-. Beba un trago.
– Hemos bebido varios -repuso Jordan-. ¿Quiere usted beber? -preguntó Jordan.
– No -contestó ella-, hasta la hora de la cena. Me da ardor de estómago. -Luego volvió la cabeza y vio otra vez a Pablo.– Borracho -gritó-. Borracho. -Se volvió a Jordan y movió la cabeza.– Era un hombre muy bueno -dijo-; pero ahora está acabado. Y escuche, quiero decirle otra cosa. Sea usted bueno y muy cariñoso con la chica. Con la María. Ha pasado una mala racha. ¿Comprendes? -dijo tuteándole súbitamente.
– Sí, ¿por qué me dice usted eso?
– Porque vi cómo estaba cuando entró en la cueva, después de haberte visto. Vi que te observaba antes de salir.
– Hemos bromeado un poco.
– Lo ha pasado muy mal -dijo la mujer de Pablo-. Ahora está mejor, y sería conveniente llevársela de aquí.
– Desde luego; podemos enviarla al otro lado de las líneas con Anselmo.
– Anselmo y usted pueden llevársela cuando acabe esto -dijo dejando momentáneamente el tuteo.
Robert Jordan volvió a sentir la opresión en la garganta y su voz se enronqueció.
– Podríamos hacerlo -dijo.
La mujer de Pablo le miró y movió la cabeza.
– ¡Ay, ay! -dijo-. ¿Son todos los hombres como usted?
– No he dicho nada -contestó él-; y es muy bonita, como usted sabe.
– No, no es guapa. Pero empieza a serlo; ¿no es eso lo que quiere decir? -preguntó la mujer de Pablo-. Hombres. Es una vergüenza que nosotras, las mujeres, tengamos que hacerlos. No. En serio. ¿No hay casas sostenidas por la República para cuidar de estas chicas?
– Sí -contestó Jordan-. Hay casas muy buenas. En la costa, cerca de Valencia. Y en otros lugares. Cuidarán de ella y la enseñarán a cuidar de los niños. En esas casas hay niños de los pueblos evacuados. Y le enseñarán a ella cómo tiene que cuidarlos.
– Eso es lo que quiero para ella -dijo la mujer de Pablo-. Pablo se pone malo sólo de verla. Es otra cosa que está acabando con él. Se pone malo en cuanto la ve. Lo mejor será que se vaya.
– Podemos ocuparnos de eso cuando acabemos con lo jttto.
– ¿Y tendrá usted cuidado de ella si yo se la confío a usted? Le hablo como si le conociera hace mucho tiempo.
– Y es como si fuera así -dijo Jordan-. Cuando la gente se entiende, es como si fuera así.
– Siéntese -dijo la mujer de Pablo-. No le he pedido que me prometa nada, porque lo que tenga que suceder, sucederá. Pero si usted no quiere ocuparse de ella, entonces voy a pedirle que me prometa una cosa.
– ¿Por qué no voy a ocuparme de ella?
– No quiero que se vuelva loca cuando usted se marche. La he tenido loca antes y ya he pasado bastante con ella.
– Me la llevaré conmigo después de lo del puente -dijo Jordan-. Si estamos vivos después de lo del puente, me la llevaré conmigo.
– No me gusta oírle hablar de esa manera. Esa manera de hablar no trae suerte.
– Le he hablado así solamente para hacerle una promesa -dijo Jordan-. No soy pesimista.
– Déjame ver tu mano -dijo la mujer, volviendo otra vez al tuteo.
Jordan extendió su mano y la mujer se la abrió, la retuvo, le pasó el pulgar por la palma con cuidado y se la volvió a cerrar. Se levantó. Jordan se puso también en pie y vio que ella le miraba sin sonreír.
– ¿Qué es lo que ha visto? -preguntó Jordan-. No creo en esas cosas; no va usted a asustarme.
– Nada -dijo ella-; no he visto nada.
– Sí, ha visto usted algo, y tengo curiosidad por saberlo. Aunque no creo en esas cosas.
– ¿En qué es en lo que usted cree?
– En muchas cosas, pero no en eso.
– ¿En qué?
– En mi trabajo.
– Ya lo he visto.
– Dígame qué es lo que ha visto.
– No he visto nada -dijo ella agriamente-. El puente es muy difícil, ¿no es así?
– No, yo dije solamente que es muy importante.
– Pero puede resultar difícil.
– Sí. Y ahora voy a tener que ir abajo a estudiarlo. ¿Cuantos hombres tienen aquí?
– Hay cinco que valgan la pena. El gitano no vale para nada, aunque sus intenciones son buenas. Tiene buen corazón. En Pablo no confío.
– ¿Cuántos hombres tiene el Sordo que valgan la pena?
– Quizá tenga ocho. Veremos esta noche al Sordo. Vendrá por aquí. Es un hombre muy listo. Tiene también algo de dinamita. No mucha. Hablará usted con él.
– ¿Ha enviado a buscarle?
– Viene todas las noches. Es vecino nuestro. Es un buen amigo y camarada.
– ¿Qué piensa usted de él?
– Es un hombre bueno. Muy listo. En el asunto del tren estuvo enorme.
– ¿Y los de las otras bandas?
– Avisándolos con tiempo, podríamos reunir cincuenta fusiles de cierta confianza.
– ¿De qué confianza?
– Depende de la gravedad de la situación.
– ¿Cuántos cartuchos por cada fusil?
– Unos veinte. Depende de los que quieran traer para el trabajo. Si es que quieren venir para ese trabajo. Acuérdese de que en el puente no hay dinero ni botín y que, por la manera como habla usted, es un asunto peligroso, y de que después tendremos que irnos de estas montañas. Muchos van a oponerse a lo del puente.
– Lo creo.
– Así es que lo mejor será no hablar de eso más que cuando sea menester.
– Estoy enteramente de acuerdo.
– Cuando hayas estudiado lo del puente -dijo ella rozando de nuevo el tuteo-, hablaremos esta noche con el Sordo.
– Voy a ver el puente con Anselmo.
– Despiértele -dijo-. ¿Quiere una carabina?
– Gracias -contestó Jordan-. No es malo llevarla; pero, de todas maneras, no la usaría. Voy solamente a ver; no a perturbar. Gracias por haberme dicho lo que me ha dicho. Me gusta mucho su manera de hablar.
– He querido hablarle francamente.
– Entonces dígame lo que vio en mi mano.
– No -dijo ella, y movió la cabeza-. No he visto nada. Vete ahora a tu puente. Yo cuidaré de tu equipo.
– Tápelo con algo y procure que nadie lo toque. Está mejor ahí que dentro de la cueva.
– Lo taparé, y nadie se atreverá a tocarlo -dijo la mujer de Pablo-. Vete ahora a tu puente.
– Anselmo -dijo Jordan, apoyando una mano en el hombro del viejo, que estaba tumbado, durmiendo, con la cabeza oculta entre los brazos.
El viejo abrió los ojos.
– Sí -dijo-; desde luego. Vamos.
Capítulo tercero
Bajaron los últimos doscientos metros moviéndose cuidadosamente de árbol en árbol, entre las sombras, para encontrarse con los últimos pinos de la pendiente, a una distancia muy corta del puente. El sol de la tarde, que alumbraba aún la oscura mole de la montaña, dibujaba el puente a contraluz, sombrío, contra el vacío abrupto de la garganta. Era un puente de hierro de un solo arco y había una garita de centinela a cada extremo. El puente era lo suficientemente amplio como para que pasaran dos coches a la vez, y su único arco de metal saltaba con gracia de un lado a otro de la hondonada. Abajo un arroyo, cuya agua blanquecina se escurría entre guijarros y rocas, corría a unirse con la corriente principal que bajaba del puerto.
El sol le daba en los ojos a Robert Jordan y no distinguía el puente más que en silueta. Por fin, el astro palideció y desapareció, y, al mirar entre los árboles, hacia la cima oscura y redonda, tras la que se había escondido, Jordan vio que no tenía ya los ojos deslumhrados, que la montaña contigua era de un verde delicado y nuevo y que tenía manchas de nieves perpetuas en la cima.
En seguida se puso a estudiar el puente y a examinar su construcción aprovechando la escasa luz que le quedaba a la tarde. La tarea de su demolición no era difícil. Sin dejar de mirarlo, sacó de su bolsillo un cuaderno y tomó rápidamente algunos apuntes. Dibujaba sin calcular el peso de la carga de los explosivos. Lo haría más tarde. Por el momento, Jordan anotaba solamente los puntos en que las cargas tendrían que ser colocadas, a fin de cortar el soporte del arco y precipitar una de sus secciones en el vacío. La cosa podía conseguirse tranquila, científica y correctamente con media docena de cargas situadas de manera que estallaran simultáneamente, o bien, de forma más brutal, con dos grandes cargas tan sólo. Sería menester que esas cargas fueran muy gruesas, colocadas en los dos extremos y puestas de modo que estallaran al mismo tiempo. Jordan dibujaba rápidamente y con gusto; se sentía satisfecho al tener por fin el problema al alcance de su mano y satisfecho de poder entregarse a él. Luego cerró su cuaderno, metió el lápiz en su estuche de cuero al borde de la tapa, metió el cuaderno en su bolsillo y se lo abrochó.
Mientras él estaba dibujando, Anselmo miraba la carretera, el puente y las garitas de los centinelas. El viejo creía que se habían acercado demasiado al puente y cuando vio que Jordan terminaba el dibujo, se sintió aliviado.
Cuando Jordan acabó de abrochar la cartera que cerraba el bolsillo de pecho se tumbó boca abajo, al pie del tronco de un pino. Anselmo, que estaba situado detrás de él, le dio con la mano en el codo y señaló con el índice hacia un punto determinado.
En la garita que estaba frente a ellos, más arriba de la carretera, se hallaba sentado el centinela, manteniendo el fusil con la bayoneta calada en las rodillas. Estaba fumando un cigarrillo; llevaba un gorro de punto y un capote hecho simplemente de una manta. A cincuenta metros no se podían distinguir sus rasgos, pero Robert Jordan cogió los gemelos, hizo visera con la palma de la mano, aunque ya no había sol que pudiera arrancar ningún reflejo, y he aquí que apareció el parapeto del puente, con tanta claridad que parecía que se pudiera tocar alargando el brazo. Y la cara del centinela, con sus mejillas hundidas, la ceniza del cigarrillo y el brillo grasicnto de la bayoneta. El centinela tenía cara de campesino, mejillas flacas bajo pómulos altos, barba mal afeitada, ojos sombreados por espesas cejas, grandes manos que sostenían el fusil y pesadas botas que asomaban por debajo de los pliegues de la capa. Una vieja bota de vino, de cuero oscurecido por el uso, pendía de la pared de la garita. Se distinguían algunos periódicos, pero no se veía teléfono. Podía ocurrir que el teléfono estuviese en el lado oculto, pero ningún hilo visible salía de la garita. Una línea telefónica corría a lo largo de la carretera y los hilos atravesaban el puente. A la entrada de la garita había un brasero, hecho de una vieja lata de gasolina sin tapa con algunos agujeros; el brasero estaba apoyado en dos piedras, pero no tenía lumbre.
Había algunas viejas latas, ennegrecidas por el fuego, entre las cenizas sembradas alrededor.
Jordan tendió los gemelos a Anselmo, que estaba tendido junto a él. El viejo sonrió y movió la cabeza. Luego se señaló los ojos con el dedo.
– Ya lo veo -dijo, hablando con mucho cuidado, sin mover los labios, de modo que, más que hablar, era tan sólo un murmullo. Miró al centinela mientras Jordan le sonreía y, señalando con una mano hacia delante, hizo un ademán con la otra como si se cortara el gaznate. Robert Jordan asintió, pero dejó de sonreír.
La garita, situada en el extremo opuesto del puente, daba al otro lado, hacia la carretera de bajada, y no podía verse el interior. La carretera, amplia, bien asfaltada, giraba bruscamente hacia la izquierda, al otro lado del puente, y desaparecía luego en una curva hacia la derecha. En este punto la carretera se ensanchaba, añadiendo a sus dimensiones ñormales una banda abierta en el sólido paredón de roca del otro lado de la garganta; su margen izquierda u occidental, mirando hacia abajo desde el puerto y el puente, estaba marcada y protegida por una serie de bloques de piedra que caían a pico sobre el precipicio. Esta garganta era casi un cañón en el sitio en que el río cruzaba bajo el puente y se lanzaba sobre el torrente que descendía del puerto.
– ¿Y el otro puesto? -preguntó Jordan a Anselmo.
– Está a quinientos metros más abajo de esa revuelta. En la casilla de peón camionero que hay en el lado de la pared rocosa.
– ¿Cuántos hombres hay en ella? -preguntó Jordan.
Observó de nuevo al centinela con sus gemelos. El centinela aplastó el cigarrillo contra los tablones de madera de la garita, sacó de su bolsillo una tabaquera de cuero, rasgó el papel de la colilla y vació en la petaca el tabaco que le quedaba, se levantó, apoyó el fusil contra la pared y se desperezó. Luego volvió a coger el fusil, se lo puso en bandolera y se encaminó hacia el puente. Anselmo se aplastó contra el suelo. Jordan metió los gemelos en el bolsillo de su camisa y escondió la cabeza detrás del tronco del pino.
– Siete hombres y un cabo -dijo Anselmo, hablándole al oído-. Me lo ha dicho el gitano.
– Nos iremos en cuanto se detenga -dijo Jordan-. Estamos demasiado cerca.
– ¿Ha visto lo que quería?
– Sí. Todo lo que me hacía falta.
Comenzaba a hacer frío, ya que el sol se había puesto y la luz se esfumaba al tiempo que se extinguía el resplandor del último destello en las montañas situadas detrás de ellos.
– ¿Qué le parece? -preguntó en voz baja Anselmo, mientras miraban al centinela pasearse por el puente en dirección a la otra garita; la bayoneta brillaba con el último resplandor; su silueta aparecía informe debajo del capotón.
– Muy bien -contestó Jordan-. Muy bien.
– Me alegro -dijo Anselmo-. ¿Nos vamos? Ahora no es fácil que nos vea.
El centinela estaba de pie, vuelto de espaldas a ellos en el otro extremo del puente. De la hondonada subía el ruido del torrente golpeando contra las rocas. De pronto, por encima de ese ruido, se abrió paso una trepidación considerable y vieron que el centinela miraba hacia arriba, con su gorro de punto echado hacia atrás. Volvieron la cabeza y, levantandola, vieron en lo alto del cielo de la tarde tres monoplanos en formación de V; los aparatos parecían delicados objetos de plata en aquellas alturas, donde aún había luz solar, y pasaban a una velocidad increíblemente rápida, acompañados del runrún regular de sus motores.
– ¿Serán nuestros? -preguntó Anselmo.
– Parece que lo son -dijo Jordan, aunque sabía que a esa altura no es posible asegurarlo. Podía ser una patrulla de tarde de uno u otro bando. Pero era mejor decir que los cazas eran «nuestros», porque ello complacía a la gente. Si se trataba de bombarderos, ya era otra cosa.
Anselmo, evidentemente, era de la misma opinión.
– Son nuestros -afirmó-; los conozco. Son Moscas.
– Sí -contestó Jordan-; también a mí me parece que son Moscas.
– Son Moscas -insistió Anselmo.
Jordan pudo haber usado los gemelos y haberse asegurado al punto de que lo eran; pero prefirió no usarlos. No tenía importancia el saber aquella noche de quiénes eran los aviones, y si al viejo le agradaba pensar que eran de ellos, no quería quitarle la ilusión. Sin embargo, ahora que se alejaban camino de Segovia, no le parecía que los aviones se asemejaran a los «Boeing P 32» verdes, de alas bajas pintadas de rojo, que eran una versión rusa de los aviones americanos que los españoles llamaban Moscas. No podía distinguir bien los colores, pero la silueta no era la de los Moscas. No; era una patrulla fascista que volvía a sus bases.
El centinela seguía de espaldas al lado de la garita más alejada.
– Vámonos -dijo Jordan.
Y empezó a subir colina arriba, moviéndose con cuidado y procurando siempre quedar cubierto por la arboleda. Anselmo le seguía a la distancia de unos metros. Cuando estuvieron fuera de la vista del puente, Jordan se detuvo y el viejo llegó hasta él, y empezaron a trepar despacio, montaña arriba, entre la oscuridad.
– Tenemos una aviación formidable -dijo el viejo, feliz.
– Sí.
– Y vamos a ganar.
– Tenemos que ganar.
– Sí, y cuando hayamos ganado, tiene usted que venir conmigo de caza.
– ¿Qué clase de caza?
– Osos, ciervos, lobos, jabalíes…
– ¿Le gusta cazar?
– Sí, hombre, me gusta más que nada. Todos cazamos en mi pueblo. ¿No le gusta a usted la caza?
– No -contestó Jordan-. No me gusta matar animales.
– A mí me pasa lo contrario -dijo el viejo-; no me gusta matar hombres.
– A nadie le gusta, salvo a los que están mal de la cabeza -comentó Jordan-: pero no tengo nada en contra cuando es necesario. Cuando es por la causa.
– Eso es diferente -dijo Anselmo-. En mi casa, cuando yo tenía casa, porque ahora no tengo casa, había colmillos de jabalíes que yo había matado en el monte. Había pieles de lobo que había matado yo. Los había matado en el invierno, dándoles caza entre la nieve. Una vez maté uno muy grande en las afueras del pueblo, cuando volvía a mi casa, una noche del mes de noviembre. Había cuatro pieles de lobo en el suelo de mi casa. Estaban muy gastadas de tanto pisarlas, pero eran pieles de lobo. Había cornamentas de ciervo que había cazado yo en los altos de la sierra y había un águila disecada por un disecador de Avila, con las alas extendidas y los ojos amarillentos, tan verdaderos como si fueran los ojos de un águila viva. Era una cosa muy hermosa de ver, y me gustaba mucho mirarla.
– Lo creo -dijo Jordan.
– En la puerta de la iglesia de mi pueblo había una pata de oso que maté yo en primavera -prosiguió Anselmo-. Le encontré en un monte, entre la nieve, dando vueltas a un leño con esa misma pata.
– ¿Cuándo fue eso?
– Hace seis años. Y cada vez que yo veía la pata, que era como la mano de un hombre, aunque con aquellas uñas largas, disecada y clavada en la puerta de la iglesia, me gustaba mucho verla.
– Te sentías orgulloso.
– Me sentía orgulloso acordándome del encuentro con el oso en aquel monte a comienzos de la primavera. Pero cuando se mata a un hombre, a un hombre que es como nosotros, no queda nada bueno.
– No puedes clavar su pata en la puerta de la iglesia -dijo Jordan.
– No, sería una barbaridad. Y sin embargo, la mano de un hombre es muy parecida a la pata de un oso.
– Y el tórax de un hombre se parece mucho al tórax de un oso -comentó Jordan-. Debajo de la piel, el oso se parece mucho al hombre.
– Sí -agregó Anselmo-. Los gitanos creen que el oso es hermano del hombre.
– Los indios de América también lo creen. Y cuando matan a un oso le explican por qué lo han hecho y le piden perdón. Luego ponen su cabeza en un árbol y le ruegan que los perdone antes de marcharse.
– Los gitanos piensan que el oso es hermano del hombre porque tiene el mismo cuerpo debajo de su piel, porque le gusta beber cerveza, porque le gusta la música y porque le gusta el baile.
– Los indios también lo creen -dijo Jordan.
– ¿Son gitanos los indios?
– No, pero piensan las mismas cosas sobre los osos.
– Ya. Los gitanos creen también que el oso es hermano del hombre porque roba por divertirse.
– ¿Eres tú gitano?
– No, pero conozco a muchos, y, desde el Movimiento, a muchos más. Hay muchos en las montañas. Para ellos no es pecado el matar fuera de la tribu. No lo confiesan, pero es así.
– Igual que los moros.
– Sí. Pero los gitanos tienen muchas leyes que no dicen que las tienen. En la guerra, muchos gitanos se han vuelto malos otra vez, como en los viejos tiempos.
– No entienden por qué hacemos la guerra; no saben por qué luchamos.
– No -dijo Anselmo-; sólo saben que hay guerra y que la gente puede matar otra vez, como antes, sin que se le castigue.
– ¿Has matado alguna vez? -preguntó Jordan, llevado de la intimidad que creaban las sombras de la noche y el día que habían pasado juntos.
– Sí, muchas veces. Pero no por gusto. Para mí, matar a un hombre es un pecado. Aunque sean fascistas los que mate. Para mí hay una gran diferencia entre el oso y el hombre, y no creo en los hechizos de los gitanos sobre la fraternidad con los animales. No. A mí no me gusta matar hombres.
– Pero los has matado.
– Sí, y lo haría otra vez. Pero, si después de eso sigo viviendo, trataré de vivir de tal manera, sin hacer mal a nadie, que se me pueda perdonar.
– ¿Por quién?
– No lo sé. Desde que no tenemos Dios, ni su Hijo ni Espíritu Santo, ¿quién es el que perdona? No lo sé.
– ¿Ya no tenéis Dios?
– No, hombre; claro que no. Si hubiese Dios, no hubiera permitido lo que yo he visto con mis propios ojos. Déjales a ellos que tengan Dios.
– Ellos dicen que es suyo.
– Bueno, yo le echo de menos, porque he sido educado en la religión. Pero ahora un hombre tiene que ser responsable ante sí mismo.
– Entonces eres tú mismo quien tienes que perdonarte por haber matado.
– Creo que es así -asintió Anselmo-. Lo ha dicho usted de una forma tan clara, que creo que tiene que ser así. Pero, con Dios o sin Dios, creo que matar es un pecado. Quitar la vida a alguien es un pecado muy grave, a mi parecer. Lo haré, si es necesario, pero no soy de la clase de Pablo.
– Para ganar la guerra tenemos que matar a nuestros enemigos. Ha sido siempre así.
– Ya. En la guerra tenemos que matar. Pero yo tengo ideas muy raras -dijo Anselmo.
Iban ahora el uno junto al otro, entre las sombras, y el viejo hablaba en voz baja, volviendo algunas veces la cabeza hacia Jordan, según trepaba.
– No quisiera matar ni a un obispo. No quisiera matar a un propietario, por grande que fuese. Me gustaría ponerlos a trabajar, día tras día, como hemos trabajado nosotros en el campo, como hemos trabajado nosotros en las montañas, haciendo leña, todo el resto de la vida. Así sabrían lo que es bueno. Les haría que durmieran donde hemos dormido nosotros, que comieran lo que hemos comido nosotros. Pero, sobre todo, haría que trabajasen. Así aprenderían.
– Y vivirían para volver a esclavizarte.
– Matar no sirve para nada -insistió Anselmo-. No puedes acabar con ellos, porque su simiente vuelve a crecer con más vigor. Tampoco sirve para nada meterlos en la cárcel. Sólo sirve para crear más odios. Es mejor enseñarlos.
– Pero tú has matado.
– Sí -dijo Anselmo-; he matado varias veces y volveré a hacerlo. Pero no por gusto, y siempre me parecerá un pecado.
– ¿Y el centinela? Te sentías contento con la idea de matarle.
– Era una broma. Mataría al centinela, sí. Lo mataría, con la conciencia tranquila si era ése mi deber. Pero no a gusto.
– Dejaremos eso para aquellos a quienes les divierta -concluyó Jordan-. Hay ocho y cinco, que suman en total trece. Son bastantes para aquellos a quienes divierte.
– Hay muchos a quienes les gusta -dijo Anselmo en la oscuridad-. Hay muchos de ésos. Tenemos más de ésos que de los que sirven para una batalla.
– ¿Has estado tú alguna vez en una batalla?
– Bueno -contestó el viejo-, peleamos en Segovia, al principio del Movimiento; pero fuimos vencidos y nos escapamos. Yo huí con los otros. No sabíamos ni lo que estábamos haciendo ni cómo tenía que hacerse. Además, yo no tenía más que una pistola con perdigones, y la Guardia Civil tenía máuser. No podía disparar contra ellos a cien metros con perdigones, y ellos nos mataban como si fuéramos conejos. Mataron a todos los que quisieron y tuvimos que huir como ovejas. -Se quedó en silencio y luego preguntó-: ¿Crees que habrá pelea en el puente? -Desde hacía un rato se había puesto a tutear al extranjero.
– Es posible que sí.
– Nunca he estado en una batalla sin huir -dijo Anselmo-; no sé cómo me comportaré. Soy viejo y no puedo responder de mí.
– Yo respondo de ti -dijo Jordan.
– ¿Has estado en muchos combates?
– En varios.
– ¿Y qué piensas de lo del puente?
– Primero pienso en volar el puente. Es mi trabajo. No es difícil destruir el puente. Luego tomaremos las disposiciones para los demás. Haremos los preparativos. Todo se dará por fescrito.
– Pero hay muy pocos que sepan leer -dijo Anselmo.
– Lo escribiremos, para que todo el mundo pueda entenderlo; pero también lo explicaremos de palabra.
– Haré lo que me manden -dijo Anselmo-; pero cuando me acuerdo del tiroteo de Segovia, si hay una batalla o mucho tiroteo, me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer en todo caso para evitar la huida. Me acuerdo de que tenía una gran inclinación a huir en Segovia.
– Estaremos juntos -dijo Jordan-. Yo te diré lo que tienes que hacer en cualquier momento.
– Entonces no hay cuestión -aseguró Anselmo-. Haré lo que sea, con tal que me lo manden.
– Adelante con el puente y la batalla, si es que ha de haber batalla -dijo Jordan, y al decir esto en la oscuridad se sintió un poco ridículo, aunque, después de todo, sonaba bien en español.
– Será una cosa muy interesante -afirmó Anselmo, y oyendo hablar al viejo con tal honradez y franqueza, sin la menor afectación, sin la fingida elegancia del anglosajón ni la bravuconería del mediterráneo, Jordan pensó que había tenido mucha suerte por haber dado con el viejo, por haber visto el puente, por haber podido estudiar y simplificar el problema, que consistía en sorprender a los centinelas y volar el puente de una forma normal, y sintió irritación por las órdenes de Golz y la necesidad de obedecerlas. Sintió irritación por las consecuencias que tendrían para él y las consecuencias que tendrían para el viejo. Era una tarea muy mala para todos los que tuvieran que participar en ella.
«Este no es un modo decente de pensar -se dijo a sí mismo-; pensar en lo que puede sucederte a ti y a los otros. Ni tú ni el viejo sois nada. Sois instrumentos de vuestro deber. Las órdenes no son cosa vuestra. Ahí tienes el puente, y el puente puede ser el lugar en donde el porvenir de la humanidad dé un giro. Cualquier cosa de las que sucedan en esta guerra puede cambiar el porvenir del género humano. Tú sólo tienes que pensar en una cosa, en lo que tienes que hacer. Diablo, ¿en una sola cosa? Si fuera en una sola cosa sería fácil. Está bien, estúpido. Basta de pensar en ti mismo. Piensa en algo diferente.»
Así es que se puso a pensar en María, en la muchacha, en su piel, su pelo y sus ojos, todo del mismo color dorado; en sus cabellos, un poco más oscuros que lo demás, aunque cada vez serían más rubios, a medida que su piel fuera haciéndose más oscura; en su suave epidermis, de un dorado pálido en la superficie, recubriendo un ardor profundo. Su piel debía de ser suave, como todo su cuerpo; se movía con torpeza, como si viese algo que le estorbase, algo que fuera visible aunque no lo era, porque estaba sólo en su mente. Y se ruborizaba cuando la miraba, y la recordaba sentada, con las manos sobre las rodillas y la camisa abierta, dejando ver el cuello, y el bulto de sus pequeños senos torneados debajo de la camisa, y al pensar en ella se le resecaba la garganta, y le costaba esfuerzo seguir andando. Y Anselmo y él no hablaron más hasta que el viejo dijo:
– Ahora no tenemos más que bajar por estas rocas y estaremos en el campamento.
Cuando se deslizaban por las rocas, en la oscuridad oyeron gritar a un hombre: «¡Alto! ¿Quién vive?» Oyeron el ruido del cerrojo de un fusil que era echado hacia atrás y luego el golpeteo contra la madera, al impulsarlo hacia adelante.
– Somos camaradas -dijo Anselmo.
– ¿Qué camaradas?
– Camaradas de Pablo -contestó el viejo-. ¿No nos conoces?
– Sí -dijo la voz-. Pero es una orden. ¿Sabéis el santo y seña?
– No, venimos de abajo.
– Ya lo sé -dijo el hombre de la oscuridad-; venís del puente. Lo sé. Pero la orden no es mía. Tenéis que conocer la segunda parte del santo y seña.
– ¿Cuál es la primera? -preguntó Jordan.
– La he olvidado -dijo el hombre en la oscuridad, y rompió a reír-. Vete a la puñeta con tu mierda de dinamita.
– Eso es lo que se llama disciplina de guerrilla -dijo Anselmo-. Quítale el cerrojo a tu fusil.
– Ya está quitado -contestó el hombre de la oscuridad-. Lo dejé caer con el pulgar y el índice.
– Como hicieras eso con un máuser, se te dispararía.
– Es un máuser -explicó el hombre-; pero tengo un pulgar y un índice como un elefante. Siempre lo sujeto así.








