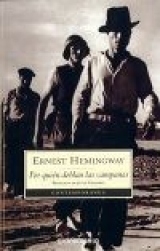
Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
– Pero aquel tipo de nombre raro vio claramente su destino -dijo el gitano-. Y así fue como ocurrió.
No lo vio -dijo Robert Jordan-. Tenía miedo de que pudiera ocurrirle semejante percance y el temor se convirtió en obsesión. Nadie podrá convencerme de que llegó a ver nada.
– ¿Ni yo? -preguntó Pilar. Recogiendo un puñado de polvo de al lado del fuego, lo sopló después en la palma de la mano-. ¿Ni yo tampoco?
– No. Con todas tus brujerías, tu sangre gitana y todo lo demás, no podrás convencerme.
– Porque eres un milagro de sordera -dijo Pilar, cuyo enorme rostro parecía más grande y más rudo a la luz de la vela-. No es que seas un idiota. Eres simplemente sordo. Un sordo no puede oír la música. No puede oír la radio. Entonces, como no las oye, como no las ha oído nunca, dice que esas cosas no existen. ¡Qué va, inglés! Yo he visto la muerte de aquel muchacho de nombre tan raro en su cara, como si hubiera estado marcada con un hierro candente.
– Tú no has visto nada de nada -afirmó Robert Jordan-. Tú has visto sencillamente el miedo y la aprensión. El miedo originado por las cosas que tuvo que pasar. La aprensión, por la posibilidad de que ocurriese el mal que imaginaba.
– ¡Qué va! -repuso Pilar-. Vi la muerte tan claramente como si estuviera sentada sobre sus hombros. Y aún más: sentí el olor de la muerte.
– El olor de la muerte -se burló Robert Jordan-. Sería el miedo. Hay un olor a miedo.
– De la muerte -insistió Pilar-. Oye, cuando Blanquet, el más grande de los peones de brega que ha habido, trabajaba a las órdenes de Granero, me contó que el día de la muerte de Manolo, al ir a entrar en la capilla, camino de la plaza, el olor a muerte que despedía era tan fuerte, que casi puso malo a Blanquet. Y él había estado con Manolo en el hotel, mientras se bañaba y se vestía, antes de salir camino de la plaza. El olor no se sentía en el automóvil, mientras estuvieron sentados juntos y apretados todos los que iban a la corrida. Ni lo percibió nadie en la capilla, salvo Juan Luis de la Rosa. Ni Marcial ni Chicuelo sintieron nada, ni entonces ni cuando se alinearon para el paseíllo. Pero Juan Luis estaba blanco como un cadáver, según me contó Blanquet, y éste le preguntó:
»-¿Qué, tú también?
»-Tanto, que no puedo ni respirar -le contestó Juan Luis-. Y viene de tu patrono.
»-Pues nada -dijo Blanquet-; no hay nada que podamos hacer. Esperemos que nos hayamos equivocado.
»-¿Y los otros? -preguntó Juan Luis a Blanquet.
»-Nada -dijo Blanquet-; nada. Pero ése huele peor que José en Talavera.
»Y por la tarde, el toro llamado Pocapena, de Veragua, deshizo a Manolo contra los tablones de la barrera, frente al tendido número 2, en la plaza de toros de Madrid. Yo estaba allí, con Finito, y lo vi, y el cuerno le destrozó enteramente el cráneo, cuando tenía la cabeza encajada en el estribo, al pie de la barrera, adonde le había arrojado el toro.
– Pero ¿tú oliste algo? -preguntó Fernando.
– No -repuso Pilar-. Estaba demasiado lejos. Estábamos en la fila séptima del tendido 3. Por estar allí, en aquel lugar, pude verlo todo. Pero esa misma noche, Blanquet, que también trabajaba con Joselito cuando le mataron, se lo contó todo a Finito en Fornos, y Finito le preguntó a Juan Luis de la Rosa si era cierto. Pero Juan Luis no quiso decir nada. Sólo asintió con la cabeza. Yo estaba delante cuando ocurrió, así que, inglés, puede ser que seas sordo para algunas cosas, como Chicuelo y Marcial Lalanda y todos los banderilleros y picadores y el resto de la gente de Juan Luis y Manuel Granero lo fueron en esa ocasión. Pero ni Juan Luis ni Blanquet eran sordos. Y yo tampoco lo soy; no soy sorda para esas cosas.
– ¿Por qué dices sorda cuando se trata de la nariz? -preguntó Fernando.
– Leche -exclamó Pilar-; eres tú quien debiera ser el profesor, en lugar del inglés. Pero aún podría contarte cosas, inglés, y no debes dudar de una cosa porque no puedas verla ni oírla. Tú no puedes oír lo que oye un perro ni oler lo que él huele. Pero ya has tenido de todas maneras una experiencia de lo que puede ocurrirle a un hombre.
María apoyó la mano en el hombro de Robert Jordan y la mantuvo allí. Robert Jordan pensó de repente: «Dejémonos de tonterías y aprovechemos el tiempo disponible.» Pero después recapacitó: era demasiado pronto. Había que apurar lo que aún quedaba de la velada. Así es que preguntó, dirigiéndose a Pablo:
– ¡Eh, tú!, ¿crees en estas brujerías?
– No lo sé -respondió Pablo-. Soy más bien de tu opinión. Nunca me ha ocurrido nada sobrenatural. Miedo sí que he pasado algunas veces, y mucho. Pero creo que Pilar puede adivinar las cosas por la palma de la mano. Si no está mintiendo, es posible que haya olido eso que dice.
– ¡Qué va! -contestó Pilar-. ¡Qué voy a mentir! No soy yo la que lo ha inventado. Ese Blanquet era un hombre muy serio y, además, muy devoto. No era gitano, sino un burgués de Valencia. ¿Le has visto alguna vez?
– Sí -replicó Robert Jordan-; le he visto muchas veces. Era pequeño, de cara grisácea, pero no había nadie que manejase la capa como él. Se movía como un gamo.
– Justo -dijo Pilar-. Tenía la cara gris por una enfermedad del corazón y los gitanos decían que llevaba la muerte consigo, aunque era capaz de apartarla de un capotazo, con la misma facilidad con que tú limpiarías el polvo de esta mesa. Y él, aunque no era gitano, sintió el olor de muerte que despedía José en Talavera. No sé cómo pudo notarlo por encima del olor a manzanilla. Pero Blanquet hablaba de aquello con muchas vacilaciones y los que entonces le escuchaban dijeron que todo eso eran fantasías, y que lo que había olido era el olor que exhalaba Joselito de los sobacos, por la mala vida que llevaba. Pero más tarde vino eso de Manolo Granero, en lo que participó también Juan Luis de la Rosa. Desde luego, Juan Luis no era muy decente, pero tenía mucha habilidad en su trabajo y tumbaba a las mujeres mejor que nadie. Blanquet era serio y muy tranquilo y completamente incapaz de contar una mentira. Y yo te digo que sentí el olor de la muerte cuando tu compañero estuvo aquí.
– No lo creo -insistió Robert Jordan-. Además, has dicho que Blanquet lo había olido antes del paseíllo. Unos momentos antes de que la corrida comenzase. Pero aquí Kashkin y vosotros salisteis bien de lo del tren. Kashkin no murió entonces. ¿Cómo pudiste olerlo?
– Eso no tiene nada que ver -exclamó Pilar-. En la última temporada de Ignacio Sánchez Mejías olía tan fuertemente a muerte, que muchos se negaban a sentarse junto a él en el café. Todos los gitanos lo sabían.
– Se inventan esas cosas después -argüyó Robert Jordan-; después que el tipo se ha muerto. Todo el mundo sabía que Ignacio Sánchez Mejías estaba a pique de recibir una cornada, porque había pasado mucho tiempo sin entrenarse, porque su estilo era pesado y peligroso, y porque la fuerza y la agilidad le habían desaparecido de las piernas y sus reflejos no eran lo que habían sido antes.
– Desde luego -reconoció Pilar-. Todo eso es verdad. Pero todos los gitanos estaban enterados de que olía a muerte, y cuando entraba en Villa Rosa había que ver a personas como Ricardo y Felipe González, que se escabullían por la puerta de atrás.
– Quizá le debieran dinero -comentó Robert Jordan.
– Es posible -aseveró Pilar-. Es muy posible. Pero también lo olían. Y lo sabían todos.
– Lo que dice ella es verdad, inglés -dijo Rafael, el gitano-. Es cosa muy sabida entre nosotros.
– No creo una sola palabra -dijo Robert Jordan.
– Oye, inglés -comenzó a decir Anselmo-, yo estoy en contra de todas esas brujerías. Pero esta Pilar tiene fama de saber mucho de esas cosas.
– Pero ¿a qué huele? -inquirió Fernando-. ¿Qué olor tiene eso? Si hay un olor a muerte, tiene que oler a algo determinado.
– ¿Quieres saberlo, Fernandito? -preguntó Pilar, sonriendo-. ¿Crees que podrías olerlo tú?
– Si esa cosa existe realmente, ¿por qué no habría de olerla yo también como otro cualquiera?
– ¿Por qué no? -se burló Pilar, cruzando sus anchas manos sobre las rodillas-. ¿Has estado alguna vez en algún barco?
– No. Ni ganas.
Entonces podría suceder que no lo reconocieras. Porque, en parte, es el olor de un barco cuando hay tormenta y se cierran las escotillas. Si pones la nariz contra la abrazadera de cobre de una escotilla bien cerrada, en un barco que va dando bandazos, cuando te empiezas a encontrar mal y sientes un vacío en el estómago, sabrás lo que es ese olor.
– No podría reconocerlo, porque nunca he estado en un barco -dijo Fernando.
– Yo he estado en un barco muchas veces -dijo Pilar-. Para ir a México y a Venezuela.
– Bueno, y aparte de eso, ¿cómo es el olor? -preguntó Robert Jordan. Pilar, que estaba dispuesta a rememorar orgullosamente sus viajes, le miró burlonamente.
– Está bien, inglés. Aprende. Eso es, aprende. Buena falta te hace. Voy a enseñarte yo. Bueno, después de lo del barco, tienes que bajar muy temprano al Matadero del Puente de Toledo, en Madrid, y quedarte allí, sobre el suelo mojado por la niebla que sube del Manzanares, esperando a las viejas que acuden antes del amanecer a beber la sangre de las bestias sacrificadas. Cuando una de esas viejas salga del Matadero, envuelta en su mantón, con su cara gris y los ojos hundidos y los pelos esos de la vejez en las mejillas y en el mentón, esos pelos que salen de su cara de cera como los brotes de una patata podrida y que no son pelos, sino brotes pálidos en la cara sin vida, bien, inglés, acércate, abrázala fuertemente y bésala en la boca. Y conocerás la otra parte de la que está hecho ese olor.
– Eso me ha cortado el apetito -protestó el gitano-. Lo de los brotes ha sido demasiado.
– ¿Quieres seguir oyendo? -preguntó Pilar a Robert Jordan.
– Claro que sí -contestó él-. Si es necesario que uno aprenda, aprendamos.
– Eso de los brotes en la cara de la vieja me pone malo -repitió el gitano-. ¿Por qué tiene que ocurrir eso con las viejas, Pilar? A nosotros no nos pasa lo mismo.
– No -se burló Pilar-. Entre nosotros, las viejas, que hubieran sido buenas mozas en su juventud, a no ser porque iban siempre tocando el tambor gracias a los favores de su marido, ese tambor que todas las gitanas llevan consigo…
– No hables así -dijo Rafael-; no está bien.
– Vaya, te sientes ofendido -comentó Pilar-. Pero ¿has visto alguna vez una gitana que no estuviera a punto de tener una criatura o que acabase de tenerla?
– Tú.
– Basta -dijo Pilar-. Aquí no hay nadie a quien no se pueda ofender. Lo que yo estaba diciendo es que la edad trae la fealdad. No es necesario entrar en detalles. Pero si el inglés quiere aprender a distinguir el olor de la muerte, tiene que irse al matadero por la mañana temprano.
– Iré -dijo Robert Jordan-; pero trataré de hacerme con ese olor mientras pasan, sin necesidad de besarlas. A mí también me dan miedo esos brotes, como a Rafael.
– Besa a una de esas viejas -insistió Pilar-; bésalas, inglés, para que aprendas, y cuando tengas las narices bien impregnadas vete a la ciudad, y cuando veas un cajón de basura lleno de flores muertas, hunde la nariz en él y respira con fuerza, para que ese olor se mezcle con el que tienes ya dentro.
– Ya está hecho -aseguró Robert Jordan-. ¿Qué flores tienen que ser?
– Crisantemos.
– Sigue -dijo Robert Jordan-. Ya los huelo.
– Luego -prosiguió Pilar-, es importante que sea un día de otoño con lluvia o, por lo menos, con algo de neblina, y si no, a principios de invierno. Y ahora conviene que sigas cruzando la ciudad y bajes por la calle de la Salud, oliendo lo que olerás cuando estén barriendo las casas de putas y vaciando las bacinillas en las alcantarillas, y con este olor a los trabajos de amor perdido, mezclado con el olor dulzón del agua jabonosa y el de las colillas, en tus narices, vete al Jardín Botánico, en donde, por la noche, las chicas que no pueden trabajar en su casa, hacen su oficio contra las rejas del parque y sobre las aceras. Allí, a la sombra de los árboles, contra las rejas del parque, es donde ellas satisfacen todos los deseos de los hombres, desde los requerimientos más sencillos, al precio de diez céntimos, hasta una peseta, por ese grandioso acto gracias al cual nacemos. Y allí, sobre algún lecho de flores que aún no hayan sido arrancadas para el trasplante, y que hacen la tierra mucho más blanda que el pavimento de las aceras, encontrarás abandonado algún saco de arpillera, en el que se mezclan los olores de la tierra húmeda, de las flores mustias y de las cosas que se hicieron aquella noche allí. En ese saco estará la esencia de todo, de la tierra muerta, de los tallos de las flores muertas y de sus pétalos podridos y del olor que es a un tiempo el de la muerte y el del nacimiento del hombre. Meterás la cabeza en ese saco y tratarás de respirar dentro de él.
– No.
– Sí -dijo Pilar-. Meterás la cabeza en ese saco y procurarás respirar dentro de él, y entonces, si no has perdido el recuerdo de los otros olores, cuando aspires profundamente conocerás el olor de la muerte que ha de venir tal y como nosotros la reconocemos.
– Muy bien -dijo Robert Jordan-. ¿Y dices que Kashkin olía a todo eso cuando estuvo aquí?
– Sí.
– Bueno -exclamó Robert Jordan, gravemente-; si todo eso es verdad, hice bien en pegarle un tiro.
– ¡Ole! -exclamó el gitano. Los otros soltaron la carcajada.
– Muy bien -aprobó Primitivo-. Eso la mantendrá callada un buen rato.
– Pero, Pilar -observó Fernando-, no esperarás que nadie con la educación de don Roberto vaya a hacer unas cosas tan feas.
– No -reconoció Pilar.
– Todo eso es absolutamente repugnante.
– Sí -asintió ella.
– No esperarás que realice esos actos degradantes, ¿verdad?
– No -contestó Pilar-. Anda, vete a la cama, ¿quieres?
– Pero, Pilar… -siguió Fernando.
– Calla la boca. ¿Quieres? -exclamó Pilar, agriamente. De pronto se había enfadado-. No hagas el idiota y yo aprenderé a no hacer el idiota otra vez, poniéndome a hablar con gente que no es capaz de entender lo que una está diciendo.
– Confieso que no lo entiendo -reconoció Fernando.
– No confieses nada y no trates de comprender -dijo Pilar-. ¿Está nevando todavía?
Robert Jordan se acercó a la boca de la cueva y, levantando la manta, echó una ojeada al exterior. La noche estaba clara y fría y la nieve había dejado de caer. Miró a través de los troncos de los árboles, vio la nieve caída entre ellos, formando un manto blanco, y, elevando los ojos, vio por entre las ramas el cielo claro y límpido. El aire áspero y frío llenaba sus pulmones al respirar.
«El Sordo va a dejar muchas huellas si ha robado los caballos esta noche», pensó. Y dejando caer la manta, volvió a entrar en la cueva llena de humo.
– Ha aclarado -dijo-. La tormenta ha terminado.
Capítulo veinte
Estaba tumbado en la oscuridad esperando que llegase la muchacha. No soplaba el viento y los pinos estaban inmóviles en la noche. Los troncos oscuros surgían de la nieve que cubría el suelo y él estaba allí, tendido en el saco de dormir, sintiendo bajo su cuerpo la elasticidad del lecho que se había fabricado, con las piernas estiradas para gozar de todo el calor del saco, el aire vivo y frío acariciándole la cabeza y penetrando por las narices. Bajo la cabeza, tumbado como estaba de costado, tenía el envoltorio hecho con su pantalón y su chaqueta enrollados alrededor de sus zapatos, a guisa de almohada, y, junto a la cadera, el contacto frío y metálico de la pistola, que había sacado de su funda al desnudarse y había atado con una correa a su muñeca derecha. Apartó la pistola y se dejó caer más adentro en el saco, con los ojos fijos más allá de la nieve en la hendidura negra que marcaba la entrada de la cueva. El cielo estaba claro y la nieve reflejaba la suficiente luz como para poder distinguir los troncos de los árboles y las masas de las rocas en el lugar donde se abría la cueva.
Poco antes de acostarse había cogido un hacha, había salido de la cueva y, pisando la nieve recién caída, había ido hasta la linde del claro y derribado un pequeño abeto. Había arrastrado el abeto en la oscuridad hasta la pared del muro rocoso. Allí lo había puesto de pie, y, sosteniendo con una mano el tronco, le había ido despojando de todas las ramas. Luego, dejando éstas amontonadas, depositó el tronco desnudo sobre la nieve y volvió a la cueva para coger una tabla que había visto apoyada contra la pared. Con esa tabla había escarbado en la nieve al pie de la muralla rocosa y, sacudiendo las ramas para despojarlas de la nieve, las había dispuesto en filas, como si fueran las plumas de un colchón, unas encima de otras, hasta formar un lecho. Colocó luego el tronco a los pies de ese lecho de ramas, para mantenerlas en su sitio, y lo sujetó con dos cuñas puntiagudas, cortadas de la misma tabla.
Luego volvió a la cueva, inclinándose bajo la manta para pasar y dejó el hacha y la tabla contra la pared.
– ¿Qué estabas haciendo afuera?-preguntó Pilar.
– Estaba haciéndome una cama.
– No cortes pedazos de mi alacena para hacerte una cama.
– Siento haberlo hecho.
– No tiene importancia; hay más tablones en el aserradero. ¿Qué clase de cama te has hecho?
– Al estilo de mi país.
– Entonces, que duermas bien -dijo ella.
Robert Jordan había abierto una de las mochilas, había sacado el saco de dormir, había puesto en su sitio los objetos que estaban envueltos en el saco y salió de la cueva con el envoltorio en la mano, agachándose luego para pasar por debajo de la manta. Extendió el saco sobre las ramas de manera que los pies estuviesen contra el tronco y la cabeza descansara sobre la muralla rocosa. Luego volvió a entrar en la cueva para recoger sus mochilas; pero Pilar le dijo:
– Esas pueden dormir conmigo como anoche.
– ¿No se van a poner centinelas? -preguntó Jordan-. La noche está clara y la tormenta ha pasado.
– Irá Fernando -había dicho Pilar.
María estaba en el fondo de la cueva y Robert Jordan no podía verla.
– Buenas noches a todo el mundo -había dicho-. Voy a dormir.
De los que estaban ocupados extendiendo las mantas y los bultos en el suelo, frente al hogar, echando atrás mesas y asientos de cuero, para dejar espacio y acomodarse, sólo Primitivo y Andrés levantaron la cabeza para decir:
– Buenas noches.
Anselmo estaba ya dormido en un rincón, tan bien envuelto en su capa y en su manta, que ni siquiera se le veía la punta de la nariz. Pablo dormía en su sitio.
– ¿Quieres una piel de cordero para tu cama? -preguntó Pilar en voz baja a Robert Jordan.
– No. Muchas gracias. No me hace falta.
– Que duermas a gusto -dijo ella-. Yo respondo de tu material.
Fernando había salido con él. Se había detenido un instante en el lugar donde Jordan había extendido el saco de dormir.
– ¡Qué idea más rara la de dormir al sereno, don Roberto!
había dicho, de pie, en la oscuridad, envuelto en su capote hasta las cejas y con la carabina sobresaliendo por detrás de la espalda.
– Tengo costumbre de hacerlo así. Buenas noches.
– Desde el momento en que tiene usted la costumbre…
– ¿Cuándo es el relevo?
– A las cuatro.
– Va a pasar usted mucho frío de aquí a entonces.
– Tengo costumbre -dijo Fernando.
– Desde el momento en que tiene usted costumbre… -había respondido cortésmente Robert Jordan.
– Sí -había dicho Fernando-, y ahora tengo que irme allá arriba. Buenas noches, don Roberto.
– Buenas noches, Fernando.
Luego Robert Jordan se hizo una almohada con la ropa que se había quitado, se metió en el saco y, allí tumbado, se puso a esperar. Sentía la elasticidad de las ramas bajo la cálida suavidad del saco acolchado, y con el corazón palpitándole y los ojos fijos en la entrada de la cueva, más allá de la nieve, esperaba.
La noche era clara y su cabeza estaba tan fría y tan clara como el aire. Respiraba el olor de las ramas de pino bajo su cuerpo, de las agujas de pino aplastadas y el olor más vivo de la resina que rezumaba de las ramas cortadas. Y pensó: «Pilar y el olor de la muerte. A mí, el olor que me agrada es éste. Este y el del trébol recién cortado y el de la salvia con las hojas aplastadas por mi caballo cuando cabalga detrás del ganado, y el olor del humo de la leña y de las hojas que se queman en el otoño. Ese olor, el de las humaredas que se levantan de los montones de hojas alineados a lo largo de las calles de Missoula, en el otoño, debe ser el olor de la nostalgia. ¿Cuál es el que tú prefieres? ¿El de las hierbas tiernas con que los indios tejen sus cestos? ¿El del cuero ahumado? ¿El olor de la tierra en primavera, después de un chubasco? El del mar que se percibe cuando caminas entre los tojos en Galicia? ¿O el del viento que sopla de tierra al acercarse a Cuba en medio de la noche? Ese olor es el de los cactus en flor, el de las mimosas y el de las algas. ¿O preferirías el del tocino, friéndose para el desayuno, por las mañanas, cuando estás hambriento? ¿O el del café? ¿O el de una manzana Jonathan, cuando hincas los dientes en ella? ¿O el de la sidra en el trapiche? ¿O el del pan sacado del horno? Debes de tener hambre.» Así pensó y se tumbó de costado y observó la entrada de la cueva a la luz de las estrellas, que se reflejaban en la nieve.
Alguien salió por debajo de la manta y Jordan pudo ver una silueta que permanecía de pie junto a la entrada de la cueva. Oyó deslizarse a alguien sobre la nieve y pudo ver que la silueta volvía a agacharse y entraba en la cueva.
«Supongo que no vendrá antes que estén todos dormidos. Es una pérdida de tiempo. La mitad de la noche ha pasado ya. ¡Oh, María! Ven pronto, María; nos queda poco tiempo.» Oyó el ruido sordo de la nieve que caía de una rama. Soplaba un viento ligero. Lo sentía sobre su rostro. Una angustia súbita le acometió ante la idea de que pudiera no llegar. El viento que se iba levantando, le recordaba que pronto llegaría la madrugada. Continuaba cayendo nieve de las ramas al mover el viento las copas de los árboles.
«Ven ahora, María. Ven, te lo ruego; ven en seguida. Ven ahora. No esperes. Ya no vale la pena que esperes a que se duerman los demás.»
Entonces la vio llegar, saliendo de debajo de la manta que cubría la entrada de la cueva. Se quedó parada un instante, y aunque estaba seguro de que era la muchacha, no podía ver lo que estaba haciendo. Silbó suavemente. Seguía casi escondida junto a la entrada de la cueva, entre las sombras que proyectaba la roca. Por fin se acercó corriendo, con sus largas piernas sobre la nieve. Y un instante después estaba allí, de rodillas, junto al saco, con la cabeza apretada contra la suya quitándose la nieve de los pies. Le besó y le tendió un paquete.
– Pónlo con tu almohada -le dijo-; me he quitado la ropa para ganar tiempo.
– ¿Has venido descalza por la nieve?
– Sí -dijo ella-; sólo con mi camisón de boda.
La apretó entre sus brazos y ella restregó su cabeza contra su barbilla.
Aparta los pies; los míos están muy fríos, Roberto.
. Ponlos aquí y se te calentarán.
No, no -dijo ella-. Ya se calentarán solos. Pero ahora dime en seguida que me quieres.
– Te quiero.
¡Qué bonito! Dímelo otra vez.
– Te quiero, conejito.
– ¿Te gusta mi camisón de boda?
– Es el mismo de siempre.
– Sí. El de anoche. Es mi camisón de boda.
– Pon tus pies aquí.
– No. Eso sería abusar. Ya se calentarán solos. No tengo frío. La nieve los ha enfriado y tú los sentirás fríos. Dímelo otra vez.
– Te quiero, conejito.
– Yo también te quiero y soy tu mujer.
– ¿Están dormidos?
_No -respondió ella-; pero no pude aguantar más. Y además, ¿qué importa?
– Nada -dijo él. Y sintiendo la proximidad de su cuerpo, esbelto, cálido y largo, añadió-: Nada tiene importancia.
– Ponme las manos sobre la cabeza -dijo ella– y déjame ver si sé besarte.
Preguntó luego:
– ¿Lo he hecho bien?
– Sí -dijo él-; quítate el camisón.
– ¿Crees que tengo que hacerlo? -Sí, si no vas a sentir frío. -¡Qué va! Estoy ardiendo. -Yo también; pero después puedes sentir frío. -No. Después seremos como un animalito en el bosque, y tan cerca el uno del otro, que ninguno podrá decir quién es quién. ¿Sientes mi corazón latiendo contra el tuyo? -Sí. Es uno sólo. -Ahora, siente. Yo soy tú y tú eres yo, y todo lo del uno es del otro. Y yo te quiero; sí, te quiero mucho. ¿No es verdad que no somos más que uno? ¿Te das cuenta?
– Sí -dijo él-. Así es.
– Y ahora, siente. No tienes más corazón que el mío.
– Ni piernas ni pies ni cuerpo que no sean los tuyos.
– Pero somos diferentes -dijo ella-. Quisiera que fuésemos enteramente iguales.
– No digas eso.
– Sí. Lo digo. Era una cosa que quería decirte.
– No has querido decirlo.
– Quizá no -dijo ella, hablando quedamente, con la boca pegada a su hombro-. Pero quizá sí. Ya que somos diferentes, me alegro de que tú seas Roberto y yo María. Pero si tuviera que cambiar alguna vez, a mí me gustaría cambiarme por ti. Quisiera ser tú; porque te quiero mucho.
– Pero yo no quiero cambiar. Es mejor que cada uno sea quien es.
– Pero ahora no seremos más que uno, y nunca existirá el uno separado del otro. -Luego añadió-: Yo seré tú cuando no estés aquí. ¡Ay, cuánto te quiero… y tengo que cuidar de ti!
– María…
– Sí.
– María…
– Sí.
– María…
– Sí, por favor.
– ¿No tienes frío?
– No. Tápate los hombros con la manta.
– María…
– No puedo hablar.
– Oh, María, María, María.
Volvieron a encontrarse más tarde, uno junto al otro, con la noche fría a su alrededor, sumergidos en el calor del saco y la cabeza de María rozando la mejilla de Robert Jordan. La muchacha yacía tranquila, dichosa, apretada contra él. Entonces ella le dijo suavemente:
– ¿Y tú?
Como tú -dijo él.
Sí -convino ella-; pero no ha sido como esta tarde.
– No.
Pero me gustó más. No hace falta morir.
– Ojalá -dijo él-. Confío en que no.
– No quise decir eso.
– Lo sé. Sé lo que quisiste decir. Los dos queremos decir lo mismo.
– Entonces, ¿por qué has dicho eso en vez de lo que yo decía?
– Porque para un hombre es distinto.
– Entonces me alegro mucho de que seamos diferentes.
– Y yo también -dijo él-; pero he entendido lo que querías decir con eso de morirse. Hablé como hombre por la costumbre. He sentido lo mismo que tú.
– Hables como hables y seas como seas, es así como te quiero.
– Y yo te quiero a ti y adoro tu nombre, María.
– Es un nombre vulgar.
– No -dijo él-. No es vulgar.
– ¿Dormimos ahora? -preguntó ella-. Yo me dormiría en seguida.
– Durmamos -dijo él sintiendo la cercanía del cuerpo esbelto y cálido junto a sí, reconfortante, sintiendo que desaparecía la soledad mágicamente, por el simple contacto de costados, espaldas y pies, como si todo aquello fuese una alianza contra la muerte. Y susurró-: Duerme a gusto, conejito.
Y ella:
– Ya estoy dormida.
– Yo también voy a dormirme -dijo él-. Duerme a gusto, cariño.
Luego se quedó dormido, feliz en su sueño.
Pero se despertó durante la noche y la apretó contra sí como si ella fuera toda la vida y se la estuviesen arrebatando. La abrazaba y sentía que ella era toda la vida y que era verdad. Pero ella dormía tan plácida y profundamente, que no se despertó.
Así es que él se volvió de costado y le cubrió la cabeza con la manta, besándola en el cuello. Tiró de la correa que sujetaba la pistola en la muñeca, de modo que pudiera alcanzarla fácilmente, y se quedó allí pensando en la quietud de la noche.
Capítulo veintiuno
Con la luz del día se levantó un viento cálido; podía oírse el rumor de la nieve derritiéndose en las ramas de los árboles y el pesado golpe de su caída. Era una mañana de finales de primavera. Con la primera bocanada de aire que respiró Jordan se dio cuenta de que había sido una tormenta pasajera de la montaña de la que no quedaría ni el recuerdo para el mediodía. En ese momento oyó el trote de un caballo que se acercaba y el ruido de los cascos amortiguado por la nieve. Oyó el golpeteo de la funda de la carabina y el crujido del cuero de la silla.
– María -dijo en voz baja, sacudiendo a la muchacha por los hombros para despertarla-, métete debajo de la manta.
Se abrochó la camisa con una mano, mientras empuñaba con la otra la pistola automática, a la que había descorrido el seguro con el pulgar. Vio que la rapada cabeza de la muchacha desaparecía debajo de la manta con una ligera sacudida. En ese momento apareció el jinete por entre los árboles. Robert Jordan se acurrucó debajo de la manta y con la pistola sujeta con ambas manos apuntó al hombre que se acercaba. No le había visto nunca.
El jinete estaba casi frente a él. Montaba un gran caballo tordo y llevaba una gorra de color caqui, un capote parecido a un poncho y pesadas botas negras. A la derecha de la montura, saliendo de la funda, se veían la culata y el largo cerrojo de un pequeño fusil automático. Tenía un rostro juvenil de rasgos duros, y en ese instante vio a Robert Jordan.
El jinete echó mano a la carabina, y al inclinarse hacia un costado, mientras tiraba de la culata, Jordan vio la mancha escarlata de la insignia que llevaba en el lado izquierdo del pecho, sobre el capote. Apuntando al centro del pecho, un poco más abajo de la insignia, disparó.
El pistoletazo retumbó entre los árboles nevados.
El caballo dio un salto, como si le hubieran clavado las espuelas, y el jinete, asido todavía a la carabina, se deslizó hacia el suelo, con el pie derecho enganchado en el estribo.
El caballo tordo comenzó a galopar por entre los árboles, arrastrando al jinete boca abajo, dando tumbos. Robert Jordan se incorporó empuñando la pistola con una sola mano.
El gran caballo gris galopaba entre los pinos. Había una ancha huella en la nieve, por donde el cuerpo del jinete había sido arrastrado, con un hilo rojo corriendo paralelo a uno de los lados. La gente empezó a salir de la cueva. Robert Jordan se inclinó, desenrolló el pantalón, que le había servido de almohada, y comenzó a ponérselo.
– Vístete -le dijo a María.
Sobre su cabeza oyó el ruido de un avión que volaba muy alto. Entre los árboles distinguió el caballo gris, parado, y el jinete, pendiente siempre del estribo, colgando boca abajo.
– Ve y atrapa a ese caballo -gritó a Primitivo, que se dirigía hacia él. Luego preguntó-: ¿Quién estaba de guardia arriba?
– Rafael -dijo Pilar desde la entrada de la cueva. Se había quedado parada allí, con el cabello peinado en trenzas que le colgaba por la espalda.
– Ha salido la caballería -dijo Robert Jordan-. Sacad esa maldita ametralladora, en seguida.








