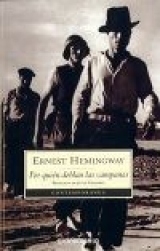
Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
– Bandidos -gritó la misma voz desde detrás de los peñascos.
En la colina no le respondió nadie.
– Bandidos, rendíos ahora, antes que os hagamos saltar en mil pedazos.
– Ya pican -murmuró el Sordo, muy contento.
Mientras él vigilaba la cuesta, un hombre se dejó ver por encima de una roca. Ningún disparo salió de la colina, y la cabeza desapareció. El Sordo esperó, sin dejar de observar, pero no pasó nada. Volvió la cabeza para mirar a los otros, que vigilaban cada uno su correspondiente sector. Como respuesta a su mirada, los otros movieron negativamente la cabeza.
– Que nadie se mueva -susurró.
– Hijos de puta -gritó de nuevo la voz de detrás de los peñascos.
– Cochinos rojos, violadores de vuestra madre, bebedores de la leche de vuestro padre…
El Sordo sonrió. Conseguía oír los insultos volviendo hacia la voz su oreja buena. «Esto es mejor que la aspirina. ¿A cuántos vamos a atrapar? ¿Es posible que sean tan cretinos?»
La voz había callado de nuevo, y durante tres minutos no se oyó ni percibió ningún movimiento. Después, el soldado que estaba a un centenar de metros por debajo de ellos se puso al descubierto y disparó. La bala fue a dar contra la roca y rebotó con un silbido agudo. El Sordo vio a un hombre que, agazapado, corría desde los peñascos en donde estaba el arma automática, a través del espacio descubierto, hasta el gran peñasco, detrás del que se había escondido el hombre que gritaba, zambulléndose materialmente detrás de él.
El Sordo echó una mirada alrededor. Le hicieron gestos indicándole que no había novedad en las otras pendientes. El Sordo sonrió dichoso y movió la cabeza. «Diez veces mejor que la aspirina», pensó, y aguardó dichoso, como sólo puede serlo un cazador.
Abajo, el hombre que había salido corriendo, fuera del montón de piedras, hacia el refugio que ofrecía el gran peñasco, hablaba y le decía al tirador:
– ¿Qué piensas de esto?
– No sé -respondió el tirador.
– Sería lógico -dijo el hombre que era el oficial que mandaba el destacamento-. Están cercados. No pueden esperar más que la muerte.
El soldado no replicó.
– ¿Tú qué crees? -inquirió el oficial.
– Nada.
– ¿Has visto algún movimiento desde que dispararon los últimos tiros?
– Ninguno.
El oficial consultó su reloj de pulsera. Eran las tres menos diez.
– Los aviones deberían haber llegado hace una hora -comentó.
Entonces llegó al refugio otro oficial y el soldado se puso aparte para dejarle sitio.
– ¿Qué te parece, Paco? -preguntó el primer oficial.
El otro, que todavía jadeaba por la carrera que se había pegado para subir la cuesta atravesándola de uno a otro lado, desde el refugio de la ametralladora, respondió:
– Para mí, es una trampa.
– ¿Y si no lo fuera? Sería ridículo que estuviéramos aguardando aquí sitiando a hombres que ya están muertos.
– Ya hemos hecho algo peor que el ridículo -contestó el segundo oficial-. Mira hacia la ladera.
Miró hacia arriba, hacia donde estaban desparramados los cadáveres de las víctimas del primer ataque. Desde el lugar en que se encontraban se veía la línea de rocas esparcidas, el vientre, las patas en escorzo y las herraduras del caballo del Sordo, y la tierra recién removida por los que habían construído el parapeto.
– ¿Qué hay de los morteros? -preguntó el otro oficial.
– Deberán estar aquí dentro de una hora o antes.
– Entonces, esperémoslos. Ya hemos hecho bastantes tonterías.
– Bandidos -gritó repentinamente el primer oficial, irguiéndose y asomando la cabeza por encima de la roca; la cresta de la colina le pareció así mucho más cercana-. ¡Cochinos rojos! ¡Cobardes!
El segundo oficial miró al soldado moviendo la cabeza. El soldado apartó la mirada, apretando los labios.
El primer oficial permaneció allí parado, con la cabeza bien visible por encima de la roca y con la mano en la culata del revólver. Insultó y maldijo a los hombres que estaban en la cima. Pero no ocurrió nada. Entonces dio un paso, apartándose resueltamente del refugio, y se quedó allí parado, contemplando la cima.
– Disparad, cobardes, si aún estáis vivos -gritó-. Disparad sobre un hombre que no le teme a ningún rojo nacido de mala madre.
Era una frase muy larga para decirla a gritos, y el rostro del oficial se puso rojo y congestionado.
El segundo oficial, un hombre flaco, quemado por el sol, con ojos tranquilos y boca delgada, con el labio superior un poco largo, mejillas hundidas y mal rasuradas, volvió a mover la cabeza. El oficial que gritaba en aquellos momentos era el que había mandado el primer ataque. El joven teniente que yacía muerto en la ladera había sido el mejor amigo de este otro teniente, llamado Paco Berrendo, que ahora escuchaba los gritos de su capitán, el cual se encontraba en un estado visible de excitación.
– Esos son los cerdos que mataron a mi hermana y a mi madre -dijo el capitán. Tenía la tez roja, un bigote rubio, de aspecto británico, y algo raro en la mirada. Los ojos eran de un azul pálido, con pestañas rubias también. Cuando se les miraba se tenía la impresión de que se fijaban lentamente-. ¡Rojos! -gritó-. ¡Cobardes! -Y empezó otra vez a insultarlos.
Se había quedado enteramente al descubierto y, apuntando con cuidado, disparó sobre el único blanco que ofrecía la cima de la colina: el caballo muerto que había pertenecido al Sordo. La bala levantó una polvareda a unos quince metros por debajo del caballo. El capitán disparó de nuevo. La bala fue a dar contra una roca y rebotó silbando.
El capitán, de pie, siguió contemplando la cima de la colina. El teniente Berrendo miraba el cuerpo del otro teniente, que yacía justamente por debajo de la cima. El soldado miraba al suelo que tenía a sus pies. Luego levantó sus ojos hacia el capitán.
– Ahí arriba no queda nadie vivo -dijo el capitán-. Tú -añadió, dirigiéndose al soldado-, vete a verlo.
El soldado miró al suelo y no contestó.
– ¿No me has oído? -le gritó el capitán.
– Sí, mi capitán -contestó el soldado, sin mirarle.
– Entonces, vete. -El capitán tenía en la mano la pistola.– ¿Me has oído?
– Sí, mi capitán.
– Entonces, ¿por qué no vas?
– No tengo ganas, mi capitán.
– ¿No tienes ganas? -El capitán apoyó la pistola contra los riñones del soldado.– ¿No tienes ganas?
– Tengo miedo, mi capitán -respondió con dignidad el soldado.
El teniente Berrendo, que observaba la cara del capitán y sus ojos extraños, creyó que iba a matar al soldado.
– Capitán Mora… -dijo.
– Teniente Berrendo…
– Es posible que el soldado tenga razón.
– ¿Que tenga razón cuando dice que tiene miedo? ¿Que tenga razón cuando me dice que no quiere obedecer una orden?
– No. Que tenga razón cuando dice que es una trampa que se nos tiende.
– Están todos muertos -replicó el capitán-. ¿No me oyes cuando digo que están todos muertos?
– ¿Hablas de nuestros camaradas desparramados por esa ladera? -preguntó Berrendo-. Entonces estoy de acuerdo contigo.
– Paco -dijo el capitán-, no seas tonto. ¿Crees que eres el único que apreciaba a Julián? Te digo que los rojos están muertos. Mira.
Se irguió, puso las dos manos en la parte superior de la roca y, ayudándose torpemente con las rodillas, se encaramó y se puso de pie.
– Disparad -gritó, de pie sobre el peñasco de granito gris, agitando los brazos-. Disparad. Disparad. Matadme.
En la cima de la colina el Sordo seguía acurrucado detrás del caballo muerto y sonreía.
«¡Qué gente!», pensó. Rió intentando contenerse, porque la risa le sacudía el brazo y le hacía daño.
– ¡Rojos! -gritaba el de abajo-. Canalla roja, disparad. Matadme.
El Sordo, con el pecho sacudido por la risa, echó una rápida ojeada por encima de la grupa del caballo y vio al capitán, que agitaba los brazos en lo alto de su peñasco. Otro oficial estaba junto a él. Un soldado estaba al otro lado. El Sordo continuó mirando en aquella dirección y moviendo la cabeza muy contento.
«Disparad sobre mí -repetía en voz baja-. Matadme.» Y volvieron a sacudirse sus hombros por la risa. Todo ello le hacía daño en el brazo y cada vez que reía, sacaba la impresión de que su cabeza iba a estallar. Pero la risa le acometía de nuevo como un espasmo.
El capitán Mora descendió del peñasco.
– ¿Me crees ahora, Paco? -le preguntó al teniente Berrendo.
– No -dijo el teniente Berrendo.
– ¡C…! -exclamó el capitán-. Aquí no hay más que idiotas y cobardes.
El soldado fue a refugiarse prudentemente detrás del peñasco y el teniente Berrendo se agazapó junto a él.
El capitán, al descubierto, a un lado del peñasco, se puso a gritar atrocidades hacia la cima de la colina. No hay lenguaje más atroz que el español. Se encuentra en este idioma la traducción de todas las groserías de las otras lenguas y, además, expresiones que no se usan más que en los países en que la blasfemia va pareja con la austeridad religiosa. El teniente Berrendo era un católico muy devoto. El soldado, también. Eran carlistas de Navarra y juraban y blasfemaban cuando estaban encolerizados; pero no dejaban de mirarlo como un pecado, que se confesaban regularmente.
Agazapados detrás de la roca, escuchando las blasfemias del capitán, trataron de desentenderse de él y de sus palabras. No querían tener sobre su conciencia ese linaje de pecados en un día en que podían morir.
«Hablar así no nos va a traer suerte -pensó el soldado-. Ese habla peor que los rojos.»
«Julián ha muerto -pensaba el teniente Berrendo-. Muerto ahí, sobre la cuesta, en un día como éste. Y ese mal hablado va a traernos peor suerte aún con sus blasfemias.»
Por fin el capitán dejó de gritar y se volvió hacia el teniente Berrendo. Sus ojos parecían más raros que nunca.
– Paco -dijo alegremente-, subiremos tú y yo.
– Yo no.
– ¿Qué dices? -exclamó el capitán, volviendo a sacar la pistola.
«Odio a los que siempre están sacando a relucir la pistola -pensó Berrendo-. No saben dar una orden sin sacar el arma. Probablemente harán lo mismo cuando vayan al retrete para ordenar que salga lo que tiene que salir.»
– Iré si me lo ordenas; pero bajo protesta -dijo el teniente Berrendo al capitán.
– Está bien. Iré yo solo -dijo el capitán-. No puedo aguantar tanta cobardía.
Empuñando la pistola con la mano derecha, comenzó firmemente la subida de la ladera. Berrendo y el soldado le miraban desde su refugio. El capitán pretendía esconderse y llevaba la vista al frente, fija en las rocas, el caballo muerto y la tierra recién removida de la cima.
El Sordo estaba tumbado detrás de su caballo, pegado a su roca, mirando al capitán, que subía por la colina.
«Uno solo. Pero, por su manera de hablar, se ve que es caza mayor. Mira qué animal. Mírale cómo avanza. Ese es para mí. A ése me lo llevo yo por delante. Ese que se acerca va a hacer el mismo viaje que yo. Vamos, ven, camarada viajero. Sube. Ven a mi encuentro. Vamos. Adelante. No te detengas. Ven hacia mí. Sigue como ahora. No te detengas para mirarlos. Muy bien. No mires hacia abajo. Continúa avanzando, con la mirada hacia delante. Mira, lleva bigote. ¿Qué te parece eso? Le gusta llevar bigote al camarada viajero. Es capitán. Mírale las bocamangas. Ya dije yo que era caza mayor. Tiene cara de inglés. Mira. Tiene la cara roja, el pelo rubio y los ojos azules. Va sin gorra y tiene bigote rubio. Tiene los ojos azules. Sus ojos son de color azul pálido y hay algo extraño en ellos. Son ojos que no miran bien. Ya está bastante cerca. Demasiado cerca. Bien, camarada viajero, ahí va eso. Eso es para ti, camarada viajero.»
Apretó suavemente el disparador del rifle automático y la culata le golpeó tres veces en el hombro con el retroceso resbaladizo y espasmódico de las armas automáticas.
El capitán se quedó de bruces en la ladera con su brazo izquierdo recogido bajo el cuerpo y el derecho empuñando aún la pistola, tendido hacia delante por encima de su cabeza. Desde la base de la colina empezaron a disparar contra la cima.
Acurrucado detrás del peñasco, pensando que ahora le iba a ser necesario cruzar el espacio descubierto bajo el fuego, el teniente Berrendo oyó la voz grave y ronca del Sordo en lo alto de la colina.
– Bandidos -gritaba la voz-. Bandidos. Disparad. Matadme.
En lo alto de la colina el Sordo estaba tumbado detrás de su ametralladora, riendo con tanta fuerza que el pecho le dolía y pensaba que iba a estallarle la cabeza.
– Bandidos -gritaba alegremente de nuevo-, matadme, bandidos.
Luego movió la cabeza con satisfacción. «Vamos a tener mucha compañía en este viaje», pensó.
Intentaba hacerse con el otro oficial cuando éste saliera del cobijo de la roca. Antes o después, se vería obligado a abandonarlo. El Sordo estaba seguro de que no podía dirigir el ataque desde allí y pensaba que tenía muchas probabilidades de alcanzarle.
En aquel momento los otros oyeron el primer zumbido de los aviones que se acercaban.
El Sordo no los oyó. Vigilaba atentamente la ladera, cubriéndola con el fusil ametrallador y pensando: «Para cuando yo le vea, habrá empezado a correr y es posible que le marre si no pongo mucha atención. Tendré que ir corriendo el fusil a medida que él vaya atravesando el espacio descubierto; si no, comenzaré a disparar al sitio adonde se dirija, y luego volveré hacia atrás para encontrarle.» En ese momento sintió que le tocaban en la espalda, se volvió y vio el rostro de Joaquín color de ceniza por el miedo. Y mirando en la dirección en que el muchacho señalaba, vio los dos aviones que se acercaban.
Berrendo salió corriendo del peñasco y se lanzó con la cabeza gacha hacia el abrigo de rocas donde estaba la ametralladora de ellos.
El Sordo, que estaba mirando los aviones, no le vio pasar.
– Ayúdame a sacar esto de aquí -dijo a Joaquín. Y el muchacho sacó la ametralladora del hueco entre el caballo y el peñasco.
Los aviones se acercaban rápidamente. Llegaban en oleadas y a cada segundo el estruendo se iba haciendo más fuerte.
– Tumbaos boca arriba, para disparar contra ellos -dijo el Sordo-. Id disparando a medida que se acerquen.
Los seguía fijamente con los ojos.
– Cabrones, hijos de puta -dijo apresuradamente-. Ignacio, coloca el fusil sobre el hombro del muchacho. Tú -añadió, dirigiéndose a Joaquín-, siéntate aquí y no te muevas. Agáchate. Más. No. Más.
Se echó de espaldas y apuntó con la ametralladora a medida que los aviones se acercaban.
– Tú, Ignacio, sosténme las patas del trípode. -Los tres pies colgaban de la espalda del muchacho y el cañón de la ametralladora temblaba por estremecimientos que Joaquín no podía dominar mientras estaba allí con la cabeza gacha, escuchando el zumbido creciente.
Boca arriba, con la cabeza levantada para verlos llegar, Ignacio reunió las patas del trípode en sus manos y enderezó el arma.
– Mantén ahora la cabeza gacha -le dijo a Joaquín-. Más baja.
«La Pasionaria dice: "Es mejor morir de pie que vivir de rodillas…".» Joaquín se lo repetía a sí mismo, en tanto que el zumbido se acercaba más y más. Luego, repentinamente, pasó a «Dios te salve, María…, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.» «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, madre de Dios…», comenzó de nuevo. Luego, muy de prisa, a medida que los aviones hicieron su zumbido insoportable, comenzó a recitar el acto de contrición: «Señor mío Jesucristo…»
Sintió entonces el martilleo de las explosiones junto a sus oídos y el calor del cañón de la ametralladora sobre sus hombros. El martilleo recomenzó y sus oídos se ensordecieron con
el crepitar de la ametralladora. Ignacio disparaba tratando de impedir con todas sus fuerzas que se movieran las patas del trípode, y el cañón le quemaba la espalda. Con el ruido de las explosiones no conseguía acordarse de las palabras del acto de contrición.
Todo lo que podía recordar era: «Y en la hora de nuestra muerte, Amén. En la hora de nuestra muerte, Amén. En la hora. En la hora. Amén.» Los otros seguían disparando. «Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.»
Luego, por encima del tableteo de la ametralladora, hubo el estampido del aire que se desgarra; y luego, un trueno rojo y negro, y el suelo rodó bajo sus rodillas, y se levantó para golpearle en la cara. Y luego comenzaron a caer sobre él los terrones y las piedras. E Ignacio estaba encima de él y la ametralladora estaba encima de él. Pero no había muerto, porque el silbido volvió a comenzar y la tierra volvió a rodar debajo de él con un rugido espantoso. Y volvió por tercera vez a empezar todo y la tierra se escapó bajo su vientre y uno de los flancos de la colina se elevó por los aires para desplomarse suave y lentamente sobre él.
Los aviones volvieron y bombardearon tres veces más; pero ninguno de los que estaban allí se percató de ello.
Por último, los aviones ametrallaron la colina y se fueron. Al pasar por última vez en picado por encima de la colina martillaron todavía las ametralladoras. Luego, el primer avión se inclinó sobre un ala y los otros le imitaron pasando de la formación escalonada a la formación en uve. Y se alejaron por lo alto del cielo en dirección a Segovia.
Manteniendo intenso tiroteo hacia la cima, el teniente Berrendo hizo avanzar una patrulla hasta uno de los cráteres abiertos por las bombas, desde el que se podían arrojar granadas a la cima. No quería correr el riesgo de que estuviese vivo alguien que los estuviese aguardando en la altura, escondido, entre la confusión y desorden originados por el bombardeo, y arrojó cuatro granadas sobre la masa informe de caballos muertos, rocas descuajadas y montículos de tierra amarilla que olían desagradablemente a explosivos, antes de salir del cráter abierto por la bomba para ir a echar un vistazo.
No quedaba nadie vivo en la cima, salvo el muchacho, Joaquín, desvanecido debajo del cadáver de Ignacio. Sangraba por la nariz y los oídos. No había entendido nada. No sintió nada desde el momento en que de repente se encontró en el corazón mismo del trueno, y la bomba que cayó le había quitado hasta el aliento. El teniente Berrendo hizo la señal de la cruz y le pegó un tiro en la nuca, tan rápida y delicadamente, si se puede decir de un acto semejante que sea delicado, como el Sordo había matado al caballo herido.
Parado en lo más alto de la colina, el teniente Berrendo echó una ojeada hacia la ladera, en donde estaban sus amigos muertos, y luego, a lo lejos, hacia el campo, al lugar desde donde ellos habían llegado galopando para enfrentarse con el Sordo, antes de acorralarle en la cima. Observó la disposición de las tropas y ordenó que se subieran hasta allí los caballos de los muertos y que se colocaran los cadáveres de través sobre las monturas, para llevarlos a La Granja.
– Llevad a ése también -dijo-. Ese que tiene las manos sobre la ametralladora. Debe de ser el Sordo. Es el más viejo y el que tenía el arma. No. Cortadle la cabeza y envolvedla en un capote. -Luego lo pensó mejor.– Podríais también cortar la cabeza a todos los demás. Y también a los que están ahí abajo, a los que cayeron en la ladera cuando los atacamos por primera vez. Recoged las pistolas y los fusiles y cargad esa ametralladora sobre un caballo.
Descendió unos pasos por la ladera hasta el sitio en que se encontraba el teniente caído en el primer asalto. Le miró unos instantes, pero no le tocó.
«Qué cosa más mala es la guerra», se dijo.
Luego volvió a santiguarse y mientras bajaba la cuesta rezó cinco padrenuestros y cinco avemarías por el descanso del alma de su camarada muerto. Pero no quiso quedarse para ver cómo cumplían sus órdenes.
Capítulo veintiocho
Después del paso de los aviones, Jordan y Primitivo oyeron el tiroteo que volvía a reanudarse y Jordan sintió que su corazón comenzaba de nuevo a latir. Una nube de humo se estaba formando por encima de la última línea visible de la altiplanicie, y los aviones no eran ya más que tres puntitos que se iban haciendo cada vez más pequeños en el cielo.
«Probablemente habrán hecho migas a su propia caballería, sin atacar al Sordo ni a los suyos», se dijo Robert Jordan. «Estos condenados aviones dan mucho miedo, pero no matan.»
– La lucha continúa -dijo Primitivo, que había estado escuchando con mucha atención el intenso tiroteo. Hacía una mueca a cada explosión, pasándose la lengua por los resecos labios.
– ¿Por qué no? -preguntó Robert Jordan-. Estos aparatos nunca matan a nadie.
Luego cesó por completo el tiroteo y no se oyó un solo disparo. La detonación de la pistola del teniente Berrendo no llegó hasta allí.
Cuando se acabó el tiroteo, Jordan no se sintió de momento muy afectado; pero al prolongarse el silencio sintió como una sensación de vacío en el estómago. Luego oyó el estallido de las granadas y su corazón se alivió de pesadumbres unos instantes. Después volvió a quedarse todo en silencio, y como el silencio duraba, se dio cuenta de que todo había acabado.
María subió en esos momentos del campamento llevando una marmita de hierro que contenía un guisado de liebre con setas, envuelto en una salsa espesa, un saco de pan, una bota de vino, cuatro platos de estaño, dos tazas y cuatro cucharas. Se detuvo cerca de la ametralladora y dejó los dos platos para Agustín y Eladio, que había reemplazado a Anselmo. Les dio pan, desenroscó el tapón de la bota y llenó dos tazas de vino.
Robert Jordan la había visto trepar, ligera, hasta su puesto de observación con el saco a la espalda, la marmita en la mano y su cabeza rubia, rapada, brillando al sol. Saltó a su encuentro, cogió la marmita y le ayudó a escalar el último peñasco.
– ¿Qué han hecho los aviones? -preguntó ella, con mirada asustada.
– Han bombardeado al Sordo.
Jordan había destapado ya la marmita y se estaba sirviendo del guisado en un plato.
– ¿Están peleando todavía?
– No. Se acabó.
– ¡Oh! -exclamó ella, mordiéndose los labios, y miró a lo lejos.
– No tengo apetito -dijo Primitivo.
– Come, de todas maneras -le instó Robert Jordan.
– No podría tragar nada.
– Bebe un trago de esto, hombre -dijo Robert Jordan, tendiéndole la bota-. Y come después.
– Todo eso del Sordo me ha cortado el apetito -dijo Primitivo-. Come tú. Yo no tengo hambre.
María se acercó a él, le pasó el brazo por el cuello y le abrazó.
– Come, hombre -dijo-; cada cual tiene que guardar sus propias fuerzas.
Primitivo se apartó. Cogió la bota, y, echando la cabeza hacia atrás, bebió lentamente, dejando caer el chorro hasta el fondo de su garganta. Luego se llenó un plato de guisado y comenzó a comer.
Robert Jordan miró a María moviendo la cabeza. La muchacha se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Cada uno de ellos sabía lo que sentía el otro, y se quedaron así, uno al lado del otro. Jordan comía despaciosamente su ración, saboreando las setas, bebiendo de vez en cuando un trago de vino y sin hablar.
– Puedes quedarte aquí si quieres, guapa -dijo al cabo de un rato, cuando la marmita se había quedado vacía.
– No -dijo ella-; tengo que volver con Pilar.
– Puedes quedarte un rato aquí. Creo que ahora no pasará nada.
– No, tengo que ir con Pilar. Está dándome lecciones.
– ¿Qué te está dando?
– El catecismo -sonrió y luego la abrazó-. ¿No has oído hablar nunca del catecismo? -Volvió a sonrojarse.– Es algo parecido. -Se sonrojó de nuevo.– Pero distinto.
– Ve a tu catecismo -dijo él, y le acarició la cabeza. Ella le sonrió y dijo luego a Primitivo:
– ¿Quieres algo de abajo?
– No, hija mía -dijo él. Se veía que no había logrado recobrarse.
– Salud, hombre-replicó ella.
– Escucha -dijo Primitivo-, no tengo miedo de morir; pero haberlos dejado solos así… -Se le quebró la voz.
– No teníamos otra opción -dijo Robert Jordan.
– Ya lo sé; pero, a pesar de todo.
– No teníamos otra alternativa -dijo Robert Jordan-. Y ahora vale más no hablar de ello.
– Sí, pero solos, sin que los ayudase nadie…
– Es mejor no hablar más de eso -contestó Robert Jordan-. Y tú, guapa, vete a tu catecismo.
La vio deslizarse de roca en roca. Luego se estuvo sentado un rato meditando mientras miraba la altiplanicie.
Primitivo le habló; pero él no dijo nada. Hacía calor al sol, pero no lo sentía. Miraba las laderas de la colina y las extensas manchas de pinares que cubrían hasta las cimas más elevadas. Pasó una hora y el sol estaba ya a su izquierda cuando los vio por la cuesta de la colina, e inmediatamente cogió los gemelos.
Los caballos aparecían pequeños, diminutos; los dos primeros jinetes se hicieron visibles sobre la extensa ladera verde de la alta montaña. Seguían los cuatro jinetes más, que descendían esparcidos por todo lo ancho de la ladera. Vio después con los gemelos la doble columna de hombres y caballos recortándose en la aguda claridad de su campo de visión. Mientras los miraba sintió el sudor que le goteaba de las axilas, corriéndole por los costados. Al frente de la columna iba un hombre. Luego seguían otros jinetes. Luego, varios caballos sin jinete, con la carga sujeta a la montura. Luego, dos jinetes más. Después, los heridos, montados, llevando a un hombre a pie a su lado, y, cerrando la columna, otro grupo de jinetes.
Los vio bajar por la ladera y desaparecer entre los árboles del bosque. A la distancia en que se encontraba no podía distinguir la carga de una de las monturas, formada por una manta, atada a los extremos, y de trecho en trecho, de modo que formaba protuberancias como las que forman los guisantes en la vaina. Estaba atravesada sobre la montura y cada uno de los extremos iba atado a los estribos. A su lado, encima de la montura, se destacaba con arrogancia el fusil automático que había usado el Sordo.
El teniente Berrendo, que cabalgaba a la cabeza de la columna, a poca distancia de los gastadores, no se mostraba arrogante. Tenía la sensación de vacío que sigue a la acción. Pensaba: «Cortar las cabezas es una barbaridad. Pero es una prueba y una identificación. Tendré bastantes disgustos, a pesar de todo, con este asunto. ¡Quién sabe! Eso de las cabezas quizá les guste. Quizá las envíen todas a Burgos. Es una cosa bárbara. Los aviones eran muchos, muchos, muchos. Pero hubiéramos podido hacerlo todo y casi sin pérdidas con un mortero «Stokes». Dos mulos para llevar las municiones y un mulo con un mortero a cada lado de la silla. ¡Qué ejército hubiéramos tenido entonces! Con la potencia de fuego de todas las armas automáticas. Y otro mulo más. No, dos mulos para llevar las municiones. Bueno, deja eso ya. Entonces no sería caballería. Déjalo. Te estás fabricando un ejército. Dentro de un rato acabarás pidiendo un cañón de montaña.»
Luego pensó en Julián, caído en la colina, muerto y atado sobre un caballo, allí, a la cabeza de la columna. Y en tanto que bajaban hacia los pinos, adentrándose en la sombría quietud del bosque, empezó a rezar para sí mismo.
«Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra: a ti llamamos, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas…»
Continuó rezando mientras los cascos de los caballos se apoyaban suavemente sobre las agujas de los pinos que alfombraban el suelo y la luz se filtraba por entre los árboles como si fueran las columnas de una catedral. Y, sin dejar de rezar, se detuvo un instante para ver a los gastadores, que iban en cabeza y cabalgaban entre los árboles.
Salieron del bosque para meterse por una carretera amarillenta que conducía a La Granja y los cascos de los caballos levantaron una polvareda que los envolvió a todos. El polvo cayó sobre los muertos atados boca abajo sobre la montura, sobre los heridos y sobre los que marchaban a pie, al lado de ellos, envueltos todos en una espesa nube.
Fue entonces cuando Anselmo los vio pasar envueltos en la polvareda.
Contó los muertos y los heridos y reconoció el arma automática del Sordo. No sabía lo que guardaba el bulto envuelto en la manta, que golpeaba contra los flancos del caballo, siguiendo el movimiento de los estribos; pero cuando a su regreso atravesó a oscuras la colina donde el Sordo se había batido, supo en seguida lo que llevaba aquel enorme bulto. No podía reconocer en la oscuridad a los que estaban en la colina, pero contó los cuerpos y atravesó luego los montes para dirigirse al campamento de Pablo.
Caminando a solas en la oscuridad, con un miedo que helaba el corazón, causado por la vista de los cráteres abiertos por las bombas, y por todo lo que había encontrado en la colina, apartó de su mente toda idea que se relacionase con la aventura del día siguiente. Comenzó, pues, a caminar todo lo de prisa que podía, para llevar la noticia. Y, caminando, rogó por el alma del Sordo y por todos los de su cuadrilla. Era la primera vez que rezaba desde el comienzo del Movimiento.
«Dulce, piadosa, clemente Virgen María…»
Pero al fin tuvo que pensar en el día siguiente, y entonces se dijo: «Haré exactamente lo que el inglés me diga que haga y como él me diga que lo haga. Pero que esté junto a él, Dios mío, y que sus órdenes sean claras; porque no sé si lograré dominarme con el bombardeo de los aviones. Ayúdame, Dios mío, ayúdame mañana a conducirme como un hombre tiene que conducirse en su última hora. Ayúdame, Dios mío, a comprender claramente lo que habrá que hacer. Ayúdame, Dios mío, a dominar mis piernas, para que no me ponga a correr cuando llegue el mal momento. Ayúdame, Dios mío, a conducirme como un hombre mañana en el combate.
Puesto que te pido que me ayudes, ayúdame, te lo ruego porque sabes que no te lo pediría si no fuera un asunto grave y que nunca más volveré a pedirte nada.»
Andando a solas en la oscuridad, se sintió mucho mejor después de haber rezado y estuvo seguro de que iba a comportarse dignamente.
Mientras descendía de las tierras altas volvió a rogar por las gentes del Sordo y en seguida llegó al puesto superior donde Fernando le detuvo.
– Soy yo, Anselmo -le dijo.
– ¡Hola! -dijo Fernando.
– ¿Sabes lo del Sordo? -preguntó Anselmo, parados ambos a la entrada de las rocas, en medio de la oscuridad.
– ¿Cómo no? -dijo Fernando-. Pablo nos lo ha contado todo.
– ¿Estuvo allí?
– ¿Cómo no? -volvió a decir Fernando-. Estuvo en la colina tan pronto como la caballería se alejó.
– ¿Y os ha contado…?
– Nos lo ha contado todo -contestó Fernando-. ¡Qué bárbaros! ¡Esos fascistas! Hay que limpiar a España de esos bárbaros.
Se detuvo y añadió con amargura:
– Les falta todo sentido de la dignidad.








