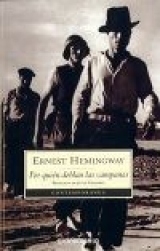
Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
– Eso es asunto tuyo -dijo Robert Jordan, tuteándola de repente-. Yo no tengo que meter la mano en ello.
– Pues sí que la metes -dijo Pilar-. Así es que llévate a tu putilla rapada y vete a la República; pero no des con la puerta en las narices a los que no son extranjeros ni a los que trabajaban ya por la República cuando tú estabas todavía mamando.
María, que iba subiendo por el sendero mientras hablaban, oyó las últimas frases que Pilar, alzando de nuevo la voz, decía a gritos a Robert Jordan. La muchacha movió la cabeza mirando a su amigo y agitó un dedo en señal de negación. Pilar vio a Robert Jordan mirar a la muchacha y sonreírle. Entonces se volvió y dijo:
– Sí, he dicho puta, y lo mantengo, y supongo que vosotros os iréis juntos a Valencia y que nosotros podemos ir a Gredos a comer cagarrutas de cabras.
– Soy una puta, si esto te agrada -dijo María-; tiene que ser así, además, si tú lo dices. Pero cálmate. ¿Qué es lo que te pasa?
– Nada -contestó Pilar, y volvió a sentarse en el banco; su voz se había calmado, perdiendo el acento metálico que le daba la rabia-. No es que te llame eso; pero tengo tantas ganas de ir a la República…
– Podemos ir todos -dijo María.
– ¿Por qué no? -preguntó Robert Jordan-. Puesto que no te gusta Gredos… El Sordo le hizo un guiño.
– Ya veremos -dijo Pilar, y su cólera se había desvanecido enteramente-. Dame un vaso de esa porquería. Me he quedado ronca de rabia. Ya veremos. Ya veremos qué es lo que pasa.
– Ya ves, camarada -explicó el Sordo-; lo que hace las cosas difíciles es la mañana. -Ya no hablaba en aquel español zarrapastroso ex profeso para extranjeros y miraba a Robert Jordan a los ojos seria y calmosamente, sin inquietud ni desconfianza, ni con aquella ligera superioridad de veterano con que le había tratado antes.– Comprendo lo que necesitas. Sé que los centinelas deben ser exterminados y el puente cubierto mientras haces tu trabajo. Todo eso lo comprendo perfectamente. Y es fácil de hacer antes del día o de madrugada.
– Sí -contestó Robert Jordan-. Vete un momento, ¿quieres? -dijo a María, sin mirarla.
La muchacha se alejó unos pasos, lo bastante como para no oír, y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas.
– Ya ves -dijo el Sordo-. La dificultad no está en eso. Pero largarse después y salir de esta región con luz del día es un problema grave.
– Naturalmente -dijo Robert Jordan-, y he pensado en ello. Pero también será pleno día para mí.
– Pero tú estás solo -dijo el Sordo-; nosotros somos varios.
– Habría la posibilidad de volver a los campamentos y salir por la noche -dijo Pilar, llevándose el vaso a los labios y apartándolo después sin llegar a beber.
– Eso es también muy peligroso -explicó el Sordo-. Eso es quizá más peligroso todavía.
– Creo que lo es, en efecto -dijo Robert Jordan.
– Volar el puente por la noche sería fácil -dijo el Sordo-; pero si pones la condición de que sea en pleno día, puede acarrearnos graves consecuencias.
– Ya lo sé.
– ¿No podrías hacerlo por la noche?
– Sí, pero me fusilarían.
– Es muy posible que nos fusilen a todos si tú lo haces en pleno día.
– A mí me daría lo mismo, en tanto en cuanto volase el puente -explicó Robert Jordan-; pero me hago cargo de su punto de vista. ¿No pueden llevar ustedes a cabo una retirada en pleno día?
– Sí que podemos hacerlo -dijo el Sordo-. Podemos organizar esa retirada. Pero lo que estoy explicándote es por qué estamos inquietos y por qué nos hemos enfadado. Tú hablas de ir a Gredos como si fuera una maniobra militar. Si llegáramos a Gredos, sería un milagro.
Robert Jordan no dijo nada.
– Oye -dijo el Sordo-; estoy hablando mucho. Pero es el único modo de entenderse los unos a los otros. Nosotros estamos aquí de milagro. Por un milagro de la pereza y de la estupidez de los fascistas, que tratarán de remediar a su debido tiempo. Desde luego, tenemos mucho cuidado y procuramos no hacer ruido por estos montes.
– Ya lo sé.
– Pero ahora, una vez hecho eso, tendremos que irnos. Tenemos que pensar en la manera de marcharnos.
– Naturalmente.
– Bueno -concluyó el Sordo-, vamos a comer. Ya he hablado bastante.
– Nunca te he oído hablar tanto -dijo Pilar-. ¿Ha sido esto? -y levantó el vaso.
– No -dijo el Sordo, negando con la cabeza-. No ha sido el whisky. Ha sido porque nunca tuve tantas cosas de que hablar como hoy.
– Le agradezco su ayuda y su lealtad -dijo Robert Jordan-; me doy cuenta de las dificultades que origino exigiendo que el puente sea volado en ese momento.
– No hablemos de eso -dijo el Sordo-. Estamos aquí para hacer lo que se pueda. Pero la cosa es peliaguda.
– Sobre el papel, sin embargo, es muy sencilla -dijo Robert Jordan sonriendo-. Sobre el papel, el puente tiene que saltar en el momento en que comience el ataque, de modo que no pueda llegar nada por la carretera. Es muy sencillo.
– Que nos hagan hacer alguna cosa sobre el papel -dijo el Sordo-, que inventen y realicen algo sobre el papel.
– El papel no sangra -dijo Robert Jordan, citando el proverbio.
– Pero es muy útil -dijo Pilar-; es muy útil. Lo que me gustaría a mí valerme de tus órdenes para ir al retrete.
– A mí, también -dijo Robert Jordan-; pero no es así como se gana una guerra.
– No -dijo la mujerona-; supongo que no. Pero ¿sabes lo que me gustaría?
– Ir a la República -contestó el Sordo. Había acercado su oreja sana a la mujer mientras hablaba-. Ya irás, mujer. Deja que ganemos la guerra y todo será la República.
– Muy bien -contestó Pilar-; y ahora, por el amor de Dios, comamos.
Capítulo doce
Después de haber comido salieron del refugio del Sordo y comenzaron a descender por la senda. El Sordo los acompaño hasta el puesto de más abajo. -Salud -dijo-. Hasta la noche.
– Salud, camarada -dijo Robert Jordan, y los tres siguieron bajando por el camino mientras el viejo, parado, los seguía con la mirada. María se volvió y agitó la mano. El Sordo agitó la suya, haciendo con el brazo ese ademán rápido que al estilo español quiere ser un saludo, aunque más bien parece la manera de arrojar una piedra a lo lejos; algo así como si en lugar de saludar se quisiera zanjar de golpe un asunto. Durante la comida el Sordo no se había desabrochado su chaqueta de piel de cordero y se había comportado con una cortesía exquisita, teniendo cuidado de volver la cabeza para escuchar cuando se le hablaba, y volviendo a utilizar aquel español entrecortado para preguntar a Robert Jordan sobre la situación de la República cortésmente; pero estaba claro que deseaba verse libre de ellos cuanto antes.
Al marcharse, Pilar le había dicho:
– ¿Qué te pasa, Santiago?
– Nada, mujer -había respondido el Sordo-. Todo está muy bien; pero estoy pensando.
– Yo también -había dicho Pilar.
Y ahora que seguían bajando por el sendero, bajada fácil y agradable por entre los pinos, por la misma pendiente que habían subido con tanto esfuerzo unas horas antes, Pilar mantenía la boca cerrada. Robert Jordan y María callaban también, de manera que anduvieron rápidamente hasta el lugar en que la senda descendía de golpe, saliendo del valle arbolado para adentrarse luego en el monte y alcanzar por fin el prado de la meseta.
Hacía calor aquella tarde de fin de mayo, y a mitad de camino de la última grada rocosa, la mujer se detuvo. Robert Jordan la imitó y al volverse vio el sudor perlar la frente de Pilar. Su moreno rostro se le antojó pálido, la piel floja y vio que grandes ojeras negras se dibujaban bajo sus ojos. -Descansemos un rato -dijo-; vamos demasiado de prisa.
– No -dijo ella-, continuemos.
– Descansa, Pilar -dijo María-; tienes mala cara.
– Cállate -dijo la mujer-; nadie te ha pedido tu opinión.
Empezó a subir rápidamente por el sendero, pero llegó al final sin alientos y no cabía ya duda sobre la palidez de su rostro sudoroso.
– Siéntate, Pilar -dijo María-; te lo ruego; siéntate, por favor.
– Está bien -dijo Pilar.
Se sentaron los tres debajo de un pino y miraron por encima de la pradera las cimas que parecían surgir de entre las curvas de los valles cubiertos de una nieve que brillaba al sol hermosamente en aquel comienzo de la tarde.
– ¡Qué condenada nieve y qué bonita es de mirar! -dijo Pilar-. Hace pensar en no sé qué la nieve. -Se volvió hacia María y dijo:– Siento mucho haber sido tan brusca contigo, guapa. No sé qué me pasa hoy. Estoy de malas.
– No hago caso de lo que dices cuando estás enfadada -contestó María-, y estás enfadada con mucha frecuencia.
– No, esto es peor que un enfado -dijo Pilar, mirando hacia las cumbres.
– No te encuentras bien -dijo María.
– No es tampoco eso -dijo la mujer-. Ven aquí, guapa, pon la cabeza en mi regazo.
María se acercó a ella, puso los brazos debajo como se hace cuando se duerme sin almohada y apoyó la cabeza en el regazo de Pilar. Luego volvió la cara hacia ella y le sonrió, pero la mujerona miraba por encima de las praderas hacia las montañas. Se puso a acariciar la cabeza de la muchacha sin mirarla, siguiendo con dedos suaves la frente, luego el contorno de la oreja y luego la línea de los cabellos que crecían bajo la nuca.
– La tendrás dentro de un momento, inglés -dijo. Robert estaba sentado detrás de ella.
– No hables así -dijo María.
– Sí, te tendrá -dijo Pilar, sin mirar ni a uno ni a otro-. No te he deseado nunca, pero estoy celosa.
– Pilar -dijo María-, no hables de esa manera.
– Te tendrá -dijo Pilar, y pasó su dedo alrededor del lóbulo de la oreja de la muchacha-; pero me siento muy celosa.
– Pero, Pilar -dijo María-, si fuiste tú quien me dijo que no habría nada de eso entre nosotras.
– Siempre hay cosas de ese estilo -dijo la mujer-; siempre hay algo que no tenía que haber. Pero conmigo no habrá nada. Yo quiero que seas feliz, y nada más.
María no respondió y siguió tumbada, intentando hacer que su cabeza fuese lo más ligera posible.
– Escucha, guapa -dijo Pilar, pasando un dedo negligente, pero ceñido, por el contorno de las mejillas-. Escucha, guapa, yo te quiero y me parece bien que él te tenga; no soy una viciosa, soy una mujer de hombres. Así es. Pero ahora tengo ganas de decirte a voz en grito que te quiero.
– Y yo también te quiero.
– ¡Qué va!; no digas tonterías. No sabes siquiera de lo que hablo.
– Sí, sí que lo sé.
– ¡Qué va! ¡Qué vas a saber! Tú eres para el inglés. Eso está claro y así tiene que ser. Y es lo que yo quiero. No hubiera permitido otra cosa. No soy una pervertida, pero digo las cosas como son. No hay mucha gente que diga la verdad; ninguna mujer te la dirá. Yo sí me siento celosa lo digo bien claro.
– No lo digas -replicó María-; no lo digas, Pilar.
– ¿Por qué no lo digas? -preguntó la mujer, sin mirarla-; lo diré hasta que se me vayan las ganas de decirlo. Y en este mismo momento -dijo, sin mirar a ninguno de los dos– se me han acabado. No voy a decirlo más; ¿entiendes?
– Pilar -dijo María-, no hables así.
– Tú eres una gatita muy mona -dijo Pilar– y quítame esa cabeza del regazo. Se ha pasado el momento de las tonterías.
– No eran tonterías -dijo María-, y mi cabeza está bien donde está.
– No, quítamela -dijo Pilar. Pasó sus grandes manos por debajo de la cabeza de la joven y la levantó-. Y tú, inglés -preguntó, sosteniendo aún la cabeza de la muchacha y mirando insistentemente a lo lejos, hacia las montañas, como había hecho todo el tiempo-, ¿se te ha comido la lengua el gato?
– No fue el gato -contestó Robert Jordan.
– ¿Qué animal fue? -preguntó Pilar depositando la cabeza de la muchacha en el suelo.
– No fue un animal -dijo Robert Jordan.
– ¿Te la has tragado entonces?
– Así es -dijo Robert Jordan.
– ¿Y estaba buena? -preguntó Pilar, volviéndose hacia él y sonriéndole.
– No mucho.
– Ya me lo figuraba yo. Ya me lo figuraba. Pero voy a devolverte a tu conejito. No he tratado nunca de quitártelo. Ese nombre le sienta bien, conejito. Te he oído llamarla así esta mañana.
Robert Jordan sintió que se ruborizaba.
– Es usted muy dura para ser mujer -le dijo.
– No -dijo Pilar-; soy tan sencilla que parezco muy complicada. ¿Tú no eres complicado, inglés?
– No, ni tampoco tan sencillo.
– Me gustas, inglés -dijo Pilar. Luego sonrió, se inclinó hacia delante, y volvió a sonreír, moviendo la cabeza-. ¿Y si yo quisiera quitarte la gatita o quitarle a la gatita su gatito?
– No podrías hacerlo.
– Claro que no -dijo Pilar, sonriendo de nuevo-. Ni tampoco lo quiero. Aunque cuando era joven podía haberlo hecho.
– Lo creo.
– ¿Lo crees?
– Sin ninguna duda -dijo Robert Jordan-; pero esta clase de conversación es una tontería.
– No es propia de ti -dijo María.
– No es propia de mí -dijo Pilar-; pero es que hoy no me parezco mucho a mí misma. Me parezco muy poco. Tu puente me ha dado dolor de cabeza, inglés.
– Podemos llamarle el puente del dolor de cabeza -dijo Robert Jordan-; pero yo le haré caer en esa garganta como si fuera una jaula de grillos.
– Bien -contestó Pilar-. Sigue hablando así.
– Me lo voy a merendar como si fuera un plátano sin cáscara.
– Me gustaría comerme un plátano ahora -dijo PilarContinúa, inglés. Anda, sigue hablando así.
– No vale la pena -dijo Robert Jordan-. Vámonos al campamento.
– Tu deber -dijo Pilar-. Ya llegará, hombre. Pero antes voy a dejaros solos.
– No, tengo mucho que hacer.
– Eso vale la pena también y no se requiere mucho tiempo.
– Cállate, Pilar -dijo María-. Eres muy grosera.
– Soy muy grosera -dijo Pilar-; pero soy también muy delicada. Soy muy delicada. Ahora voy a dejaros solos. Y todo eso de los celos es una tontería. Estaba furiosa contra Joaquín porque vi en sus ojos lo fea que soy. Estoy celosa porque tienes diecinueve años; eso es todo. Pero no son celos que duran. No tendrás siempre diecinueve años. Y ahora me iré.
Se levantó y, apoyándose una mano en la cadera, se quedó mirando a Robert Jordan, que se había puesto también de pie. María continuaba sentada en el suelo, debajo de un árbol, con la cabeza baja.
– Volvamos al campamento todos juntos -dijo Robert Jordan-. Será mejor; hay mucho que hacer.
Pilar señaló con la barbilla a María, que continuaba sentada con la cabeza baja, sin decir nada. Luego sonrió, se encogió visiblemente de hombros y preguntó:
– ¿Sabéis el camino?
– Sí -respondió María, sin levantar la cabeza.
– Pues me voy -dijo Pilar-; me voy. Tendremos listo algún reconstituyente para agregarlo a la cena, inglés.
Comenzó a andar por la pradera hacia las malezas que bordeaban el arroyo que corría hasta el campamento.
– Espera -le gritó Jordan-. Es mejor que volvamos todos juntos.
María continuaba sentada sin decir palabra. Pilar no se volvió.
– ¡Qué va! ¡Volver todos juntos! -dijo-. Os veré luego.
Robert Jordan permanecía de pie, inmóvil.
– ¿Crees que se encuentra bien? -preguntó a María-. Tenía mala cara.
– Déjala -dijo María, que continuaba con la cabeza gacha.
– Creo que debería acompañarla.
– Déjala -dijo María-. Déjala.
Capítulo trece
Caminando por la alta pradera Robert Jordan sentía el roce de la maleza contra sus piernas; sentía el peso de la pistola sobre la cadera; sentía el sol sobre su cabeza; sentía a su espalda la frescura de la brisa que soplaba de las cumbres nevadas; sentía en su mano la mano firme y fuerte de la muchacha y sus dedos entrelazados. De aquella mano, de la palma de aquella mano apoyada contra la suya, de sus dedos entrelazados y de la muñeca que rozaba su muñeca, de aquella mano, de aquellos dedos y de aquella muñeca emanaba algo tan fresco como el soplo que os llega del mar por la mañana, ese soplo que apenas riza la superficie de plata; y algo tan ligero como la pluma que os roza los labios o la hoja que cae al suelo en el aire inmóvil. Algo tan ligero que sólo podía notarse con el roce de los dedos, pero tan fortificante, tan intenso y tan amoroso en la forma de apretar de los dedos y en la proximidad estrecha de la palma y de la muñeca, como si una corriente ascendiera por su brazo y le llenase todo el cuerpo con el penoso vacío del deseo. El sol brillaba en los cabellos de la muchacha, dorados como el trigo, en su cara bruñida y morena y en la suave curva de su cuello, y Jordan le echó la cabeza hacia atrás, la estrechó entre sus brazos y la besó. Al besarla la sintió temblar, y acercando todo su cuerpo al de ella, sintió contra su propio pecho, a través de su camisa, la presión de sus senos pequeños y redondos; alargó la mano, desabrochó los botones de su camisa, se inclinó sobre la muchacha y la besó. Ella se quedó temblando, con la cabeza echada hacia atrás, sostenida apenas por el brazo de él. Luego bajó la barbilla y rozó con ella los cabellos de Robert Jordan, y cogió la cabeza de él entre sus manos como para acunarla. Entonces él se irguió y, rodeándola con ambos brazos, la abrazó con tanta fuerza, que la levantó del suelo mientras sentía el temblor que le recorría todo el cuerpo. Ella apoyó los labios en el cuello de él y Jordan la dejó caer suavemente mientras decía:
– María. María. -Luego dijo:– ¿Adonde podríamos ir?
Ella no respondió. Deslizó su mano por entre su camisa y Jordan vio que le desabrochaba los botones.
– Yo también. Quiero besarte yo también -dijo ella.
– No, conejito mío.
– Sí, quiero hacerlo todo como tú.
– No; no es posible.
– Bueno, entonces, entonces…
Y hubo entonces el olor de la jara aplastada y la aspereza de los tallos quebrados debajo de la cabeza de María, y el sol brillando en sus ojos entornados. Toda su vida recordaría él la curva de su cuello, con la cabeza hundida entre las hierbas, y sus labios, que apenas se movían, y el temblor de sus pestañas, con los ojos cerrados al sol y al mundo. Y para ella todo fue rojo naranja, rojo dorado, con el sol que le daba en los ojos; y todo, la plenitud, la posesión, la entrega, se tiñó de ese color con una intensidad cegadora. Para él fue un sendero oscuro que no llevaba a ninguna parte, y seguía avanzando sin llevar a ninguna parte, y seguía avanzando más sin llevar a ninguna parte, hacia un sin fin, hacia una nada sin fin, con los codos hundidos en la tierra, hacia la oscuridad sin fin, hacia la nada sin fin, suspendido en el tiempo, avanzando sin saber hacia dónde, una y otra vez, hacia la nada siempre, para volver otra vez a nacer, hacia la nada, hacia la oscuridad, avanzando siempre hasta más allá de lo soportable y ascendiendo hacia arriba, hacia lo alto, cada vez más alto, hacia la nada. Hasta que, de repente, la nada desapareció y el tiempo se quedó inmóvil, se encontraron los dos allí, suspendidos en el tiempo, y sintió que la tierra se movía y se alejaba bajo ellos.
Un momento después se encontró tumbado de lado, con la cabeza hundida entre las hierbas. Respiró a fondo el olor de las raíces, de la tierra y del sol que le llegaba a través de ellas y le quemaba la espalda desnuda y las caderas, y vio a la muchacha tendida frente a él, con los ojos aún cerrados, y al abrirlos, le sonrió; y él, como en un susurro y como si llegara de muy lejos, aunque de una lejanía amistosa, le dijo: -Hola, conejito.
Ella sonrió y desde muy cerca le dijo:
– Hola, inglés.
– No soy inglés -dijo él perezosamente.
– Sí -dijo ella-, lo eres. Eres mi inglés. -Se inclinó sobre él, le cogió de las orejas y le besó en la frente.– Ahí tienes. ¿Qué tal? ¿Beso ahora mejor?
Luego, mientras caminaban al borde del arroyo, Jordan le dijo:
– María, te quiero tanto y eres tan adorable, tan maravillosa y tan buena, y me siento tan dichoso cuando estoy contigo, que me entran ganas de morirme.
– Sí -dijo ella-; yo me muero cada vez… ¿Tú te mueres también?
– Casi me muero, aunque no del todo. ¿Notaste cómo se movía la tierra?
– Sí, en el momento en que me moría. Pásame el brazo por el hombro, ¿quieres?
– No, dame la mano. Eso basta.
La contempló un rato y luego miró al prado, en donde un halcón estaba cazando, y miró las enormes nubes de la tarde, que venían de las montañas.
– ¿Y no sientes lo mismo con las otras? -le preguntó María, mientras iban caminando con las manos enlazadas.
– No; de veras que no.
– ¿Has querido a muchas más?
– He querido a algunas. Pero a ninguna como a ti.
– ¿Y no era como esto? ¿De veras que no?
– Era una cosa agradable, pero sin comparación.
– Se movía la tierra. ¿Lo habías notado otras veces?
– No; de veras que no. «
– ¡Ay! -exclamó ella-. Y sólo tenemos un día.
Jordan no dijo nada.
– Pero lo hemos tenido -insistió María-. Y ahora, dime ¿me quieres de verdad? ¿Te gusto? Cuando pase algún tiempo seré más bonita.
– Eres muy bonita ahora.
– No -dijo ella-. Pero ponme la mano sobre la cabeza.
Jordan lo hizo como se lo pedía y sintió que la cabellera corta se hundía bajo sus dedos con suavidad y volvía a levantarse en cuanto dejaba de acariciarla. Entonces le cogió la cabeza con las dos manos, le hizo volver la cara hacia él y la besó.
– Me gusta que me beses -dijo ella-; pero yo no sé besarte.
– No tienes que hacerlo.
– Sí, tengo que hacerlo. Si voy a ser tu mujer, tengo que procurar darte gusto en todo.
– Me das ya gusto en todo. Nadie podría procurarme un placer mayor y no sé qué tendría que hacer yo para ser más feliz de lo que soy.
– Pues ya verás -dijo ella, rebosante de felicidad-. Te gusta ahora mi pelo porque hay poco; pero cuando crezca y sea largo, no seré fea, como ahora, y me querrás mucho más.
– Tienes un cuerpo muy bonito -dijo él-; el cuerpo más lindo del mundo.
– No, lo que pasa es que soy joven.
– No; en un cuerpo hermoso hay una magia especial. No sé lo que hace la diferencia entre uno y otro cuerpo, pero tú lo tienes.
– Lo tengo para ti -dijo ella.
– No.
– Sí. Para ti siempre, y sólo para ti. Pero eso no es nada; quisiera aprender a cuidarte bien. Dime la verdad; ¿no habías notado que la tierra se moviese antes de ahora?
– Nunca -dijo él con sinceridad.
– Bueno, entonces me siento feliz -dijo ella– me siento muy feliz. Pero ¿estás pensando en otra cosa? -le preguntó María a continuación.
– Sí, en mi trabajo.
– Me gustaría que tuviésemos caballos -dijo María-; me gustaría ir en un caballo y galopar contigo, y galopar cada vez más de prisa. Iríamos cada vez más de prisa, pero nunca llegaríamos más allá de mi felicidad.
– Podríamos llevar tu felicidad en avión -dijo Jordan, sin saber lo que decía.
– Y subir, subir hacia lo alto, como esos aviones pequeñitos de caza que brillan al sol -dijo ella-. Hacer una cabriola y luego caer. ¡Qué bueno! -exclamó, riendo-. Como sería tan dichosa, no lo notaría.
– Eso sí que es felicidad -dijo él, oyendo a medias lo que decía ella.
Porque en aquellos momentos ya no estaba allí.Seguía caminando al lado de la muchacha, pero su mente estaba ocupada con el problema del puente, que ahora se le ofrecía con toda claridad, nitidez y precisión, como cuando la lente de una cámara está bien enfocada. Vio los dos puestos, y a Anselmo y al gitano vigilándolos. La carretera vacía, y después llena de movimiento. Vio en dónde tenía que colocar los dos rifles automáticos para conseguir el mejor campo de tiro y se preguntó quién habría de servirlos. Al final, lo haría él, desde luego; pero al principio ¿quién? Colocó las cargas agrupándolas y sujetándolas bien y hundió en ellas los cartuchos, conectando los alambres; volvió luego al lugar en que había dispuesto la vieja caja del fulminante. Después siguió pensando en todas las cosas que podían ocurrir y en las que podían salir mal. «Basta -se dijo-. Deja de pensar en esas cosas. Has hecho el amor a esa muchacha, y ahora que tienes la mente despejada te pones a buscarte cavilaciones. Una cosa es pensar en lo que tienes que hacer y otra preocuparte inútilmente. No te preocupes. No debes hacerlo. Sabes perfectamente lo que tendrás que hacer y lo que puede ocurrir. Por supuesto, hay cosas que pueden ocurrir. Cuando; te metiste en este asunto, sabías cuál era el objeto de tu lucha. Luchabas precisamente contra lo que ahora te ves obligado a hacer para contar con alguna probabilidad de triunfo.
Te ves forzado a utilizar a personas que estimas, como si; fueran tropas por las que no sintieras ningún afecto, si es; que quieres tener éxito. Pablo ha sido indudablemente el.más listo. Vio en seguida el peligro. La mujer estaba enteramente a favor del asunto y lo sigue estando, pero poco a poco se ha ido dando cuenta de lo que implicaba realmente y eso la ha cambiado mucho. El Sordo vio el peligro inmediatamente, pero está resuelto a llevarlo a cabo, aunque el asunto no le gusta más de lo que te gusta a ti. De manera que dices que no es lo que pueda sucederte a ti, sino lo que pueda sucederles a la mujer y a la muchacha y a los otros lo que te preocupa. Está bien. ¿Qué es lo que les hubiera sucedido de no haber aparecido tú? ¿Qué es lo que les sucedió antes de que tú vinieras? Es mejor no pensar en ello. Tú no eres responsable de ellos salvo en la acción. Las órdenes no emanan de ti. Emanan de Golz. ¿Y quién es Golz? Un buen general. El mejor de los generales bajo cuyas órdenes hayas servido nunca. Pero ¿debe ejecutar un hombre órdenes imposibles sabiendo a qué conducen? ¿Incluso aunque provengan de Golz, que representa al partido al mismo tiempo que al ejército?» Sí, debía ejecutarlas, porque era solamente ejecutándolas como podía probarse su imposibilidad. ¿Cómo saber que eran imposibles mientras no se hubiesen ensayado? Si todos se ponían a decir que las órdenes eran imposibles de cumplir cuando se recibían, ¿adonde irían a parar? ¿Adonde iríamos a parar todos, si se contentasen con decir «imposible» en el momento de recibir las órdenes?
Ya conocía él jefes para quienes eran imposibles todas las órdenes. Por ejemplo, aquel cerdo de Gómez, en Extremadura. Ya había visto bastantes ataques en que los flancos no avanzaban porque avanzar era imposible. No, él ejecutaría las órdenes, y si llegaba a tomar cariño a la gente con la que trabajaba, mala suerte.
Con su trabajo, ellos, los partizans, los guerrilleros, concitaban peligro y mala suerte a las gentes que les prestaban abrigo y ayuda. ¿Para qué? Para que algún día no hubiese más peligros y el país pudiera ser un lugar agradable para vivir. Así era, aunque la cosa pudiese parecer muy trillada.
Si la República perdiese, resultaría imposible para los que creían en ella vivir en España.¿Estaba seguro de ello?Sí, lo sabía por las cosas que había visto que habían sucedido en los lugares en donde habían estado los fascistas.
Pablo era un cerdo, pero los otros eran gentes extraordinarias y ¿no sería traicionarlas el forzarlas a hacer ese trabajo? Quizá lo fuera. Pero si no lo hacían, dos escuadrones de caballería los arrojarían de aquellas montañas al cabo de una semana.
No, no se ganaba nada dejándolos tranquilos. Salvo que se debía dejar tranquilo a todo el mundo y no molestar a nadie. De manera, se dijo, que él creía que era menester dejar a todo el mundo tranquilo. Sí, lo pensaba así. Pero ¿qué sería entonces de la sociedad organizada y de todo lo demás? Bueno, eso era un trabajo que tenían que hacer los otros. El tenía que hacer otras cosas, por su cuenta, cuando acabase la guerra. Si luchaba en aquella guerra era porque había comenzado en un país que él amaba y porque creía en la República y porque si la República era destruida, la vida sería imposible para todos los que creían en ella. Se había puesto bajo el mando comunista mientras durase la guerra. En España eran los comunistas quienes ofrecían la mejor disciplina, la más razonable y la más sana para la prosecución de la guerra. El aceptaba su disciplina mientras durase la guerra porque en la dirección de la guerra los comunistas eran los únicos cuyo programa y cuya disciplina le inspiraban respeto.
Pero ¿cuáles eran sus opiniones políticas? Por el momento, no las tenía. «No se lo digas a nadie -pensó-. No lo admitas siquiera. ¿Y qué vas a hacer cuando se acabe esta guerra? Me volveré a casa para ganarme la vida enseñando español, como lo hacía antes, y escribiré un libro absolutamente verídico. Apuesto algo a que lo escribiré. Apuesto algo a que no será difícil escribirlo.»
Convendría que hablara de política con Pablo. Sería interesante sin duda conocer su evolución. El clásico movimiento de izquierda a derecha, probablemente; como el viejo Lerroux. Pablo se parecía mucho a Lerroux. Prieto era de la misma calaña. Pablo y Prieto tenían una fe, semejante poco más o menos, en la victoria final. Los dos tenían una política de cuatreros. El creía en la República como una forma de Gobierno; pero la República tendría que sacudirse a aquella banda de cuatreros que la habían llevado al callejón sin salida en que se encontraba cuando la rebelión había comenzado. ¿Hubo jamás un pueblo como éste, cuyos dirigentes hubieran sido hasta ese punto sus propios enemigos?
Enemigos del pueblo. He ahí una expresión que podía él pasar muy bien por alto, una frase tópica que convenía sacudirse. Todo ello era el resultado de haber dormido con María. Sus ideas políticas se iban convirtiendo desde hacía algún tiempo en algo tan estrecho e inconformista como las de un baptista de caparazón duro, y expresiones como enemigos del pueblo le acudían a la memoria sin que se tomase la pena de examinarlas. Toda clase de clisés revolucionarios y patrióticos. Su mente los adoptaba sin criticarlos. Quizá fueran auténticos, pero se habituaba demasiado fácilmente a tales expresiones. Sin embargo, después de la última noche y de la conversación con el Sordo, tenía el espíritu más claro y más dispuesto para examinar aquel asunto. El fanatismo era una cosa extraña. Para ser fanático hay que estar absolutamente seguro de tener la razón y nada infunde esa seguridad, ese convencimiento de tener la razón como la continencia. La continencia es el enemigo de la herejía.
¿Resistiría la premisa un examen? Esa era la razón por la que los comunistas perseguían tanto a los bohemios. Cuando uno se emborracha o comete pecado de fornicación o de adulterio, descubre uno su propia falibilidad hasta en ese sustitulo tan mudable del credo de los apóstoles: la línea del partido. Abajo con la bohemia, el pecado de Mayakovski.
Pero Mayakovski era ya un santo. Porque había muerto y estaba enterrado convenientemente. «Tú también vas a estar apañado uno de estos días. Bueno, basta, basta de pensar en esto. Piensa en María.»
María hacía mucho daño a su fanatismo. Hasta ahora no había ella dañado a su capacidad de resolución, pero notaba que prefería por el momento no morir. Renunciaría con gusto o un final de héroe o de mártir. No aspiraba a las Termópilas ni deseaba ser el Horacio de ningún puente ni el muchachito holandés con el dedo en el agujero del dique. No. Le hubiera gustado pasar algún tiempo con María. Y ésa era la expresión más sencilla de todos sus deseos. Le hubiera gustado pasar algún tiempo, mucho tiempo con María.








