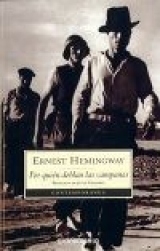
Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Su rabia empezaba a disminuir a medida que exageraba más y más y esparcía más ampliamente su desprecio, llegando hasta límites de injusticia que ni él mismo podía admitir. Si es eso verdad, ¿qué has venido a hacer aquí? No es verdad, y tú lo sabes. Fíjate en todos los que son decentes. No podía soportar el ser injusto. Detestaba la injusticia tanto como la crueldad. Y siguió debatiéndose en la rabia que cegaba su entendimiento, hasta que, gradualmente, la rabia fue mitigándose, hasta que la cólera, roja, negra, cegadora y asesina, fue disipándose, dejando su espíritu tan limpio, descargado y lúcido como el de un hombre momentos después de haber tenido relaciones sexuales con una mujer a quien no ama en absoluto.
«Y tú, tú, pobre conejito -dijo, inclinándose sobre María, que sonrió en sueños y se apretó contra él-. Creo que si hubieras hablado hace un momento te habría pegado. ¡Qué bestia es un hombre enfurecido!»
Se tumbó junto a ella y la cogió en sus brazos; apoyó la barbilla en su espalda y trató de imaginar con precisión lo que tendría que hacer y cómo tendría que hacerlo.
En realidad, la cosa no era tan mala como había supuesto. «Verdaderamente, la cosa no es tan mala. No sé si alguien lo habrá hecho alguna vez; pero siempre habrá gente que lo haga de ahora en adelante en una zarabanda parecida. Si lo hacemos nosotros y si ellos logran enterarse. Si se enteran de cómo lo hemos hecho. Si no, se preguntarán únicamente cómo lo hicimos. Somos demasiado pocos, pero no sirve de nada el preocuparse por ello. Volaré el puente con los que tenga. Dios, me alegro de no estar ya encolerizado. Es como cuando uno se siente incapaz de respirar en medio de una tormenta. Y enfurecerse es uno de esos condenados lujos que no puedo permitirme.»
– Todo está arreglado, guapa -dijo en voz baja, contra la espalda de María-. No has sido molestada por el incidente; ni siquiera has sabido nada de él. Quizá nos maten, pero volaremos el puente. No tienes por qué preocuparte. No es gran cosa como regalo de boda. Pero ¿no se dice que una buena noche de sueño no tiene precio? Has tenido una buena noche de sueño. Procura llevarte esto como un anillo de prometida. Duerme, guapa. Duerme a gusto, amor mío. No te despertaré. Es todo lo que puedo hacer por ti en estos momentos.
Se quedó sosteniéndola entre sus brazos, con la mayor suavidad, oyendo su respiración regular y sintiendo los latidos de su corazón, mientras llevaba la cuenta del paso de las horas en su reloj de pulsera.
Capítulo treinta y seis
Al llegar a las posiciones de las tropas gubernamentales, Andrés gritó. Es decir, después de echarse a tierra, por la parte que formaba una especie de zanja, dio voces hacia el parapeto de tierra y roca. No había línea continua de defensa, y hubiera podido pasar fácilmente a través de las posiciones en la oscuridad y deslizarse en el territorio gubernamental antes de tropezarse con alguien que le detuviera. Pero le pareció más seguro y más sencillo darse a conocer.
– Salud-gritó-. Salud, milicianos.
Oyó el ruido del cerrojo de un fusil al correrse y al otro lado del parapeto alguien disparó. Se oyó un ruido seco y un fogonazo amarillo que iluminó la oscuridad. Andrés se pegó contra el suelo al oír el ruido, con la cabeza fuertemente apretada contra la tierra.
– No disparéis, camaradas -gritó Andrés-. No dispareís. Quiero pasar.
– ¿Cuántos sois? -gritó alguien desde el otro lado del parapeto.
– Uno. Yo solo.
– ¿Quién eres tú?
– Andrés López, de Villaconejos. De la banda de Pablo. Traigo un mensaje.
– ¿Traes fusil y equipo?
– Sí.
– No podemos dejar que pase nadie con fusil y equipo -dijo la voz-. Ni a grupos de más de tres.
– Estoy solo -gritó Andrés-. Es importante; dejadme pasar.
Podía oírlos hablar detrás del parapeto, pero no entendía lo que decían. Luego, la voz gritó:
– ¿Cuántos sois?
– Uno. Yo. Solo. Por amor de Dios.
Volvían a oírse las chacharas al otro lado del parapeto.
– Escucha, fascista.
– No soy fascista -gritó Andrés-. Soy un guerrillero de la cuadrilla de Pablo. Vengo a traer un mensaje para el Estado Mayor.
– Es un chalado -oyó decir-; tírale una bomba.
– Escuchad -dijo Andrés-; estoy solo. Estoy completamente solo. -Lanzó un fuerte improperio.– Dejadme pasar.
– Habla como un cristiano -dijo alguien, y oyó risas.
Luego, otro dijo:
– Lo mejor será tirarle una bomba.
– No -gritó Andrés-; sería un error. Se trata de algo muy importante. Dejadme pasar.
Era por eso por lo que nunca le habían gustado aquellas excursiones de ida y vuelta por entre las líneas. Unas veces las cosas iban mejor que otras. Pero nunca eran fáciles.
– ¿Estás solo? -repitió la voz.
– Me cago en la leche -repitió Andrés-. ¿Cuántas veces hace falta que te lo diga? Estoy solo.
– Entonces, si es verdad que estás solo, levántate y sostén tu fusil por encima de la cabeza.
Andrés se levantó e izó con las dos manos su carabina por encima de su cabeza.
– Ahora, pasa por la alambrada. Te estamos apuntando con la máquina -dijo la voz.
Andrés estaba en la primera línea zigzagueante de alambre espinoso.
– Tengo necesidad de usar las manos para pasar entre los alambres -gritó.
– Hubiera sido más sencillo tirarle una bomba -dijo una voz.
– Déjale que baje el fusil -dijo otra voz-. No puede atravesar la alambrada con las manos en alto. Nadie podría.
– Todos estos fascistas son iguales -dijo la primera voz-. Piden una cosa y detrás otra.
– Escuchad -gritó Andrés-. No soy fascista; soy un guerrillero de la banda de Pablo. Hemos matado nosotros más fascistas que el tifus.
– ¿La banda de Pablo? No la conozco -dijo el hombre que parecía mandar el puesto-. Ni a Pedro ni a Pablo ni a ningún santo apóstol. Ni a sus cuadrillas. Échate al hombro tu fusil y ponte a usar tus manos para atravesar la alambrada.
– Antes que te descarguemos encima la máquina -gritó otro.
– ¡Qué poco amables sois! -gritó Andrés.
– ¿Amables? -se extrañó alguien-. Estamos en guerra, hombre.
– Ya me lo parecía -dijo Andrés.
– ¿Qué es lo que ha dicho?
Andrés oyó de nuevo el ruido del cerrojo.
– Nada -gritó-. No decía nada. No disparéis antes de que haya salido de esta puñetería de alambrada.
– No insultes a nuestra alambrada -gritó alguien-. O te tiramos una bomba.
– Quiero decir qué buena alambrada -gritó Andrés-. ¡Qué buena alambrada! ¡Qué hermosos alambres! Buenos para un retrete. ¡Qué preciosos alambres! Ya llego, hermanos, ya llego.
– Tírale una bomba -dijo una voz-. Te digo que es lo mejor que podemos hacer.
– Hermanos -dijo Andrés. Estaba empapado de sudor y sabía que el que aconsejaba el uso de la bomba era perfectamente capaz de arrojar una granada en cualquier momento-. Yo no soy nadie importante.
– Te creo -dijo el hombre de la bomba.
– Tienes razón -dijo Andrés. Se abría paso prudentemente por entre los cables de la última alambrada y ya estaba muy cerca del parapeto-. Yo no soy nadie importante. Pero el asunto es serio. Muy serio.
– No hay nada más serio que la libertad -gritó el hombre de la bomba-. ¿Crees que hay algo más serio que la libertad? -preguntó severamente.
– Pues claro que no, hombre -dijo Andrés, aliviado. Sabía que tenía que habérselas con aquellos chiflados de los pañuelos rojos y negros-. ¡Viva la libertad!
– ¡Viva la FAI! ¡Viva la CNT! -le respondieron desde el parapeto-. ¡Viva el anarcosindicalismo y la libertad!
– ¡Viva nosotros! -gritó Andrés.
– Es uno de los nuestros -dijo el hombre de la bomba-. Y pensar que hubiera podido matarle con esto…
Miró la granada que tenía en la mano profundamente conmovido, mientras Andrés subía por el parapeto. Cogiéndole entre sus brazos, con la granada siempre en sus manos, de forma que quedaba apoyada en el omóplato de Andrés, el hombre de la bomba le besó en las dos mejillas.
– Me alegro de que no te haya ocurrido nada, hermano -le dijo-. Me alegro mucho.
– ¿Dónde está tu oficial? -preguntó Andrés.
– Soy yo quien manda aquí -dijo un hombre-. Déjame ver tus papeles.
Se los llevó a un refugio y los examinó a la luz de una vela. Había el pequeño cuadrado de seda con los colores de la República y, en el centro, el sello del S. I. M. Había el salvoconducto con su nombre, su edad, su estatura, el lugar de su nacimiento y su misión, que Robert Jordan le había redactado en una hoja de su cuaderno de notas y sellado con el sello de goma del S. I. M. y había, en fin, los cuatro pliegos doblados del mensaje para Golz, atados con un cordón, sellados con un sello de cera, timbrados con el sello de metal S. I. M., que estaba fijado a la otra extremidad del sello de goma.
– Esto lo he visto ya -dijo el hombre que mandaba el puesto devolviéndole el trozo de seda-. Esto lo tenéis todos; ya lo conozco. Pero esto no prueba nada sin esto. -Cogió el salvoconducto y volvió a leerlo-. ¿Dónde has nacido?
– En Villaconejos -dijo Andrés.
– ¿Y qué es lo que se cría allí?
– Melones -contestó Andrés-. Todo el mundo lo sabe.
– ¿A quién conoces tú de por allí?
– ¿Por qué? ¿Eres tú de por allí?
– No, pero he estado por allí. Soy de Aranjuez.
– Pregúntame lo que quieras.
– Háblame de José Rincón.
– ¿El que tiene la bodega?
– Ese.
– Es calvo, con mucha barriga y una nube en un ojo.
– Está bien -dijo el hombre, devolviéndole el documento-. Pero ¿qué es lo que haces al otro lado?
– Nuestro padre se avecinó en Villacastín antes del Movimiento -dijo Andrés-. Allí, en el llano de la otra parte de las montañas. Fue allí en donde le sorprendió el Movimiento. Yo peleo en la banda de Pablo. Pero tengo mucha prisa por llevar ese mensaje.
– ¿Cómo van las cosas en las tierras de los fascistas? -preguntó el hombre que mandaba el puesto. No tenía, por supuesto, ninguna prisa.
– Hoy ha habido mucho tomate -dijo orgullosamente Andrés-. Hoy ha habido mucha polvareda en la carretera todo el día. Hoy han aplastado a la banda del Sordo.
– ¿Y quién es ese Sordo? -preguntó el otro, con tono despectivo.
– Era el jefe de una de las mejores bandas de las montañas.
– Tendríais que veniros todos a la República y entrar en el ejército -dijo el oficial-. Hay demasiadas tonterías de guerrillas. Tendríais que veniros todos y someteros a nuestra disciplina libertaria. Y luego, si tuviéramos necesidad de guerrillas, ya se enviarían en la medida que fueran necesarias.
Andrés estaba dotado de una paciencia casi sublime. Había sufrido con calma el paso por entre la alambrada. Nada le había asombrado del interrogatorio; encontraba perfectamente normal que aquel hombre no supiera nada de ellos, ni de lo que hacían, y estaba dispuesto a aguardar que todo aquello sucediera lentamente; pero quería irse ya.
– Escucha, compadre -dijo-, es posible que tengas razón. Pero tengo orden de entregar este mensaje al general que manda la XXXV División, que lanza un ataque de madrugada en estas colinas, y la noche está ya avanzada; es preciso que me vaya.
– ¿Qué ataque? ¿Qué es lo que sabes tú de un ataque?
– No. No sé nada. Pero ahora tengo que irme a Navacerrada. ¿Quieres enviarme a tu comandante, que me facilitará un medio de transporte? Haz que me acompañe alguien que responda de mí, para no perder el tiempo.
– Todo esto no me gusta nada -dijo el hombre-. Hubiera sido mejor pegarte un tiro cuando te acercaste a la alambrada.
– Has visto mis papeles, camarada, y te he explicado mi misión -le dijo pacientemente Andrés.
– Esto de los papeles se fabrica -dijo el oficial-. Cualquier fascista podría inventar una misión de este género. Te acompañaré yo mismo al comandante.
– Bueno -dijo Andrés-. Vamos. Vayamos en seguida.
– Tú, Sánchez, tú mandas en mi lugar -dijo el oficial-. Conoces la consigna tan bien como yo. Yo me llevo a este supuesto camarada a ver al comandante.
Se pusieron en marcha a lo largo de la trinchera menos profunda, abierta tras la cresta de la colina, y Andrés sentía que le llegaba en la oscuridad el olor de los excrementos depositados por los defensores de la colina en torno a los helechos de la cuesta. No le gustaban aquellos hombres, que eran como niños peligrosos, sucios, groseros, indisciplinados, buenos, cariñosos, tontos e ignorantes, aunque peligrosos siempre, porque estaban armados. El, Andrés, no tenía opiniones políticas salvo que estaba con la República. Había oído hablar a veces a aquellas gentes y encontraba que lo que decían era con frecuencia muy bonito, pero no los quería. «La libertad no consiste en no enterrar los excrementos que se hacen -pensó-. No hay animal más libre que el gato; pero entierra sus excrementos. El gato es el mejor anarquista. Mientras no aprendan a comportarse como el gato, no podré estimarlos.»
El oficial, que marchaba delante de él, se detuvo bruscamente.
– Sigues llevando tu carabina -dijo.
– Sí -contestó Andrés.
– ¿Por qué? Dámela -dijo el oficial-. Podrías descerrajarme un tiro por la espalda.
– ¿Por qué? -le preguntó Andrés-. ¿Por qué iba a dispararte un tiro por la espalda?
– Nunca se sabe -dijo el oficial-. No tengo confianza en nadie. Dame la carabina.
Andrés se la descolgó y se la entregó. -Si tienes ganas de cargar con ella… -dijo. -Es mejor así -dijo el oficial-. Así estamos más tranquilos.
Y descendieron por la colina en la oscuridad.
Capítulo treinta y siete
Así es que Robert Jordan estaba acostado junto a la muchacha y miraba pasar el tiempo en su reloj de pulsera. El tiempo pasaba lentamente, casi imperceptiblemente. El reloj era muy pequeño y no podía ver bien la aguja que marcaba los minutos. No obstante, a fuerza de observarla y de concentrarse acabó por adivinarla, por seguirla casi, a fuerza de atención. La cabeza de la muchacha estaba debajo de su barbilla y al moverla para mirar el reloj sentía el roce suave de la cabellera rapada, tan viva, sedosa y deslizante como el pelaje de una marta cuando, después de bien abierta la trampa, se saca al animalito y se le golpea delicadamente para levantarle la piel.
Se le hacía un nudo en la garganta cuando rozaba el cabello de María y al abrazarla experimentaba una sensación de dolor, de vacío, que desde la garganta le recorría todo el cuerpo. Con la cabeza baja y los ojos fijos en la esfera del reloj, en donde la punta de lanza de la aguja fosforescente se movía lentamente hacia la izquierda, apretó a María contra sí como para retardar el paso del tiempo. No quería despertarla, pero no quería dejarla tranquila mientras el fin de la noche se acercaba. Posó sus labios detrás de la oreja y fue corriéndolos a lo largo del cuello, sintiendo con delicia la piel lisa y el dulce contacto de los pequeños cabellos que crecían en la nuca. Veía la aguja deslizarse por la esfera y apretaba a María con más fuerza, pasándole la punta de la lengua por la mejilla y luego por el lóbulo de la oreja, siguiendo las graciosas circunvoluciones hasta llegar al firme extremo superior. Le temblaba la lengua y el temblor se adueñaba del vacío doloroso de su interior, mientras veía la aguja que señalaba los minutos formando un ángulo más agudo cada vez hacia el punto en donde señalaría una nueva hora. Como ella seguía durmiendo, le volvió la cabeza y apoyó los labios sobre los suyos. Los dejó allí, rozando apenas su boca, hinchada por el sueño, y luego los paseó por la boca de la muchacha en un roce suave y acariciador. Se volvió hacia ella y la sintió estremecerse todo lo largo de su cuerpo, ligero y esbelto. Ella suspiró en sueños y, dormida aún, se aferró a él, hasta que la tomó en sus brazos. Entonces se despertó, juntó sus labios con los de él, oprimiéndolos fuerte y firmemente y él dijo:
– Pero el dolor…
– No hay dolor ahora -dijo ella.
– Conejito.
– No hables. No hables.
Estaban tan juntos, que mientras se movía la aguja que marcaba los minutos, aguja que él no veía ya, sabían que nada podría pasarle a uno sin que le pasara también al otro; que no podría pasarles nada sino eso; que eso era todo y siempre, el pasado, el presente y ese futuro desconocido. Lo que no iban a tener nunca, lo tenían. Lo tenían ahora y antes y ahora, ahora y ahora. O ahora, ahora, ahora; este ahora único, este ahora por encima de todo; este ahora como no hubo otro, sino sólo este ahora y ahora es tu profeta. Ahora y por siempre jamás. Ven ahora, ahora, porque no hay otro ahora más que ahora. Sí, ahora. Ahora, por favor, ahora; el único ahora. Nada más que ahora. ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde está el otro? Y ya no hay por qué; ya no habrá nunca por qué; sólo hay este ahora. Ni habrá nunca por qué, sólo este presente, y de ahora en adelante sólo habrá ahora, siempre ahora, desde ahora sólo un ahora; desde ahora sólo hay uno, no hay otro más que uno; uno que asciende, parte, navega, se aleja, gira; uno y uno es uno; uno, uno, uno. Todavía uno, todavía uno, uno que desciende, uno suavemente, uno ansiadamente, uno gentilmente, uno felizmente; uno en la bondad, uno en la ternura, uno sobre la tierra, con los codos pegados a las ramas de los pinos, cortadas para hacer el lecho, con el perfume de las ramas del pino en la noche, sobre la tierra, definitivamente ahora con la mañana del día siguiente que va a venir. Luego dijo porque lo otro lo había dicho sólo in mente y no había hablado: -¡Oh, María, te quiero tanto! Gracias por esto. María dijo:
– No hables. Es mejor no hablar.
– Tengo que decírtelo, porque es una cosa maravillosa.
– No. -.
– Conejito…
Ella le apretó fuertemente, desvió la cabeza y entonces él preguntó con dulzura:
– ¿Te duele, corderito?
– No -dijo ella-. Es que te estoy agradecida porque he vuelto a estar en la gloria.
Se quedaron quietos, el uno junto al otro, tocándose desde el hombro hasta la planta de los pies, tobillos, muslos, cadera y hombros. Robert Jordan colocó el reloj de manera que pudiese verlo nuevamente, y María dijo:
– Hemos tenido mucha suerte.
– Sí -dijo él-; somos gentes de mucha suerte.
– ¿No es hora de dormir?
– No -dijo él-. Va a empezar todo en seguida.
– Entonces tenemos que levantarnos y comer algo.
– Muy bien.
– ¿No estás preocupado por algo?
– No.
– ¿De veras?
– No, ahora, no.
– Pero ¿estuviste preocupado antes?
– Un instante.
– ¿No podría ayudarte?
– No -contestó-; ya me has ayudado bastante.
– ¿Por eso? Eso fue sólo para mí.
– Fue para los dos -dijo él-. Nadie está nunca a solas en ese terreno. Ven, conejito, vamos a vestirnos.
Pero su mente, que era su mejor compañía, estaba pensando en la gloria.
Ella había dicho la gloria. «Eso no tiene nada que ver con la gloria en inglés ni con la gloire, de que los franceses hablan y escriben. Es algo que se encuentra sólo en el cante jondo y en las saetas. Está en el Greco y en San Juan de la Cruz, y, desde luego, en otros. Yo no soy místico; pero negar eso sería ser tan ignorante como negar el teléfono o el movimiento de la tierra alrededor del sol, o la existencia de otros planetas. ¡Qué pocas cosas conocemos de lo que hay que conocer! Me gustaría vivir mucho, en lugar de morir hoy, porque he aprendido mucho en estos cuatro días sobre la vida. Creo que he aprendido más que durante toda mi vida. Me gustaría ser viejo y saber las cosas a fondo. Me pregunto si se sigue aprendiendo o bien si no hay más que cierta cantidad de cosas que cada hombre puede comprender. Yo creía saber muchas cosas y, de verdad, no sabía nada. Me gustaría tener más tiempo.»
– Me has enseñado mucho, guapa -dijo en inglés.
– ¿Qué dices?
– Que he aprendido mucho de ti.
– ¡Qué va! -exclamó-. Tú sí que tienes instrucción.
«Instrucción -pensó él-. Tengo los primeros rudimentos de una instrucción. Los rudimentos más ínfimos. Si muéro hoy será una pérdida, porque ahora conozco algunas cosas. Me pregunto si las has aprendido hoy porque el poco tiempo que te queda te ha hecho hipersensible. Pero el tiempo no existe. Debieras ser lo suficientemente inteligente para saberlo. He vivido la experiencia de toda una vida desde que llegué a estas montañas. Anselmo es mi amigo más antiguo. Le conozco mejor de lo que conocía a Charles, de lo que conocía a Chub, de lo que conocía a Guy, de lo que conocía a Mike, y los conocía muy bien. Agustín, el malhablado, es hermano mío, y no he tenido nunca más hermano que él. María es mi verdadero amor y mi mujer. Y no he tenido nunca verdadero amor. Nunca he tenido mujer. Ella es también mi hermana, y no he tenido nunca hermana. Y mi hija, y no tendré nunca una hija. Odio el dejar una cosa tan bella.»
Acabó de atarse las alpargatas.
– Encuentro la vida muy interesante -dijo a María.
Ella estaba sentada junto a él, en el saco de dormir, con las manos cruzadas sobre los tobillos. Alguien levantó la manta que tapaba la entrada de la cueva y vieron luz. Era aún de noche y no había el menor atisbo del nuevo día, salvo que, al levantar la cabeza, Jordan vio, por entre los pinos, las estrellas muy bajas. El día llegaba rápidamente en esa época del año.
– ¡Roberto! -exclamó María.
– Sí, guapa.
– En el trabajo de hoy estaremos juntos, ¿no es así?
– Después del comienzo, sí.
– ¿Y en el comienzo no?
– No. Tú estarás con los caballos.
– ¿No podré estar contigo?
– No. Tengo que hacer un trabajo que sólo puedo hacer yo, y estaría preocupado por ti.
– Pero ¿volverás en cuanto lo acabes?
– En seguida -dijo, y sonrió en la oscuridad-. Vamos, guapa, vamos a comer.
– ¿Y tu saco de dormir?
– Enróllalo, si quieres.
– Claro que quiero -dijo ella.
– Déjame que te ayude.
– No. Déjame que lo haga yo sola.
Se arrodilló para extender y enrollar el saco de dormir. Luego, cambiando de parecer, se levantó y lo sacudió. Después volvió a arrodillarse de nuevo para alisarlo y enrollarlo. Robert Jordan recogió las dos mochilas, sosteniéndolas con precaución, para que no se cayera nada por las hendiduras, y se fue por entre los pinos, hasta la entrada de la cueva, donde pendía la manta pringosa. Eran las tres menos diez en su reloj cuando levantó la manta con el codo para entrar en la cueva.
Capítulo treinta y ocho
Ya estaban todos en la cueva; los hombres, de pie delante del hogar; María, atizando el fuego. Pilar tenía el café listo en la cafetera. No había vuelto a acostarse después de haber despertado a Robert Jordan, y estaba sentada en un taburete en medio del ambiente saturado de humo, cosiendo el rasgón de una de las mochilas de Jordan. La otra mochila estaba ya repasada. El fuego iluminaba su cara.
– Come un poco más de cocido -le dijo a Fernando-. ¿Qué importa que tengas la barriga llena? No habrá médico para operarte si te coge el toro.
– No hables así, mujer -dijo Agustín-. Tienes una lengua de grandísima puta.
Estaba apoyado en el fusil automático, cuyos pies aparecían plegados junto al cañón, y tenía los bolsillos llenos de granadas; de un hombro le colgaba la bolsa con las cintas de los proyectiles y en bandolera llevaba una carga completa de municiones. Estaba fumándose un cigarrillo mientras sostenía en la mano una taza de café, que se llenaba de humo cada vez que se la acercaba a los labios.
– Eres una verdadera ferretería andante -le dijo Pilar-. No podrás ir más de cien metros con todo eso.
– ¡Qué va, mujer! -replicó Agustín-. Es cuesta abajo.
– Para ir al puesto es cuesta arriba -dijo Fernando-. Antes de que sea cuesta abajo es cuesta arriba.
– Treparé como una cabra -dijo Agustín-. ¿Y tu hermano? -preguntó a Eladio-. ¿Tu preciosidad de hermano ha desaparecido?
Eladio estaba de pie, apoyado en el muro.
– Calla la boca -le contestó.
Estaba nervioso y sabía que nadie lo ignoraba. Estaba siempre nervioso e irritable antes de la acción. Se apartó de la pared, se acercó a la mesa y empezó a llenarse los bolsillos de granadas, que cogía de uno de los grandes capachos de cuero sin curtir que estaban apoyados contra una pata de la mesa.
Robert Jordan se agachó junto a él delante del capacho. Tomó del capacho cuatro granadas. Tres eran del tipo Mills, de forma ovalada, de casco de hierro dentado, con una palanca de resorte sujeta por una tuerca conectada con el dispositivo de que se tira para hacerla estallar.
– ¿De dónde habéis sacado esto? -preguntó a Eladio.
– ¿Eso? De la República. Fue el viejo quien las trajo.
– ¿Qué tal son?
– Valen más que pesan -dijo Eladio.
– Fui yo quien las trajo -expuso Anselmo-. Sesenta de una vez, y pesaban más de cuarenta kilos, inglés.
– ¿Las habéis utilizado ya? -preguntó Robert Jordan a Pilar.
– ¿Que si las hemos usado? Fue con eso con lo que Pablo acabó con el puesto de Otero.
Cuando Pilar pronunció el nombre de Pablo, Agustín se puso a blasfemar. Robert Jordan vio el semblante de Pilar a la luz del fuego.
– Acaba con eso ya -dijo vivamente a Agustín-. De nada vale hablar.
– ¿Han explotado siempre? -preguntó Robert Jordan, sosteniendo en la mano la granada pintada de gris y probando el mecanismo con la uña del pulgar.
– Siempre -dijo Eladio-. No ha fallado ni una de todas las que hemos gastado.
– ¿Y estallan rápidamente?
– Al tiempo de arrojarlas. Rápidamente; bastante rápidamente.
– ¿Y esas otras?
Tenía en sus manos una bomba en forma de lata de conserva con una cinta enrollada alrededor de un resorte de alambre.
– Eso es una basura -contestó Eladio-. Explotan, sí; pero de golpe, y no arrojan metralla.
– Pero ¿explotan siempre?
– ¡Qué va siempre! -dijo Pilar-. Siempre no existe, ni para nuestras municiones ni para las suyas.
– Pero dices que las otras estallan siempre.
– Yo no he dicho eso -contestó Pilar-. Se lo has preguntado a otro. Yo no he visto nunca un siempre en estos artefactos.
– Explotaron todas -afirmó Eladio-. Di la verdad, mujer.
– ¿Cómo sabes tú que explotaron todas? Era Pablo el que las arrojaba. Tú no mataste a nadie cuando lo de Otero.
– Ese hijo de la gran puta -reiteró Agustín.
– Calla la boca -dijo Pilar, irritada. Luego continuó-: Todas valen, inglés; pero las dentadas son más sencillas.
«Valdría más que probase una en cada carga -pensó Robert Jordan-. Pero las dentadas deben de salir con más facilidad y son más seguras.»
– ¿Vas a arrojar bombas, inglés? -preguntó Agustín.
– ¿Cómo no? -fue la respuesta de Jordan.
Pero agachado allí, eligiendo las granadas, pensaba: «Es imposible; no sé cómo he podido engañarme a mí mismo. Hemos estado todos perdidos desde el momento en que atacaron al Sordo, como lo estuvo el Sordo desde que dejó de nevar. Lo que pasa es que no quiero reconocerlo. Hace falta seguir adelante con un plan que es irrealizable. Eres tú quien lo ha concebido y ahora sabes que es malo. Ahora, a la luz del día, sabes que es malo. Puedes perfectamente tomar uno de los dos puestos con la gente que tienes. Pero no puedes tomar los dos. No puedes estar seguro de tomarlos, quiero decir. No te engañes. No te engañes ahora a la luz del día. Pretender tomar los dos es imposible. Pablo lo ha sabido siempre. Probablemente tuvo siempre la intención de hacer la faena, pero supo que estábamos fritos cuando el Sordo fue atacado. No puede montarse una operación contando con milagros. Vas a hacer que los maten a todos y tu puesto no va a volar siquiera si no dispones de algo más de lo que tienes ahora. Harás que mueran Pilar, Anselmo, Agustín, Primitivo, ese cobarde de Eladio, ese sinvergüenza de gitano y ese bueno de Fernando, y tu puente no volará. ¿Te imaginas que se obrará un milagro y que Golz recibirá el mensaje que le lleva Andrés y que lo detendrá todo? Si no se obra un milagro, vas a hacer que mueran todos por orden tuya. María también. Vas a matarla a ella también con tus órdenes. ¿No podrías sacarla de aquí, por lo menos a ella? Maldito sea Pablo.
»No, no te enfades. Enfadarse es tan malo como tener miédo. Pero en lugar de acostarte con tu amiguita deberías haberte ido a caballo por la noche con la mujer por esas montañas y tratar de reunir toda la gente que hubieses encontrado. Sí, y si me hubiese ocurrido algo, no estaría ahora aquí para volar el puente. Sí, eso es. Esa es la razón de que tú no hayas ido. Y no podías enviar a nadie, porque no podías correr el riesgo de perderle y tener uno de menos. Tenías que conservar lo que tenías e imaginar un nuevo plan. Pero tu plan apesta. Apesta, insisto. Era un plan bueno para la noche y ahora es de día. Los planes hechos de noche no valen a la mañana siguiente. Lo que se piensa durante la noche no vale para el día. De manera que ahora sabes que todo eso no vale nada.
»¿Y qué pasa si John Mosby era capaz de salir adelante de peripecias que parecían tan difíciles como ésta? Naturalmente que sí. Incluso más difíciles. Y además, no desestimes el elemento de la sorpresa. Piensa en ello. Piensa que si la cosa tiene éxito no será un mal trabajo. Pero no es así como hay que trabajar. No basta con que sea posible; es menester que sea seguro. Naturalmente, tienes razón; pero mira lo que ha ocurrido. Todo esto anduvo mal desde el comienzo y estas cosas agrandan el desastre, al igual que va agrandándose una bola de nieve que rueda cuesta abajo sobre la nieve húmeda.»
Desde el suelo, en donde estaba agachado cerca de la mesa, levantó sus ojos hacia María, que le sonrió. El le devolvió la sonrisa de dientes para fuera y escogió cuatro granadas más, que se metió en los bolsillos. «Podría destornillar los detonadores y valerme de ellos por separado -pensó-. No creo que la dispersión de los fragmentos pueda ser un obstáculo. Se producirá inmediatamente, al mismo tiempo que la explosión de la carga, y no la dispersaré. Al menos yo creo que será así. No, estoy seguro de que será así. Un poco de confianza -se dijo-. ¡Y tú que pensabas anoche lo maravillosos que erais tú y tu abuelo y que tu padre era un cobarde! Ten ahora un poco de confianza en ti, hombre.»
Sonrió de nuevo a María, aunque la sonrisa no iba más lejos de la superficie de su piel, que sentía tensa en las mejillas y en la boca.
«Ella te encuentra maravilloso. Yo me encuentro detestable. ¿Y la gloria y todas esas tonterías que se te habían ocurrido? Se te ocurren ideas estupendas, ¿eh? Tenías el mundo perfectamente estudiado y clasificado. Al diablo con todo ello. Cálmate; no te enfades. Aunque eso es también una salida. Siempre quedan salidas para todo. Pero lo que ahora tienes que hacer es tragar mecha. Es inútil renegar de todo lo que ha sucedido sencillamente porque ha llegado el momento en que vas a salir perdiendo. No hagas como esa serpiente que cuando le rompen el espinazo se muerde la cola. Y no tienes el espinazo roto todavía, cerdo. Espera que te despellejen antes de echarte a llorar. Aguarda que comience la batalia para montar en cólera. Hay muchas ocasiones para ello en una batalla. En una batalla, hasta puede serte de provecho.»








