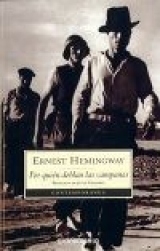
Текст книги "¿Por Quién Doblan Las Campanas?"
Автор книги: Эрнест Миллер Хемингуэй
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
– Hace frío fuera -replicó Pablo en tono amistoso.
– Quizá -dijo Agustín-; pero no puedo seguir más tiempo en este manicomio.
– No llames a esta cueva manicomio -dijo Fernando.
– Un manicomio de locos criminales -dijo Agustín-. Y me voy antes de que yo también me vuelva loco.
Capítulo dieciocho
«Esto es como un tiovivo -pensó Robert Jordan-. No es un tiovivo como esos que giran alegremente a los sones de un organillo, con los chicos montados sobre vacas de cuernos dorados, donde hay sortijas que se ensartan con bastones al pasar, a la luz vacilante del gas, en las primeras sombras que caen sobre la Avenida del Maine; uno de esos tiovivos instalados entre un puesto de pescado frito y una barraca en la que gira la Rueda de la Fortuna, con las tiras de cuero golpeando los compartimientos numerados y las pirámides de terrones de azúcar, que sirven como premio. No, no es esa clase de tiovivo, aunque haya gente esperando aquí, igual que esperan allí los hombres con las gorras caladas y las mujeres con sus chaquetas de punto, descubierta la cabeza y brillando el cabello a la luz del gas, mientras contemplan fascinadas la Rueda de la Fortuna que da vueltas. Esta es otra clase de rueda y gira en sentido vertical. Esta rueda ha dado ya dos vueltas. Es una rueda muy grande, sujeta por un compás, y cada vez que gira vuelve al punto de partida. Uno de sus lados es más alto que el otro, y cuando vuelve a descender os encontráis en el lugar de partida. No tiene premios de ninguna clase, y nadie montaría en ella por gusto. Se encuentra uno arriba y tiene que dar la vuelta sin haber abrigado la menor intención de subirse a ella. No hay más que una sola vuelta, grande, elíptica, que nos eleva y nos deja caer después, volviendo al lugar de donde partimos. Henos aquí de vuelta otra vez sin que nada se haya solucionado.»
Hacía calor en la cueva y fuera el viento había amainado. Jordan estaba sentado a la mesa, con su cuaderno ante él, calculando la parte técnica de la explosión del puente. Hizo tres dibujos, calculó las fórmulas y señaló el método de explosión en dos dibujos tan sencillos como los dibujos de las escuelas de párvulos, para que Anselmo pudiese terminar el trabajo en el caso en que a él le ocurriera algún accidente durante el proceso de la demolición. Acabó los dibujos y los estudió.
María, sentada junto a él, le miraba por encima del hombro. Jordan se daba cuenta de la presencia de Pablo al otro lado de la mesa y de la presencia de los otros, que charlaban y jugaban a las cartas. Vio asimismo que los olores de la cueva habían cambiado; ya no eran los de la comida y la cocina, sino que estaban hechos de humo, tabaco, vino tinto y el olor agrio y descarado de los cuerpos. Cuando María, que le miraba mientras concluía su dibujo, puso su mano sobre la mesa, Jordan la cogió, la levantó hasta la altura de su rostro y respiró el olor de agua y jabón basto que había usado la muchacha para fregar la vajilla. Volvió a dejar la mano en la mesa, sin mirarla, y como siguió trabajando no vio que la muchacha se sonrojaba. María dejó la mano en el mismo sitio, cerca de la de él, pero Jordan no volvió a cogerla.
Había terminado el plan de la demolición y pasó a otra página para redactar las instrucciones. Pensaba fácilmente y con claridad, y lo que estaba escribiendo le complacía. Llenó dos páginas del cuaderno y las releyó atentamente.
«Creo que eso es todo -se dijo-. Está muy claro y no creo que haya dejado lagunas. Los dos puestos serán destruidos y el puente volará conforme a las instrucciones de Golz; y hasta ahí llega mi responsabilidad. Nunca debiera haberme embarcado en esta historia de Pablo. Eso se arreglará de una manera o de otra. Tendremos a Pablo, o no tendremos a Pablo. En todo caso, no me importa nada. Pero lo que no haré será volver a subirme al tiovivo. Me he subido dos veces y dos veces, después de dar la vuelta, me he encontrado en el punto de partida. No me subiré más.»
Cerró el cuaderno y miró a María.
– Hola, guapa -le dijo-. ¿Has comprendido algo de esto?
– No, Roberto -dijo la muchacha, y puso su mano sobre la de él, que aún tenía el lápiz entre sus dedos-. ¿Has acabado?
– Sí, ahora todo queda explicado y organizado.
– ¿Qué es lo que haces, inglés? -preguntó Pablo al otro lado de la mesa. Sus ojos estaban de nuevo turbios.
Jordan le miró atentamente. «No te subas a la rueda. No te subas a la rueda, porque creo que va a comenzar a dar la vuelta.».-Estaba estudiando el asunto del puente -respondió con amabilidad.
– ¿Y cómo va eso? -preguntó Pablo.
– Muy bien -contestó Jordan-. Todo marcha muy bien.
– Yo he estado estudiando la cuestión de la retirada -dijo Pablo, y Robert Jordan escrutó sus ojos de cerdo borracho y luego miró el cuenco de vino. Estaba casi vacío.
«Mantente lejos de la rueda; está empezando a beber. Claro, pero yo no volveré a subirme a esa rueda. ¿No se dice que Grant estuvo borracho la mayor parte del tiempo que duró la guerra civil? Por supuesto, estaba borracho. Pero Grant se sentiría furioso con la comparación si pudiera ver a Pablo. Además, Grant fumaba habanos. Sería conveniente encontrar un habano para Pablo. Era lo que hacía falta para completar su rostro: un habano a medio masticar. ¿Podría encontrarse un habano para Pablo?»
– ¿Y qué tal marcha eso? -preguntó cortésmente Robert.
– Muy bien -contestó Pablo sesudamente, moviendo la cabeza con dificultad-. Muy bien.
– ¿Has pensado algo? -preguntó Agustín, desde el rincón en que se encontraba jugando a las cartas.
– Sí -contestó Pablo-. He pensado algunas cosas.
– ¿Y dónde las has encontrado? ¿En esa vasija? -intervino Agustín.
– Puede ser -repuso Pablo-. ¿Quién sabe? María, lléname el cuenco; haz el favor.
– En el odre debe de haber buenas ideas -dijo Agustín, volviendo a sus cartas-. ¿Por qué no te dejas caer dentro y las buscas?
– No -dijo Pablo calmosamente-. Las busco en la vasija.
«Tampoco él sube a la rueda -pensó Jordan-. La rueda tiene que girar sola en estos momentos. No creo que pueda cabalgarse en ella mucho tiempo seguido. Probablemente es la Rueda de la Muerte. Me alegro de que la hayamos abandonado. Me he subido dos veces y ya me estaba mareando. Pero los borrachos, los miserables y los realmente crueles siguen en ella hasta morir. La ruedecita sube y baja y el movimiento no es nunca igual al anterior. Déjala girar. Lo que es a mí, no volverán a hacerme subir. No, mi general; he desechado esa rueda, general Grant.»
Pilar estaba sentada junto al fuego, con la silla vuelta de manera que podía ver por encima del hombro a los dos jugadores, que le volvían la espalda. Estaba observando el juego.
«Lo más raro de aquí es la transición de la muerte a la vida familiar. Cuando esa maldita rueda desciende es cuando te atrapa. Pero yo me he apartado de ella. Nadie podrá obligarme a subir de nuevo», estaba pensando Robert. «Hace dos días ni siquiera sabía que Pilar, Pablo y los otros existieran. No había nada parecido a María en este mundo. Era seguramente un mundo más sencillo. Yo había recibido de Golz instrucciones claras que parecían perfectamente hacederas, aunque presentaban ciertas dificultades y arrastraban ciertas consecuencias. Creía que, una vez demolido el puente, volvería a las líneas o no volvería a ellas. Si tenía que volver, llevaba intención de pedir un permiso para pasarme unos días en Madrid. No se dan permisos en esta guerra, pero creo que hubiera podido conseguir dos o tres días en Madrid.»
En Madrid se proponía comprar algunos libros, ir al Hotel Florida, tomar una habitación y darse un baño bien caliente. Enviaría a Luis, el portero, en busca de una botella de ajenjo, si era posible encontrar alguna en las Mantequerías Leonesas o en cualquier otro sitio cerca de la Gran Vía, y se quedaría acostado, leyendo, después del baño, y bebiendo un par de copas de ajenjo. Después telefonearía al Gaylord, para preguntar si podía ir a comer allí.
No le gustaba comer en la Gran Vía, porque la comida no era realmente buena, y además había que llegar pronto si se quería comer algo. Y también había por allí demasiados periodistas que él conocía y no le gustaba quedarse con la boca cerrada. Tenía ganas de beber unos ajenjos y de charlar en confianza. Iría, por tanto, al Gaylord, a cenar con Karkov, porque en el Gaylord tenían cerveza auténtica y uno podía enterarse de los últimos acontecimientos de la guerra.
La primera vez que llegó a Madrid no le gustó el Gaylord, el hotel de Madrid en que se habían instalado los rusos, porque el lugar le pareció demasiado lujoso, la comida demasiado buena para una ciudad sitiada y la charla demasiado cínica para una guerra. «Pero me dejé corromper fácilmente. ¿Por qué no comer lo mejor que se pueda cuando se vuelve de una misión como ésta?» Y la charla que había encontrado demasiado cínica la primera vez que la había compartido, resultó desgraciadamente demasiado veraz. «Cuando acabe con esto, tendré muchas cosas que contar en el Gaylord. Sí, cuando acabe con esto.»
¿Podía llevar a María al Gaylord? No, no podía. Pero la dejaría en el hotel, donde ella tomaría un baño caliente y la encontraría lista al volver del Gaylord. Sí, podría hacerlo así. Luego le hablaría de ella a Karkov y podría llevarla más tarde para que la conociesen, porque tendrían curiosidad y querrían conocer a la muchacha.
Quizá no fuera ni siquiera al Gaylord. Podrían comer temprano en la Gran Vía y arreglárselas para volver pronto al Florida. «Pero tú sabes que irás al Gaylord, porque tienes muchos deseos de volver a ver todo aquello; tienes ganas de comer de nuevo aquellos platos y quieres ver de nuevo todo ese lujo y ese bienestar cuando acabes con tu misión. Después volverás al Florida y María estará allí. Pues te esperará. Te esperará, sí, cuando este asunto se termine. Si logro salir de este asunto me habré ganado el derecho a una comida en el Gaylord.»
El Gaylord era el lugar en donde se encontraban los famosos generales campesinos y obreros, que, sin ninguna preparación militar, habían surgido del pueblo para tomar las armas a comienzos de la guerra, y muchos de ellos hablaban ruso. Esa fue su primera desilusión unos meses antes y se había hecho a sí mismo algunas observaciones irónicas a propósito de ello. Pero más tarde se dio cuenta de cómo habían sucedido las cosas, y le pareció bien. Eran, en efecto, campesinos y obreros que habían tomado parte en la revolución de 1934 y que tuvieron que huir del país cuando fracasó; en Rusia los enviaron a la escuela militar y al Instituto Lenin, dirigido por el Komintern, con el fin de prepararlos para los próximos combates y darles la instrucción necesaria para ejercer un mando.
El Komintern se había preocupado de su instrucción. En una revolución no se puede reconocer delante de gente extraña que se ha recibido ayuda de éstos o de aquéllos, ni conviene saber más de lo que corresponde. Eso era algo que él había aprendido. Si una cosa es fundamentalmente justa, importa poco que se mienta. Pero se mentía mucho. Al principio no le había gustado la mentira. Odiaba la mentira. Más tarde empezó a gustarle. Era un signo de que ya no era un extraño, pero la mentira acababa siempre por corromper.
Era en el Gaylord donde uno podía enterarse de que Valentín González, llamado el Campesino, no fue nunca un campesino, sino un antiguo sargento de la Legión Extranjera que desertó y había combatido junto a Abd-el-Krim. Bueno, no había nada malo en ello; ¿por qué había de haberlo? Era preciso contar con jefes campesinos dispuestos en aquella clase de guerra, y un verdadero jefe campesino corría el peligro de parecerse demasiado a Pablo. No se podía aguardar la llegada del verdadero jefe campesino, y, por lo demás, quizá tuviera demasiados rasgos campesinos cuando se le encontrara. Por consiguiente, había que fabricarse uno. Por lo que había visto del Campesino, con su barba negra, sus gruesos labios de mulato y sus ojos de mirada fija y febril, Jordan se decía que debía de ser tan difícil de manejar como un verdadero jefe campesino. La última vez que le vio parecía haberse tragado su propia propaganda y creerse que era realmente un campesino. Era un hombre decidido y valiente; no había otro más valiente en todo el mundo. Pero, Dios, hablaba demasiado. Y cuando se acaloraba decía lo que le venía a la lengua, sin preocuparse de las consecuencias de su indiscreción. Las consecuencias habían sido ya considerables. Era, no obstante, un maravilloso jefe de brigada, en los momentos en que todo parecía estar perdido. Porque él no sabía nunca cuándo estaba todo perdido y aunque todo hubiera estado perdido, él hubiera sabido cómo salir del paso.
En el Gaylord se encontraba uno también con el albañil Enrique Lister, de Galicia, que mandaba una división y que hablaba ruso. Y se encontraba allí uno también con el ebanista Juan Modesto, de Andalucía, a quien se le acababa de confiar un cuerpo de ejército. No había sido precisamente en el Puerto de Santa María donde aprendió el ruso, aunque hubiera sido capaz de haber habido allí una escuela Berlitz para uso de ebanistas. De todos los jóvenes militares, era el hombre en quien más confiaban los rusos, porque era un verdadero hombre de partido al ciento por ciento, como decían los rusos, orgullosos de utilizar este término tan americano. Modesto era mucho más inteligente que Lister y el Campesino.
Sí, el Gaylord era el sitio adonde había que ir para completar uno su educación. Uno se enteraba allí de cómo iban las cosas y no de cómo se decía que iban. Y en cuanto a él, no había hecho más que comenzar su propia educación. Se preguntaba si le quedaría tiempo para completarla. El Gaylord era una buena cosa. Era lo que necesitaba. Al principio, en el tiempo en que aún creía en todas aquellas tonterías, el Gaylord le había impresionado. Pero ahora sabía lo suficiente cómo aceptar la necesidad de todas las mentiras, y lo que aprendía en el Gaylord no hacía más que robustecer su fe en la que él tenía como la verdad. Estaba contento sabiendo cómo pasaban realmente las cosas y no cómo se suponía que tendrían que pasar. Se miente siempre en las guerras, pero la verdad de Lister, Modesto y el Campesino valía más que todas las mentiras y todas las leyendas. Bueno, un día se les diría a todos la verdad. Y mientras tanto, estaba satisfecho de que hubiese un Gaylord en donde él pudiera aprender por cuenta propia.
Sí, ése era el sitio adonde iría en Madrid, después de haberse comprado unos libros, haberse dado un baño caliente, haberse bebido un par de tragos y haber leído un poco. Pero todo aquello lo había planeado antes de que María entrase en el juego. Bueno, podrían tener dos habitaciones y ella podría hacer lo que quisiera mientras él iba al Gaylord y volvía a buscarla.
María había estado esperando en las montañas todo aquel tiempo. Podría aguardar un poco más en el Hotel Florida.
Dispondrían para ellos de tres días en Madrid. Tres días es mucho tiempo. Podría llevarla a ver a los hermanos Marx, en «Una noche en la Opera». Aquella película la habían estado proyectando tres meses y seguramente seguirían proyectándola tres meses más. A María le gustarían los hermanos Marx en la Opera. Sí, seguro que le gustarían.
Había desde el Gaylord un buen trecho hasta aquella cueva. No, en realidad no había tanta distancia. La distancia realmente grande era la del regreso de aquella cueva hasta el Gaylord. Había estado con Kashkin por vez primera en el hotel, y no le gustó. Kashkin le había llevado porque quería presentarle a Karkov, y quería presentarle a Karkov porque Karkov deseaba conocer norteamericanos y porque era un gran admirador de Lope de Vega, el mayor admirador de Lope de Vega en el mundo y decía que Fuenteovejuna era el drama más grande que se había escrito. Puede que fuera verdad, aunque Jordan no pensaba lo mismo.
Le había gustado Karkov, pero no el lugar. Karkov era el hombre más inteligente que había conocido. Calzaba botas negras de montar, pantalón gris y chaqueta gris también. Tenía las manos y los pies pequeños y un rostro y un cuerpo delicados, y una manera de hablar que rociaba de saliva a uno, porque tenía la mitad de los dientes estropeados. A Robert Jordan se le antojó un tipo cómico cuando le vio por vez primera. Pero descubrió en seguida que tenía más talento y más dignidad interior, más insolencia y más humor que cualquier otro hombre que hubiera conocido.
El Gaylord le había parecido de un lujo y una corrupción indecentes. Pero ¿por qué los representantes de una potencia que gobernaba la sexta parte del mundo no podían gozar de algunas cosas agradables? Bueno, gozaban de ellas y Jordan, molesto al principio, había acabado por aceptarlo y hasta por verlo con agrado. Kashkin le había presentado a él como un tipo magnífico, y Karkov empezó desplegando con él una cortesía impertinente. Pero luego, como Jordan no se las dio de héroe, sino que se puso a contar una historia muy divertida y escabrosa en la que no quedaba en muy buen lugar, Karkov pasó de la cortesía a una franqueza grosera y luego a una insolencia abierta, hasta que acabaron haciéndose buenos amigos.
Kashkin no era más que tolerado en aquel lugar. Había ciertamente un punto oscuro en su pasado y vino a España a hacer méritos. No quisieron decirle en qué consistía, pero quizá se lo dijeran ahora, ahora que Kashkin había muerto. Fuera como fuera, Karkov y él se habían hecho grandes amigos, y él también había hecho amistad con aquella mujer asombrosa, aquella mujercita morena, flaca, siempre fatigada, amorosa, nerviosa, despojada de toda amargura, aquella mujer de cuerpo esbelto, poco cuidadosa de sí misma, aquella mujer de cabellos negros, cortos, entrecanos, que era la mujer de Karkov y que servía como intérprete en la unidad de tanques. También se había hecho amigo de la amante de Karkov, que tenía ojos de gato, cabellos de oro rojizo, más rojos o más dorados, según el peluquero de turno, un cuerpo perezoso y sensual, hecho para amoldarse con otro cuerpo, una boca hecha para moldearse con otra boca y una cabeza estúpida, una mujer extremadamente ambiciosa y extremadamente leal. Aquella mujer gustaba de chismes y se entregaba pasajeramente a otros amores, cosa que parecía divertir a Karkov. Se contaba que Karkov tenía otra mujer más, aparte la de la unidad de tanques, o quizá dos, pero nadie lo sabía con certeza. A Robert Jordan le gustaban mucho tanto la mujer, a la que conocía, como la amante. Pensaba que probablemente también le gustaría la otra, de conocerla, concediendo que la hubiese. Karkov tenía buen gusto en materia de mujeres.
Había centinelas con la bayoneta calada delante de la puerta cochera del Gaylord y sería aquella noche el lugar más confortable del Madrid sitiado. Le gustaría estar allí, en vez de donde se encontraba, aunque, después de todo, se estaba bien, ahora que la rueda se había parado. Y la nieve se estaba parando también.
Le gustaría presentar a María a Karkov; pero no podría llevarla al Gaylord sin pedir permiso, y habría que averiguar antes cómo iban a recibirle después de aquella expedición. Golz estaría allí en cuanto el ataque hubiese terminado, y si Jordan había trabajado bien, todo el mundo lo sabría por Golz. Golz se burlaría de él a causa de María. Sobre todo después de lo que había oído decir a Jordan a propósito de su falta de interés por las chicas.
Se inclinó para llenar su taza de vino en la vasija que había delante de Pablo, diciendo: «Con tu permiso».
Pablo asintió con la cabeza. «Está metido en sus planes militares, supongo», pensó Robert Jordan. «No quiere buscar una efímera fama en la boca del cañón, sino la solución de algún problema en el fondo de la botella. De cualquier manera, el marrajo ha debido de ser sumamente astuto para haber conseguido llevar adelante con éxito esta banda durante tanto tiempo.» Miró a Pablo y se preguntó qué jefe de guerrilla habría sido en la guerra civil de los Estados Unidos. «Hubo montañas en ella», pensó; «pero sabemos muy pocas cosas sobre ellos». No se trataba de los Quantrill, ni de los Mosby, ni de su propio abuelo; sino de los pequeños, de los que operaban en los bosques. Y por lo que se refería a la bebida, ¿fue Grant realmente un borracho? Su abuelo decía que lo fue. Grant estaba siempre un poco bebido hacia las cuatro de la tarde, decía, y en Vicksburg, cuando el asedio, estuvo completamente borracho durante dos días. Pero el abuelo decía que funcionaba de un modo enteramente normal aunque hubiese bebido. Lo difícil era despertarle. Pero si se lograba despertarle, entonces se conducía con entera normalidad.
Hasta el momento no había habido ningún Grant ni ningún Sherman ni ningún Stonewall Jackson en ninguno de los dos bandos de la guerra. No, ni siquiera ningún Jeb Stuart. Ni siquiera un Sheridan. Pero había habido montañas de MacClellans. Los fascistas poseían muchos y nosotros teníamos tres por lo menos.
No había visto ningún genio militar en aquella guerra. Ni uno. Ni cosa que se le pareciera ni por el forro.
Kleber, Lucasz y Hans habían trabajado bien por su parte durante la defensa de Madrid con las brigadas internacionales y luego estaba aquel viejo calvo, con gafas, engreído y estúpido, como una lechuza, incapaz de mantener una conversación, valeroso y pesado como un toro, el viejo Miaja, con una reputación hecha a golpes de propaganda y tan celoso de la publicidad que le debía a Kleber, que obligó a los rusos a relevarle del mando y enviarle a Valencia. Kleber era un buen soldado, aunque limitado, y hablaba mucho para el puesto que ocupaba. Golz era un buen general, un buen soldado, pero siempre se le mantuvo en una posición subalterna y nunca se le dejó libertad de acción. Este ataque era el asunto más importante que había tenido entre sus manos hasta el presente. Y Robert Jordan no estaba muy contento con lo que había sabido del ataque. Después estaba Gall, el húngaro, que debería haber sido fusilado de ser ciertas la mitad de las cosas que se contaban de él en el Gay lord. Y aunque sólo fueran ciertas un diez por ciento, pensó Robert Jordan.
Hubiera querido ver la batalla en la meseta más allá de Guadalajara, donde fueron derrotados los italianos. Pero entonces estaba él en Extremadura. Hans se lo contó una noche en el Gaylord, haciéndoselo ver todo con la mayor claridad, y de eso hacía dos semanas. Hubo un momento en que todo estaba perdido, cuando los italianos rompieron las líneas cerca de Trijueque. Si la carretera de Torija-Brihuega hubiera sido cortada, habría quedado copada la Brigada 12. Pero, sabiendo que teníamos que entendérnosla con italianos, le había dicho Hans, nos arriesgamos a una maniobra que hubiera sido injustificada con cualquiera otra clase de tropas. Y tuvo éxito.
Hans se lo había explicado todo con sus mapas de batalla. Siempre los llevaba consigo, y parecía aún maravillado y feliz de aquel milagro. Hans era un buen soldado y un buen compañero. Las tropas de Lister, de Modesto y del Campesino se comportaron bien en aquella batalla, le había dicho Hans. El mérito correspondía a los jefes y a la disciplina que los jefes imponían. Pero Lister, el Campesino y Modesto habían ejecutado varias de las maniobras que aconsejaron los militares rusos. Parecían alumnos pilotos que condujesen un avión de doble mando, de manera que el profesor pudiera intervenir si el alumno cometía un error. En fin, aquel año se pondría en claro todo lo que hubiesen aprendido. Al cabo de cierto tiempo no habría doble mando y se les vería manejar entonces divisiones y cuerpos de ejército enteramente solos.
Eran comunistas y tenían sentido de la disciplina. La disciplina que ellos implantaban haría buenos soldados. Lister era feroz en eso. Era un verdadero fanático y tenía por la vida humana un desprecio español. En muy pocos ejércitos desde la invasión del Occidente por los tártaros, se había ejecutado sumariamente a los hombres por motivos tan insignificantes como bajo su mando. Pero sabía cómo hacer de una división una unidad de combate. Porque una cosa era mantener una posición. Otra, atacarla y tomarla, y otra muy distinta hacer maniobrar a un ejército en campaña, se decía Robert Jordan, sentado junto a la mesa. «Por lo que he visto, me gustaría ver cómo se las bandea Lister cuando se supriman los dobles mandos. Pero quizá no se supriman -pensó-. Falta saber si se suprimirán. O si acaso son reforzados. Me pregunto cuál es la postura rusa en todo eso. Hay que ir al Gaylord para saberlo. Hay montones de cosas que quiero saber y que no sabré más que en el Gaylord.»
Durante algún tiempo creyó que el Gaylord le hacía daño. Era lo contrario del comunismo puritano a estilo religioso de Velázquez 63, el palacete madrileño transformado en cuartel general de la brigada internacional. En Velázquez 63 uno se sentía miembro de una orden religiosa. La atmósfera del Gaylord estaba muy alejada de la sensación que se experimentaba en el cuartel general del Quinto Regimiento antes que fuera disuelto y repartido entre las brigadas del nuevo ejército.
Allí se tenía la sensación de participar en una cruzada. Era la única palabra que podía utilizarse, aunque se hubiera utilizado y se hubiera abusado tanto de ella, que estaba resobada y había perdido ya su verdadero sentido. Uno tenía la impresión allí, a pesar de toda la burocracia, la incompetencia y las bregas de los partidos, como la que se espera tener y luego no se tiene el día de la primera comunión: el sentimiento de la consagración a un deber en defensa de todos los oprimidos del mundo, un sentimiento del que resulta tan embarazoso hablar como de la experiencia religiosa, un sentimiento tan auténtico, sin embargo, como el que se experimenta al escuchar a Bach o al mirar la luz que se cuela a través de las vidrieras en la catedral de Chartres, o en la catedral de León, o mirando a Mantegna, El Greco o Brueghel en el Prado. Era eso lo que permitía participar en cosas que podía uno creer enteramente y en las que se sentía uno unido en entera hermandad con todos los que estaban comprometidos en ellas. Era algo que uno no había conocido antes aunque lo experimentaba y que concedía una importancia a aquellas cosas y a los motivos que las movían, de tal naturaleza que la propia muerte de uno parecía absolutamente insignificante, algo que sólo había que evitar porque podía perjudicar el cumplimiento del deber. Pero lo mejor de todo era que uno podía hacer algo por ese sentimiento y a favor de él. Uno podía luchar.
«Así es que has luchado», se dijo. Y en la lucha ese sentimiento de pureza se pierde entre los que sobreviven y se hacen buenos combatientes. Nunca dura más de seis meses.
La defensa de una ciudad es una forma de la guerra en la que se puede tener semejante sensación. La batalla de la Sierra había sido así. Allí lucharon con la verdadera camaradería de la revolución. Allí arriba, cuando hubo que reforzar la disciplina, él había comprendido y aprobado. Bajo los bombardeos algunos hombres huyeron por miedo. El vio cómo los fusilaban y los dejaban hincharse, muertos, al borde de la carretera, sin que nadie se preocupase de ellos si no era para quitarles las municiones y los objetos de valor. Quitarles las municiones, las botas y los chaquetones de cuero era cosa ordinaria. Despojarlos de los objetos de valor era una cosa práctica. Así era el único medio de impedir que los cogieran los anarquistas.
Parecía justo y necesario fusilar a los fugitivos. No había nada malo en ello. La fuga era egoísta. «Los fascistas habían atacado y nosotros los habíamos detenido en aquella ladera de las montañas del Guadarrama, con sus rocas grises, sus pinos enanos y sus tojos. Resistimos en la carretera bajo las bombas de los aviones y luego bajo los obuses, cuando trajeron la artillería, y por la noche, los supervivientes contratacaron y los obligaron a retroceder. Más tarde, cuando los fascistas intentaron deslizarse por la izquierda, colándose entre las rocas y los árboles, nosotros aguantamos en el Clínico, disparando desde las ventanas y el tejado, aunque ellos lograron infiltrarse por los dos lados y supimos entonces lo que era estar cercados, hasta el momento en que el contraataque los rechazó de nuevo, más allá de la carretera.
»En medio de todo aquello, entre el miedo que reseca la boca y la garganta, entre el polvo levantado por los escombros y el pánico de la pared que se derrumba, tirándose uno al suelo entre el fulgor y el estrépito de una granada, limpiando una ametralladora, apartando a los que la servían, que yacen con la cara contra el suelo cubierto de cascotes, protegiendo la cabeza para tratar de arreglar el cargador encasquillado, sacando el cargador roto, enderezando las cintas, pegándose luego al suelo detrás del refugio, barriendo después con la ametralladora la carretera, hiciste lo que tenías que hacer y sabías que estabas en lo cierto. Entonces conociste el éxtasis de la batalla, con la boca seca y con el terror que apunta, aun sin llegar a dominar, y luchaste aquel verano y aquel otoño por todos los pobres del mundo, contra todas las tiranías, por todas las cosas en las que creías y por un mundo nuevo, para el que tu educación te había preparado. Aquel invierno aprendiste a sufrir y a despreciar el sufrimiento en los largos períodos de frío, de humedad y barro, de cavar y construir fortificaciones. Y la sensación del verano y del otoño desaparecía bajo el cansancio, la falta de sueño, la inquietud y la incomodidad. Pero aquel sentimiento estaba allí aún y todo lo que se sufría no hacía más que confirmarlo. Fue en aquellos días cuando sentiste aquel orgullo profundo, sano y sin egoísmo… Todo aquel orgullo, en el Gay lord, te hubiera hecho pasar por un pelmazo imponente. No, no te hubieras encontrado a gusto en el Gay lord en aquellos tiempos. Eras demasiado ingenuo. Te hallabas en una especie de estado de gracia. Pero quizá no fuera el Gaylord así por entonces. No, en efecto, no era así por entonces. No era así en absoluto. Porque, sencillamente, el Gaylord no existía.»
Karkov le había hablado de aquella época. Por aquellos días los rusos, los pocos que había en Madrid, estaban en el Palace. Robert Jordan no llegó a conocer a ninguno de ellos. Eso fue antes de que se organizaran los primeros grupos de guerrilleros, antes de que conociera a Kashkin y a los otros.








