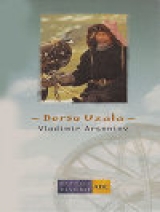
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Entramos en una selva virgen donde vi huellas que probaban la presencia de grandes cuadrúpedos, tales como jabalíes, ciervos, gamos y corzos. En dos ocasiones, los distinguimos y disparamos sobre ellos, pero sin éxito. Por otra parte, había también profusión de pájaros.
El sendero de tierra, de suelo bien apisonado y desprovisto de plantas, nos llevó a Sijote-Alin, donde instalamos nuestro campamento. Se decidió que dos de nosotros irían a cazar, mientras que los otros dos se quedarían en el campo. En verano, la caza de fieras no es posible más que al alba y al crepúsculo, antes de caer la noche. Durante el día, los animales reposan en alguna parte de la espesura y son muy difíciles de encontrar. Así que, aprovechando el tiempo libre, nos tendimos sobre la hierba para descabezar un sueño.
Al volver a abrir los ojos, quedé sorprendido por la desaparición del sol. Capas de nubes habían cubierto el cielo, y la tierra parecía envuelta en la penumbra. Sin embargo, no eran más que las cuatro de la tarde, y se podía muy bien ir de caza. Desperté a los cosacos, que se calzaron e hicieron hervir agua. Después del té, provistos de fusiles, Murzine y yo partimos en dos direcciones diferentes. Corrí el riesgo de llevar a mi perro Liechy,teniéndolo al principio prudentemente atado. Habiendo localizado bien pronto a los jabalíes, me puse a perseguirlos. Los paquidermos marchaban sin descanso, removiendo continuamente el suelo a medida que avanzaban. De acuerdo con las pistas, su número debía pasar de la veintena. Pude notar que en cierto lugar los jabalíes habían interrumpido sus husmeos para desfilar en abanico, pero que más lejos se habían reunido de nuevo. Iba a acelerar el paso cuando una cosa entrevista súbitamente me impuso el alto y me hizo echar una mirada hacia atrás; era, justo al lado de una charca, la huella fresca dejada en el barro por una pata de tigre. Me representé muy vivamente la marcha de los jabalíes y el deslizarse del felino que los perseguía.
«¿No habría acaso que regresar?», pensé al instante; pero me repuse en seguida y avancé con precaución.
Los jabalíes habían trepado sobre una altura para descender a continuación en una cavidad vecina y escalar por otro flanco. Pero antes de llegar a la cima, habían girado bruscamente para volver a descender al valle. Yo me dejé llevar de tal modo por la persecución, que me olvidé de examinar bien la zona y fijarla en la memoria. Como toda mi atención estaba absorbida por los jabalíes y por las huellas del tigre, continué avanzando así cerca de una hora.
Algunas gotitas cayeron del cielo y me obligaron a defenderme: era el comienzo de una lluvia ligera. Primero fue muy fina y cesó en seguida, pero al cabo de diez minutos volvió a empezar para interrumpirse todavía otra vez. Pero estos intervalos se hicieron cada vez más cortos: desde entonces la lluvia no hizo más que aumentar y acabó por caer copiosamente. «Es tiempo de regresar al campamento», me dije, tratando de encontrar mi camino de regreso, pero no pude distinguir nada en medio de la selva. Entonces, para orientarme, subí a un altozano próximo.
Contra un cielo enteramente cubierto de nubes, y tan lejos como podía alcanzar mi vista, las montañas que veía me parecían desconocidas. ¿Adónde ir? Comprendí mi error: demasiado entusiasmado con los jabalíes no había prestado atención a los lugares circundantes. No se trataba de volver sobre mis propios pasos. Antes de rehacer la mitad del camino, me sorprendería la noche. En aquel momento, me acordé de que no tenía cerillas. No siendo fumador, y pensando en regresar a la hora del crepúsculo, había olvidado llevarlas conmigo. Este era el segundo error. Disparé dos veces al aire, pero no me llegó ninguna señal de respuesta. Entonces tomé la decisión de descender al valle y costear la corriente de agua, esperando vagamente volver a encontrar mi sendero antes de que llegara la oscuridad. Sin perder tiempo comencé el descenso, seguido dócilmente por mi fatigado perro.
Jamás la lluvia, aunque sea de las más ligeras, perdona al que marcha en una selva. Cada zarza y cada árbol recoge el agua de lluvia en sus hojas y la vierte en gruesas gotas sobre el caminante, mojándolo de pies a cabeza. Bien pronto sentí que mis ropas estaban empapadas.
Al cabo de una media hora, la oscuridad comenzó a envolver el bosque. No había forma de distinguir ya entre un tronco y una piedra, entre los árboles abatidos y el terreno que ellos cubrían. Me puse a dar traspiés. Al cabo de un kilómetro, me paré para tomar aliento. Mi perro estaba tan mojado como yo. Se sacudió con fuerza y gruñó discretamente. Le saqué el lazo. Liechyno esperaba más que aquello. Sacudiéndose de nuevo, avanzó corriendo y desapareció en seguida en la noche. Embargado por un sentimiento de soledad absoluta, traté de llamar al animal, pero fue en vano. Tras haber esperado aún dos minutos, me dirigí hacia el lado por donde acababa de huir.
Cuando se marcha por la taiga durante el día, se esquivan los tocones, las malezas y las altas hierbas. Por el contrario, en la oscuridad, uno se mete en los líos más gordos. Las ramas surgen de no se sabe dónde para engancharse sin cesar en vuestras ropas, las plantas vienen a sacaros vuestro cubrecabezas, se tienden hacia vuestra cara y se enredan a vuestros pies.
Encontrarse en una selva llena de fieras, sin fuego, con un tiempo fatal, no es muy divertido. Consciente de mi abandono, marché naturalmente con precaución, prestando oídos a cada sonido, con los nervios tensos en exceso. El crujido sordo de una rama rota o el ruido ligero de un ratón que huía, parecían cada vez más fuertes y me impulsaban a volverme bruscamente del lado de donde provenían. Estuve varias veces a punto de disparar en la dirección de estos sonidos.
Por fin, la oscuridad fue tal que mis ojos no me sirvieron ya para nada. Empapado hasta los huesos, sentía como el agua chorreaba por mi cuello. Deslizándome a tientas en la oscuridad, me metí una vez entre un montón de árboles desgajados tan intrincado que hubiera sido difícil salir de él, incluso en pleno día. Palpando con mis manos los árboles derribados, piedras y ramas, alcancé no obstante a salir de aquel laberinto. Derrengado, me senté para reposar, pero pronto comenzó a helar. Si mis piernas fatigadas exigían un descanso, el frío me obligó a moverme.
¿Trepar a un árbol? Esta idea tonta es la primera que se le ocurre siempre a un viajero perdido, pero yo la abandoné pronto. En efecto, al estar sentado sobre una rama sería aún más sensible al frío, y la posición incómoda haría que pronto se me hincharan las piernas. ¿Huir entre las hojas caídas? Aquello no me salvaría de la lluvia y sobre un suelo mojado uno se enfría rápidamente. ¡Cómo me regañaba a mí mismo por haber olvidado las cerillas!
Traté de nuevo de franquear el ramaje caído y me puse a descender una pendiente. De repente, escuché a mi derecha un aliento entrecortado. Un animal venía derecho hacia mí. Sentí que mi corazón se encogía. Quise disparar, pero justamente el cañón de mi fusil se había enganchado en las lianas. Grité con una voz difícil de reconocer y en el mismo momento que el animal me lamía el rostro: era Liechy.Dividido entre dos sentimientos, me enfadé con mi perro por haberme dado aquel susto, pero me alegré al mismo tiempo de su regreso. El fiel animal saltó alrededor de mí, ladró un poco y volvió a partir en la oscuridad.
Avancé de nuevo, con extrema dificultad, costándome cada paso muchos esfuerzos. Al cabo de unos veinte minutos, llegué al borde de un precipicio. En algún sitio del fondo escuché un ruido de agua. Tanteando, encontré una gran piedra y la arrojé abajo. Lanzada en el vacío, acabó por una caída sonora en las ondas. Cambié resueltamente de dirección para ir a la derecha, sorteando este lugar peligroso. En aquel momento, Liechyacudió de nuevo corriendo. Ya no tuve más miedo y lo atrapé por la cola. Me tomó suavemente la mano con sus dientes, lanzando aún pequeños aullidos como para rogarme que no lo retuviese. Habiéndose alejado un poco, el perro se acercó a mí de nuevo y no se quedó tranquilo hasta que se persuadió de que yo le seguía. Entonces, marchamos todavía cerca de una media hora.
Pero he aquí que yo resbalé en alguna parte y choqué contra una piedra, haciéndome mal en la rodilla. Dando un gemido, me senté por tierra para frotar ligeramente mi pierna magullada. Al minuto, el perro acudió para sentarse a mi lado. En la oscuridad no lo veía, contentándome con sentir su aliento cálido. Calmado el dolor, me incorporé y fui hacia el lado donde estaba menos oscuro. Pero aún no había dado diez pasos cuando resbalé otra vez y a continuación no hice ya más que tropezar. Comencé entonces a palpar el terreno con mis dos manos y di un grito de alegría: ¡estaba sobre el sendero! A pesar de la fatiga y el dolor de la pierna, me puse a avanzar de nuevo. «De buena me he librado —me decía—; este camino me llevará seguramente a algún lado.» Resolví seguirlo toda la noche, hasta el alba, pero eso no fue tan fácil. En la oscuridad completa, no veía el sendero y no lo reconocía más que tanteándolo con los pies.
También mis movimientos fueron de una lentitud extrema. Cuando perdí la dirección, me volví a sentar en tierra, utilizando mis manos otra vez para palpar el suelo. Lo más difícil era tomar una decisión en los recodos. A veces, me paraba para esperar el retorno del perro. Este volvía, en efecto, y me indicaba la dirección que yo había perdido. Al cabo de una hora y media aproximadamente, llegué a un arroyo cuya agua retumbaba entre las piedras. Hundí la mano en ella para ver de qué lado corría y me persuadí de que la corriente iba hacia la derecha.
Vadeado el torrente, encontré a continuación el sendero. Pero no hubiera tenido esa suerte si no hubiera sido por mi valiente perro. Sentado sobre el mismo sendero, Liechyme esperaba pacientemente. Cuando me reuní con él, como de costumbre, dio varias vueltas alrededor de mí y avanzó de nuevo corriendo. Yo no veía nada, limitándome a escuchar los ruidos del torrente, de la lluvia y del viento, que soplaba en la selva. El sendero me condujo a una ruta, pero allí se planteó el dilema de si había que ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Tras alguna reflexión, esperé al perro, que esta vez no volvió tan pronto. Preferí entonces avanzar hacia la derecha. Marché alrededor de cinco minutos y vi a Liechyvenir a mi encuentro. Cuando me incliné sobre el animal, éste tuvo a bien sacudirse y me duchó completamente. Esta vez, lejos de gruñir, le acaricié y lo seguí.
La marcha me resultó menos difícil, pues el camino se hacía más recto y se desembarazaba un poco de los montones de árboles caídos. Aún tuve que hacer una travesía vadeando. Al hacerlo, resbalé y caí al agua, lo que por otra parte no podía añadir ya más humedad a mis ropas.
Por fin, me senté sobre un tocón, completamente extenuado, con manos y piernas doloridas por las astillas y las contusiones, la cabeza pesada y los párpados que se cerraban solos. Me amodorré y vi como en sueños un fuego que brillaba entre árboles lejanos. No sin esfuerzo, volví a abrir los ojos. Estaba oscuro y me sentí transido de frío y humedad. Temiendo atrapar una bronquitis, me levanté prestamente y me removí en el sitio; pero, en aquel momento, vi de nuevo una luz entre los árboles. Decidí que no era más que una alucinación. Pero el fuego aparecía una vez más; mi somnolencia desapareció de golpe y abandoné el camino para avanzar directamente hacia aquel resplandor. De noche, cuando se ve una luz, no se puede determinar su proximidad o alejamiento, como tampoco su grado de elevación sobre el nivel de la tierra. Aparece simplemente en algún lugar del espacio.
Al cabo de un cuarto de hora, me encontraba tan cerca del fuego que pude examinar todo lo que había alrededor. Primeramente, comprobé que no era en absoluto nuestro campamento y quedé sorprendido por la ausencia de hombres cerca de la hoguera. Sin embargo, ellos no hubieran podido abandonar el campo en aquella noche lluviosa. Así que los hombres desconocidos debían estar escondidos detrás de los árboles. Aquello no me gustó. ¿Tenía o no que acercarme al fuego? Sería perfecto si se trataba de cazadores. Pero, ¿no caería allí, por azar, en un campo de hundhuzes? Mi perro, que se encontraba detrás de mí en la espesura, saltó de repente de su sitio para correr sin temor hacia la hoguera. Se paró, mirando por todos lados y pareciendo a su vez asombrado por esa ausencia de todo ser humano. Después, dio la vuelta al fuego, husmeó el suelo, fue hacia el árbol más próximo y se detuvo allí, removiendo la cola. Aquello probaba que estaba allí alguno de los nuestros, porque si no mi Liechyhubiera mostrado cólera e inquietud. Resolví acercarme a la hoguera pero me adelantó el hombre que se había escondido hasta entonces detrás del árbol. Era Murzine. Habiendo perdido por su parte el camino, encendió aquel fuego y se decidió a esperar la llegada de la madrugada. Al escuchar pasos en la taiga y no sabiendo lo que aquello podía ser, se había protegido detrás de su árbol. Lo que le había turbado sobre todo era la circunspección que yo ponía para avanzar y, más especialmente, mi manera de pararme a una cierta distancia, en lugar de ir en línea recta hasta el fuego.
Comenzamos por secarnos. El vapor se desprendió de nuestras ropas en torbellinos. Como el humo de la hoguera vacilaba a derecha e izquierda, vimos en ello un índice de que la lluvia iba a parar. De hecho, al cabo de una media hora se hizo muy fina, pero continuaron aún cayendo gruesas gotas de los árboles. Al pie del gran abeto donde brillaba el fuego, se estaba un poco más seco. Nos desnudamos para secar nuestra ropa interior. Después de haber cortado madera de pino y arrojarla a la hoguera, dormimos un buen sueño.
Hacia la mañana, me sentí un poco friolento. Al abrir los ojos, vi que el fuego se había extinguido. El cielo estaba aún gris y la niebla recubría una parte de las montañas. Desperté al cosaco; tomamos el té y partimos a la búsqueda del campamento de nuestros camaradas. Como el sendero cerca del cual acabábamos de pasar la noche se hacía oblicuo, lo dejamos en seguida; pero sobre la orilla opuesta encontramos otro que nos llevó a nuestro campamento central.
Por la tarde, el tiempo se estropeó de nuevo. Temiendo el retorno de las largas lluvias, retrasé la exploración del Sijote Alin para un momento más propicio. En efecto, la noche nos trajo una fuerte lluvia que duró todo el día siguiente. También yo di media vuelta y volví al cabo de dos días al puesto de Santa Olga.
Mientras estaba a orillas del río Arzamassovka, los equipajes que esperábamos con impaciencia llegaron muy a propósito de Vladivostok. Como ya habíamos visitado los alrededores de la bahía de Santa Olga, teníamos que continuar nuestra expedición. Los preparativos nos tomaron dos días. Los caballos habían tenido tiempo de descansar y reponerse. El equipamiento de los animales y las ropas de los soldados se encontraban de nuevo en buen estado y las provisiones se habían completado. Partimos la tarde del 28 de julio, a lo largo de la costa, hacia la bahía de San Vladimiro.
Las montañas de este litoral poseen varias cavernas, de las cuales la más importante, la de Mokruchine, ofrece mucho interés y no ha sido aún explorada a fondo. Tiene una entrada, en forma de triángulo, situada a cuarenta o cincuenta metros por encima del nivel de la tierra. El visitante penetra primero en una sala de treinta a cuarenta metros de largo, y cuya altura llega hasta los trescientos. Al final de esta sala se encuentra un pozo profundo donde es fácil caer. Antes de llegar, hay que volver a la izquierda y adentrarse en un nicho donde se abre una larga galería, primero en subida, después en bajada. En el lugar más elevado, la galería se estrecha, flanqueada por dos estalagmitas en forma de pilares. De allí no se puede avanzar ya más que arrastrándose. Esta galería alcanza alrededor de cincuenta metros de longitud. Más allá se encuentra un largo pasillo que conduce hacia una segunda sala, de una blancura de nieve. Aunque no muy grande, es sin embargo muy bella. Por un nuevo y estrecho pasillo se penetra en una tercera sala, la más majestuosa de todas, que excede en capacidad al conjunto de las dos primeras. Aquí, las estalactitas y las estalagmitas han creado columnatas maravillosas. A lo largo de todos los muros, las capas de concreciones calcáreas parecen cascadas heladas. Algunas de estas cavidades contienen agua tan pura y transparente que el explorador no la nota más que después de haber hundido su pie en ella. Allí también se encuentran un pozo y varios pasajes laterales. Un eco centuplicado responde en esta sala a cualquier palabra pronunciada en alta voz, mientras que la caída de una piedra en el pozo produce un estruendo que hace pensar en un cañonazo, en aludes o en el hundimiento de todas esas bóvedas.
Por la noche, nuestra expedición llegó al estuario del río Vladimirovka e instaló su campo directamente sobre la costa. El día siguiente fue consagrado a la visita de la bahía de San Vladimiro, que los chinos llaman Huluay.
Al borde del golfo, encontramos algunas fanzasde pescadores. La profesión de sus habitantes respectivos era fácil de reconocer de acuerdo con los pequeños y diversos montones que había cerca de sus moradas.
Cerca de una de las casas, se amontonaban valvas de conchas llamadas «grandes peines», de las que una parte estaba ya revestida de hierba. Los chinos no arrancan de estos moluscos más que los músculos que ligan las valvas, y esta provisión, una vez desecada, es enviada a la ciudad. Se trata de un manjar muy costoso y muy apreciado en China.
Junto a otra fanzahabía montones de caparazones de cangrejos, desecados y enrojecidos al sol. Muy cerca de allí, se oreaba la carne sacada de las patas y las pinzas de esos crustáceos.
La casa siguiente pertenecía a pescadores de «coles de mar». Este producto estaba secándose bajo cobertizos de hierba instalados al lado de la habitación. Aquí, había una multitud. Unos cogían esas algas del fondo del mar, sirviéndose de ganchos especiales; otros, las exponían al sol, justo el tiempo necesario para no dejarles perder su flexibilidad y su color verde. En fin, un tercer grupo de chinos se ocupaba de atar estas «coles» y amontonarlas bajo los cobertizos.
A lo largo de la costa vi de lejos algunos chinos, metidos en el agua hasta las rodillas, y que iban y venían cerca de la orilla, sosteniendo en las manos largas pértigas. Absorbidos en su ocupación, no advirtieron nuestra presencia hasta el momento en que estuvimos a su lado. Desnudos hasta la cintura, y con el calzón arremangado hasta las rodillas, estos hombres avanzaban con precaución y buscaban algo en el fondo marino. A veces se detenían, hundían suavemente sus pértigas en el agua y retiraban objetos que lanzaban sobre la orilla. Eran mariscos comestibles. Las pértigas de las cuales se servían estos pescadores, llevaban por un lado una redecilla en forma de copa y, por el otro, un gancho de hierro. Descubriendo una concha de dos valvas, el pescador la despegaba de las piedras con ayuda de su gancho para recogerla a continuación en su red. Los hombres que quedaban sobre la orilla metían en seguida esas conchas en una marmita llena de agua hirviendo. En el momento de perecer, los moluscos abrían por sí mismos sus valvas. El contenido se sacaba entonces con cuchillos para ser preparado mediante una larga cocción. Los chinos estaban diseminados sobre un vasto espacio de la orilla, separadamente o por parejas. Sentado sobre las piedras, miraba yo el mar cuando, de repente, escuché gritos a mi izquierda. Volviéndome de ese lado, pude contemplar una lucha que se desarrollaba en el agua. Los chinos se esforzaban en arrojar sobre la orilla, con sus pértigas, una especie de animal: pero de momento lo pisoteaban entre las olas. Al parecer, experimentaban un cierto miedo de la bestia pero no querían dejarla escapar. Corrí y vi un gran pulpo en pleno combate con los pescadores. Con sus potentes tentáculos se agarraba a las piedras, y a veces los sacudía en el aire; después, se apartaba súbitamente como para meterse en alta mar. Pero otros tres chinos vinieron en auxilio de los pescadores. El enorme pulpo estaba tan cerca de la orilla que pude examinarlo a mi gusto. Su color cambiaba sin cesar, pasando de un azul más bien oscuro a un verde luminoso, para tomar en seguida un tono gris, o más bien amarillento. Cuanto más empujaban los chinos al gran molusco hacia la orilla, más le faltaban las fuerzas al pulpo. Finalmente, lo tiraron a la orilla. Era como un saco inmenso, provisto de una cabeza de donde partían los largos tentáculos, con numerosas ventosas. Levantando dos o tres de sus tentáculos a la vez, el pulpo dejaba entrever una especie de gran pico negro. Este se extendía a veces con fuerza y se retraía a continuación completamente, mostrando nada más una pequeña hendidura. Pero lo más interesante eran los ojos; es difícil encontrar un animal cuyos ojos se parezcan tanto a los de un hombre.
Poco a poco, los movimientos del pulpo se hicieron más lentos. Su cuerpo se sacudió en calambres y su coloración se oscureció, acusando cada vez más un tono uniforme, una especie de grisáceo tirando a violeta. Este espécimen curioso hubiera merecido estar en un museo. Pero como yo no disponía de un recipiente apropiado ni de una cantidad suficiente de solución de formol, me conformé con seccionarle un tentáculo y meterlo en el mismo cacharro donde conservaba conchas y cangrejos ermitaños. Por la noche, examiné el contenido de este recipiente y quedé asombrado al notar que faltaban dos conchas: simplemente, habían sido absorbidas por el fragmento de tentáculo del pulpo. O sea que las ventosas habían funcionado algún tiempo después que el tentáculo fuera cortado y colocado en el cacharro que contenía la solución de formol.
La visita a las pesquerías y la caza del pulpo me habían ocupado casi toda la jornada. Por la noche, los chinos me ofrecieron la carne del pulpo. Cocida al agua de mar, en una marmita, aparecía blanca, elástica al tacto; su gusto recordaba un poco el de los hongos.
11
Encuentro imprevisto
La salida del sol nos encontró en camino. La bahía de San Vladimiro está unida al valle del río Taduchú por un sendero para caminantes que puede ser utilizado incluso por caravanas que transporten cargas. Atraviesa una región montañosa, cubierta de un hermoso bosque de encinas, abedules, tilos y sauces.
Nuestro camino nos obligó a costear la orilla izquierda del Taduchú. En los alrededores del antiguo estuario, el sendero monta y sigue la cornisa. El tiempo nos era favorable. El sol brillaba, a pesar de las nubes que se estaban acumulando. Pero, por la tarde, las cosas se estropearon sensiblemente; las nubes comenzaron a extenderse y a correr tan bajo, que rozaban las cimas de las montañas. El decorado cambió en seguida y el valle pareció mustio. Las rocas, que resultaban muy pintorescas al sol, tomaron un aspecto gris y el agua del río se ensombreció. Como ya sabía lo que esto significaba, ordené levantar las tiendas y preparar la mayor cantidad posible de madera para la noche.
Acabados todos los trabajos de campamento, los soldados me pidieron permiso para ir a cazar. Les aconsejé no alejarse demasiado y regresar temprano. Dos de ellos partieron. Uno volvió, al cabo de una hora, para informarme que había encontrado al pie de una colina rocosa, a dos kilómetros aproximadamente de nuestro campamento, el campo de un cazador desconocido. Este último le había preguntado quiénes éramos, adonde íbamos y si estábamos en camino hacía mucho tiempo. Al saber mi nombre, aquel hombre se habría apresurado a acomodar su alforja. La nueva me turbó un poco. ¿De quién podría tratarse? Pero el soldado me aseguró que no valía la pena ir, ya que el desconocido había prometido venir a nuestro encuentro. No obstante, yo tomé mi fusil, llamé a mi perro y me fui rápidamente por el sendero.
Al abandonar el resplandor de la hoguera, me pareció que las tinieblas eran más espesas de lo que eran en realidad; pero al cabo de un minuto mis ojos se habituaron y pude distinguir el camino. Volviéndome, no vi ya las luces de nuestro campamento.
De repente, mi perro se arrojó hacia adelante y ladró con rabia. Levanté la cabeza y noté una silueta que no estaba muy lejos.
—¿Quién está ahí? —grité.
Como respuesta, escuché una voz que me hizo sobresaltar:
—¿Quién es este hombre?
—¡Dersu! —grité con alegría, corriendo a darle un abrazo. Un observador mal informado hubiera creído asistir a una agarrada entre dos adversarios. Mi perro Alpa,que no comprendía nada, saltó con furor sobre Dersu, pero a continuación lo reconoció y pasó de su ladrido furioso a un amable piular.
—Buenos días, capitán —dijo el gold,reponiéndose de sus primeras efusiones.
Yo le acribillé a preguntas:
—¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Dónde has estado y adonde vas?
El no tenía tiempo de responderme. Volviendo finalmente a la calma, pudimos establecer una conversación.
—Acabo de llegar al Taduchú —me dijo—. Me han asegurado que cuatro capitanes y doce soldados se encontraban en Chi-Myne (nombre chino del puesto de Santa Olga). Yo me he dicho que había que ir. Hace un momento, he encontrado a este hombre de tu destacamento y lo he comprendido todo.
Después de haber charlado, tomamos el camino de nuestro campamento. Era una suerte inesperada volver a disfrutar de la compañía de Dersu; por eso avanzaba alegre y gozoso. Al cabo de algunos minutos llegamos al campamento donde los soldados nos hicieron lugar y miraron con curiosidad al gold. Este no había cambiado en absoluto. Como en otro tiempo, estaba vestido con su chaqueta y su calzón de piel de reno, tocado con la misma banda y armado con su vieja carabina; sólo su pequeño tridente parecía más nuevo. Los soldados comprendieron en seguida que Dersu y yo éramos antiguos conocidos. El goldcolgó su fusil de un árbol y se puso a su vez a examinarme. Noté en sus ojos y en su sonrisa que estaba contento de nuestro reencuentro.
Después de dar orden de añadir madera al fuego y calentar el té, pregunté a Dersu, con todo detalle, dónde había estado y de qué se había ocupado en el transcurso de aquellos últimos años. Me contó que, después de haberme dejado cerca del lago de Janka, había cazado cibelinas todo el invierno y en la primavera se había dedicado a los panty;en verano, había vuelto al río Fudzin. Los chinos que acababan de llegar le habían comunicado que nuestro destacamento se dirigía hacia el norte, a lo largo del litoral. Aquello le impulsó a venir a Taduchú.
Mis compañeros no se quedaron demasiado alrededor del fuego y fueron a acostarse, mientras que nosotros pasamos casi toda la noche cerca de la hoguera. Con la compañía de Dersu asegurada, yo desafiaba ahora sin temor cualquier peligro: hundhuzes,fieras, nieves abundantes e inundaciones.
Me desperté a las nueve de la mañana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto. Con semejante tiempo la marcha es mala, pero aún es peor quedarse en un lugar. Todo el mundo se puso contento cuando di la orden de ensillar. Una media hora después, estábamos en ruta. Dersu y yo hicimos de nuevo un acuerdo tácito. Yo sabía que él me acompañaría y esto era lo natural; realmente, no podía tomar otra decisión. En nuestro camino, pasamos cerca de la colina rocosa para tomar sus efectos, que estaban todos reunidos, como antes, en su mochila.
Yo tenía una botella de ron que guardaba como medicamento para echar en el té, u ofrecerlo a mis compañeros en una jornada especialmente dura. Entonces, no me quedaban más que cuatro gotas. Para desembarazarme de un recipiente inútil, vertí el resto del ron en el té y arrojé la botella vacía a la hierba. Dersu saltó en seguida:
—¿Cómo? ¿Vas a echarla? ¿Se encontrará otra botella en la taiga? —exclamó, desatando su mochila.
Si para un ciudadano como yo aquella botella vacía no tenía, en efecto, ningún valor, era en cambio preciosa para el hombre de los bosques. Pero mi asombro no hizo sino crecer a medida que el goldsacaba sus efectos, uno a uno, de las profundidades de su mochila. Había una mezcla extraordinaria: un saco vacío que había contenido harina, dos viejas camisas, un rollo de correas delgadas, un ovillo de cuerdas, viejas untas,cartuchos usados, una cartuchera, plomo, una caja de cápsulas, lona para tienda de campaña, una piel de cabra, té prensado en forma de ladrillos, alijos de tabaco, una caja de conservas vacía, una lezna, un hacha pequeña, otra caja de hierro blanca, cerillas, un sílex, un encendedor y yesca, alquitrán para servir como astilla de encender el fuego, y también un pequeño recipiente, hilo sólido de venas de animal y dos agujas, una bobina vacía, una especie de hierba seca, hiel de jabalí, dientes y uñas de oso, un cordel donde estaban ensartados cascos de oso almizclero y uñas de lince; botones de cobre y una cantidad de cosas al parecer inútiles. Entre ellas, reconocí algunas que yo había arrojado en otro tiempo en el trayecto. Evidentemente, Dersu las recogía para llevárselas.
Examiné estos objetos y los seleccioné en dos grupos, aconsejándole tirar una buena mitad. Pero él me imploró no tocar nada y se esforzó en probarme que todas las cosas podrían un día ser útiles. Lejos de insistir, resolví pedirle en el futuro su consentimiento antes de tirar lo que fuese. Como si tuviera miedo de que le quitaran algún objeto, Dersu se apresuró a meterlo todo en su alforja, escondiendo con cuidado particular la botella vacía.
Hacia la noche, el cielo se cubrió de nubes. Temí una nueva lluvia, pero el goldafirmó que se trataba de niebla y no de nubes, lo que prometía para el día siguiente un hermoso sol e incluso calor. Seguro de que todas sus predicciones eran bien fundadas, le pregunté sobre el carácter de los índices meteorológicos.
—Yo miro alrededor de mí y percibo que el aire es ligero, que el tiempo no está pesado —dijo, y respiró profundamente, señalando su pecho.








