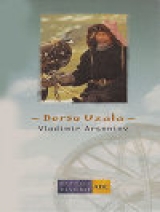
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Dos días antes de mi partida, Tchan-Bao vino a decirme adiós. Asuntos urgentes reclamaban su presencia en otra parte. Puso a mi disposición a dos chinos que debían acompañarme hasta el Sijote-Alin y volver junto a él por otra ruta, a fin de transmitirle todo lo que ellos hubieran observado durante su trayecto.
18
Campaña de invierno
No pudimos partir el 16 de octubre a causa de que nuestros guías chinos no se presentaron en mi casa hasta el día siguiente a mediodía. Los udehésde la vecindad nos acompañaron de una fanzaa otra y nos rogaron entrar en cada una, aunque no fuera más que un minuto. En el momento de la partida, Dersu fue colmado de demostraciones de simpatía; las mujeres y los niños le hicieron señales con la mano, que él respondió de igual forma. A decir verdad, estuve contento cuando, tras estas repetidas detenciones en todas las fanzas,llegamos por fin a la última de las habitaciones indígenas. Después, nuestro camino nos condujo sobre la orilla izquierda de una corriente de agua, a lo largo de la cual debimos hacer todavía cerca de tres kilómetros. A continuación, tuvimos que subir hacia un paso. El crepúsculo iba a caer e instalamos nuestro campamento en cuanto un nuevo descenso nos permitió encontrar agua.
Por la mañana, fui despertado por una lluvia fina y persistente. Sin tardar, recogimos nuestras mochilas para reemprender el camino. A mediodía, aumentó la lluvia y tuvimos que acampar temprano. Disponiendo de una media tarde libre, Dersu y yo tomamos nuestros fusiles para ir a reconocer los alrededores. Los troncos desnudos y envueltos en una bruma fría, la hierba amarillenta, las hojas caídas por tierra, los helechos esmirriados y ennegrecidos, todo aquello indicaba que había llegado ya el crepúsculo del año.
Un ruido extraño resonó súbitamente a alguna distancia. Dejando en seguida el sendero, fuimos al borde del río, donde un cuadro curioso se ofreció a nuestros ojos. El curso de agua estaba literalmente obstruido por las ketas.Se formaban a veces verdaderos montones de peces muertos. Obstruían por millares las partes estancadas y también las oleadas movientes del río. Estos pobres seres de aletas estropeadas y de cuerpos completamente magullados tenían entonces un aspecto lamentable. La mayoría no daba señales de vida, pero otros podían aún moverse y se esforzaban en ir agua arriba, como si esperaran encontrar un medio de escapar a sus sufrimientos. La naturaleza misma se había encargado de enviar sus higienistas para hacer tabla rasa de todos estos peces. Los pájaros se alimentaban principalmente de los muertos, mientras que los cuadrúpedos trataban de recoger a los sobrevivientes. Sendas regulares habían sido batidas a lo largo del río. Vimos un oso sentado sobre los guijarros, al borde del agua, esforzándose por atrapar con sus patas la presa que se le ofrecía. Anotemos que el oso pardo y su pariente de Kamtchatka tragan la cabeza del pescado y abandonan la carne, mientras que el oso manchú de pecho blanco, hace todo lo contrario y es la cabeza lo que rechaza. En otro sitio, dos jabalíes se regalaban a su vez con estos peces, pero no comían más que las colas. Avancé y percibí a un zorro. Este saltaba las altas hierbas para atrapar un solo keta,pero se abstuvo de tragarlo sobre el campo y lo llevó por precaución a la maleza.
Sin embargo, eran los pájaros los que formaban la gran mayoría de la asamblea. Las águilas, posadas sobre la orilla, remataban sin prisa, con algunos picotazos perezosos, lo que quedaba del festín del oso. Las cornejas daban saltitos torpemente y escogían con preferencia los peces ya un poco descompuestos. Los arrendajos daban vueltas por las zarzas, buscando querella a todos los otros pájaros, pegando gritos estridentes.
El agua comenzaba ya a congelarse en ciertos canales. Los peces que quedaban en el hielo, estaban condenados a pasar allí todo el invierno. Pero ya en primavera, en cuanto el sol venía a calentar la tierra, iban a ser transportados, al mismo tiempo que los témpanos, hacia el mar, donde tocaría el turno a los animales marítimos para ocuparse de su aniquilamiento.
—Unos matan a los otros —monologó Dersu a propósito de esto—. Los peces comen cualquier cosa; después, los jabalíes vienen a comer a los peces; nosotros, a nuestra vez, comemos al jabalí.
Al decir esto, apuntó a uno de los paquidermos presentes e hizo fuego. El animal herido dio un aullido y saltó hacia el bosque, pero se desplomó, hocico en tierra, sacudido por espasmos. Los pájaros se elevaron en el aire con gritos aterrorizados y espantaron a su vez a los peces, que se pusieron a hacer en el agua zigzags desenfrenados.
Regresando al campamento a la hora del crepúsculo, nos acostamos pronto para levantarnos por la mañana temprano. Cuando los rayos del sol vinieron a dorar las cimas de las montañas, habíamos ya franqueado tres o cuatro kilómetros. Nuestro destacamento llegó hacia mediodía a una pequeña fanzasituada en la confluencia de tres torrentes de montaña; nosotros debíamos seguir el torrente central. Todos estos últimos días, el tiempo había permanecido tan bueno como calmo. La temperatura era tan cálida que podíamos caminar en camisa de verano y ponernos las ropas más pesadas hacia la noche. Yo admiraba este buen tiempo; pero Dersu expresó una opinión completamente opuesta:
—Mira un poco, capitán, esta prisa que los pájaros se dan para alimentarse. Saben bien que va a hacer mal tiempo.
Como el barómetro indicaba buen tiempo, yo sonreí ante las reflexiones del gold—,pero él se limitó a decirme:
—Los pájaros lo saben ahora; yo lo sabré algo más tarde.
La distancia entre la última fanzahabitada y el paso del Sijote-Alin era de unos ocho kilómetros. Nuestras mochilas eran bastante pesadas, pero avanzábamos todos a un paso vivo y no hacíamos muchos altos. Llegados hacia las cuatro de la tarde a la montaña, no teníamos ya más que ascender a la cresta. Yo quería seguir el camino, pero Dersu me retuvo por el brazo:
—Espera, capitán —dijo—. Pienso que debemos acostarnos aquí.
—¿Por qué? —le pregunté.
—Esta mañana, los pájaros tenían prisa por comer; ahora, como ves, no queda ni uno solo.
De hecho, es siempre antes de acostarse cuando los pájaros muestran más animación. Pero en la selva había en este momento una calma sepulcral. Los pájaros habían desaparecido todos de golpe, como siguiendo una orden. Dersu nos aconsejó plantar sólidamente las tiendas y, más especialmente, preparar tanta madera como fuera posible, a fin de tener suficiente, no solamente para la noche sino también para el día siguiente. Evitando toda discusión, fui al bosque en busca de combustible. Pasaron aproximadamente dos horas antes del crepúsculo y nuestros soldados tuvieron tiempo de aportar madera en una cantidad que parecía más que suficiente. Pero el goldfue obstinado. Escuché que hacía esta advertencia a los chinos:
—Los soldados no entienden nada. Somos nosotros los que debemos trabajar.
Como ellos reemprendían la tarea, puse a su servicio a mis dos cosacos. No cesamos así de trabajar hasta el momento en que se extinguieron los últimos resplandores del sol. La luna se elevó derramando sobre la tierra su fulgor pálido y claro, que penetró a fondo en las negras espesuras y se extendió en largos rayos sobre la hierba seca. El cielo y la tierra estaban calmos; nada parecía presagiar el mal tiempo. Sentados cerca del fuego, tomábamos el té y embromábamos al gold:
—Por una vez, nos has mentido —le azuzaban los cosacos.
Sin responder, Dersu reafirmaba la tienda. Fue a protegerse bajo una roca, contra la cual apoyó un grueso tocón. Apuntalando éste con varias piedras, el goldcuidó también de tapar todos los agujeros con musgo. Recubrió el conjunto con su lona y encendió una hoguera delante de la entrada. Su instalación me pareció tan confortable que me apresuré a trasladarme cerca de él con todos mis efectos. El tiempo transcurrió sin que la calma fuera interrumpida. Por un momento pensé a mi vez que Dersu se había equivocado; pero, de repente, la luna se circundó de un halo opaco, con el borde exterior irisado. Poco a poco, el disco lunar se volvió mate y el contorno se hizo cada vez más vago. Una especie de bruma se extendió rápidamente en el cielo, sin que se pudiera definir el origen ni la dirección.
Creí que no íbamos a tener más que un poco de lluvia y me dormí, acunado por este pensamiento nada alarmante. No sé cuánto tiempo duró mi sueño. Despertado por alguien, abrí los ojos y percibí a Murzine:
—Nieva —me anunció.
Retirando mi manta, noté que estaba oscuro, que la luna había desaparecido completamente y que caía una nieve fina. Nuestro fuego iluminaba alegremente las tiendas, los hombres dormidos y las provisiones de madera. Desperté a mi vez al gold.Azorado, entreabrió los ojos para observar en seguida los alrededores y el cielo, y a continuación, encendió su pipa.
—Calma chicha —apuntó—. Pero no ha habido viento desde hace algunos soles (es decir, desde hace algunos días). Y bien, tendremos una tempestad de nieve.
En efecto, la gran paz que nos rodeaba parecía encerrar una amenaza. Al cabo de pocos minutos, la nieve aumentó y cayó a tierra con un rumor ligero. Todos los otros compañeros se despertaron a continuación y se ocuparon de ordenar sus efectos. Súbitamente, la nieve se puso a remolinear.
—Esto comienza —dijo Dersu.
Como para responder a sus palabras, un ruido resonó en la montaña, seguido de una violenta ráfaga de viento, cuya dirección era completamente imprevista. Los leños lanzaron grandes llamas. Tras esta primera ráfaga, vino una segunda, una tercera y así sin interrupción, cada una más prolongada que la precedente. Nos sentimos contentos de haber sujetado bien nuestras tiendas, sin lo cual hubieran sido arrastradas por el viento.
Observé a Dersu. Fumaba tranquilamente su pipa y observaba el fuego con mirada indiferente. La tormenta de nieve no lo asustaba. En el curso de su vida, el goldlas había visto tan a menudo que ésta no tenía para él nada de nuevo. Pareciendo adivinar mi pensamiento, hizo de pronto esta observación:
—Hay mucha madera y las tiendas están bien plantadas. ¡Todo va bien!
Una hora después, el día empezó a despuntar. Pero el cuadro que contemplamos era inimaginable. El viento impetuoso rompía las ramas y las hacía revolotear como copos. Viejos e inmensos cedros vacilaban como jóvenes tallos. No se distinguía ya nada: ni montañas, ni cielo ni tierra. El conjunto torbellineaba en medio del huracán de nieve. A través de este velo blanco, se podía percibir a veces las siluetas de los árboles más próximos, pero nada más por un instante. Una nueva ráfaga borraba en seguida el cuadro apenas entrevisto. Mudos de terror, nos atrincheramos bajo nuestras tiendas.
Fue por la tarde cuando la tempestad alcanzó todo su vuelo. Aunque protegidos por las rocas y por la tienda, sentimos que ese abrigo no era bastante seguro: tan pronto nos asfixiábamos por el calor y el humo, viniendo el viento a soplarnos en el rostro, tan pronto tiritábamos cuando las llamas se apartaban en el sentido opuesto. En lugar de ir a buscar agua, llenábamos nuestras teteras de nieve, de la cual teníamos más de la necesaria. La tempestad alcanzó su punto culminante hacia el crepúsculo, tomando un aspecto tanto más terrible cuando la oscuridad se hizo más espesa. Aquella noche no se pudo realmente dormir; sólo se pudo pensar en calentarse.
El 21 de octubre tuvimos aún que luchar contra el huracán de nieve. El viento cambió y tomó la dirección sudoeste, pero las ráfagas no hicieron más que redoblar. Incluso los alrededores inmediatos al campamento eran invisibles. Fue muy difícil mantener la hoguera, pues cada ráfaga de viento se llevaba los tizones, cubriéndolos de nieve. Verdaderos montículos blancos se levantaron alrededor de nuestras tiendas. Los torbellinos fantásticos que se elevaron por la tarde hicieron subir en el aire nubes de nieve y la arrojaron por tierra en forma de polvo blanco. Renovándose sin fin, llenaron con sus aullidos el bosque, atravesándolo en una loca carrera, derribando cada vez gran cantidad de árboles.
Al mismo tiempo, el cielo se aclaró poco a poco, si bien la temperatura bajó todavía. A través del velo espeso de nubes, se vio aparecer el disco impreciso del sol. Hubo todavía que aprovisionarse de madera. Corrimos a recoger la madera desgajada tirada por el suelo próximo y trabajamos hasta el momento en que Dersu lanzó la orden de alto. No nos lo dejamos repetir. Todos volvieron al galope hacia las tiendas para calentarse las manos al fuego. Esta segunda noche valió bien la precedente.
Al día siguiente por la mañana, el tiempo no mejoró mucho. El viento continuó, penetrante e irregular. Tras haber deliberado, resolvimos intentar el pasaje del Sijote-Alin, con la esperanza de encontrar un tiempo más calmo sobre la vertiente oeste. La voz del goldfue decisiva:
—Pienso que esto acabará pronto —dijo, mostrando con su ejemplo que había que ponerse en ruta.
Nuestros preparativos no fueron largos. Apenas pasados veinte minutos, comenzamos a escalar la montaña, con las mochilas a la espalda.
Una parte escasa de vegetación se presentó al principio de este trayecto. La nieve que había caído durante aquellos dos últimos días, tenía a veces un metro de profundidad. Llegados al paso, hicimos un corto alto. La observación barométrica indicó que este punto sobrepasaba en novecientos metros el nivel del mar. Llamamos a este lugar el Paso de la Paciencia.
Las alturas del Sijote-Alin ofrecían un espectáculo terrible. El viento había abatido sectores enteros del bosque, lo que nos obligó a hacer grandes rodeos. Las raíces de los árboles que crecen en las montañas se extienden a ras del suelo, apenas protegidas, por musgos. Algunas de estas raíces habían sido arrancadas y los árboles se balanceaban y arrastraban en su movimiento a toda la red de sus bases sacudidas. Hendiduras negras se entreabrían y volvían a cerrarse alternativamente, como fauces gigantes, en el sudario blanco de la nieve.
Un cosaco se divirtió sirviéndose de una de esas raíces como de un columpio. Pero una ráfaga repentina hizo inclinar el tronco con todo lo que estaba enlazado a él y apenas tuvo tiempo el hombre de saltar de costado cuando el árbol entero se desplomó con gran estrépito, proyectando todo alrededor terrones congelados.
19
Hacia el Iman
La bajada del Sijote-Alin se presentó en pendiente suave, si bien trabada por montones de piedras y cubierta de bosques espesos. Un pequeño arroyo que encontramos en la parte baja de la montaña nos condujo hacia un río. Un sendero primitivo, batido por tramperos chinos, se extendía tan pronto a lo largo del valle como por las colinas de los alrededores. La nieve, aún fresca, hacía destacar netamente cada pista. Patas de alces, de almizcleros, de cibelinas y de turones, habían dejado sus huellas. Dersu, que marchaba a la cabeza, las examinaba con atención. Se paró súbitamente, miró a todos lados y acabó por preguntar:
—¿De quién tiene miedo?
—¿A quién te refieres? —le pregunté.
—Al almizclero —respondió.
Miré las huellas y no encontré nada de particular. Eran huellas como las que se veían por todas partes, pequeñas y numerosas. Pero el goldera maestro en todo lo que se refería a indicios. La menor irregularidad de las pistas le permitía establecer si tal animal había sido turbado. Así que rogué a Dersu me dijese en qué consistían las pruebas de este terror súbito de la bestia en cuestión. Como de costumbre, su respuesta fue tan sencilla como lúcida.
El almizclero, que marchaba primero con un paso igual, se detuvo y avanzó con precaución, para arrojarse en seguida de costado y volver a partir a saltos. La nieve reciente permitía ver todo este cuadro con la misma precisión que las líneas de la mano. Yo quise reanudar la marcha, pero Dersu me detuvo con estas palabras:
—¡Espera, capitán! Hay que ver quién era el hombre del cual tenía miedo el almizclero.
Al cabo de un minuto, me gritó que el animal había sido asustado por una cibelina. Me reuní con él en seguida y, en efecto, percibí huellas sobre un gran árbol derribado y recubierto de nieve. Se podía advertir que el pequeño carnicero, después de trepar lentamente al abrigo de una rama, se había precipitado sobre el cérvido. Dersu encontró también el lugar donde el almizclero se había desplomado por tierra. Gotas de sangre indicaban que la cibelina había mordido con sus dientes la piel del animal perseguido, sin duda muy cerca de la nuca. Otras huellas venían a mostrar que la bestia atacada había conseguido desprenderse de su agresor y huir, mientras que la cibelina, cansada pronto de la persecución, había terminado por irse en otro sentido para trepar a continuación sobre un árbol.
Estoy seguro de que si hubiera tenido un contacto más prolongado con Dersu, o si éste hubiera sido más comunicativo, yo hubiera aprendido, por mi parte, a desenvolverme con las pistas, no tan bien como el gold,pero mejor que la mayor parte de los cazadores. Pero este hombre no decía todo lo que veía. A menudo guardaba silencio, sin dignarse explicar lo que le parecía simplemente accesorio y entablando sus monólogos sólo en el momento de percibir algún hecho realmente interesante.
Aproximadamente a veinticinco kilómetros del Sijote-Alin se encuentra la confluencia del curso de agua que nosotros seguíamos y de otra, que venía del norte. A partir de allí, empieza el río llamado propiamente el Kuliumbé, que teníamos que costear para llegar al Iman. Las aguas del Kuliumbé iban ya a congelarse, formando delgadas capas de hielo a lo largo de las orillas. Pero pudimos pasar fácilmente a la orilla opuesta para continuar nuestra marcha.
Encontramos un pajarillo al que nuestros cosacos dieron el sobrenombre de «el jovial», por lo juguetón que les pareció su carácter. Llamado normalmente «mirlo de agua», tiene la talla del mirlo ordinario, pero posee disposiciones acuáticas. Pude aproximarme a uno de estos pájaros y me detuve a observarlo. En constante acecho, se volvía a menudo, piando y sacudiendo la cola al ritmo de su música. Después, de repente, iba a darse una gran zambullida. Los indígenas aseguran que este pájaro se pasea fácilmente por el fondo del río, sin preocuparse de la rapidez de la corriente. Cuando remonta a la superficie y advierte a los hombres, el pájaro remonta el vuelo gritando y busca un refugio en las partes del río despejadas de témpanos. Yo le seguí hasta el momento en que llegamos a un meandro del Kuliumbé.
A lo largo de la noche, el río se congeló suficientemente como para permitirnos marchar sobre el hielo, lo que facilitó mucho nuestro avance. Además, el viento impetuoso había barrido la nieve y el hielo se consolidó cada día más. No obstante, quedaban aún muchos lugares del río que no estaban congelados y de los cuales se desprendía una niebla espesa.
Tras haber franqueado cerca de cinco kilómetros, llegamos a dos fanzascuyos propietarios, dos viejos y dos jóvenes coreanos, eran cazadores y tramperos. Sus habitaciones, todas nuevas y limpias, me gustaron tanto que decidí quedarme allí esa noche.
Por la tarde, como dos de estos coreanos iban a ver su ludeva,instalada en la taiga, con la intención de cazar «almizcleros», me uní a ellos. Situada a un medio kilómetro de la fanzaesta cerca de trampas tenía más de un metro de altura. Estaba construida de madera desgajada. Para asegurar este material contra el desgaste, los coreanos la habían apuntalado con estacas. Estos sistemas de trampas son habitualmente preparados en la montaña, cerca de sendas frecuentadas por los «almizcleros». En el cercado, se reservan algunos pasajes donde se encuentran instaladas trampas de cuerda. Cuando la cabeza del «almizclero» se encuentra cogida por el nudo, el animal comienza a debatirse, pero esto no hace más que cerrar más aún el lazo.
Había allí veintidós de aquellos lazos. En cuatro de ellos encontramos animales muertos: tres hembras y un macho. Los coreanos arrastraron a un lado los cadáveres de las hembras, abandonándolas como pasto para las cornejas. Les pregunté por qué arrojaban así los animales atrapados. Los tramperos me explicaron que sólo los machos facilitaban el almizcle precioso, vendido a los mercaderes chinos por tres rublos la pieza. En cuanto a la carne, la del macho iba a bastarles. Uno de estos hombres me dijo que ellos atrapaban cada invierno hasta ciento veinticinco almizcleros, constituyendo las hembras las tres cuartas partes de esa cantidad.
Las selvas, compuestas exclusivamente de coníferas, dieron lugar poco a poco a árboles tales como álamos, olmos, abedules, tiemblos (álamos temblones), encinas y mimbres. En la montaña, las diversas especies de abetos fueron reemplazadas por magníficos bosques de cedros.
En el curso de la jornada, pudimos franquear alrededor de cuarenta kilómetros. El crepúsculo acababa de caer cuando los soldados descubrieron una cabaña indígena, solitaria, situada al borde de un brazo del río. El humo que salía por una abertura del techo, indicaba la presencia de seres humanos. Cantidad de pescado se secaba sobre caballetes colocados al lado de la cabaña. Esta estaba construida de raíces de cedro y recubierta de hierbas secas; un trenzado de corteza de abedul hacía de cortina delante de la puerta de entrada. Sobre la orilla, se encontraban dos embarcaciones volcadas del revés; una, bastante grande, con una original proa en forma de copa, y la otra, muy ligera, cuya proa, lo mismo que la popa, se terminaba en punta. En ruso, esta última clase de embarcación, se llama omorotchka [25].
Al acercarnos, dos perros se pusieron a ladrar. Viendo salir de la cabaña una especie de antropoide, creí primero que era un muchacho. Pero el anillo característico que adornaba su nariz me hizo comprender que tenía delante de mí a una mujer. Con la talla de una jovencita de doce años, llevaba una camisa de cuero que le descendía hasta las rodillas, un calzón de piel de reno teñida, rodilleras bordadas en tonos diversos, calzado siberiano adornado y, finalmente, manguitos de bordados multicolores, bastante pintorescos. Su cabeza estaba cubierta de un velo blanco.
Asombrada, esta mujer nos miró, sin poder ocultar su ansiedad repentina. ¿Quiénes eran aquellos rusos que se aventuraban hasta su país? ¡Gentes de bien no hubieran venido! Tomándonos por tcheldones [26]se retiró en seguida a su cabaña. Para disipar las dudas de esta indígena, Dersu le dirigió la palabra en udehéy me presentó a ella como jefe de expedición. Apaciguada, pero fiel a la etiqueta, que le prohibía toda manifestación de curiosidad indiscreta, la mujer nos examinó en silencio y a hurtadillas. La cabaña, pequeña por fuera, parecía aún más exigua en el interior. Había muy justo el lugar para sentarse o acostarse. Así que di orden a los cosacos de montar nuestras tiendas.
El contraste entre los indígenas de la orilla, ya asimilados a los chinos, y estos udehéstan primitivos, era extremadamente marcado. Nuestra huésped comenzó a preparar la cena sin decir palabra. Colocó la marmita sobre el fuego, vertió agua y puso dos grandes pescados. Tras de haber llenado y encendido su pipa, hizo algunas preguntas a Dersu. El patrón llegó cuando la cena estaba presta. Llevaba igualmente una larga camisa, negligentemente cerrada por un cinturón, que dejaba flotar una parte de esta sumaria vestimenta. Un calzón, rodilleras y untas,de piel de pescado, constituían el resto de su traje; estaba cubierto con un gorro de piel de corzo, que se adornaba además con una cola de ardilla. Su rostro, rubicundo y curtido, su traje abigarrado, aquella cola de ardilla y, en fin, los anillos y brazaletes que llevaba en las manos, le asemejaban mucho a un piel roja. Esta impresión no hizo más que acrecer cuando se sentó cerca del fuego y encendió la pipa, sin pronunciar una palabra, y sin casi advertirnos. Según el protocolo, correspondía a los visitantes romper el silencio. Al corriente de los usos, Dersu pidió a nuestro huésped informaciones concernientes al camino y a la profundidad de la nieve. La conversación se entabló así con facilidad. Al enterarse de quiénes éramos y de dónde veníamos, el udehéobservó que ya conocía nuestro deseo de costear el Iman. Lo había sabido por nuestros congéneres, que habitaban abajo del río y que, según su parecer, nos esperaban desde hacía largo tiempo. Yo me quedé muy asombrado.
Por la noche, su mujer reacomodó nuestras ropas y reemplazó nuestro calzado usado por untasnuevas. Como nuestro huésped me había prestado una piel de oso a guisa de somier, yo me metí rápidamente bajo mi manta y me dormí. Pero fui despertado en medio de la noche por un frío atroz. Sacando mi cabeza de debajo de la manta, vi que no había nada de fuego en la cabaña. Sólo algunos tizones ardían aún en el rescoldo del brasero. Por la abertura del techo se apercibía un fragmento de cielo estrellado: evidentemente, los udehéshabían extinguido el fuego, a sabiendas, antes de acostarse, a fin de evitar un incendio. Yo quise envolverme más cuidadosamente, pero de nada me sirvió, ya que el frío venía a penetrar por cada pliegue de mi manta. Me levanté, encendí un fósforo y miré el termómetro: indicaba 17º bajo cero. Entonces, sin dudar, arranqué un poco de corteza de abedul, que formaba parte de mi cama, y la arrojé al fuego, soplando sobre los tizones. Una llama se elevó al cabo de un minuto. Empujando al fuego los tizones esparcidos, me vestí y abandoné la cabaña. Los cosacos dormían, protegidos por su tienda, al lado de la hoguera encendida. Me calenté algún tiempo con este fuego y pensé en volver cuando percibí sobre la orilla el resplandor de otra hoguera, que me atrajo inmediatamente. Encontré a Dersu, protegido por una escarpadura de la orilla. Como el agua socavaba el terreno, se había formado un cobertizo natural bastante sólido, por debajo del cual Dersu había tenido la idea de prepararse una capa de hierbas secas. Ante esta alcoba improvisada, estaba encendida la hoguera del gold.Este, si bien estaba dormido, guardaba su pipa en la boca. Su fusil estaba depositado justo a su lado. Cuando desperté a Dersu, se levantó muy rápidamente y recogió su mochila, imaginándose que había dormido demasiado tiempo. Pero al saber de qué se trataba, me cedió su plaza y se extendió al lado mío. Al cabo de algunos minutos, me sentí más abrigado y dormí mucho mejor que en el interior de la cabaña.
Cuando me desperté, todo el mundo estaba ya en pie. Los cosacos se disponían a hacer hervir la carne del almizclero. Cuando quisimos partir, nuestro anfitrión se vistió y se declaró presto para acompañarnos hasta Sidatun.
Aquel día no hicimos demasiado camino. Aunque la disminución de provisiones hacía más ligeras nuestras mochilas, nos dio trabajo llevarlas, ya que las correas rozaban nuestras espaldas con fuerza cada vez mayor. Me daba cuenta de que no era el único en experimentarlo. Por otra parte, el viento frío había secado y pulverizado la nieve, lo que hacía notablemente más lento nuestro avance. Era sobre todo al subir las cuestas, cuando nos caíamos con frecuencia y nos precipitábamos hacia abajo. Nuestras fuerzas disminuían, nos sentíamos agotados y teníamos necesidad de un reposo más prolongado que un simple alto de un día.
Encontramos al borde del agua una cabaña abandonada. Los cosacos se instalaron en ella, mientras los chinos resolvieron dormir al aire libre, cerca del fuego. Dersu quería primero hacerles compañía, pero se dio cuenta de que ellos recogían la primera madera que les venía a las manos, y decidió dormir separadamente.
—No comprenden nada —dijo—. No quiero que mi camisa se prenda fuego. Hay que buscar buena madera.
En apariencia, esta cabaña abandonada había servido a menudo de abrigo nocturno a cazadores. Toda la madera seca de los alrededores estaba desde hacía tiempo abatida y quemada. Pero Dersu no se arredró por esto. Fue más allá, a la taiga, y trajo un arce seco. No contento con aquello, recogió todavía madera hasta el crepúsculo y yo le ayudé lo mejor que pude. Así pudimos dormir hasta la saciedad, sin temblar por la seguridad de nuestra tienda o de nuestra ropa.
Por la noche un resplandor púrpura y una bruma que subió hasta el horizonte antes del alba, indicaron con certeza que helaría por la mañana. Aquello se confirmó, en efecto, puesto que el sol apareció velado, derramando alguna claridad, pero nada de calor. Los rayos luminosos se proyectaban verticalmente en los dos sentidos, mientras que sobre los dos flancos del disco se percibían esos fulgores irisados que en el lenguaje de las poblaciones árticas se denominan «las rejas solares».
El udehéque nos acompañaba conocía bien estos parajes y sabía encontrar sendas para acortar el camino. A unos dos kilómetros antes de la desembocadura del Kuliumbé, nuestro sendero se desvió hacia la selva, por donde tuvimos que marchar todavía cerca de una hora. Pero la vegetación se terminó tan bruscamente como el sendero mismo, y nos encontramos delante del Iman, que no estaba aún congelado y sólo arrastraba hielos a lo largo de las dos orillas. Sobre la orilla opuesta, justo frente a nosotros, hormigueaban toda clase de seres humanos. Eran niños udehés.Un poco más allá, se veía una cabaña situada en un vallecito y flanqueada por un granero que se apoyaba sobre tablas.
Dersu gritó a los muchachos que nos trajeran una embarcación. Pero ellos nos echaron miradas asustadas y se largaron. Un hombre salió a continuación de la cabaña, fusil en mano. Después de haber cambiado algunas palabras, llegó en barca a nuestro lado. El género de embarcación que usan los udehéses una barquilla alargada, de fondo llano y bastante ligera como para poder ser fácilmente retirada del agua por un solo hombre. La parte delantera es achatada, pero el fondo de la barca forma un saliente ancho y arqueado que recuerda una copa o una pala, lo que da al conjunto un aspecto más bien extraño. Esta estructura de la barquilla le permite escalar, por decirlo así, la corriente, en lugar de surcarla. Como el centro de gravedad se encuentra muy elevado, la embarcación parece extremadamente vacilante. Cuando nosotros subimos a ella, se sacudió tan fuertemente que yo me así sin querer a los dos bordes. Pero en cuanto nos instalamos cómodamente y arrancamos, me pude persuadir de la solidez de esta barca. El remero udehépermanecía de pie y maniobraba con la ayuda de una larga pértiga. La manera firme en que aplicaba sus golpes hacía avanzar la embarcación aguas arriba, mientras que la corriente la inclinaba de lado y así la llevaba poco a poco hacia la orilla opuesta.








