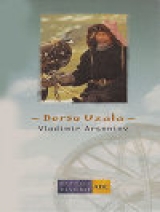
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
—Capitán —me dijo Dersu—, hoy no encontraremos ya una fanzay tendremos que acampar.
—Bien —respondí—, escojamos el lugar.
Adentrándonos a fondo en la espesura, para meternos al abrigo del viento, nos instalamos al pie de un cedro enorme, cuya talla podía llegar a unos veinte metros. Dersu tomó su hacha para ir a buscar leña; el viejo Kitenbú, que pertenecía a la tribu de los tazes,se puso a cortar ramas de coníferas para nuestras camas, mientras yo me ocupaba de preparar la hoguera. Como todos estos trabajos de campamento no acabaron hasta las seis y media, nos sentíamos muy fatigados. Cuando se encendió el fuego, el campamento nos pareció en seguida muy confortable. Pudimos descalzarnos, secarnos y pensar en nuestra cena. Una media hora después, tomábamos el té y hablábamos del tiempo que haría.
Mi perra Alpano tenía la bella piel de Kady.Helada y fatigada por el trayecto, los ojos medio cerrados, mi perra permanecía sentada cerca del fuego y parecía dormitar. El perro del viejo tazeestaba acostumbrado desde su temprana edad a toda clase de privaciones y no le afectaban las adversidades de esa existencia de campaña. Con el cuerpo enroscado como un caracol, se acostó aparte y se durmió en seguida. La nieve lo cubrió pronto por entero. Se levantaba de tanto en tanto para sacudirse, pateaba un poco sobre su sitio, se recostaba del otro lado, con la nariz apretada contra el vientre, y trataba de calentarse con su propio aliento.
Dersu, que tenía siempre lástima de Alpa,le acomodaba todas las noches, después de haberse descalzado, un colchón de ramas de abeto. A falta de estos materiales, le prestaba su chaqueta. Habituada a estos cuidados, Alpaiba cada vez a buscar al gold,saltando alrededor de él, le tocaba con sus patas y hacía de todo por atraer su atención. En cuanto Dersu tomaba su hacha, Alpase calmaba y esperaba entonces pacientemente que estuviera de regreso con una brazada de ramas de abeto.
Nosotros, tan fatigados como los perros, no pensamos después del té más que en echar mucha leña al fuego para acostarnos a continuación sin tardar. Cada uno de nosotros escogió un lugar aislado cerca del fuego. Dersu se puso un poco apartado, protegido por una especie de tienda y por su capote. El viejo udehése acomodó al pie del gran cedro, abrigándose con su manta. Por mi parte, me sentí muy cómodo en mi colchoneta, colocada sobre ramas de abeto. Uno de mis costados se encontraba protegido del viento por los árboles abatidos; el otro, estaba calentado por el fuego.
Pero en un gran bosque el mal tiempo no deja nunca de despertar un sentimiento de angustia. Parece que el árbol bajo el cual uno duerme, va a ser el primero en abatirse para aplastarlo. A pesar de mi fatiga, no pude dormir en mucho tiempo. Como una bestia furiosa, el viento arremetía contra todo lo que encontraba en su camino. Los árboles fueron los que más sufrieron. Fue un verdadero combate entre los gigantes de la selva y los elementos desencadenados del aire. El viento venía a embestirlos en ráfagas y huía de nuevo, dando en algún lado aullidos plañideros. Teníamos la sensación de haber caído en el centro de un ciclón formidable. Habiendo descrito alguna curva, la tempestad volvía a nuestro campamento y trataba aún de atacar al gran cedro, esforzándose en derribarlo. Pero sin resultado, ya que el viejo titán no hacía más que ponerse ceñudo y balancearse de un lado a otro. Escuché vagamente que alguien añadía leña al fuego y que la llama de la hoguera hacía ruido, agitada por el viento. Después, todo se hizo confuso y comencé a dormitar.
Cuando me desperté, era casi medianoche. Dersu y Kitenbú velaban y continuaban conversando. El tono de sus voces me hizo adivinar que estaban alarmados por algo. Me vino a la cabeza la idea de que el cedro pudiera vacilar y amenazarnos con su caída. Salí pronto de mi embozo y pregunté lo que había sucedido.
—Nada, nada, capitán —me respondió Dersu; pero yo noté que sus palabras no eran convincentes. Evidentemente, no quería inquietarme. Nuestra hoguera proyectaba una llama resplandeciente. Sentado cerca del fuego, el goldse protegía el rostro del calor con una mano, mientras con la otra arreglaba la madera inflamada y recogía los tizones. El viejo Kitenbú mimaba a su perro. Viendo a mi perra Alpaque temblaba a mi lado, creí que tiritaba de frío. La leña de la hoguera llameaba con resplandores; sombras negras y fulgores rojos se perseguían sobre el suelo. Se alejaban del fuego y se aproximaban en seguida, saltando por encima de las zarzas y los montones de nieve.
—No es nada, capitán —repitió Dersu—. No tienes más que dormir; nuestra conversación no tiene importancia.
No me hice de rogar y escondí de nuevo la cabeza bajo mi manta. Pero al cabo de una media hora las voces me despertaron de nuevo.
«Hay algo que anda mal», me dijo entonces, desprendiéndome de mi embozo.
La tempestad se calmaba poco a poco y algunas estrellas aparecieron en el cielo. Cada ráfaga hacía caer por tierra la nieve seca, con un ruido que recordaba el de la arena. Kitenbú se levantó a la escucha. Dersu se mantenía de pie, vuelto de costado y tapando con la mano la hoguera para percibir mejor en la oscuridad de la noche. Los perros no dormían tampoco; se apretaban junto al fuego, se sentaban a veces, pero se sobresaltaban enseguida y cambiaban de lugar. Los animales olfateaban algo y fijaban los ojos en la misma dirección que las miradas de Dersu y de Kitenbú. El viento agitaba violentamente la llama y levantaba millares de chispas, que hacía revolotear antes de perseguirlas hacia el fondo de la selva.
—¿Qué hay, Dersu? —pregunté al gold.
—Jabalíes en marcha —me respondió.
—¡Bueno, valiente cosa!
En efecto, jabalíes que se pasean por la selva, son la cosa más natural del mundo. En el curso de su avance, estos animales acababan sin duda de encontrarse con nuestro campamento y entonces resoplaban para expresar su descontento.
Pero Dersu esbozó con la mano un gesto irritado y me dijo:
—¿Cómo no comprendes, después de haber errado tantos años por la taiga? En invierno, los jabalíes no marchan de noche por su propio gusto.
Sin embargo, no había lugar a dudas; del lado donde se dirigían las miradas de mis dos compañeros, acababan de resonar crujidos de ramas rotas y gruñidos característicos de paquidermos. Un poco antes de alcanzar nuestro campamento, los jabalíes dejaron la altura para rodear la cima de la colina.
—¿Por qué, pues, avanzan en este momento? —pregunté a Dersu.
—No es sin motivo —replicó—. Hay algún hombre que los persigue.
Creí primero que él hablaba de udehésy me asombró la idea de que esos indígenas fueran capaces de correr de noche por la taiga, calzados con sus esquíes. Pero me acordé al instante de que la palabra «hombre» en la lengua del goldno se aplicaba sólo a seres humanos y esto me hizo comprender la verdad: los jabalíes estaban perseguidos por un tigre. En consecuencia, éste debía encontrarse próximo.
Pues bien, en lugar de esperar por lo menos a que el té estuviera caliente, corrí mi colchoneta más cerca del fuego, y me embocé de nuevo para volver a entregarme al sueño.
Creía haber dormido largo tiempo cuando de repente sentí algo pesado que me caía sobre el pecho. Al mismo tiempo, escuché un aullido de perro y la exclamación: ¡Pronto!, que Dersu dio con voz enloquecida.
Arrojé con prisa la cubierta de mi colchoneta. La nieve y las hojas secas vinieron a golpearme en la cara. En ese instante vi una larga silueta deslizarse a través de la maleza. Mi perra Alpase acurrucó en mi pecho. La hoguera estaba casi extinguida; dos pobres tizones se consumían solos todavía. El viento que soplaba encima esparcía las últimas chispas sobre la superficie blanca.
Sentado por tierra, Dersu se apoyaba con una mano en la nieve y con la otra se apretaba el pecho, como si quisiera parar los latidos de su corazón. El viejo Kitenbú estaba postrado en el suelo, sin moverse.
Durante algunos instantes, no llegué a comprender lo que había pasado ni lo que iba a hacer. Me costó trabajo deshacerme de mi perra y poder salir de la colchoneta. A continuación, me aproximé al goldy lo sacudí por los hombros:
—¿Qué ha pasado? —le pregunté.
– ¡Amba, Amba!—exclamó con terror—. Ambaha venido derecho a nuestro campamento. Ha atrapado a uno de los perros.
En ese momento me di cuenta de la desaparición de Kady.Dersu se levantó para atizar el fuego. Cuando reapareció la llama de la hoguera, el udehérecobró igualmente sus sentidos, pero arrojó a derecha e izquierda miradas aterrorizadas como si estuviera loco. En otro ambiente, su estado le hubiera hecho parecer grotesco.
Por esa vez, pude guardar el dominio de mí mismo mejor que los otros. Lo debía seguramente a mi sueño, que no me había permitido ver lo que acababa de suceder. Pero bien pronto los papeles se invirtieron: Dersu volvió a la calma mientras yo fui presa de terror. ¿Quién podía asegurar que el tigre no iba a reaparecer y atacar del mismo modo a uno de nosotros? Y sobre todo, ¿qué había pasado exactamente y cómo no había habido ningún tiro? He aquí la explicación que me dieron:
Dersu se despertó el primero, alarmado por los perros, que no cesaban de patear alrededor del fuego, saltando de un lado a otro. Escapando del felino, Alpasaltó sobre la cabeza del gold. Este, aún medio dormido, dio un golpe a mi perra y percibió en el mismo momento al tigre, a su lado. La fiera atrapó al otro perro y se lo llevó muy lentamente hacia la selva, como si supiera que nadie podía impedírselo. Asustada por el golpe recibido, Alpase arrojó a través del fuego y vino a saltar directamente sobre mi pecho. Fue entonces cuando escuché el grito del gold.
Puesto así al corriente de la situación, cogí instintivamente mi arma, pero sin saber en qué dirección iba a tirar. Un estremecimiento repentino se produjo en la maleza, detrás de mi espalda.
—Es por aquí —murmuró Kitenbú, mostrando con la mano un lugar a la derecha del cedro.
—No, por allá —rectificó el gold,indicando el lado diametralmente opuesto.
Pero el mismo ruido se repitió simultáneamente en ambos lados. Por otra parte, el gemido del viento en las copas de los árboles nos impedía escuchar. Yo tenía por momentos la sensación de oír por las buenas un crujido de ramas e incluso de percibir a la fiera, pero sólo para convencerme enseguida de que era otra cosa distinta, simplemente un tronco derribado o un grupo de jóvenes abetos. Y es que nos encontrábamos en medio de un follaje donde hubiera sido imposible distinguir lo que fuese, incluso en pleno día.
—Dersu —dije al gold—, vas a trepar a un árbol. Así podrás ver mejor de allá arriba.
—No —replicó—. No puedo. Soy viejo y no sé ya trepar a los árboles.
Kitenbú rehusó a su vez, así que resolví trepar yo mismo al cedro. Sin embargo, como el tronco estaba no solamente liso sino también cubierto aún de nieve sobre el lado expuesto al viento, no conseguí subir, pese a todos mis esfuerzos, más que a una altura de un metro y medio. Con las manos heladas, debí descender de nuevo.
—No vale la pena —dijo Dersu, mirando al cielo—. La noche acabará pronto.
Tomó su fusil y disparó al aire. Pero una ráfaga súbita impidió al ruido de la detonación propagarse en ecos lejanos. Hicimos un gran fuego y calentamos té. Alpavino muchas veces a apelotonarse, tan pronto contra mí, tan pronto contra Dersu, sin cesar de estremecerse y de echar por todos lados miradas asustadas. Sentados junto al fuego, pasamos todavía unos cuarenta minutos cambiando impresiones.
El alba comenzó por fin a despuntar. El viento se calmó rápidamente, pero la helada se hizo más fuerte. El goldy Kitenbú fueron hacia la maleza vecina y pudieron comprobar, según las huellas, que habían pasado nueve jabalíes. Las huellas de las patas del tigre probaron que era una fiera poderosa y adulta. Había errado largamente alrededor del campamento antes de atacar a los perros, esperando el momento en que la hoguera estuvo extinguida.
Propuse a Dersu dejar nuestros efectos en el campamento y seguir la pista de la fiera. En lugar de la negativa que preveía, tuve la sorpresa de su inmediato consentimiento. El goldme explicó que la taiga ofrecía muchos alimentos al tigre. Pero éste, persiguiendo a los jabalíes, había encontrado hombres, atacando su campamento y llevándose a uno de sus perros. Dersu terminó su largo discurso con esta conclusión:
—No se comete pecado abatiendo un ambade esta especie.
Bebimos de prisa té muy caliente y seguimos la pista del felino. El mal tiempo había casi pasado. Los cedros y abetos seculares perdían sus hermosos ropajes blancos, pero el viento había levantado sobre el suelo un gran montón de nieve donde venían a deslizarse los rayos del sol. La selva parecía iluminada como para una fiesta. Más allá del campamento, las huellas nos mostraron que el tigre había regresado; ellas nos llevaron hacia montones de árboles abatidos donde se mezclaban.
—Nada de prisas, capitán —me dijo el gold—. No hay que avanzar en línea recta. Debemos contornear los árboles abatidos, con el ojo bien abierto...
—¡La encontré! —gritó súbitamente, volviéndose con presteza hacia una nueva pista.
Se podía ver netamente que el tigre había permanecido largo tiempo sentado en aquel lugar, haciendo fundir la nieve. Con el perro posado delante de él, el felino se había puesto a escuchar para saber si era perseguido. Después, se había llevado su presa más lejos. Lo perseguimos aún durante tres horas. El tigre no marchaba en línea recta, eligiendo los lugares donde había menos nieves, o donde la maleza era más espesa y las ramas desgajadas se amontonaban en abundancia. En otro lugar, había subido sobre un tronco abatido y descansó largamente. De súbito asustado por algo, saltó a tierra y franqueó varios metros, arrastrándose sobre el vientre. También llegó a pararse al acecho. Al aproximarnos nosotros, el felino volvía a partir, empezando por algunos saltos para continuar más tarde al paso y al trote.
Dersu acabó por hacer alto y discutir un poco con el viejo Kitenbú. En su opinión, debíamos regresar, ya que el tigre no había sido herido, la nieve no era bastante profunda y la persecución no representaba ya más que una pérdida de tiempo. Por mi parte, no encontré ninguna explicación al curioso hecho de que el tigre continuara arrastrando al perro sin devorarlo. Como para responder a mis pensamientos, el goldobservó que ese felino no era un macho sino una hembra, y que tenía cachorros; era a éstos a quienes la bestia iba a llevar su presa. Pero ella se guardaría bien de conducirnos hasta su guarida, y nos llevaría de colina en colina, hasta que quedáramos definitivamente despistados. No pude dejar de aceptar la opinión del gold.Así que cuando nos decidimos a entrar en el campamento, Dersu se volvió del lado por donde el felino se había escabullido y gritó en aquella dirección:
– ¡Amba!Has perdido tu reputación. Eres un ladrón peor que un perro. ¡No te temo! En nuestro próximo encuentro, te mato.
A continuación, encendió su pipa y volvió a tomar, en sentido inverso, la senda que nuestros esquíes acababan de trazar. Poco antes de volver al campamento, me distancié, por azar, de mis compañeros. Llegado al paso, creí notar que una bestia descendía precipitadamente de nuestro campamento hacia el valle. Un minuto después llegábamos encontrando todos nuestros efectos esparcidos y destrozados. De mi colchoneta, no quedaban más que andrajos. Huellas dejadas sobre la nieve nos indicaron que esta devastación era la obra de dos glotones. Eran ellos los que yo había percibido cuando me aproximaba al campamento. Recogimos lo que nos restaba y descendimos rápidamente del paso para volver con nuestros otros camaradas. Este descenso fue fácil. La pista que habíamos creado precedentemente con nuestros esquíes, si bien cubierta de nieve, estaba sólidamente endurecida. Pudimos seguirla a verdadero paso de carrera y reunimos con los nuestros antes de la noche.
Los udehés establecidos cerca de los peñones de Sinopkú me dijeron que se habían realizado búsquedas a orillas del Bikin para encontrar a ciertos viajeros perdidos. Según sus informaciones, el pristav [33]designado con este fin habría sido forzado a regresar por la espesa nieve sin haber cumplido su misión. Yo no podía adivinar entonces que esta nueva me concernía directamente. Los mismos indígenas me afirmaron que íbamos a encontrar aún en nuestro camino yurtas abandonadas.
—¿Dónde? —le pregunté.
—En Beissilaza-Datani —respondió uno de ellos.
—¿A cuántas verstas? —le preguntó Zakharov.
—A dos verstas —le dijo el otro con seguridad.
Cuando le rogué que nos acompañara, el udehéaccedió de buen grado. Compramos a los indígenas carne de alce y grasa de oso. Después, volvimos a emprender camino. Tras haber franqueado tres kilómetros, pregunté a nuestro guía si estábamos aún lejos del fin.
—No, no —aseguró.
No obstante, hicimos aún cuatro kilómetros y la aldea embrujada parecía siempre huirnos. Era ya tiempo de hacer un alto. Por otra parte, la idea de atrincherarnos por la noche en la nieve cuando las viviendas se encontraban próximas, no nos gustaba mucho. Pero cada vez que se le preguntaba al udehési estaba aún lejos, replicaba obstinadamente:
—Es muy cerca.
Cada vuelta del río me hacía esperar la aparición de las benditas yurtas.Pero los meandros se sucedían lo mismo que los cabos, sin que alcanzáramos a ver la menor aldea. Hicimos así unos ocho kilómetros. Cuando tuve por fin la idea de volver a preguntar a nuestro guía cuántas verstas nos separaban aún de Beissilaza-Datani, respondió con voz imperturbable:
—Siete.
Esto fue demasiado para nuestros tiradores: quedaron petrificados y prorrumpieron en juramentos. Ahora bien, resultó que nuestro guía no tenía ninguna noción de medidas itinerarias. El hecho es que no hay que preguntar jamás a los indígenas formulando las preguntas de esa manera, pues ellos no miden la distancia sino de acuerdo con el tiempo: una media jornada de marcha, un día, dos días, y así sucesivamente.
Hice signo de parar. El udehéinsistía en asegurarnos que las yurtasestaban muy cerca, pero nadie quería ya creerle. Los soldados se apresuraron a barrer la nieve, acarrear leña e instalar nuestras tiendas. Encontrándonos ya con mucho retraso, fuimos sorprendidos por el crepúsculo en medio de estos trabajos. El campamento, por otra parte, no perdió nada de su confort.
Empleamos otra jornada en hacer un trayecto que nos llevó a la localidad de Sigú (valle del oeste), la aglomeración ribereña más importante del Bikin, que no está poblada más que por chinos. Sus habitantes mataron un cerdo en nuestro honor, prepararon aguardiente en gran cantidad y me rogaron con insistencia volviera a sus casas al día siguiente. Nuestras provisiones estaban completamente agotadas. Además, mis compañeros se sintieron muy atraídos por la perspectiva de pasar la noche de Navidad en condiciones de mayor refinamiento que las del campamento diario. Así es que acepté la invitación de los chinos después de haber obtenido de mis soldados la promesa de no abandonarse demasiado al alcohol. Mantuvieron su palabra, ya que no vi a ninguno que no permaneciera sobrio.
Al día siguiente fue una jornada soleada y fría. Por la mañana, alineé a mi destacamento y felicité a todos aquellos que habían ayudado a nuestra expedición facilitando el cumplimiento de nuestras tareas. En respuesta, el bosque resonó de hurras. Los chinos acudieron de todas las fanzasvecinas. Sabiendo de qué se trataba, hicieron a su vez resonar sus carracas.
Apenas habíamos llegado a nuestro alojamiento para tomar la comida del mediodía, escuchamos aún el sonido de una campanita. Los chinos acudieron de nuevo, anunciándonos la llegada de un oficial de policía. Unos minutos después, un hombre arrebujado en una pelliza irrumpió en la fanza.Este policía se transformó al instante en M. Merzliakov. Después de un abrazo entusiasta, nos hicimos preguntas y pude así saber que no era un pristavsino él mismo en persona quien se había propuesto desde el principio ir a mi encuentro, y era también a él a quien la espesa nieve había retardado en su empresa.
31
La muerte de Dersu
Llegamos a Khabarovsk la noche del 7 de enero. Los tiradores fueron a reunirse cada uno con su compañía, mientras yo llevaba a Dersu a mi domicilio, donde se reunieron los amigos más íntimos. Todos contemplaron al goldcon curiosidad y asombro. El se sintió un poco incómodo y le fue muy difícil habituarse a las condiciones de una existencia tan diferente.
Le arreglé una pequeña habitación donde coloqué una cama, una mesa de madera y dos taburetes. Estos no eran en apariencia de ninguna utilidad, puesto que él prefería sentarse en el suelo o, mejor aún, ponerse en cuclillas, a la manera turca, con los talones pegados al cuerpo. Antes de acostarse, no dejaba nunca de extender, según su antigua costumbre, su piel de cabra, poniéndola encima del sommier relleno de heno e incluso por encima de la manta guateada. Pero el lugar favorito de Dersu era el rinconcito cerca de la estufa. Se sentaba sobre los leños y se quedaba largo tiempo mirando el fuego. En esta habitación, donde todo le era ajeno, sólo la madera llameante le recordaba la taiga. Si ésta se quemaba mal, se enfadaba con la estufa y hacía una observación:
—Hombre ruin, que no quiere encenderse de ningún modo.
Un día, tuve la idea de registrar la voz de Dersu en un fonógrafo. Comprendió fácilmente lo que le pedía y pronunció delante del aparato un cuento bastante largo que llenó el disco casi por entero. A continuación, reemplacé la membrana registradora por la de reproducción y di cuerda al aparato. Dersu escuchó sus propias palabras repetidas por el mecanismo y no quedó sorprendido en absoluto. Escuchó la reproducción hasta el final y se contentó con decir, señalando la caja:
—Habla correctamente, sin omitir una palabra.
Incorregible, el goldaplicaba su antropomorfismo incluso al fonógrafo.
A veces, sentados juntos, evocábamos todas las experiencias de nuestros viajes, y estas conversaciones nos satisfacían mucho a los dos.
Cuando se regresa de una expedición, se presenta siempre mucho trabajo; hay que hacer la contabilidad y los informes de servicio, trazar itinerarios, hacer la selección de colecciones, etc. Dersu notó que yo pasaba días enteros delante de mi escritorio, sumergido en mis papeles.
—Antes, yo creía —me dijo– que el capitán pasaba su tiempo sentado de esta manera —mostró la postura imaginaria del capitán– o comiendo, o juzgando a otros hombres, sin tener otra ocupación. Ahora, comprendo mejor las cosas: al ir por la montaña, el capitán trabaja; de regreso en la ciudad, trabaja también. El capitán jamás está ocioso.
Un día, entrando en su habitación, encontré a Dersu vestido para salir, fusil en mano.
—¿Adónde vas? —le pregunté.
—Voy a disparar —respondió simplemente. Notando mi mirada asombrada, me explicó que en el cañón de su arma se había acumulado mucha grasa. Un tiro podía remediar esto, pues la misma bala, al pasar a lo largo de la hendidura, desatascaría el cañón. A continuación, bastaría enjuagarlo con una toalla. Pero fue un descubrimiento desagradable para Dersu enterarse de que estaba prohibido disparar en una ciudad. Después de dar mil vueltas y revueltas a su fusil, lo volvió a colocar con un suspiro en un ángulo de su habitación. Al día siguiente, pasando ante la habitación del gold,noté que su puerta estaba entreabierta. Entré, completamente al azar, sin hacer ruido. De pie, detrás de la ventana, el goldhablaba consigo mismo a media voz. Ya se sabe que los hombres habituados a una soledad prolongada reaccionan a menudo así para dar rienda suelta a sus pensamientos.
—¡Dersu! —le interpelé.
Él se volvió hacia mí, y una sonrisa amarga apuntaba en aquel momento en su rostro.
—¿Qué te sucede? —le pregunté.
—¡A fe mía! —respondió—, estoy encerrado aquí como un pato. ¿Cómo pueden los hombres quedarse encerrados en una caja? —señaló el techo y los muros de la habitación—. Un hombre debe siempre marchar por la montaña y disparar.
Se calló, para volver a la ventana y mirar a la calle, víctima nostálgica de su libertad perdida.
«Esto se arreglará —me dije a mí mismo—. Él se habituará poco a poco y le tomará gusto a su domicilio.»
Un día hubo que hacer pequeños trabajos de reparación en su cuarto; reacomodar la estufa, blanquear los muros, etc. Yo le dije que se trasladase por algunos días a mi despacho, libre de volver a su habitación cuando estuviese presta.
—Está bien —me tranquilizó—. Puedo perfectamente dormir en la calle: instalaré una tienda y haré fuego sin molestar a nadie.
Esto le parecía muy fácil y me dio mucho trabajo disuadirlo de su proyecto.
No se ofendió, pero pareció descontento por la cantidad de obstáculos que se presentaban en la ciudad: no se podía plantar una tienda, ni hacer fuego en la calle, ni disparar un tiro, ya que todo molestaba a los paseantes.
Un día, Dersu fue conmigo a comprar leña y quedó sorprendido al verme pagar aquella provisión.
—¿Cómo? —exclamó—. Si la selva está llena de madera, ¿por qué gastar el dinero sin motivo?
Habló pestes del proveedor, lo calificó de «hombre malo» y se esforzó en persuadirme de que me engañaba. Fue en vano que tratara de explicarle que yo no pagaba la leña sino el trabajo. Dersu no se calmó en mucho tiempo y no quiso, aquella noche, encender su estufa. Al día siguiente, para exonerarme de aquel gasto, fue él mismo a buscar leña al bosque. Pero lo detuvieron y le hicieron un proceso verbal. El goldprotestó ruidosamente, a su manera, lo que le valió ser conducido a la comisaría. Fui informado por teléfono y traté de allanar el incidente. Más tarde, intenté en vano explicarle las razones que obligaban a prohibir el corte de madera en las cercanías de la ciudad. Dersu no llegó a comprenderlo. Este incidente dejó en él una impresión profunda. Se dio cuenta de que, habitando en la ciudad, se estaba obligando a renunciar a vivir según sus gustos, para conformarse a las exigencias de los otros. La gente extraña que lo rodeaba venía a estorbar cada uno de sus pasos. El pobre hombre se puso a reflexionar y a aislarse, adelgazó, se encogió y pareció envejecer de golpe.
Pero lo que quebrantó seriamente su equilibrio moral, fue una experiencia insignificante: me vio pagar mi cuenta de agua.
—¡Vaya! —exclamó también en esta ocasión—. ¿Hay que gastar dinero incluso para el agua? Mira un poco el río —señaló el Amur—, hay agua en profusión. ¿Cómo se puede?... —y, sin terminar la frase, entró.
La misma noche, estaba yo escribiendo en mi despacho cuando escuché el ruido de una puerta que se entreabría. Volviéndome, percibí a Dersu de pie bajo el dintel y vi enseguida que quería pedirme algo. Su rostro expresaba turbación y angustia. Sin dejarme tiempo para hacerle una pregunta, se arrodilló para decirme:
—Capitán, te lo ruego, déjame volver a la montaña. Yo no puedo vivir de ningún modo en la ciudad; hay que comprar la madera y el agua; y si se corta un árbol, esto irrita a los demás.
Lo levanté y le hice sentar en una silla.
—Pero ¿adónde irás? —le pregunté.
—Por allá —dijo, señalando con la mano el horizonte donde se destacaba la cresta del Jekhtzir, teñida de azul oscuro.
Yo sentía tanta pena por tener que separarme de él como por tratar de retenerlo. Forzoso me fue ceder, pero le tomé su palabra de que volvería al cabo de un mes para volver a partir entonces los dos juntos; yo quería instalarlo de una manera definitiva en casa de algunos indígenas conocidos. Por lo demás, pensé que iba a pasar aún dos o tres días bajo mi techo y me propuse proporcionarle dinero, provisiones y vestimenta. Pero todo ocurrió de otra manera.
Cuando pasé, al día siguiente por la mañana, junto a su habitación, encontré la puerta abierta. Eché un vistazo y la pieza estaba vacía.
Esta partida de Dersu me causó una penosa impresión. Experimenté como un desgarramiento en el corazón, un sentimiento de malestar y de angustia. Una voz interior me decía que no iba a verlo más. Muy aturdido, no pude trabajar en toda la jornada, y acabé por arrojar mi pluma para vestirme e ir al campamento militar.
La primavera había llegado y la nieve se fundía rápidamente. De blanca se había convertido en lodosa, como si se hubiera esparcido hollín sobre ella. Delgados tabiques de hielo, que seguían la dirección de los rayos solares, se formaban a lo largo de los montones de nieve y se desplomaban en el curso de la jornada para reaparecer a la noche. El agua se deslizaba por todas las zanjas y su murmullo alegre parecía tener prisa de llevar a cada brote de hierba la feliz nueva de su despertar y de su intención de reanimar la naturaleza.
Los soldados que volvían del tiro al blanco, me hicieron saber que habían encontrado en la ruta a un hombre desconocido, con el fusil en la mano y la mochila a la espalda. Este caminante avanzaba, alegre y feliz, canturreando una melodía. No podía ser otro más que Dersu.
Alrededor de unos quince días después de su partida, recibí de uno de mis amigos el telegrama siguiente: «Hombre enviado por usted a la taiga, encontrado asesinado».
«Es Dersu», pensé enseguida. Me acordé de haberle dado mi tarjeta de visita para evitarle ser arrestado en la ciudad por la policía. Al dorso de esta especie de salvoconducto, había mencionado que el goldhabitaba en mi casa. Sin duda, esta tarjeta encontrada sobre él, era la causa del envío del telegrama. Al día siguiente, partí para la estación Korforovskaia, situada al sur de la cresta de Jekhtzir. Allí me enteré de que unos obreros habían encontrado a Dersu sobre la ruta, en medio de la selva. Marchaba solo, llevando una carabina, y había dirigido la palabra a una corneja posada sobre un árbol.
Como mi tren había llegado a Korforovskaia hacia el crepúsculo, la hora era ya muy avanzada para ir inmediatamente al lugar. Decidí ir, con un compañero, al día siguiente por la mañana. Pero no pude dormir en toda la noche, roído por una angustia mortal. Un hombre que me era verdaderamente querido acababa de desaparecer. ¡Habíamos pasado juntos tantas experiencias! ¡Cuántas veces me había salvado la vida en momentos en que la suya propia pendía de un hilo! Para distraerme, tomé un libro, pero no me sirvió de nada. Mis ojos corrían maquinalmente de una letra a otra, mientras mi pensamiento volvía constantemente a Dersu pidiéndome que le devolviese la libertad, en el curso de nuestra última conversación. Me reprochaba haberlo traído a la ciudad. Pero ¡quién hubiera podido prever aquel desenlace!








