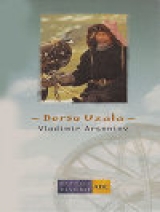
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
El batelero resolvió, por su parte, pasar el invierno al borre del Kussún. La navegación marítima se hacía difícil; mucho hielo venía a flotar cerca de la costa y las desembocaduras de los ríos estaban ya congeladas.
Los soldados descargaron el barco sin tardanza. Después de haber quitado las velas, el mástil y el timón, lo sacaron del agua para ponerlo sobre rodillos de madera, que apuntalaron de los dos lados con estacas.
Desde el día siguiente, nos ocupamos de procurarnos pequeños trineos. Los indígenas nos proporcionaron tres y nosotros mismos construimos los otros tres. Zakharov y Arinin eran bastante buenos carpinteros. Dos jóvenes udehésfueron contratados para ayudarles, y Dersu se encargó de la dirección general de los trabajos. Todas sus observaciones eran prácticas. Habituándose pronto a sus instrucciones, los soldados no le contradijeron en nada y no hicieron más que lo que él aprobaba de antemano. Este trabajo duró diez días. Hicimos amistad con los udehésdel Kussún y aprendimos a conocer el rostro y el nombre de cada uno de ellos.
El 25 de noviembre, acompañado de Dersu, de Arinin y de algunos indígenas, fui a pescar al estuario. Los udehésse proveyeron de cañas, a modo de pértigas, así como de pesados torniquetes de madera. Sobre una de las islas formadas por los diversos brazos del río y todas cubiertas de álamos temblones, alisos y sauces blancos, encontramos construcciones extrañas con techos de hierba. Reconocí en seguida la mano de los japoneses. Eran instalaciones de pesca clandestinas, tan visibles desde el continente como del lado del mar. Tomamos posesión de una de esas cabañas.
Cerca de las orillas, el agua estaba sólidamente congelada. El hielo puro y transparente estaba pulido como un espejo. A su través, se veían muy nítidamente bancos de arena, lugares profundos, algas, piedras y madera caída al fondo del agua. Los udehéshicieron varios agujeros en el hielo y hundieron una red doble. A la caída de la noche, hicieron llamear sus cañas-antorchas y corrieron hacia aquellos agujeros, golpeando con sus carracas la superficie helada. Enloquecidos por la luz y el ruido, los peces huyeron ante el ataque y se metieron en las redes. La pesca fue abundante.
Después, los udehésvolvieron a colocar sus redes una segunda vez para recomenzar esta pesca de batida, en sentido inverso; pasaron a continuación a un laguito, a otro brazo de río y al curso de agua principal, para volver en fin al lugar inicial. Cesamos de pescar hacia las diez. Algunos indígenas regresaron a sus casas; otros pasaron la noche en la cabaña. Entre éstos, había un tal Logada que yo conocía del año precedente. En el transcurso de la noche, la helada y el viento crecieron a tal punto que incluso el fuego encendido en la cabaña no nos protegía contra el frío. Hacia medianoche, noté la ausencia de Logada. Cuando pregunté dónde estaba, uno de mis compañeros me respondió que Logada dormía afuera. Me vestí y salí. Estaba muy oscuro y un viento glacial me cortaba el rostro como un cuchillo. Exploré un poco el borde del río y regresé para anunciar que no había hoguera en ninguna parte. Los udehésme aseguraron que Logada dormía sin fuego.
—¡No es posible! ¿Sin fuego? —pregunté muy asombrado.
—Así es —respondieron con indiferencia.
Temiendo que le hubiera ocurrido algún accidente, encendí mi pequeña linterna y regresé en su búsqueda. Dos udehésse ofrecieron para acompañarme. A unos cincuenta pasos de la cabaña, encontramos a Logada dormido sobre una brazada de hierba seca, al abrigo de una escarpadura de la orilla. La escarcha recubría sus cabellos y se extendía en una blanca capa sobre su espalda. Le sacudí rudamente por el hombro. Se levantó y se sacó con sus manos el hielo que se había incrustado en sus pestañas. Como Logada no temblaba en absoluto y no se podía observar en él el menor estremecimiento de hombros, era evidente que este udehéno se sentía en absoluto helado.
—¿No tienes frío? —le pregunté con sorpresa.
—No —respondió—. Pues, ¿qué ha pasado? —añadió inmediatamente.
Sus camaradas le explicaron que yo me había inquietado por él y lo había buscado largo tiempo durante la noche. Logada replicó simplemente que la estrecha cabaña estaba llena de gente y que él prefería dormir al aire libre. A continuación se arropó más en su chaqueta y volvió a tomar su lugar en la hierba para dormirse en seguida. Yo regresé y conté a Dersu lo que acababa de ver.
—Eso no es nada, capitán —me tranquilizó el gold—. Estos hombres no tienen miedo al frío. Viven siempre en la montaña y cazan la cibelina. Duermen allí donde la noche los sorprende y se calientan la espalda a la luz de la luna.
Por la mañana, los udehésvolvieron a la pesca, desenvolviéndose de otra manera. Levantaron una pequeña tienda de cuero, protegida contra la luz, por encima de los agujeros hechos en el hielo. Los rayos del sol penetraron a través de la superficie helada e iluminaron las piedras, las conchas, la arena y las plantas acuáticas. Un arpón de pescado, sumergido en el agua, no llegaba completamente hasta el fondo. Otras tres tiendas flanqueaban de cerca la primera. Había un hombre en cada una de las cuatro. Todos los otros pescadores se dispersaron en abanico y se pusieron a perseguir a los peces hacia esos cuatro camaradas. Cuando los animales pasaban cerca de un agujero, el hombre sentado en el interior de la tienda los cogía, pinchándolos con su arpón. Esta pesca fue aún más abundante que la de la víspera.
El 2 de diciembre, los soldados acabaron sus trabajos. Les concedí aún una jornada para los últimos preparativos.
En la tarde del 4, cargamos sobre los trineos todos nuestros efectos, salvo las camas, que íbamos a embalar al día siguiente por la mañana.
Los chinos vinieron a acompañarnos con todo el aparato de sus banderas, carracas y cohetes.
Durante esas últimas jornadas, el río se había congelado sólidamente, ofreciendo un hielo uniforme, pulido y brillante como un espejo. Nuestra caravana se componía de ocho trineos, llevando cada uno una carga de alrededor de cien kilogramos. Como yo carecía de dinero, prescindimos de los perros de tiro. Por otra parte, a orillas del Kussún hubiera sido difícil procurárselos en la cantidad necesaria. Así que nos vimos obligados a tirar nosotros mismos de los trineos. El tiempo nos fue favorable y los trineos avanzaron con facilidad. Todo el mundo marchó con alegría, entre bromas y risas. El primer día alcanzamos la desembocadura del río Bui, que los chinos llaman Ulengú. Allí abandonamos el Kussún para adentrarnos en la dirección del Sijote-Alin.
Cerca de la confluencia de los dos ríos habitaba un udehéllamado Cantzui, muy reputado por sus cualidades de navegante especializado en el paso de rápidos. Cuando le pedí que nos acompañara hasta el Sijote-Alin aceptó voluntariamente mi oferta, pero a condición de albergarme primero en su casa durante un día, ya que él debía mandar a cazar a su hermano y prepararse él mismo para el largo viaje proyectado. Por la noche, nos regaló un pescado atrapado con arpón. Se puso sobre la mesa la pieza entera, servida en crudo. Era un tímalo, salmónido cuyas dimensiones no van a la zaga de las del Salmo Gibbosus.Prescindiendo del prejuicio contra los pescados crudos, que es innato a todos los europeos, hicimos honor a los manjares ofrecidos por nuestro huésped.
Durante los cuatro días siguientes, del 9 al 12 de diciembre, avanzamos en dirección noroeste, remontando el Ulengú hacia las fuentes situadas en el macizo del Sijote-Alin. Como los incendios anuales han acabado por aniquilar la selva de aquellas montañas, no se encuentran sectores boscosos más que en las orillas del curso de agua y sobre las islas formadas por sus brazos laterales. A juzgar por las superficies heladas de todos esos canales, se hubiera supuesto que el Ulengú debía abundar en agua, incluso en verano. Pero no es así. En la estación cálida, las aguas descienden de las montañas y se deslizan precipitadamente, dejando pocas huellas de su paso. En invierno, el cuadro es completamente distinto: como los embates del agua vienen a llenar cada agujero, cada fosa y canal, se amontonan capas de hielo; otras se superponen, siempre en aumento y abarcando espacios cada vez más vastos. Estas superficies heladas facilitaron sensiblemente nuestro avance. Pero, por otra parte, los árboles abatidos son arrastrados por los embates del agua, y se acumulan inmóviles a lo largo de los pequeños ríos. Al corriente de esta circunstancia, nos habíamos provisto de hachas y de dos sierras transversales. Con estos útiles, los soldados no tardaban mucho tiempo en quitar los obstáculos para abrirse camino.
Las capas de agua nuevamente congeladas aumentaban a medida que nos acercábamos al paso. El vapor desprendido por el hielo reciente dejaba percibir de lejos aquellos sitios. Para evitarlos, nos fue necesario escalar cuestas, lo que nos costó mucho tiempo y esfuerzos. Era importante, sobre todo, no mojarse los pies. En este sentido, los zapatos indígenas, hechos de piel de pescado y cosidos con venas de animales, son de un valor incomparable.
En esta región ocurrió un pequeño accidente que nos hizo perder una jornada casi entera. Una noche, el agua llegó hasta nuestro campamento sin que nosotros nos diéramos cuenta. Se congeló rápidamente y uno de nuestros trineos quedó aprisionado en el hielo. Fue necesario primero librar el vehículo a golpes de hacha, hacer deshelar a continuación sobre el fuego los árboles del trineo y, por fin, reacomodar lo que se había roto. Ya experimentados en estos casos, tomamos desde entonces la precaución de no abandonar nuestros trineos sobre el hielo durante una acampada, sino ponerlos sobre rodillos.
Sin embargo, nuestra marcha se hacía cada día más difícil. Nos metíamos constantemente en alguna espesura, o en canteras rocosas obstruidas por las ramas desgajadas. Armados de sus hachas, Dersu y Suntzai iban delante y abatían zarzas y arbustos, tanto para apartarlos del camino como para hacer terraplenes al borde de los fosos y de las pendientes donde los trineos podían caer. La nieve aumentaba a medida que avanzábamos por la montaña. Se veían por todas partes troncos de árboles ennegrecidos por el fuego, desprovistos de corteza y de ramas. Estos sectores devastados por incendios son de una punzante tristeza y no se encuentra en ellos un solo pájaro ni la menor huella de vida.
Andando al lado de Suntzai y de Dersu, escuché las voces de los soldados que nos seguían. Me detuve un momento para examinar algunos curiosos fragmentos de pizarras montañosas que emergían de la nieve. Cuando fui, pocos minutos después, a reunirme con mis compañeros, les vi avanzar inclinándose hacia el suelo para escrutar atentamente algo.
—¿Qué pasa? —pregunté a Suntzai.
Fue el goldquien me contestó.
—Acabamos de encontrar la pista de un chino que ha pasado por aquí hace tres días.
De hecho pude ver, por aquí y por allá, huellas de pasos humanos, apenas perceptibles, casi totalmente borradas por la nieve. Dersu y Suntzai notaron también otro detalle: estas huellas, dispuestas en zigzag desordenado, indicaban que el chino se había echado a menudo por tierra y que debía sin duda haber dos campamentos muy próximos uno de otro.
—Un enfermo —fue la conclusión de mis dos compañeros.
Avanzábamos más rápido. Las huellas, que costeaban todo el tiempo el río, nos indicaron que el chino no trataba ya de saltar los troncos derribados, sino que los rodeaba. Después de una media hora de marcha, la pista se desvió bruscamente. La seguimos todavía. De repente, dos cornejas volaron de un árbol vecino.
—¡Oh! —exclamó Dersu, deteniéndose—. El hombre ha muerto.
A unos cincuenta pasos del río, vimos, en efecto, un chino. Sentado en tierra, se apoyaba contra un árbol, con el brazo derecho reposando sobre una piedra y la cabeza inclinada hacia la izquierda. Una corneja posada sobre el hombro izquierdo del difunto se separó bruscamente, asustada por nuestra proximidad. Los ojos del muerto permanecían abiertos bajo una capa de nieve. Un examen de los alrededores nos permitió reconstruir el cuadro siguiente: en el momento en que se sintió muy mal, el chino decidió acampar: levantó su mochila y quiso plantar su tienda, pero le fallaron las fuerzas; se sentó al pie del árbol y no tardó en sucumbir.
Suntzai y Dersu se quedaron atrás para enterrar al muerto, mientras nosotros nos volvíamos a poner en ruta. Todo aquel día tuvimos que trabajar sin respiro, y no pudimos detenernos ni a comer; sin embargo, no hicimos más de diez kilómetros. Los árboles abatidos, las capas de hielo reciente, el pantano lleno de terrones, las hendiduras repletas de nieve que se abrían entre las rocas, constituían tantos obstáculos, que llegamos a tardar ocho horas enteras para franquear justo cuatro kilómetros y medio. Hacia la noche, en fin, comenzamos la ascensión del Sijote-Alin. Mi aparato señaló setecientos metros por encima del nivel del mar.
Al día siguiente, exploré los alrededores y noté, a una cierta distancia, torbellinos de vapor espeso que se elevaba de la tierra. Llamé a Dersu y a Suntzai para ir con ellos a buscar la causa. Encontramos una fuente de agua caliente que contenía hierro, azufre e hidrógeno. Saliendo de una pizarra coloreada de rojo, el líquido tenía un depósito calcáreo de tinte blanquecino. Su temperatura era de 27º. Por otra parte, los indígenas conocían perfectamente esta fuente caliente del Ulengú, siempre frecuentada por los alces, pero la ocultaban cuidadosamente a los rusos. Los vapores calientes de la fuente hacen que se recubran de escarcha todos los alrededores: las piedras, las viñas salvajes y el bosque de ramas desgajadas esparcido por el suelo quedan revestidos de ornamentos fantásticos que brillan al sol como diamantes. Con gran sentimiento por mi parte, el frío me impidió llevarme un poco de agua para hacer su análisis químico.
Durante nuestra excursión a la fuente, los soldados habían tenido tiempo de desmontar la tienda y embalar nuestras colchonetas.
Tan pronto como abandonamos el campamento, hubo que escalar el paso del Sijote-Alin. Llevamos primero todos nuestros efectos y tuvimos que rehacer la ascensión una segunda vez, arrastrando detrás nuestros trineos.
La vertiente oriental de este macizo está completamente despejada de vegetación. Es difícil imaginar una región más lúgubre que esa donde nacen las fuentes del Ulengú. Se llega a dudar de que realmente haya habido bosques jamás, tan raros son los árboles que subsisten todavía. Suntzai me dijo que esta región había abundado en otro tiempo en alces; tal sería el origen del nombre de «Bui» dado al Ulengú, que para las gentes del país significa literalmente «el cérvido». Pero todos los animales se habrían retirado después que el fuego devastara los bosques y transformara el valle entero en un desierto.
El sol había recorrido más de la mitad de su camino cuando los soldados llevaron al paso el último de nuestros trineos. Cuando éstos fueron de nuevo cargados, proseguimos nuestro avance.
Los bosques escasos y viejos que revisten aún ciertas partes del Sijote-Alin, no pueden servir más que para utilizar su madera para calefacción. Es siempre muy difícil encontrar dónde acampar en una selva de esta especie, pues se tropieza con rocas enredadas con raíces, o con ramas desgajadas recubiertas de musgos. Pero la cuestión del combustible es aún más complicada. Un hombre de ciudad juzgará como bien extraña esta afirmación de que se atraviese una selva sin encontrar madera para quemar. Sin embargo, es así. El abeto, el pino y el alerce, que despiden demasiadas chispas, pueden quemar las tiendas, los trajes y las mantas. El aliso, demasiado poroso, contiene mucha agua y produce más humo que fuego. No resta más que el abedul. Pero éste, desgraciadamente, no se encuentra más que a título excepcional en los bosques de coníferas del Sijote-Alin. Suntzai, que conocía a fondo estos parajes, supo naturalmente encontrar bastante pronto todo lo necesario para acampar y yo di la señal de alto.
Mientras los soldados se ocupaban de la instalación de las tiendas, Dersu y yo fuimos a cazar con la vaga esperanza de abatir un alce. No lejos del campamento, vi tres pájaros parecidos a ortegas, paseándose sobre la nieve, sin prestarnos demasiada atención. Iba a apuntar pero el goldme detuvo.
—Inútil, inútil —me dijo precipitadamente—. Se las puede coger más fácilmente.
Si quedé asombrado viéndole avanzar hacia aquella presa, sin tratar de esconderse, lo fui más aún al notar que los pájaros no le temían en absoluto y se retiraban tranquilamente, sin prisa, como lo harían unas gallinas de granja. Acabamos por aproximarnos a unos cuatro metros. Ignorando totalmente a los pájaros, Dersu tomó un cuchillo y se puso a cortar un joven abeto. Lo despojó a continuación de sus ramas, ató al extremo del arbolillo una cuerda formando lazo y fue decididamente a rodear con este nudo el cuello de una de las gallináceas. El pájaro atrapado agitó sus alas, tratando de desprenderse. Los otros dos comprendieron que era el momento de escapar y se elevaron en el aire para ir a posarse sobre un alerce vecino, una abajo y otra cerca de la copa. Creyéndolas muy atemorizadas, quise finalmente hacer fuego, pero Dersu me detuvo de nuevo y me explicó que era aún más fácil cogerlas en el follaje que por tierra. Se aproximó al árbol y levantó suavemente su pértiga, evitando hacer ruido. En el momento de poner el nudo al cuello del pájaro, posado sobre la rama inferior, el goldhizo un gesto imprudente, viniendo a golpear su pértiga el pico de la gallinácea. Esta no hizo más que sacudir la cabeza, se calmó en seguida y continuó mirándonos. Un minuto después, el pájaro cayó al suelo, donde se debatió impaciente. No quedaba más que la tercera, encaramada tan alto que no podía alcanzársela desde tierra. Dersu trepó al árbol. El alerce, delgado y seco, se balanceó fuertemente. Pero en lugar de volar, el estúpido pájaro se quedó en su lugar, aferrándose con los pies a la rama y balanceándose para no perder el equilibrio. Cuando el goldestuvo suficientemente próximo, le echó el nudo al cuello y lo arrastró hacia él. Así las cogimos a las tres sin combatir. Noté entonces que aquellos pájaros eran más grandes que las ortegas y tenían el plumaje más oscuro. Por otra parte, los machos tienen cejas rojas que los hacen parecerse a gallos salvajes. Estos pájaros, que los rusos del país llaman dikuchkas,habitan la región ussuriana y no se encuentran más que en los bosques de coníferas del Sijote-Alin, pues las fuentes del Amur forman el límite natural de su expansión. El examen de sus mollejas (el tercer estómago de estas aves) nos permitió ver que su alimento consistía en tallos jóvenes de abetos y murillas.
El crepúsculo estaba ya bien avanzado cuando regresamos al campamento. Una hoguera estaba encendida en la tienda, dándole la apariencia de una vasta linterna que estuviera iluminada por una candela desde el interior. El humo y el vapor se elevaban en torbellinos espesos que iluminaban la llama de la hoguera, mientras que oscuras sombras se removían en la tienda.
Por la noche, festejamos el paso del Sijote-Alin, relamiéndonos con los dikuchkas,chocolate, té y ron. Antes de acostarnos, conté a los tiradores cuentos terroríficos de Gogol. En esta acampada, nos separamos de Suntzai. En efecto, podíamos ya prescindir de sus servicios puesto que el curso de agua debía conducirnos automáticamente hacia el Bikin. Pero, Dersu le hizo preguntas sobre las particularidades del camino a seguir.
Desde la salida del sol, habiendo levantado las tiendas y ordenado nuestros efectos sobre los trineos, nos abrigamos y seguimos el torrente alpino que abundaba en rápidos y cuyo lecho se encontraba obstruido por troncos de árboles y rocas. La misma mañana, pudimos notar pronto que estábamos separados del mar por el macizo montañoso; al alba, el termómetro señalaba 27º bajo cero, y cuanto más nos separábamos del Sijote-Alin, más frío hacia. Por lo demás, es sabido que, muy a menudo, cerca del litoral, la temperatura es más dulce sobre las alturas que en los valles. Alejándonos del mar, acabábamos de entrar, aparentemente, en un «lago de aire frío». Torbellinos de nieve danzaban por encima del río. Como si estuvieran concertados, nacían de improviso y corrían todos en la misma dirección para desaparecer de una manera igualmente imprevista.
Después de una fuerte helada, es muy penoso marchar contra el viento. Aquélla nos forzó a detenernos a menudo para confortarnos alrededor del fuego. Así es que, en toda la jornada, no hicimos más que diez kilómetros. Elegimos para acampar un lugar donde el curso de agua se dividía en tres brazos distintos. Marchamos así sin incidentes durante cinco días y alcanzamos el Bikin el 20 de diciembre. De allí hasta el ferrocarril nos quedaban alrededor de 350 kilómetros por franquear.
Al crepúsculo, llegamos a una aldea udehéque no contaba más que con tres yurtas.La aparición de gente desconocida, llegada inopinadamente «de la montaña», asustó a los indígenas. Pero cuando se enteraron de la presencia de Dersu en nuestro grupo, se calmaron y nos acogieron con mucha cordialidad. Esta vez, en lugar de instalar nuestras tiendas, nos alojamos en las primitivas habitaciones indígenas. Hacía ya quince días que recorríamos la taiga y pude comprobar, observando la tendencia manifiesta de los tiradores cosacos hacia los lugares habitados, que estos hombres tenían necesidad de un reposo más prolongado que el de una sola noche en medio de la selva. Así que decidí pasar un día más con los indígenas. Al saberlo, los soldados se instalaron confortablemente en las yurtas.Como el corte de la madera, el cuidado de acarrearla y todos los otros trabajos de campamento se encontraban esta vez descartados, mis compañeros se apresuraron a descalzarse y a preparar la cena.
Dos jóvenes udehésvolvieron al crepúsculo, anunciando que acababan de encontrar, no lejos de su casa, huellas de jabalíes, y que se proponían hacer una batida al día siguiente. Esta caza prometía ser interesante y yo me decidí a unirme a los indígenas. Estos hicieron por la noche los preparativos necesarios, tendiendo de nuevo las correas de sus esquíes y aguzando sus lanzas. Como había que ir de caza antes de la salida del sol, nos acostamos en seguida de la cena.
Era aún de noche cuando sentí que alguien me sacudía por la espalda. Despertándome, vi que un fuego estaba encendido en la yurtay que los indígenas estaban ya todos prestos. Para no retardarlos, me vestí de prisa y me metí en el bolsillo algunas galletas en el momento de salir.
Los udehésmarchaban a la cabeza y yo los seguía a lo largo del curso de agua. Pero pronto nos desviamos para escalar una altura insignificante y volver a descender en seguida en una cavidad vecina, donde los cazadores tuvieron un pequeño conciliábulo. Después avanzaron de nuevo, pero guardando desde entonces un completo silencio.
Al cabo de una media hora, se hizo completamente de día. Los rayos del sol vinieron a iluminar las cimas de las montañas y anunciar a los habitantes de la selva la llegada del día. Acabábamos de llegar al lugar donde nuestros jóvenes anfitriones habían visto, la víspera, rastros de jabalíes.
Hay que advertir que, en verano, estos animales descansan durante el día y se alimentan por la noche. En invierno es al contrario, estando la noche consagrada al sueño. Los jabalíes percibidos la víspera no podían, pues, haber ido muy lejos, y comenzamos a rastrearlos.
Era la primera vez que yo observaba la velocidad de los esquiadores del país en medio de la selva. Pronto me quedé atrás y acabé por perderlos de vista. No tenía ningún sentido tratar de alcanzarlos, así es que seguí su pista sin apresurarme. Después de haber avanzado alrededor de media hora, me sentí fatigado y me senté para descansar. Escuchando detrás de mí un ruido repentino, me volví y vi dos jabalíes que atravesaban mi camino a trote ligero. Apuntando rápido con mi arma, hice fuego pero fallé el tiro. Los animales, asustados, saltaron de costado. Como no encontraba ninguna huella ensangrentada, resolví perseguirlos. Alrededor de veinte minutos más tarde, pude darles alcance. Parecían fatigados y avanzaban penosamente por la espesa nieve. De repente, los animales presintieron el peligro y volvieron los dos la cabeza, como siguiendo una orden, en mi dirección. Por su manera de remover las mandíbulas y por las características que pude advertir, comprendí que aguzaban sus defensas. Tenían los ojos encendidos, los hocicos dilatados, las orejas levantadas. Si no hubiera habido más que uno, yo habría tirado probablemente sobre él. Pero como eran dos, podía esperar seguro un ataque. En consecuencia, me abstuve de hacer fuego, esperando una ocasión más propicia. Los animales cesaron de hacer crujir los colmillos y levantaron sus hocicos para olfatear el aire. Después, se volvieron lentamente y continuaron su camino. Yo describí una curva y los hostigué de nuevo. Los jabalíes se detuvieron esta vez aún, y uno de ellos se puso a arrancar con sus colmillos la corteza de madera abatida. Súbitamente, las dos bestias se pusieron al acecho, dieron un corto gruñido y se alejaron, abriéndose camino hacia la izquierda. En aquel momento noté a cuatro udehésy pude advertir por sus caras que habían visto bien a los jabalíes. Me reuní con ellos para seguirlos. No pudiendo alejarse con facilidad, los animales hicieron alto, prestos a defenderse. Los indígenas les rodearon y se aproximaron a ellos en movimientos concéntricos. Esta maniobra obligó a los jabalíes a dar vueltas de un lado a otro; pero, no pudiendo aguantar más, se arrojaron esta vez a la derecha. Los indígenas los lancearon con una habilidad sorprendente. Uno de los animales recibió un golpe debajo del omóplato; el otro fue herido en el cuello y saltó hacia adelante. El joven cazador quiso retenerlo con su lanza, pero un crujido corto y seco resonó en ese momento. El mango del arma fue partido como una delgada rama seca. Perdiendo el equilibrio, el cazador cayó a tierra, mientras el jabalí se abalanzaba hacia mí. Instintivamente, levanté mi fusil y disparé casi a quemarropa. Por una feliz casualidad, mi bala fue a alojarse directamente en la cabeza del animal. En el mismo instante, me di cuenta de que el udehéde la lanza rota estaba echado en tierra, apretándose una herida en un pie, de donde la sangre manaba en abundancia. Este hombre no sabía con exactitud en qué momento el jabalí había podido lastimarle con sus colmillos. Le puse un vendaje, mientras los otros udehésse apresuraban a instalar un campamento y a acarrear madera. Uno de estos cazadores se quedó cerca del herido; otro fue a buscar un trineo, mientras los demás reanudaban la caza. Este accidente no levantó ninguna inquietud en la aldea: la mujer del joven cazador no hizo más que reír y bromear con su marido. Esos casos son tan frecuentes que nadie les presta atención. Huellas dejadas por colmillos de jabalí y por uñas de oso se encuentran en el cuerpo de todos esos hombres.
En el curso de esa jornada, nuestros tiradores se ocuparon de componer las roturas de los trineos, dejando la reparación de sus ropas al cuidado de las mujeres indígenas. A fin de aligerar las cargas de mis compañeros, contraté a dos hombres que disponían de trineos y de perros, para acompañarnos a la aldea siguiente.
Al otro día, cuando me despedí de los indígenas, tuvo lugar un episodio bastante divertido. Yo di a cada uno diez rublos; a uno, le tendí un billete por esa suma; a otro, dos billetes de cinco rublos cada uno. Y he aquí que el primero se mostró ofendido. Creyendo que encontraba esta remuneración insuficiente, le mostré a su camarada, cuya satisfacción era evidente. Pero se trataba de una cosa distinta: el udehéestaba molesto por no haber recibido más que un solo billete, mientras que el otro recibía dos. Yo había olvidado que esa gente no conoce nada en materia de dinero. Volví a tomar entonces mi billete de diez rublos y le di, para darle gusto, tres billetes de tres rublos y un cuarto de un rublo. Ahora le tocó enfadarse al segundo udehé,puesto que él no había recibido en total más que dos billetes de cinco rublos. Para quedar en paz, me fue necesario dar a cada uno de ellos un surtido de billetes idénticos.
30
El ataque del tigre
Al día siguiente, 23 de diciembre, reemprendimos nuestro camino. Mis compañeros marcharon alegres y avispados, restablecidos por una jornada entera de reposo. Hicimos alrededor de dieciocho kilómetros antes de instalar nuestro campamento cerca de una fanzahabitada por dos ancianos. Uno era un udehéy el otro un chino, trampero de cibelinas. Les pregunté sobre el camino que iba hacia el paso del Khor, adonde yo tenía muchas ganas de subir. Nuestro nuevo amigo udehé,que se llamaba Kitenbú, consintió en servirme de guía. Debía tener entonces unos sesenta años. Sus cabellos eran grises y su rostro estaba muy arrugado. Se preparó en seguida para la excursión, proveyéndose de una ropa remendada, de una piel de cabra y de una vieja carabina muchas veces recompuesta. Yo tomé conmigo una tetera, una agenda y una colchoneta, mientras Dersu llevaba telas de tienda, su pipa y sus provisiones. Además de nosotros, otros dos seres vivos participaban en nuestra expedición: mi Alpay otro perro de pelos grises, de hocico puntiagudo y orejas tiesas. Su amo, Kitenbú, lo llamaba Kady.
Hacía una hermosa mañana y contábamos llegar hacia la noche a una fanzade caza situada al otro lado de la línea divisoria de aguas. Pero nuestra esperanza fue vana. Por la tarde, el cielo se cubrió poco a poco de largas franjas de nubes, el sol se rodeó de círculos y simultáneamente el viento comenzó a soplar. Yo pensaba ya en el regreso, pero Dersu me tranquilizó, afirmando que no habría tempestad de nieve y que todo se limitaría a un viento violento que cesaría al día siguiente. Una vez más, acertó. Hacia las cuatro, el sol se escondió tras un velo nuboso que podía ser también de niebla. El aire estaba saturado de un polvo fino de nieve seca y movediza. El viento nos azotó el rostro, cortante como un cuchillo. Cuando el crepúsculo comenzó a caer, acabábamos precisamente de alcanzar la altura deseada. Dersu se detuvo para deliberar con nuestro guía. Yo me aproximé a ellos y me enteré de que el udehéno estaba completamente seguro del camino. Temiendo perderse, decidieron los dos que había que acostarse al aire libre.








