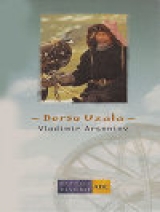
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Se acercaba la noche. El silencio era perfecto. Avancé con prudencia para no enredarme al marchar. De repente, un ruido me clavó en el lugar: una gran bestia estaba resoplando delante de mí. Me abstuve de disparar para no provocar al animal, en el cual reconocí en seguida a un oso.
El oso olfateó el aire. Yo no soñaba; el tiempo me parecía infinitamente largo. Finalmente, sin poder aguantar más, me desplacé hacia la izquierda. Apenas había dado dos pasos, el animal emitió un gruñido y se escuchó un ruido de ramas rotas. Con el corazón encogido, obedeciendo a un movimiento instintivo... hice fuego. El ruido se alejó. El oso se batía en retirada.
Escuché en seguida un tiro de fusil disparado desde el campamento en respuesta al mío.
Al cabo de una media hora, divisé las luces del campamento.
Tras la puesta del sol, cuando desaparecieron los insectos del día —de volumen por lo menos apreciable– aparecieron otros, imperceptibles a la vista, llamados mokretz.Una picazón ardiente, que se instala en las orejas, es el primer índice de la aparición de esos horribles e ínfimos seres. La segunda impresión es la de una tela de araña que se posa sobre vuestro rostro y donde más se la sufre es en la frente. Pero los insectos penetran también en los cabellos, las orejas, la nariz y la boca. Los hombres no cesaban de jurar, escupir, frotarse el rostro con las manos. Nuestros cosacos pusieron pañuelos sobre sus gorras para protegerse un poco el cuello y la nuca.
—No hay forma de beber —me dijo uno de ellos, presentándome una copa.
Yo la llevé a los labios y noté que toda la superficie del té estaba cubierta de polvo.
—¿Qué significa esto? —pregunté al cosaco.
– Gnouss—respondió—. Se queman revoloteando en el vapor caliente; luego caen a pique en la caldera.
Traté de apartar esos menudos cadáveres de un soplido; traté también de sacarlos con mi cuchara, pero apenas coronados mis esfuerzos, otros bichitos venían a llenar mi copa. El cosaco tenía razón. No pude tragar mi té, lo vertí por tierra y fui a refugiarme bajo mi redecilla protectora.
Después de cenar, los soldados prepararon sus camas. Algunos se olvidaron de colgar sus mosquiteros y se acostaron al aire libre sin tomar esa precaución, abrigados solamente por sus mantas. Durante mucho tiempo, se revolvieron hacia un lado y otro, quejándose, gimiendo, arrebujándose hasta la cabeza, pero sin poder preservarse de los insectos que penetraban por las hendiduras y los pliegues más minúsculos. Por fin, uno de los tiradores no aguantó más:
—¡Hala! ¡Picad, y que se os lleve el diablo! —gritó, descubriéndose y apartando el brazo.
Esta exclamación provocó un estallido general de risa. Parece que los otros soldados celaban también como sus camaradas, pero que la pereza les impedía a todos levantarse el primero para hacer fuego y humo. Diez minutos después, una hoguera se puso a llamear. Los soldados se burlaron unos de otros, pero pronto volvieron a quejarse y a escupir. Poco a poco, no obstante, la calma acabó por imperar en nuestro campamento.
9
El paso del Sijote-Alin y la marcha hacia el mar
Por la mañana fui despertado por un ruido de voces. Eran las cinco. Los relinchos de los caballos, el alboroto que producían sacudiendo sus colas, los juramentos de los cosacos, todo aquello acabó por hacerme adivinar una abundancia de insectos. Me vestí rápidamente y abandoné mi mosquitero. Nubes innumerables de mosquitos torbellineaban por encima del campo. Los desgraciados caballos trataban de meter sus cabezas en la humareda. Una capa de insectos recubría la hoguera apagada. Mientras el fuego estuvo encendido, no habían cesado de sucumbir en masa.
Sólo dos medios podían asegurar contra estos insectos: una gran cantidad de humo y movimientos rápidos. Realmente, en estos casos, no es recomendable quedarse quietos en el sitio.
Ordené ensillar los caballos y me aproximé a un árbol para tomar mi carabina, pero no pude reconocerla, bajo una capa espesa, de color gris ceniciento: se trataba de insectos que se habían pegado a la grasa. Reuní mis instrumentos y tomé la ruta sin esperar a que los caballos estuvieran cargados. A un kilómetro de la fanza,el sendero se bifurcaba en dos direcciones opuestas: la derecha seguía el curso del Ula-khé, mientras que la izquierda se dirigía hacia el macizo del Sijote-Alin.
A medida que nos adentrábamos en aquellas montañas, el torrente se hacía más impetuoso. Nuestro sendero pasaba a menudo de una orilla a la otra. Árboles abatidos nos servían de puentes naturales. Como de costumbre, esto probaba que el sendero estaba destinado a los hombres y no a los caballos.
Hacia la noche, llegamos a una fanzade caza, la tercera en el curso de esa jornada. Estaba habitada por dos chinos. El más joven era cazador y el mayor, un viejo, recogía gin-seng.Grande, delgado, el rostro arrugado y curtido, parecía más una momia que un ser humano. El chino joven llevaba ropa nueva e incluso elegante; la del viejo estaba usada y remendada. El sombrero de paja del primero era seguramente una prenda comprada, mientras que el tocado del viejo, hecho de corteza de árbol, tenía que haber sido confeccionado en la casa.
Los dos hombres parecieron primero asustados, pero se calmaron al saber de qué se trataba. En seguida nos ofrecieron granos de cereal y té. La conclusión de nuestra entrevista fue que nos encontrábamos al pie mismo del Sijote-Alin y que no había otro camino que atravesar para llegar al litoral.
El viejo era muy digno y hablaba poco; por el contrario, el joven se mostró muy locuaz. Me dijo que ellos poseían en la taiga una plantación de gin-seng,adonde irían inmediatamente. Yo les seguí, y estaba tan interesado por los relatos del joven que no observaba la dirección de nuestra marcha; sin la ayuda de los chinos, no habría podido encontrar probablemente el camino de regreso. Avanzamos alrededor de una hora, a lo largo de vertientes, escalando un acantilado y volviendo a descender al valle. Divisé cascadas que formaban los torrentes y barrancos profundos de donde la nieve no había desaparecido todavía.
Finalmente, alcanzamos la meta de nuestra excursión. Era una vertiente expuesta al norte y cubierta por una selva espesa.
Se equivocaría el lector imaginando una plantación de gin-sengcomo un campo sembrado. Todo lugar donde se encuentran algunas raíces de estas plantas se considera apropiado para el fin, y es allí donde se transplanta cualquier nueva raíz disponible. Lo que vi en primer lugar fueron cobertizos de corteza de cedro, que servían para proteger el gin-sengcontra los rayos ardientes del sol. Para asegurar la frescura, habían plantado helechos a cada lado, cavando un canal minúsculo que conducía un chorro de agua del arroyo vecino.
Llegado al lugar, el viejo se arrodilló, unió las palmas de sus manos para llevarlas a la frente e hizo dos inclinaciones hasta la tierra. Hablaba solo, probablemente recitando una plegaria. Al levantarse, llevó de nuevo las manos a la cabeza y procedió a continuación a su trabajo. Entretanto, el chino joven se había ocupado en suspender de un árbol papelillos rojos cubiertos de jeroglíficos.
¡Así que ése era el famoso gin-seng! No hay ninguna planta en el mundo que esté rodeada de tantas historias y leyendas. Yo no sé si fue a consecuencia de mis lecturas o de los relatos que me habían hecho los chinos, pero experimenté un sentimiento de deferencia por este representante, poco brillante en apariencia, de la familia de las araliáceas. Como me arrodillase para verlo más de cerca, el viejo interpretó este gesto a su manera; creyó que yo rogaba y esto lo volvió en adelante benévolo para conmigo.
Los dos chinos se pusieron a trabajar. Barrieron las ramas secas caídas de los árboles y transplantaron zarzas que regaron con agua. Notando que ésta no llegaba con abundancia a su plantel, hicieron crecer la corriente. Escardaron a continuación las malas hierbas, aunque limitándose a ciertas especies.
Les dejé continuar en su tarea y fui a vagar por la taiga. Temiendo perderme, preferí seguir la corriente de agua, a fin de poder, a mi regreso, marchar a lo largo de ella. Cuando volví a la plantación, los chinos me esperaban, una vez terminado su trabajo. Volvimos a su fanzapor un camino nuevo, de lo cual me di cuenta al llegar a la casa por otro lado.
Durante la noche, pude persuadir a los chinos para que se avinieran a conducirnos, a través del Sijote-Alin, hacia las fuentes del Vay-Fudzin. Fue el viejo mismo quien aceptó ser nuestro guía. Pero puso como condición que no lo agobiásemos a gritos ni discutiésemos con él. El primero de estos puntos estaba previsto de antemano, y consentimos con mucho gusto también en el segundo.
Al llegar el crepúsculo, los mosquitos hicieron su reaparición. Los chinos ahumaron el interior de la fanza,mientras que nosotros instalábamos los mosquiteros. Nos dormimos muy pronto, reconfortados con la idea de poder disponer de aquellos guías para el paso del Sijote-Alin.
No teníamos, en efecto, más que una sola preocupación: la de saber si nuestras provisiones iban a bastarnos para el trayecto.
Al día siguiente, estuvimos prestos para partir a las ocho de la mañana. El viejo marchaba a la cabeza; después venían el joven chino y los dos tiradores provistos de hachas; el resto de los soldados y los caballos avanzaban a continuación. El viejo tenía en la mano una larga caña. Sin decir una palabra, se contentaba con indicar la dirección a tomar. A pesar de buen número de contratiempos, marchamos bastante rápidamente. En la región ussuriana, se encuentran raramente verdaderos bosques de coníferas, con el terreno desprovisto de hierba y sembrado de hojas aciculares. Por el contrario, el suelo es siempre húmedo, cubierto de musgos, de helechos y de carrizos bastante escasos.
Aquel día, por primera vez, hice reducir nuestras raciones a la mitad. Pero, incluso de este modo, nuestras provisiones no podían bastarnos más que para dos días. Íbamos hacia el hambre, a no ser que encontráramos lugares habitados luego de haber atravesado el Sijote-Alin.
Según nuestros chinos, había existido sin duda una fanzade tramperos en las fuentes del Vay-Fudzin, pero ellos ignoraban si existía todavía. Como yo quería detenerme y cazar un poco, el viejo insistió en que era preciso evitar todo retraso y proseguir la marcha. Acordándome de la promesa que le había hecho, obedecí a su demanda. Habría que reconocer, por otra parte, que se trataba de un guía muy bueno.
En el transcurso de aquellos últimos días, habíamos desgarrado duramente nuestras vestimentas, que estaban ahora viejas y apedazadas; las redecillas para proteger la cabeza estaban rotas y no podían servirnos más; nuestros rostros sangraban, devastados por los insectos; teníamos eczemas en la frente y en las orejas.
Además, el estado restringido de nuestros alimentos nos forzaba a darnos prisa. El gran alto fue reducido a una media hora y marchamos toda la tarde hasta el crepúsculo. Este largo trayecto derrengó a nuestro viejo guía. Cuando nos detuvimos para acampar, se sentó en tierra gimiendo y no pudo levantarse ya sin ayuda. Yo tenía en el fondo de mi cantimplora algunas gotas de ron, que conservaba en previsión de un caso de enfermedad que pudiera atacar a algún miembro de la expedición. Este caso acababa de presentarse, ya que el viejo chino era ahora uno de los nuestros y debía proseguir la ruta al día siguiente, sin contar con su regreso. Al verter aquel resto de ron en mi copa y tendérsela, pude leer en los ojos del viejo una expresión de reconocimiento. Pero él no quiso beber solo y señaló a mis compañeros. Como todos juntos nos pusimos a persuadirlo, se tragó por fin el ron, se deslizó bajo su mosquitera y se durmió. Yo no tardé en imitarlo.
A los primeros fulgores de la mañana, el viejo me despertó:
—¡En marcha! —dijo en tono lacónico.
Tras haber comido un poco de cereal frío que nos quedaba de la cena de la víspera, volvimos a ponernos en ruta. Esta vez, el guía torció decididamente hacia el este. Tan pronto como abandonamos el campamento, tuvimos que franquear una serie de alturas, erosionadas por las aguas, que forman los contrafuertes del Sijote-Alin. Eran colinas poco elevadas y de pendientes dulces que atravesaban numerosos arroyos, en diversos sentidos, sin dejar adivinar al instante la dirección definitiva de su corriente.
Cuanto más nos aproximábamos a la cima, más espeso se hacía el bosque, obstaculizado por los árboles abatidos. A la hora del crepúsculo, alcanzamos la línea divisoria de las aguas. Los soldados estaban bastante hambrientos y los caballos tenían también necesidad de reposo, después de haber marchado toda la jornada sin alimento y sin descanso. En los alrededores faltaba absolutamente la hierba. Pero los caballos estaban tan fatigados, que se extendieron por tierra apenas descargados. Nadie hubiera podido reconocer en ellos a los animales bien nutridos y robustos del comienzo de nuestra expedición. Ahora eran bestias enflaquecidas, extenuadas por la falta de alimentación y por los insectos. Los chinos repartieron con los cosacos una especie de poción escasa de hojas de helechos, que hicieron cocer, añadiendo restos de alforfón.
Después de esta parca cena, se acostaron todos para escapar al hambre. Por otra parte, se hizo bien; la hora de partida próxima estaba fijada aún más temprano que la mañana precedente.
De hecho, partimos de aquel campamento a las cinco, para comenzar en seguida la ascensión del Sijote-Alin, que fue lenta y variada, esforzándose nuestro guía por seguir, en lo posible, la dirección recta, pero recurriendo a zigzags para trepar por las escarpaduras.
A medida que trepábamos, los lechos de los arroyos se secaban más y más, para desaparecer por fin completamente. Sin embargo, un ruido sordo escuchado bajo nuestros pies, mostraba que estas fuentes abundaban todavía en agua. Pero poco a poco, éste comenzó igualmente a calmarse. Escuchamos todavía correr bajo tierra pequeños cursos de agua, como vertidos de una tetera; a continuación, se convirtieron en una especie de goteo; después, se hizo el silencio total.
Al cabo de una hora, llegamos a la cima. La ascensión se hizo de pronto muy empinada, pero eso no duró mucho tiempo.
En el collado mismo, un pequeño santuario hecho de corteza de árbol se adosaba al pie de un gran cedro. El viejo se detuvo e hizo un saludo inclinándose hasta tierra. A continuación, levantándose, indicó con la mano el oriente y pronunció solamente estas palabras:
—El río Vay-Fudzin.
Eso quería decir que nos encontrábamos sobre la línea divisoria entre dos cuencas fluviales. Allá arriba, el viejo chino se sentó y nos hizo comprender con un signo que era necesario reposar.
Nos enjuagamos el estómago con un poco de agua caliente y volvimos a caminar. El descenso de la cresta hacia el Vay-Fudzin fue accidentado. Teníamos ante nosotros una garganta profunda, llena de piedras y de árboles abatidos. Las aguas, precipitándose en cascadas, habían cavado muchos hoyos disimulados por helechos, que representaban verdaderas trampas. Un grueso bloque que yo me divertía en empujar, se desplomó arrastrando a otras piedras, lo que produjo todo un alud. Estas gargantas son muy difíciles de descender y nuestros caballos tuvieron las mayores dificultades en el transcurso de estas dos horas de trayecto. El arroyo que corría por el fondo de esta garganta era apenas visible a través de la maleza, pero sus aguas corrían con un ruido alegre, como si se sintieran felices de haberse abierto por fin un camino para escapar de la tierra y recuperar su libertad. Más lejos, el torrente se calmó poco a poco. Muy pronto se abrió a nuestra derecha otro profundo barranco. La garganta tomó entonces el aspecto de un valle, aunque un poco estrecho. Los chinos del país lo llaman Sine-Kvandagú. La selva, compuesta hasta entonces de especies mezcladas, se despejó bastante pronto de coníferas.
Los pocos espacios libres y lisos desplegaban una abundancia de flores inaudita: iris, con los matices más diversos, desde azul pálido a violeta casi sombrío, toda una serie de orquídeas de tintes variados, murajes amarillos, campánulas de un lila oscuro, lirios de los valles perfumados, violetas de los bosques, modestas florecillas de fresas, brezos rosados, claveles escarlata, lirios rojos, anaranjados y amarillos.
Esta transición del bosque de coníferas espeso a encinares escasos y prados floridos, fue tan súbita que provocó exclamaciones espontáneas de sorpresa. El género de paisaje que se había desplegado al oeste del Sijote-Alin, en una región separada del macizo por tres o cuatro días de marcha, renacía aquí, al pie mismo de las montañas. Advertí también otra particularidad: las plantas que habían ya perdido sus flores sobre las vertientes occidentales no estaban aún en el principio de su floración de este lado de la cresta.
Si la cuenca del Li-Fudzin había abundado en mosquitos en detrimento de los coleópteros, aquí nos encontramos en el verdadero reino de las mariposas. Grandes makaons(portacolas) venían todo el tiempo a posarse sobre el agua, dejándose llevar por la corriente y desplegando sus alas oscuras. Se hubiera creído que estas mariposas llegaban al agua solamente por descuido y no podían ya despegarse de ella, pero en varias ocasiones, cuando extendía las manos para cogerlas, se elevaban en seguida muy fácilmente en el aire para volar un poco más lejos y descender otra vez a la superficie. Por encima de todas las flores aleteaban abejas y avispas, los moscardones velludos, de vientre negro, anaranjado o blanco, remolineaban ruidosamente en el aire. En la profundidad de la hierba corrían ágiles cárabos. Vista su rapacidad, estos lamelicornios podrían ser considerados como los tigres del reino de los insectos. Libélulas de ojos azules y alas transparentes volaban cerca de la superficie del agua y de los caminos húmedos.
A pesar de la fatiga y de la falta de alimentos, marchamos todos con un paso bastante vivo. El pasaje feliz del Sijote-Alin, la transición repentina de la taiga desierta a estos bosques vivificantes y, en fin, la suerte de haber encontrado un pequeño sendero, nos reanimaron a todos.
Habiendo decidido reposar, acampamos cerca de una fanzade trampero abandonada.
Al día siguiente, 17 de junio, nuestros dos chinos fueron despedidos. Yo di al viejo mi cuchillo de caza y un saco de cuero.
No teníamos más necesidad de hachas, puesto que un sendero regular descendía de la fanzaa lo largo del río e iba mejorando cada vez más. Franqueada la selva, un majestuoso panorama alpino se abría de golpe ante nosotros. Al oeste se destacaba con gran precisión el Sijote-Alin. Pero en lugar del macizo montañoso y de los picos puntiagudos y caprichosos que yo esperaba ver, no vi más que una sucesión de montañas monótonas con la cresta aplanada, y cuyas cimas en forma de cúpulas eran gradualmente reemplazadas por depresiones, donde el tiempo y el agua habían cumplido poco a poco su obra de erosión.
Hacia las diez de la mañana, vimos sobre el sendero huellas de ruedas. Venían muy a propósito, ya que los últimos trayectos habían reventado a nuestros caballos a tal punto, que apenas arrastraban sus patas y avanzaban titubeando como si estuvieran en estado de ebriedad. Este sendero nos llevó a un río. Una fanzachina se encontraba en la orilla opuesta, a la sombra de algunos olmos inmensos. Nos sentimos felices al ver esta habitación, como si de un hotel de primer orden se tratara. Cuando los hospitalarios chinos supieron que no habíamos comido nada desde hacía dos días, se apresuraron a prepararnos la cena: buñuelos fritos con aceite de haba y cereal de trigo sarraceno con legumbres saladas; nos parecieron platos más apetitosos que los más rebuscados de las grandes ciudades. Por tácito acuerdo, se decidió dormir en el lugar.
Los chinos levantaron sus lechos y pusieron a nuestra disposición la mayor parte de kangs.Aunque éstos estaban calientes en exceso, preferimos exponernos a los sufrimientos del calor más que a los mosquitos. No obstante, el número de gente amontonada en el interior de la habitación nos exponía simplemente a la asfixia, más aún teniendo en cuenta que todas las ventanas estaban tapadas con mantas. Yo me volví a vestir para ir a tomar un poco el aire.
Estaba muy calmo, verdadera suerte para los insectos nocturnos. Pero lo que vi frente a mí era tan sorprendente que olvidé todos los mosquitos y me entregué encantado al espectáculo que se me ofrecía. El aire entero estaba invadido por un parpadeo de chispas azuladas: eran luciérnagas, y su luz intermitente duraba un solo instante. Observando estas chispas una por una, se podía seguir el vuelo de todas las luciérnagas. No llegaban de una vez, sino que aparecían aisladamente, una tras otra. Me aseguraron que colonos rusos, encontrándose por primera vez en presencia de estos fulgores intermitentes, habían disparado contra ellos huyendo después con espanto. Aquella noche, no se trataba de algunos bichos de luz aislados; se trataba de millones. Había por todas partes, en la hierba, entre las zarzas y por encima de los árboles. A estas chispas vivientes, venía a responder desde el cielo la reverberación de las estrellas. Era una verdadera danza luminosa.
Pero, de repente, un rayo vino a aclarar toda la tierra. Era un meteorito enorme que dejaba una larga estela luminosa a través del cielo. Un instante después, el bólido se quebró en mil chispas y cayó más allá de las montañas. La luz se extinguió. Como por un toque de varita mágica, los insectos fosforescentes desaparecieron. Pero dos o tres minutos más tarde, una chispa se volvió a iluminar en una zarza; a continuación, una segunda y después otras, hasta que el aire se llenó de nuevo, al cabo de treinta segundos, de millares de luces remolineantes.
Por muy bella que me pareciese aquella noche y por imponentes que fueran esos fenómenos de insectos luminosos y de un bólido en plena caída, no pude quedarme mucho tiempo sobre el prado. Los mosquitos me habían cubierto el cuello, las manos, el rostro y acababan de penetrar en mis cabellos. Así que volví a la casa para acostarme sobre el kang.La fatiga ganó, y me dormí.
El día siguiente fue un día de reposo. Había que dar un respiro a los hombres y a los caballos. El reciente cansancio había sido tan grande, que todos tenían necesidad de un respiro más prolongado que el de una sola noche de buen sueño.
Al día siguiente, 19 de junio, dijimos adiós a nuestros huéspedes chinos y continuamos el camino. Pero como a partir de allí había una carretera, decidí aligerar un poco a los caballos y alquilé dos carromatos de tiro.
Todo el valle del Vay-Fudzin está sembrado de fanzaschinas donde los habitantes se ocupan en verano en la agricultura y en los oficios marítimos, mientras que en invierno se dedican a coger cibelinas y generalmente a cazar.
El más importante de los afluentes del Vay-Fudzin es sin duda el río Arzamassovka, que viene a desembocar por el norte. Un poco hacia arriba de esta desembocadura se encuentra el pueblecito ruso de Fudzin (actualmente Vietkino). En aquella época, el pueblo estaba habitado sólo por cuatro familias, los primeros colonos venidos de Rusia. Esta aldea tenía un carácter particular. Las casitas, anticuadas pero limpias, tenían aire confortable, y los campesinos eran de una disposición tan alegre como benévola. Nos acogieron con hospitalidad y nos alojamos en su casa.
Por la noche, los más viejos de entre ellos vinieron a rodearnos. Nos contaron todas las adversidades que había tenido que sufrir en aquel país extranjero durante los primeros años de la colonización. Los habían transportado, desembarcándolos en la bahía de Santa Olga, donde los habían dejado desenvolverse solos. Comenzaron por instalarse a un kilómetro del golfo, creando una pequeña colonia llamada Novinka. Pero estos campesinos se dieron pronto cuenta de que, alejándose del mar, las nieblas desaparecían. Entonces se trasladaron al valle del Vay-Fudzin. Por eso no quedaba más que un solo habitante en el pueblo inicial. Por otra parte, se reconocían hasta el presente los antiguos emplazamientos de las casas campesinas. No obstante, la nueva región donde acababan de trasladarse los colonos, les reservaba otras calamidades. Por falta de experiencia, sembraron su trigo en una parte demasiado baja del valle. La primera inundación arrastró todo este trigo y la segunda los privó también del heno. Los tigres hicieron desaparecer todo su ganado y se dedicaron después a atacar a los hombres. Los campesinos no poseían más que un solo fusil, una pobre y vieja arma a pistón. Para no morir de hambre, se dejaron contratar como obreros por los chinos, por el salario de una libra de alforfón por día. El pago se hacía una vez al mes, y los campesinos tenían que ir a buscar los granos, para meterlos en sus alforjas y llevarlos a su casa, a una distancia de setenta kilómetros. Pero la joven generación supo adaptarse muy pronto a su nueva existencia; se hicieron tiradores admirables, y cazadores excelentes. Estos jóvenes no sólo no temieron más los cursos rápidos de agua, sino que se echaron bien pronto a navegar en el mar.
En la Rusia europea se considera un heroísmo ir solo a la caza del oso. Allí, por el contrario, cada joven desafía a esta fiera frente a frente. El poeta Nekrassov había cantado a un campesino vencedor de cuarenta osos. Pero nosotros aprendimos que los hermanos Piatichkine y Miakichev habían abatido cada uno, y siempre aisladamente, más de setenta de estos animales. Después de ellos se alinean los Siline y los Bobrov, cada uno de los cuales mató varios tigres, ignorando incluso el número exacto de osos que figuraban en su palmarés. Pero el día que quisieron divertirse atrapando con cuerdas un oso vivo, estuvieron a punto de pagarlo con su vida.
Todos estos cazadores llevaban huellas de arañazos de tigre y de cuernos de jabalí; todos habían afrontado la muerte y escaparon sólo a ella por una feliz casualidad.
Mientras escuchábamos estos relatos, alguien entró en la isba. Representaba tener unos cuarenta y cinco años, delgado, de talla mediana, con una barbita y cabellos largos. Al entrar, hizo un saludo, se excusó con una sonrisa, y se sentó sobre una caja, en el rincón.
—¿Quién es ése? —preguntó uno de los soldados.
—Kachelev, el «terror de los tigres» —respondieron varias voces a coro.
Quisimos hacerle preguntas, pero él no era hombre de muchas palabras. Tras una corta visita, se levantó diciendo:
—No es difícil matar una fiera, si uno necesita dinero; lo difícil es acorralarla.
Dicho esto, se cubrió y volvió a salir en seguida.
Ahora bien, acabábamos de oír hablar de él a los otros campesinos. Este sobrenombre de «terror de los tigres» se lo habían dado porque, a lo largo de su existencia, había establecido una cifra récord de felinos abatidos. Nadie sabía —nos decían– acosar una fiera mejor que él. Errando siempre solo por la taiga, Kachelev se acostaba al raso, a menudo sin fuego. Nadie conocía las fechas de sus partidas ni de sus regresos. Verdadero vagabundo de los bosques, había encontrado al borde del río Sandagú una roca por donde los tigres acostumbraban pasar, y allí iba él para acecharlos.
Hay campesinos que consiguen reducir tigres vivos sin usar cajas ni trampas. Atrapan a la fiera por las patas, enlazándola con cuerdas. Cuando encuentran huellas frescas de una tigresa y su cría de un año, lanzan en su persecución a una cantidad de perros, y hacen ruido gritando y tirando al aire. Su tarea consiste en hacer huir a los felinos en diversas direcciones. A continuación, las localizan separadamente; pero esta caza exige más que destreza: requiere un valor que linda con la temeridad.
La conversación se prolongó y nuestra curiosidad nos hubiera hecho quedar hasta la mañana para escuchar estos relatos. Pero a medianoche, los campesinos se marcharon cada uno a su isba.
Después del reposo reanudamos la marcha, queriendo alcanzar lo más pronto posible el litoral. Llegamos por fin a un acantilado que las gentes del país llaman la «Roca del Diablo». Todavía un cuarto de hora de marcha y estábamos ya al borde del mar. El lector puede comprender el gozo que sentimos en aquel momento.
Sentados sobre piedras, miramos, encantados, las olas que se estrellaban contra la orilla.
Nuestro camino había terminado.
El 21 de junio, a las dos de la tarde, llegamos al puesto de Santa Olga, donde nuestro destacamento se repartió para alojarse. Como todos nuestros bagajes debían ser traídos todavía por un vapor que se encontraba precisamente navegando, decidí, entretanto, explorar los alrededores.
10
Costeando el litoral
En aquella época había en el puesto de Santa Olga [14]una pequeña iglesia de madera, un hospital para los colonos, una oficina de correos y telégrafos y algunas tiendecitas. Este puesto ribereño no era ni un pueblo ni una comunidad muy importante. Sus habitantes, la mayoría gentes de humilde condición o soldados de reserva, se aseguraban mediante un contrato lotes de terreno que pudieran servir para levantar construcciones. Como no eran ni hortelanos ni agricultores, todos estrenaban casa, aunque fuera a riesgo de endeudarse. Todos esperaban ver el día en que aquel puesto se transformaría en ciudad, o en que el terreno explotado, convertido en propiedad legal, podría revenderse con ganancia.
Los dos primeros días, reposamos y no hicimos nada en absoluto. A continuación, los fusileros y los cosacos se ocuparon de recomponer sus trajes y su calzado; los caballos fueron dejados en libertad, y yo me fui a ver los alrededores inmediatos del puesto.
A partir del 7 de julio, el tiempo se estropeó de nuevo; no hubo más que lluvia y viento. Yo aproveché para trazar nuestros itinerarios y corregir mis diarios de viaje. Habiéndome librado de ese trabajo al cabo de tres días, me preparé para una nueva excursión, esta vez hacia el río Arzamassovka. El 15 de julio, me puse en camino acompañado de tres cosacos: Murzine, Epov y Kojevnikov.
El primer día llegamos a la fanzade un chino llamado Tché-Fan. Según la opinión unánime de todos los campesinos de Perme y de Fudzin, este hombre se distinguía por una bondad sorprendente. Tras las primeras crecidas que vinieron a devastar sus campos, él los socorrió, renovándoles todas las semillas. En caso de necesidad, todos recurrían a Tché-Fan sin que éste los rechazara. En general, sin él, los colonos no hubieran logrado asentarse en el país. Mucha gente poco escrupulosa abusaba de su bondad, pero él no hizo nunca prevalecer sus títulos de acreedor contra los culpables.








