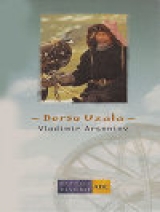
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Fue para mí una voluptuosidad poder gustar el pan de campaña. Por la noche, todos los campesinos se reunieron en esta isba primitiva. Nos hablaron, con muchos suspiros, de su existencia en ese nuevo país. Tenían el aspecto de haber sufrido de lo lindo en el curso de la colonización. Sólo el ketalos había sostenido y preservado de la muerte por hambre.
A partir de Kotelnoyé, había una ruta provista de mojones que indicaban las distancias. El que estaba situado a la entrada del pueblo, llevaba la cifra de setenta y cuatro verstas. No teníamos más dinero para alquilar caballos y yo quería, costara lo que costase, llevar a buen término mis relevos, lo cual sólo podía hacer yendo a pie. Además, nuestras ropas usadas hacían que prefiriéramos el ejercicio de la marcha, que nos permitía entrar en calor.
Temprano, casi al alba, partimos del pueblo. A mediodía, llegamos a la aldea de Lukianova, que cuenta con cincuenta fanzasmuy espaciadas. Después de un pequeño alto, volvimos a partir y fuimos sorprendidos por el crepúsculo cuando marchábamos, todos derrengados, hambrientos y helados. Pronto no pude ya distinguir las cifras marcadas por mi instrumento, si bien la ruta era aún visible. Continué trabajando al resplandor de las cerillas que un cosaco acercaba hacia el instrumento, a una señal de mi parte. Durante esta corta iluminación, llegaba a percibir la cifra que indicaba el aparato y anotarla sobre mi tablero.
Por fin, una luz brilló delante de nosotros.
—¡Un pueblo! —gritaron mis hombres a coro.
—De noche, una luz engaña siempre —replicó Dersu.
En efecto, una luz se percibió a lo lejos en la oscuridad. Tan pronto parecía más alejada de lo que estaba en realidad, como parecía estar muy cerca, se diría que al lado mismo. Avanzábamos continuamente, pero la luz parecía irse a su vez y distanciarse de nosotros. Cansado de esta carrera, pensé hacer un alto para acampar; pero, en ese momento, el fuego apareció en nuestra inmediata vecindad. A pesar de la oscuridad, percibimos una isba, después una segunda, y así hasta ocho. Era el pueblo de Verbovka. Muchos paisanos estaban ausentes, habiéndose marchado a la ciudad para buscar trabajo. Las mujeres, atemorizadas, nos tomaron por hundhuzesy no quisieron abrirnos sus puertas. Hubo que recurrir a la ayuda del staroste,que nos recogió, a Dersu y a mí, en su morada, y alojó al resto de nuestros hombres en casa de su vecino. Como habíamos hecho treinta y tres kilómetros en el curso de la jornada, estábamos terriblemente fatigados. El cansancio me impidió dormir por mucho tiempo, obligándome a revolverme de un lado a otro.
Nos quedaban cuarenta y dos kilómetros por hacer para llegar a la vía férrea. Consulté con mis compañeros de ruta y me decidí a tratar de franquear esta distancia en una sola etapa. Para realizar ese proyecto, partimos a una hora tan temprana que tuve que comenzar a trabajar cerca de una hora con luz artificial. Al salir el sol, llegábamos ya a Golavka. Como la mañana era fría, el pueblo entero echaba humo: blancas columnas salían de todas las chimeneas, yo no tenía la intención de detenerme, pero uno de los habitantes supo quiénes éramos y nos invitó a entrar en su casa para tomar té. Nos regaló leche, pan y miel. No me acuerdo ya del nombre de este hombre, pero le di las gracias cordialmente por su amistosa acogida. Por añadidura, nos proporcionó provisiones de ruta y dio a los cosacos tabaco y pan de especias. Habiendo restaurado nuestras fuerzas con esta comida, agradecimos al patrón su hospitalidad y volvimos a ponernos en ruta.
No nos quedaban más que veintidós kilómetros para llegar al ferrocarril. ¿Qué podía significar esta distancia, después de una buena comida, tratándose de los últimos kilómetros y estando seguros de llegar, antes de terminar la noche, al término de la expedición?
A pesar del buen sol, hacía frío. Como mis relaciones detalladas habían terminado por aburrirme, solamente mi obstinado deseo de llevar este trabajo a buen fin, me animó a continuarlas, pese a todo. Con mi aliento, tuve que recalentar mis manos, que se habían helado en la tarea. Al cabo de una hora de ruta, encontramos a un hombre que iba en la misma dirección, conduciendo a la estación un carromato cargado de pescado.
—¿Cómo puede trabajar así? —me preguntó—. ¿Es posible que no tenga frío?
Le respondí que mis guantes se habían gastado en el curso de la expedición.
—Entonces, tome los míos —dijo el conductor—. Yo tengo un par de recambio.
Diciendo esto, sacó del carromato unos guantes gruesos tejidos y me los tendió; así que continué trabajando enguantado. Hicimos juntos cerca de dos kilómetros. Mientras yo proseguía mis trazados, este hombre me habló de su vida, echando pestes contra todo el mundo. Lanzó invectivas contra los habitantes de su pueblo, contra el funcionario encargado de los colonos y, por fin, contra el maestro. Me fastidió este raudal de maledicencia. Como su jamelgo avanzaba muy lentamente, me di cuenta de que, a ese paso, no se podría llegar al Iman antes de la noche. Así que me quité los guantes, los devolví al conductor con mi agradecimiento y mis deseos de buena suerte, y aceleré el paso:
—¿Cómo? —exclamó él persiguiéndome—. ¿No vas a pagarme?
—Pero, ¿por qué?
—Por los guantes, desde luego.
—Pero yo te los he devuelto —repliqué.
—¡Ésta sí que es buena! —observó el falso bienhechor, con voz descontenta y rastrera—. Yo he tenido lástima de ti y he aquí que tú no quieres ni siquiera pagarme.
—¡Bonita lástima la tuya! —intervinieron los cosacos. Pero Dersu se enfadó más que los demás. En el curso del camino no hizo más que escupir y vituperar en términos caprichosos al conductor.
—Es un hombre pernicioso —aseguró—. Yo no quisiera habérmelas con otro como éste. Es un sinvergüenza.
Ser sinvergüenza significaba para Dersu la pérdida de toda conciencia.
—¿Cómo puede existir un ser semejante? —continuó el goldirritado—. Creo que él no debe existir y que se morirá pronto.
Habiendo alcanzado al mediodía el río Vakú, hicimos alto. En línea recta, no había más que dos kilómetros hasta el ferrocarril, pero el mojón marcaba en este sitio la cifra 6. Y es que la ruta describe una vasta curva para contornear un pantano. No obstante, el viento venía ya desde entonces a traernos los silbidos de las locomotoras y podíamos incluso percibir los edificios de la estación.
En secreto, me dejé mecer por la idea de que Dersu, esta vez, vendría conmigo a Khabarovsk. Lamentaba vivamente tener que separarme de él. Había notado que en el curso de aquellas últimas jornadas me prodigaba una especie de atención creciente y que parecía querer decirme o pedirme algo, sin llegar, no obstante, a atreverse. Sobreponiéndose a su timidez, me pidió cartuchos. De esto deduje su decisión de partir.
—¿No irás a marcharte, Dersu? —le pregunté.
Él suspiró y me repitió que temía la ciudad, donde no tendría nada que hacer. Le rogué entonces que me acompañara, aunque sólo fuera a la estación, donde yo podría, al menos, darle dinero y provisiones para la ruta.
—Es inútil, capitán —me respondió el gold—.Cazaré cibelinas; esto equivale al dinero.
Fue en vano que tratara de persuadirle. El se mantuvo firme, explicándome que iba a remontar hasta las fuentes del Vakú para cazar las cibelinas y pasar a continuación, durante el deshielo, al río Daubi-khé. Allí, cerca de un lugar llamado Anutchino, habitaba otro viejo golda quien él conocía y quería pasar en su casa dos meses de primavera. Quedamos de acuerdo en que, al principio del verano, en el momento de emprender una nueva expedición, yo enviaría por él a un cosaco, o iría yo mismo a buscarlo. Cuando Dersu consintió y me prometió esperar esta llegada, le di todos los cartuchos que me quedaban. Estábamos sentados juntos y discutíamos sin fin el mismo tema. En tres ocasiones me empeñé en fijar exactamente el lugar del reencuentro futuro, queriendo prolongar nuestra conversación.
—Bueno, hay que partir —observó el gold,endosándose la mochila.
—Adiós, Dersu —le dije, estrechándole muy fuerte la mano—. Gracias por haberme ayudado. Adiós, no olvidaré todo lo que has hecho por mí.
Dersu quiso decir algo, pero se sintió confuso y se puso a limpiar con su manga la culata de su arma. Pasamos todavía un minuto en silencio, antes de estrecharnos de nuevo la mano y separarnos. El se alejó a la izquierda, hacia el curso del agua, mientras que nosotros proseguimos la ruta.
Después de haber marchado un poco, me volví y percibí al gold,detenido sobre un banco de guijarros, examinando huellas en la nieve. Le llamé y agité mi gorra. Él me respondió con un ademán de la mano.
«Adiós, Dersu», pensé todavía, continuando adelante, mientras los cosacos me seguían con pena. En la estación, se encendieron luces blancas, rojas y verdes.
Esta jornada fue para nosotros la más fatigosa de toda la expedición. Los hombres se escalonaron en la fila, sin orden. Los dos kilómetros que nos faltaba aún franquear fueron más penosos que si hubieran sido veinte al principio de nuestro viaje. Reunimos nuestras últimas fuerzas para arrastrarnos hasta la estación, pero acabamos por sentarnos aún a unos doscientos o trescientos metros del final, sobre las traviesas de la vía férrea, para reposar un poco. Los obreros que pasaban se asombraron de vernos hacer este alto tan cerca de la estación y uno de ellos llegó hasta a decir a su camarada, con una risa bonachona:
—¡Vaya! La estación debe estar lejos.
Llegamos por fin, renqueando, hasta la pequeña aglomeración, para entrar en la primera hospedería. Un hombre de ciudad se hubiera sin duda indignado del desorden, del precio y de la suciedad de aquel establecimiento, pero a mí me pareció un paraíso. Ocupamos dos habitaciones, instalándonos como ricachones.
Todas las dificultades y las privaciones habían pasado y nuestro interés por los diarios se despertó en el acto. Sin embargo, yo me acordaba sin cesar de Dersu. «¿Dónde estaría en aquel momento?», pensaba. «Habrá instalado su tienda en un abrigo de la orilla, adonde habrá llevado madera y encendido su fuego, para dormitar después, con la pipa en la boca.» Con estas reflexiones, me quedé dormido.
Al día siguiente, me levanté temprano. El primer pensamiento que me vino a la cabeza fue placentero: no tenía que llevar más la mochila. Por la noche fuimos al baño y tomamos a continuación el té todos juntos. Fue ésta la última vez. El tren llegó pronto y nos dispersamos en los distintos vagones. La noche del 17 de noviembre llegamos a Khabarovsk.
Tercera parte
22
Partida y primer trayecto
De enero a abril, trabajé en mi informe concerniente a la expedición precedente y por eso no pude empezar los preparativos del nuevo viaje antes del mes de mayo.
Esta vez, se trataba de explorar, partiendo del lugar donde se habían terminado los trabajos del año transcurrido, la parte central del Sijote-Alin, en la dirección del litoral.
La organización de esta expedición se pareció mucho a la que había tenido lugar un año antes. Pero los caballos fueron reemplazados por mulos, Estos tienen el paso más seguro y avanzan fácilmente en la montaña; además, no son demasiado exigentes con el forraje, aunque, por otra parte, tienen el defecto de atascarse en los pantanos más fácilmente que los caballos. Mi adjunto, M. A. Merzliakov, recibió la orden de ir a Vladivostok a comprar los animales necesarios para la expedición. Era importante elegir mulos de cascos sólidos y sin herraduras. Mi adjunto fue el encargado de embarcarlos a bordo de un vapor que iba de Vladivostok al golfo de Djiguite, y de dejarlos al cuidado de tres de nuestros cazadores, mientras que él mismo debía ir delante para organizar cinco bases de aprovisionamiento a lo largo de la costa.
Por otra parte, envié al tirador Zakharov a Anutchino en busca de Dersu. A partir del pueblo de Ossinovka, el soldado se sirvió de caballos de posta. Entró en todas las fanzasy preguntó también a los viandantes si alguno de ellos había encontrado por casualidad a un viejo goldde la tribu de los Uzala. Un poco antes del lugar llamado Anutchino, en una pequeña fanzasituada justo al borde de la ruta, el tirador encontró a un cazador indígena que estaba preparándose y atando su mochila, mientras pronunciaba un soliloquio. Interrogado por mi emisario sobre el goldDersu Uzala, el cazador respondió brevemente:
—Soy yo.
Zakharov le explicó el motivo de su visita y los preparativos del goldno fueron muy largos. Los dos hombres durmieron en Anutchino y volvieron a partir al día siguiente por la mañana. Muy contento con la llegada de Dersu, pasé la jornada conversando con él. Según su relato, había cazado durante el invierno dos cibelinas, que entregó a los chinos, obteniendo a cambio una manta, un hacha, un calentador, una tetera, más una cantidad de dinero. Empleó este dinero en procurarse tela china, con la que se fabricó una nueva tienda, así como cartuchos, que le vendieron unos cazadores rusos. Además, unas mujeres pertenecientes al pueblo udehéle cosieron el calzado, un calzón y una chaqueta. Cuando la nieve comenzó a fundirse, el goldse trasladó a Anutchino, donde se estableció en casa de su viejo compatriota que era al mismo tiempo un antiguo amigo. Viendo que yo no llegaba todavía, se ocupó aún de cazar y alcanzó a matar un ciervo, cuyos cuernos depositó en casa de unos chinos, en calidad de crédito. Pero en Anutchino, donde encontró a uno de esos hombres a los que llaman «buscadores», fue víctima de un robo. En su simplicidad, Dersu le contó al «buscador» que había tenido la suerte de cazar en invierno cibelinas y venderlas a un precio ventajoso. A continuación, aquel individuo le propuso ir a beber una copa a la taberna, y el goldaceptó. Pero sintió que el alcohol se le subía a la cabeza y cometió la imprudencia de confiar su dinero a ese nuevo amigo. Cuando Dersu despertó, al día siguiente, ¡el «buscador» se había eclipsado! El goldno comprendió nada, dado que la gente de su propia tribu tenían la costumbre de confiarse unos a otros sus pieles y su dinero, sin que nada desapareciese jamás.
En aquella época, no existía aún servicio marítimo regular a lo largo del litoral del mar del Japón. El Departamento de Colonización había fletado, a título de primera prueba, el vapor Eldorado,pero éste no iba más que al golfo de Djiguite. Los viajes de vencimiento fijo no estaban generalmente establecidos y la misma administración no sabía exactamente las fechas de las partidas y llegadas de este barco.
Nosotros no tuvimos suerte, ya que llegamos a Vladivostok dos días después que Eldoradohubiera abandonado aquel puerto. Pero yo salí del engorro gracias a la oferta que se me hizo de aprovechar la partida de algunos torpederos. Estos debían trasladarse a las islas de Chantar y sus comandantes nos prometieron desembarcarnos, en el curso de la ruta, en el golfo de Djiguite.
En alta mar, nos encontramos ballenas a rayas (en ruso, polossatiks) y marsopas. Las primeras avanzaban lentamente en línea recta, sin prestar mucha atención a los torpederos, mientras que las marsopas siguieron a los barcos y comenzaron a saltar en el aire tan pronto como se encontraron con nosotros. Uno de mis compañeros les disparó. Falló los primeros tiros, pero el tercero dio en el blanco. Una gran mancha enrojeció el agua y todas las marsopas desaparecieron a la vez.
Al crepúsculo llegamos a la bahía llamada Americana, donde hicimos escala. Por la noche, un viento violento se desencadenó sobre el mar. A pesar del mal tiempo, los torpederos levaron anclas al día siguiente por la mañana y continuaron viaje. No pudiendo quedarme en la cabina, me trasladé al puente. El torpedero Grozny,a bordo del cual me encontraba, iba a la cabeza, seguido por los otros, en fila india. Inmediatamente después nos seguía el Bezchumny.Este se sumergía en los remolinos profundos formados por las olas, y después trepaba de nuevo sobre las cimas coronadas de espuma blanca. Cuando una de estas grandes olas atacaba la pequeña embarcación por la proa, parecía que iba a ser tragado irremediablemente por el mar, pero el agua se retiraba en cascadas desde el puente y el torpedero remontaba a la superficie para avanzar con persistencia.
Era ya oscuro cuando entramos en la bahía de Santa Olga. Por la noche, el mar se calmó un poco, el viento se apaciguó y la niebla comenzó a disiparse.
A la salida del sol, los acantilados grises de la costa se iluminaron. Hacia la noche, los torpederos llegaron al golfo de Djiguite. El comandante me propuso acostarme a bordo de su buque y no proceder a descargar nuestros efectos hasta la mañana. Si bien el torpedero estaba anclado, un fuerte oleaje lo balanceó de babor, a estribor durante toda la noche, así que esperé el alba con impaciencia. ¡Qué alegría volver a poner los pies en tierra firme! Cuando los torpederos levaron anclas, las ondas aéreas nos transmitieron, en señal de adiós, un voto de «buena suerte» lanzado por los altavoces. Diez minutos después, los torpederos se habían perdido de vista.
Cuando hubieron partido, nos pusimos a plantar nuestras tiendas y a recoger leña. Uno de los soldados, que fue enviado hacia el río para traernos agua, nos dijo a su regreso que los peces retozaban en masa en el estuario. Los soldados echaron una red y recogieron tantos peces que no pudieron retirarlos todos a la vez. La redada era de gorbuchas [30].
Estos pescados eran jóvenes y no habían adquirido todavía el aspecto deforme que los caracteriza a una edad más avanzada, pero sus mandíbulas estaban ya un poco curvadas y una joroba comenzaba apuntar en su lomo. Yo ordené que no se tomase más que una parte de la pesca y se tirase el resto al agua. Todo el mundo comió con avidez, pero bien pronto quedamos ahítos y no le prestamos ya más atención. Era a bordo, en ese golfo, donde debíamos esperar nuestros mulos, y no podíamos ponernos en ruta sin estas bestias de carga. Yo aproveché el tiempo libre para tomar medidas del golfo de Djiguite, así como del de Rynda.
Después de una larga espera nuestros mulos llegaron por fin, transportados por el vapor Eldorado.Este feliz acontecimiento puso fin a nuestra ociosidad y nos permitió emprender la expedición. El barco echó el ancla a unos cuatrocientos pasos del estuario y los mulos fueron desembarcados directamente en el agua. Se orientaron inmediatamente y nadaron en línea recta hacia la orilla donde les esperaban nuestros soldados.
Dos días tardamos en acomodar las sillas a nuestros mulos y reajustar las cargas. Después de lo cual pudimos por fin partir.
En el momento en que llegamos a las últimas fanzas,Dersu vino a pedirme permiso para quedarse todavía un día entre los indígenas, prometiendo reunirse con nosotros a la noche del día siguiente. Como le expresé mi temor de que le fuera difícil reencontrarnos, el goldestalló en una sonora carcajada y me tranquilizó en el acto:
—Tú no eres ni un alfiler ni un pájaro; tú no puedes volar. Marchando sobre la tierra y posando en ella tus pies, dejas tus huellas, y yo tengo dos ojos para mirar.
No objeté nada más, conociendo su talento para reconocer las pistas. Proseguimos el camino, dejando a Dersu en el lugar; pero nos alcanzó a la mañana siguiente. Las huellas le habían enseñado cada detalle de nuestra marcha; notó los lugares de nuestros altos y sobre todo el sitio donde nos habíamos retardado como consecuencia de una brusca interrupción del sendero. Adivinó que yo había enviado soldados en diversas direcciones para localizar el buen camino y que uno de los tiradores había cambiado de calzado. Un trapito ensangrentado permitió al goldcomprobar que uno de nosotros tenía el pie un poco lastimado... y aquello era el cuento de nunca acabar. Semejante análisis, al cual yo estaba ya habituado, fue una revelación para los soldados. Asombrados, miraron a Dersu con curiosidad.
Uno de nuestros mulos dio prueba de una cierta pereza. Los soldados se retardaron por eso constantemente. Dersu y yo tuvimos que detenernos a menudo para esperarlos. En uno de los altos se convino que íbamos a poner señales en cada bifurcación del sendero para indicar la dirección a seguir. Los soldados se pusieron a reajustar las sillas mientras que nosotros dos proseguimos el camino.
Pronto llegamos a una bifurcación, en la que uno de los senderos remontaba el río y el otro iba hacia algún sitio a la derecha; había, pues, que poner la señal prevista. Dersu tomó un pequeño palo, afiló un extremo y lo plantó en tierra. Justo al lado, fijó también una estaca ligeramente rota, cuidando de que el extremo roto señalara la buena dirección. Habiendo instalado estas señales, avanzamos de nuevo, persuadidos de que los soldados comprenderían las indicaciones y seguirían la vía conveniente. Al cabo de dos kilómetros, nos detuvimos por un motivo que no recuerdo con exactitud; probablemente fue para retirar de nuestros bagajes algún objeto necesario. Habiendo esperado vanamente a los soldados, regresamos para ir a su encuentro. Unos veinte minutos nos bastaron para llegar a la bifurcación, donde vimos que los soldados no habían notado nuestra señal y se habían metido por el otro camino. Dersu se puso a protestar:
—¡Qué gente! —decía con cólera—. Se pasean como títeres, con la cabeza colgando. Tienen ojos y no saben mirar. Cuando vienen a vivir a la montaña, están condenados a perecer.
Lo que le asombraba no era el error cometido por los soldados. Aquello no lo veía tan mal. Pero, ¿cómo podían obstinarse en proseguir sobre un sendero donde no encontraban ya nuestras huellas? Más aún, ellos habían volcado el bastón plantado en tierra. Dersu notó que aquello había sido hecho no por un casco de caballo sino por una bota de hombre.
Pero como una simple conversación no podía arreglar las cosas, yo disparé al aire dos tiros de fusil. Un minuto después, una detonación lejana me respondió desde alguna parte. Tiré aún dos veces; después, hicimos fuego y esperamos a los soldados, que volvieron al cabo de una media hora. Para disculparse, alegaron que las señales puestas por Dersu eran tan pequeñas que era fácil no darse cuenta de ellas. El goldno opuso ninguna objeción ni hizo controversia. Comprendió que las cosas que eran claras para él podían quedar completamente vagas para los otros. Tomamos el té y avanzamos de nuevo. En el momento de partir, ordené a los soldados mirar bien por tierra, a fin de no repetir su error. Alrededor de dos horas después, llegamos a otro lugar donde el sendero se bifurcaba. Dersu se sacó la mochila y empezó a recoger ramas desgajadas.
—Es demasiado temprano para acampar —le dije—. ¡Avancemos todavía un poco!
—No es combustible lo que yo recojo —me respondió en tono serio—. Es para cerrar la ruta. Comprendí en seguida. Como los soldados le habían reprochado el poner signos imperceptibles, él había decidido erigir una barrera frente a la cual iban a sentirse acorralados. Aquello me hizo reír de buena gana. Dersu amontonó sobre el sendero una gran cantidad de ramas desgajadas, cortó zarzas, entalló e hizo inclinar algunos árboles vecinos; en resumen, levantó una verdadera barricada. Este atrincheramiento produjo el efecto deseado: al llegar los soldados, prestaron atención y siguieron el buen camino.
El Yodzy-khé merecería el nombre de «Río de los Corzos»; en ninguna parte vi tantos como en aquella región. Los pelos del corzo, que se tiñen en verano de un rojo oscuro, recordando el color de la herrumbre, toman en invierno un color gris leonado. Pero los pelos de las ancas, cerca de la cola del animal, permanecen blancos y forman lo que los cazadores llaman «el espejo». Cuando el corzo se pone a correr, su parte trasera se agita en fuertes sacudidas. El colorido general de los pelos hace que el animal se confunda con el lugar circundante y lo protege así completamente contra la vista; sólo el «espejo» parpadeante queda visible.
Los corzos se acantonan con preferencia en los bosques pantanosos, donde faltan las coníferas. Sólo por la noche van a pacer a los prados. Pero incluso allí, en medio de una calma y un silencio completos, estos animales no dejaban de mirar a todos lados y de estar al acecho. Cuando huían, atemorizados, franqueaban barrancos, malezas y montones de árboles abatidos, ejecutando saltos de una altura prodigiosa. Lo que es curioso es que el corzo no soporta la proximidad del ciervo. Cuando estos dos cérvidos están situados juntos en una ganadería organizada, el corzo acaba por sucumbir. El mismo hecho se observa especialmente en las regiones salinas. Si los corzos son los primeros en encontrarlas, van con placer todo el tiempo hasta que aparecen los ciervos.
Nosotros percibimos a menudo corzos, saliendo de las altas hierbas, pero desaparecían de nuevo en la maleza tan rápidamente que no alcanzamos a abatirlos.
Tras haber sobrepasado el confluente del Sinantza y del Yodzy-khé, entramos en la verdadera taiga. Por encima de nuestras cabezas, las ramas de árboles se entrelazaban hasta el punto de ocultar completamente el cielo. Los álamos y los cedros dominaban, por sus dimensiones sorprendentes, el resto de la vegetación. Árboles de una cuarentena de años, que crecían al abrigo de gigantes, parecían vegetación baja y sin importancia. Las lilas, que tienen habitualmente el aspecto de zarzas, tomaban en esta región carácter de árboles, alcanzando diez metros de altura y un metro treinta de brazada. Viejos troncos abatidos, adornados de musgos abundantes, tenían un aspecto muy decorativo y se encontraban en armonía completa con el esplendor de la flora circundante. Malezas espesas, donde se entremezclaban «el árbol del diablo», viñas salvajes y lianas, contribuían a hacer estos parajes muy difíciles de franquear. Así que nuestro destacamento avanzaba muy lentamente. Había que detenerse a menudo para ver dónde se encontraban menos ramas desgajadas y obligar a hacer rodeos a nuestros mulos. Cuanto más avanzábamos, más obstruida estaba la selva por los árboles abatidos, y menos utilizable era el sendero para las bestias de carga. A fin de evitar todo retraso, nos hicimos preceder por una vanguardia a las órdenes de Zakharov. Estos hombres fueron encargados de limpiar el bosque de ramas desgajadas y encontrar los rodeos necesarios. Ocurría a veces que un árbol zapado no llegaba a caer, enredándose en las cimas vecinas; entonces, nos contentábamos con recortar las ramas inferiores, abriendo así como una puerta cochera y cortando también las ramas puntiagudas de todos estos árboles desgajados para preservar las patas y los vientres de los mulos.
Cerca de la desembocadura del Sinantza encontramos, sobre una orilla llana y pedregosa, a un udehéjorobado, rodeado de su familia. Todos se ocupaban de la pesca. Al lado de donde estaban instalados, un barco se arrastraba sobre las piedras, con la cala al aire. La blancura de la madera y la frescura de las huellas del trabajo, visibles en los dos bordes de la embarcación, probaban que ésta acababa de ser construida y no había sido todavía botada. El udehéjorobado nos explicó que él no sabía nada de construir barcos y había encargado ese trabajo a su sobrino Tchan-Line, un habitante de las orillas del Takema. Como esta embarcación estaba ya acabada, ofrecimos a Tchan-Line que nos acompañara, lo que él aceptó de buena gana.
Al día siguiente, partimos temprano. Teníamos por delante un largo trayecto; antes que nada, había que llegar lo más pronto posible al río Sanhobé, donde debían comenzar realmente mis trabajos. Como de costumbre, Dersu y yo partimos delante y dejamos a M. Merzliakov el cuidado de reunirse más tarde con nosotros, trayendo los mulos.
Habíamos llegado —Dersu y yo– a un segundo vallecito. Yo acababa de sentarme y Dersu estaba reajustándose su calzado, cuando escuchamos sonidos extraños, que recordaban a la vez aullidos, gañidos y gruñidos. Dersu me tomó por la manga, se puso a escuchar y declaró:
—Un oso.
Poniéndonos de pie, avanzamos lentamente y pudimos ver pronto al autor de los ruidos. Era un oso de una talla mediana, muy atareado alrededor de un gran tilo que crecía inmediatamente al pie de un acantilado. Un entalle hecho con un hacha en la superficie del árbol, del lado que se exponía a nuestra vista, indicaba que la presencia de un enjambre de abejas había sido localizada por alguien antes que nosotros y antes que el oso.
Vi en seguida que la fiera estaba ocupada en buscar miel. Encabritado, se enderezaba tanto como podía, pero las piedras le impedían pasar su pata delantera por el hoyo. Impaciente y gruñendo, el animal sacudía el árbol con todas sus fuerzas. Las abejas revoloteaban cerca de la colmena y venían a picar al oso en la cabeza. El animal se frotaba el hocico con sus patas, se revolcaba por tierra y reemprendía después su tarea. Sus actitudes eran muy cómicas. Al fin se cansó, se sentó por tierra en una actitud humana y midió el árbol de arriba abajo, como si meditara algo. A los dos minutos de reposo, se levantó bruscamente, corrió rápido hacia el tilo y trepó a la cima. Tan pronto como llegó, acertó a colocarse entre el acantilado y el árbol. Apoyándose entonces con sus cuatro patas contra la roca, empujó fuertemente con su lomo el tilo, que cedió un poco bajo su peso. Pero a la fiera le dolió aparentemente el lomo y cambió de posición; entonces se adosó contra las piedras y empujó con sus dos patas delanteras el gran árbol. Este se desplomó con un crujido. Era lo que el oso quería. No le quedaba sino apartar las tiernas capas de la albura para apoderarse de los paneles de miel.
—Es un hombre de lo más astuto —observó Dersu—. Hay que cazarlo; si no, se comerá pronto toda la miel. A continuación, se puso a gritar:
—¡Eh! ¿Qué haces ahí, ladrón de miel?
El oso se volvió y huyó de nuestra vista, desapareciendo detrás del acantilado.
—Hay que asustarlo —añadió el gold,disparando un tiro al aire.
Precisamente, nuestros animales se aproximaban. M. Merzliakov escuchó la detonación, detuvo el destacamento y vino a preguntar de qué se trataba. Decidimos dejar allí a dos soldados para recoger la miel. Había que dar a las abejas tiempo para calmarse. Entonces, sería fácil aniquilarlas con el humo y llevarse la miel. Si nosotros no la tomábamos, el oso volvería sin falta y se comería toda la reserva. Reanudamos el camino al cabo de cinco minutos y llegamos sin dificultad al Sanhobé. Hacia las cuatro de la tarde, alcanzamos la bahía de Terney, donde se nos reunieron una hora más tarde nuestros dos soldados, que habían quedado cerca del tilo, y que nos aportaron cerca de diez kilos de miel en paneles, de una calidad excelente.








