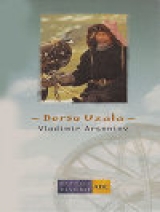
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
24
Travesía peligrosa
La tempestad fue seguida de un hermoso tiempo que nos permitió avanzar bastante rápido. Pero cada vez que el sendero se aproximaba a la corriente de agua, veía que mis guías cambiaban impresiones, reflejando una cierta inquietud. Todo se explicó pronto: las lluvias recientes habían hecho subir las aguas del río Takema por encima del nivel ordinario, lo que nos impedía vadearlo. Tras una corta deliberación, decidimos intentar la travesía con ayuda de una balsa. Sólo en el caso de fracasar estábamos dispuestos a considerar la necesidad de hacer un rodeo. Para el éxito del proyecto, era necesario primero buscar un lugar del río que ofreciese aguas calmas y bastante profundas. No tardamos en encontrar lo que nos convenía, un poco más arriba del último de los rápidos. El lecho permanente del curso de agua se extendía precisamente, en este lugar, por la orilla opuesta, mientras que nuestra orilla representaba un banco extendido y, en aquel momento, sumergido. Abatimos tres grandes abetos que desgajamos de sus ramas y cortamos cada uno en dos para hacer una balsa bastante sólida, atada con cuerdas. Terminado este trabajo antes del crepúsculo, reemprendimos la travesía al día siguiente por la mañana. La misma noche en el curso de nuestra deliberación se decidió que, en el momento en que la balsa fuera acarreada a lo largo de la orilla izquierda, Arinin y Tchan-Bao serían los primeros en abandonarla, saltando a tierra, y yo tendría que lanzarles nuestros efectos, mientras que Tchan-Lin y Dersu se encargarían de dirigir la balsa. A continuación, deberíamos saltar a nuestra vez, observando el orden siguiente: primero yo, después Dersu y, por fin, Tchan-Lin.
Al día siguiente, procedimos a la realización de nuestro plan. Habiendo depositado nuestras mochilas en medio de la balsa, colocamos nuestras armas encima y tomamos plaza nosotros mismos sobre los bordes. Cuando la balsa fue empujada desde la orilla, la corriente se apoderó de ella y, pese a todos nuestros esfuerzos, la arrastró aguas abajo, bastante más abajo del lugar donde queríamos desembarcar. Apenas nos acercamos a la orilla opuesta, Tchan-Bao y Arinin se apoderaron cada uno de dos fusiles y ganaron de un salto la tierra firme. Como consecuencia de este choque, la balsa se desvió de nuevo hacia el medio de la corriente. Mientras era llevada a lo largo del río, comencé a lanzar nuestros efectos. Dersu y Tchan-Lin aplicaron todas sus fuerzas a empujar la balsa lo más cerca posible del borde del río para facilitarme el descenso. Pero cuando estaba todo preparado, la pértiga de Tchan-Lin se rompió y él cayó de cabeza al agua. Reapareciendo en la superficie, el udehénadó hacia la orilla. Yo tomé entonces una pértiga de recambio para ayudar a Dersu. Una saliente rocosa se levantaba delante de nosotros, y el goldme gritó que saltara muy rápidamente. Yo no comprendí sus intenciones y continué manejando mi pértiga. De improviso, me cogió con toda la fuerza de su brazo y me arrojó al agua. Me pude agarrar a una zarza ribereña y trepar hasta la orilla. En ese mismo instante, la balsa chocó con una piedra, se dio vuelta y se apartó de nuevo hacia el centro de la corriente. Entretanto, Dersu permanecía solo a bordo.
Galopamos a lo largo del curso de agua, queriendo tender al golduna pértiga, pero una curva del río nos impidió alcanzar la embarcación. Dersu hizo esfuerzos desesperados para acercarse de nuevo a la orilla. Pero ¿qué valía su fuerza en comparación con los embates del agua? El rápido retumbaba a la distancia de unos treinta metros aguas abajo. Pareció evidente que el goldno podría dominar la balsa y sería llevado hacia la cascada. Por encima del rápido, un álamo derribado y sumergido, dejaba sobresalir hacia el agua una de sus ramas. Ahora bien, cuanto más se aproximaba la balsa al rápido, más ganaba en velocidad; o sea, que el fin de Dersu parecía inevitable. Yo seguí costeando la orilla a paso de carrera, gritándole algo al gold.De repente, a través de la espesura, le vi arrojar su pértiga y colocarse al borde mismo de la balsa. Después, en el momento de rozar el álamo, Dersu saltó como un gato hacia la rama enderezada y se aferró a ella con sus dos manos.
Un minuto después, la balsa llegó al rápido. Los extremos de sus leños emergieron por dos veces de la superficie; después, se dispersó por todos lados. Di una exclamación de alegría. Pero un nuevo y angustioso problema se planteó enseguida: ¿Cómo retiraríamos a Dersu de su árbol y cuánto tiempo podrían mantenerle sus fuerzas? La rama que emergía del agua se inclinaba hacia abajo, en un ángulo de unos 30º. Dersu se aferraba fuertemente, rodeándola con brazos y piernas. Desgraciadamente, no disponíamos más que de una sola cuerda, pues todas las que poseíamos se habían empleado para atar la balsa y estaban ya perdidas. ¿Qué hacer? El menor retraso sería fatal. Las manos de Dersu podrían helarse o debilitarse: ¿qué ocurriría entonces?
Mientras consultábamos, Tchan-Lin concentró su atención sobre el gold,que nos hacía signos con la mano. Pero el estruendo del torrente nos impidió oír lo que nos gritaba. Al fin, acabamos por comprender: nos decía que abatiéramos un árbol. Hubiera sido peligroso hacer caer uno en la dirección del gold,que se arriesgaba en tal caso a ser barrido de su rama. Había que elegir, evidentemente, un árbol que creciera aguas arriba. Nos pusimos, pues, a abatir un gran álamo que parecía convenir a nuestro fin. Pero Dersu nos hizo un signo negativo. Pasamos a un tilo y ocurrió lo mismo. Por fin, el goldnos señaló su aprobación cuando fuimos hacia un abeto. Comprendimos su idea: desprovisto de ramas gruesas, este árbol no podía quedar bloqueado en la corriente y llegaría hasta Dersu más fácilmente. En aquel momento noté que el goldnos mostraba su cinturón. Tchan-Bao comprendió el gesto; Dersu nos daba a entender que había que atar el abeto. Yo me apresuré a desatar nuestras mochilas, tratando de encontrar todo lo que pudiera reemplazar, bien que mal, a las cuerdas. Reunimos así bandoleras, cinturones y cordones de zapatos. En la mochila de Dersu se encontró también una correa de reserva. Atando todo junto fijamos un cabo en la base del abeto. Después, utilizamos las hachas para zapar el árbol. Este vaciló enseguida y nos bastó un pequeño esfuerzo para hacerlo inclinar sobre el agua. Cogiendo la extremidad libre de la larga tira, Tchan-Bao y Tchan-Lin la anudaron sólidamente alrededor del tronco. La corriente llevó inmediatamente el árbol hacia el rápido y el tronco describió una curva desde el centro del río hasta su borde. Aquello permitió a Dersu aprovechar el momento en que la cima pasaba a su altura: con las dos manos, atrapó las ramas y, a continuación, para trepar sobre la orilla, se sirvió de la pértiga que yo me apresuré a tenderle.
Di las gracias a Dersu por haberme empujado al agua en el momento justo. Confuso, el goldexplicó que había sido necesario; si él se hubiera escapado, abandonándome sobre la balsa, yo hubiera seguramente perecido, y así todos estábamos sanos y salvos. Este razonamiento era justo; pero, con todo, él acababa de arriesgar su vida para evitar que yo arriesgara la mía.
Cuando el peligro ha pasado, se lo olvida pronto para volver a las bromas. Tchan-Lin lanzó una carcajada e imitó a Dersu sentado sobre la rama. Tchan-Bao afirmó que la manera de aferrarse al árbol que tenía el goldle había hecho comprender que existía un parentesco entre el salvado y un oso. Dersu, a su vez, se burló de la zambullida involuntaria sufrida por Tchan-Lin, mientras que yo fui objeto de bromas por la manera en que me había encontrado, a pesar mío, en tierra firme.
A continuación nos pusimos a recoger nuestros efectos desperdigados y no acabamos esta tarea hasta después de la puesta del sol. Por la noche, cuando nos reunimos alrededor de la hoguera, Tchan-Bao y Tchan-Lin nos contaron sus inmersiones y salvamentos de otros tiempos. Poco a poco, la conversación languideció; los narradores fumaron sus pipas en silencio y todo el mundo se acostó mientras que yo trabajaba aún en mi diario.
Al día siguiente, proseguimos nuestro camino a lo largo del valle del Takema. Sin nuevas aventuras, anduvimos tres días y medio para llegar, el 22 de septiembre, al borde del mar. Fue para mí una delicia extenderme sobre la cama preparada en una fanza.Los hospitalarios indígenas nos rodearon de toda clase de cuidados posibles: unos aportaron carne; otros, té o pescado seco. Pude lavarme, cambiarme de ropa y trabajar.
En la mañana del 25 de septiembre, dejamos el Takema para ir al norte. Quise comprometer a Tchan-Lin para que nos siguiera, pero él declinó la oferta. La caza de la cibelina iba a comenzar y él debía preparar sus redes, sus instrumentos y, en general, todo lo que le hacía falta para cazar durante el invierno entero. Le regalé una pequeña carabina y nos separamos como buenos amigos.
De las dos rutas que parten del Takema hacia el norte, una sigue la cornisa que se extiende a una cierta distancia de la costa, mientras que la otra recorre los terrenos aluviales del borde inmediato del mar. M. Merzliakov se adentró en la primera, acompañado de nuestras bestias. Yo seguí la segunda ruta.
Nos hicieron falta dos horas y media para llegar al río Kuliumbé. Habiéndolo vadeado, escalamos una terraza para hacer fuego y secarnos. Desde aquella altura, se podía fácilmente observar todo lo que pasaba en los cursos de agua. Los ketasacababan de emprender su emigración de otoño. Millones de peces recubrían literalmente el fondo del río. Quedándose a veces inmóviles, se apartaban súbitamente como espantados; después, retrocedían con lentitud. Tchan-Bao mató a dos, disparándoles, y aquello fue suficiente para nuestra cena.
En el extremo norte del valle, el camino está obstruido por un gran peñón que forma como un puente entre el acantilado del litoral y la montaña. Al trepar sobre este peñón, no hay que aferrarse a las piedras, ya que éstas acaban por bambolearse y desprenderse de sus bases. Franqueado este primer obstáculo, se encuentra el sendero que bordea la costa, a una altura de veinte metros. Pero éste no es más que una especie de cornisa, estrecha y peligrosa, donde solamente se puede avanzar de costado, volviéndose hacia el acantilado y agarrándose con las manos a sus salientes. Además, este pasaje estrecho y poco uniforme está inclinado hacia el mar. Mucha gente ha perecido allí. Los udehésllaman a este peñón Kulé-Gapani, mientras que los chinos le han dado el sobrenombre de Van-Sine-Laza, en memoria de su compatriota Van-Lin, que habría sido la primera víctima de este trayecto. Es mejor no meterse en él calzado con botas. Habitualmente, se pasa con los pies descalzos, a menos que se lleven zapatos blandos y secos. No hay que pasarlo tampoco en tiempo lluvioso, ni a las horas del rocío matinal, ni después de una helada.
Después de haber vadeado el Kuliumbé, teníamos los zapatos aún mojados, lo que nos hizo aplazar hasta el día siguiente el paso del peñón de Van-Sine-Laza. Mientras buscábamos un lugar bueno para acampar, un animal salió del agua, no lejos de la costa, y se puso a observarnos con una curiosidad manifiesta, con la cabeza echada hacia atrás. Era un ternero marino, anfibio perteneciente a la familia de los pinípedos. Este mamífero permanece habitualmente en el agua, pero trepa a veces sobre las rompientes para descansar. Tiene el sueño inquieto, despertándose a menudo y poniéndose al acecho. La vista y el oído son sus sentidos más desarrollados. Todo lo que tiene de torpe en tierra, lo tiene de ágil en su elemento natural, donde despliega un valor que llega hasta la audacia, permitiéndole incluso atacar al hombre. Este animal se caracteriza por su gran curiosidad y por su gusto por la música. Los cazadores indígenas saben atraer al ternero marino silbando o haciendo resonar, con golpes de varita, algún objeto metálico.
Dersu lanzó un grito al animal. Este se zambulló pero reapareció al cabo de un minuto. El goldle arrojó entonces una piedra, lo que causó una segunda zambullida. Pero la bestia emergió del agua para enderezar bien la cabeza y examinarnos con insistencia. Aquello hizo perder la paciencia a Dersu; apoderándose del primer fusil que encontró a mano, disparó. La bala rebotó sobre el agua, justo al lado del animal.
—¡Eh, viejito, fallaste el tiro! —dije al gold.
—Sólo quería asustarlo, no matarlo —me respondió.
Le pregunté entonces por qué había hecho huir a la bestia. Dersu me aseguró que ella (la bestia) había contado el número de personas que había sobre el litoral. Ahora bien, el ser humano tiene todo el derecho de contar los animales, pero que un ternero marino tenga la ocurrencia de reaccionar así hacia los hombres, ¡ah, eso no! El amor propio de cazador de Dersu se sentía herido.
Distribuimos las ocupaciones para el resto de la jornada: Tchan-Bao y Dersu irían a explorar el peñón, a fin de hacer rodar algunas piedras oscilantes para disponer de ellas, si era posible, a manera de escalones; por mi parte, pasé casi todo mi tiempo trazando nuestros itinerarios.
Cuanto más se adentra uno en el norte, más elevados se vuelven los acantilados de la costa. Al pie de los del Naina, volvimos a encontrar una fanzacoreana, situada totalmente al borde del mar, cuyos habitantes se ocupaban de recoger cangrejos cuando no cazaban cibelinas. Cerca de esta casa, vimos precisamente trampas de cibelinas de las llamadas «puentes».
Para instalarlas, los coreanos comienzan por unir las dos orillas de un curso de agua, empleando para esta obra ramajes caídos. Si faltan en la vecindad, abaten árboles expresamente con este fin. A través del madero que sirve de puente, se prepara un cerco formado de pequeñas estacas, dejando en medio un pasaje estrecho donde se coloca un lazo vertical, hecho de crines. Como el madero está cepillado por los dos lados, la cibelina no puede evitar este cerco. Un extremo del lazo está fijado a una estaca, cuya prolongación reposa precariamente sobre un pequeño soporte y a la cual se ata un peso, representado simplemente por una piedra de dos o tres kilogramos. Corriendo sobre el puente, la cibelina choca con el cerco y trata primero de sortearlo, pero los bordes lisos de la viga se lo impiden. El animal trata entonces de saltar a través del lazo, se encabestra y lo tira detrás de ella, arrancando la estaca de su soporte.
Los coreanos consideran esta forma de atrapar las cibelinas como la mejor de todas, funcionando la trampa con una precisión que no ha permitido jamás escapar a un animal. Además, el agua preserva a la presa contra todo ataque por parte de las cornejas o de los arrendajos.
Al día siguiente, continuamos la marcha hacia el norte.
El 4 de octubre, ordené hacer los preparativos necesarios para nuestra campaña de invierno. Me proponía remontar el río Amagú hasta sus fuentes para franquear a continuación la cresta del Cartú y redescender hacia el mar a lo largo del Kuliumbé.
Los viejos creyentes rusos establecidos en esta región me aseguraron que esos dos cursos de agua abundaban en rápidos y que había muchos desprendimientos en la montaña. Así que nos aconsejaron dejar los mulos y partir a pie, con la mochila a la espalda. Resolví entonces emprender esta expedición solo con el gold.Sólo Tchan-Bao y el tirador Fokin debían acompañarnos durante los dos primeros días. Nosotros tomaríamos a continuación una parte suplementaria de provisiones y proseguiríamos la marcha solos, mientras que ellos tendrían que regresar.
Los productos de que disponíamos debían bastarnos, en mi opinión, para los dos tercios de toda la duración de nuestro trayecto. Me puse de acuerdo, pues, con M. Merzliakov para que él enviara a un cierto udehé, llamado Salé, así como a dos de nuestros soldados, hacia el peñón de Van-Sine-Laza, a fin de depositar el revituallamiento en algún lugar muy visible.
Al día siguiente, 5 de octubre, nos pusimos en ruta, provistos de pesadas mochilas. Un sendero apenas perceptible conducía al lugar donde el río Dunantza desemboca en el Amagú. Hicimos aún cerca de un kilómetro antes de acampar sobre un banco cubierto de piedras. Como nos quedaba todavía más de una hora hasta la puesta del sol, aproveché aquel tiempo para ir a cazar, remontando el Dunantza. Era la plena estación de la caída de las hojas. Cada día, el bosque se revestía más de ese tinte monótono, gris e inanimado, que indica la proximidad del invierno. Sólo los robles conservaban aún su follaje, pero incluso éste parecía amarillento y triste. Despojadas de sus soberbias galas, las zarzas se parecían todas de una manera sorprendente. La tierra, negra y fría, cubierta de hojas caídas, entraba en un sueño profundo; la vegetación se preparaba a la muerte con resignación humilde, sin protestar.
Me dejé llevar de mis reflexiones hasta el punto de que olvidé completamente por qué había venido allí a la caída de la noche. Pero de repente oí un gran ruido que resonó a mi espalda. Me volví inmediatamente y vi un animal indecoroso y jorobado, de patas blancas, que franqueaba el bosque al trote, echando hacia delante su gruesa cabeza. Levanté mi fusil, apunté e hice fuego. El animal cayó, abatido por la bala. Al mismo instante, percibí a Dersu que descendía una pendiente escarpada para ir hacia el lugar donde la bestia había caído. Yo acababa de matar un alce macho, de unos tres años, que pesaría unos trescientos kilos. De aire torpe, este animal tiene un cuello muy poderoso; su cabeza, proyectada hacia adelante, se caracteriza por un grueso hocico curvado hacia abajo. Sus pelos largos, brillantes y lisos, son de un castaño oscuro, casi negro, salvo los de las patas, que son blanquecinos. El alce es muy meticuloso; el menor contratiempo basta para hacerle abandonar su región preferida. Perseguido, se va al trote; jamás al galope. Uno de sus grandes placeres consiste en bañarse en los pequeños lagos pantanosos. Cuando está herido, se escapa. En otoño, no obstante, se vuelve muy agresivo y no se limita a defenderse, sino que se dedica también a atacar al hombre. En tal caso, enderezándose sobre las patas traseras, trata de derribar al adversario con las delanteras, para patearlo a continuación con furor. Por su apariencia, el alce ussuriano difiere poco de su compañero europeo, salvo por los cuernos, que carecen completamente de superficies planas y se parecen más bien a los de los ciervos que a los de sus propios congéneres. Dersu se ocupó de despellejar al animal y tajear la carne. Si bien esta tarea no es agradable, no pude dejar de admirar el arte de mi amigo. Manejaba el cuchillo a la perfección, evitando todo corte inútil y todo movimiento superfluo. Se podía ver en seguida que sabía hacerlo con maña. Nos pusimos de acuerdo en que íbamos a llevar una pequeña parte de esta carne, encargando a Tchan-Bao y a Fokin de llevar el resto a nuestro destacamento. Después de cenar, Fokin y yo fuimos a acostarnos, mientras los dos guías se instalaban aparte y se encargaban de mantener la hoguera.
Me desperté a medianoche y noté que la luna estaba rodeada de un círculo opaco, anunciando con certeza helada para la mañana siguiente. En efecto, antes del alba, la temperatura bajó rápidamente y el agua se congeló en los charcos. Tchan-Bao y Dersu se levantaron los primeros. Añadieron leña al fuego, prepararon el té y vinieron después a despertarnos, a mí y al soldado.
Las cornejas son asombrosas. Olfatean enseguida la presencia de carne. Cuando los rayos del sol habían dorado ya las cimas de las montañas, varios de estos pájaros aparecieron alrededor de nuestro campamento. Interpelándose con gritos estridentes, revolotearon de árbol en árbol. Una de las cornejas se detuvo muy cerca de nosotros y se puso a graznar.
—¡Ah, la mala bestia! ¡Te voy a atizar una...! —gritó el soldado, aprestándose a coger su carabina.
—No hay que tirar —dijo Dersu—; no hace ningún mal. La corneja debe comer como todo el mundo. Ella viene a ver si hay alguien aquí o no. Si no tiene nada que hacer, se va. Y cuando nosotros, a nuestra vez, nos vayamos, volverá para comer los restos.
Estos argumentos parecieron concluyentes a los ojos de Fokin; depuso su arma y dejó de injuriar a los pájaros, incluso cuando ellos se acercaron más.
Yo tenía mucha sed y me puse a tragar ávidamente las airelas heladas que acababa de encontrar. El goldme miró con curiosidad.
—¿Cómo se llama esto? —me preguntó, poniendo varias bayas sobre la palma de su mano.
—Airelas —le respondí.
—¿Y estás seguro de que puede comerse? —volvió a preguntar.
—Desde luego —repliqué—. ¿Cómo es posible que no conozcas este fruto?
El goldme respondió que él lo había visto a menudo, pero no sabía que fuera comestible.
Había lugares donde las airelas abundaban a tal punto que espacios enteros parecían teñidos de un rojo burdeos.
Por la noche, anoté en mi diario mis observaciones, mientras Dersu asaba al espetón la carne del alce. En el curso de nuestra cena, arrojé a la hoguera un trozo de esta carne. El goldse dio cuenta y se apresuró a retirarla del fuego y ponerla de lado.
—¿Por qué tiras la carne al fuego? —me preguntó, en tono descontento—. ¿Cómo puede quemársela sin motivo? Nosotros partiremos mañana y otros hombres vendrán aquí y querrán comer. Pero la carne echada al fuego se habrá perdido.
—Pero ¿quién va a venir por aquí? —le pregunté a mi vez.
—¡Bueno, quien sea! —exclamó muy asombrado—. Vendrá una ratita, un tejón, o una corneja; a falta de cornejas, un ratoncillo o, en fin, una hormiga. La taiga pulula de hombres.
Esta vez me di cuenta de que Dersu pensaba no solamente en seres humanos sino también en animales, e incluso en bestezuelas tan diminutas como las hormigas. Amando la taiga y todo lo que la poblaba, cuidaba de ella tanto como podía.
25
Trayecto difícil
Al alba hizo de nuevo mucho frío y la tierra húmeda se congeló hasta el punto de crujir bajo nuestros pies. Antes de partir, contamos nuestras provisiones. No me inquieté en absoluto al comprobar que no nos quedaba pan más que para dos días, puesto que la mar no debía estar muy lejos y nuestro reavituallamiento debía sin duda haber sido depositado sobre la costa, cerca del peñón de Van-Sine-Laza, por el udehéSalé, asistido de nuestros soldados. Tras la salida del sol, Dersu y yo no tardamos en vestirnos y partimos con paso ligero.
Encerrado entre las montañas, el Kulumbé corre en meandros continuos y entre peñas. Se hubiera dicho que las crestas circundantes se habían aplicado en crear sin cesar un nuevo obstáculo al agua, tomando por fin esta última la ventaja para abrirse a la fuerza un camino hacia el litoral.
Como el viaje no nos ofrecía el menor sendero, debimos avanzar de cualquier manera. No queriendo vadear el Kulumbé, tratamos de seguir siempre la misma orilla, pero nos vimos pronto en la imposibilidad de seguir. Desde el primer peñasco, estuvimos obligados a atravesar el curso de agua. Después, quise cambiar de calzado, pero Dersu me aconsejó proseguir la marcha, a pesar de mis botas mojadas, y entrar en calor mediante una marcha acelerada. Apenas hubimos hecho medio kilómetro, fue necesario pasar a la orilla derecha para repetir aún aquellas travesías un buen número de veces. Como el agua estaba fría, sentí un dolor en las rodillas como si tuviera agujetas.
Las montañas escarpadas que se levantaban a los dos lados del valle, terminaban hacia el río por acantilados a pico. No podíamos rodearlas, ya que eso representaba un retraso de cuatro días. Así que resolvimos los dos avanzar directamente, esperando encontrar el valle despejado al fin de estos acantilados. Pero la realidad no tardó en demostrarnos lo contrario; más allá, no encontramos más que la continuación de estos acantilados y estuvimos todavía obligados a pasar de una orilla a la otra.
—¡Uf! —exclamaba Dersu—. Nosotros hacemos como las nutrias. Marchamos un poco sobre la orilla, después nos zambullimos, y apenas hemos vuelto a trepar, ¡nueva zambullida!
Comparación muy justa, ya que las nutrias avanzan efectivamente de esta manera. Quizá fuese porque nos acostumbramos al agua, o porque nos reconfortara el sol, o tal vez por el concurso de las dos circunstancias a la vez, el hecho es que los vados acabaron por parecemos menos temibles y el agua nos pareció menos fría. Yo dejé de maldecir y Dersu de refunfuñar. En lugar de seguir una línea recta, no hicimos más que zigzags. Aquello duró hasta mediodía, pero hacia la noche llegamos a un verdadero desfiladero que alcanzaba poco más o menos medio kilómetro de longitud. Tuvimos que seguir directamente el lecho del curso de agua, subiendo a veces sobre un banco de la orilla donde nos calentamos al sol, para descender de nuevo al agua. Acabé por sentirme fatigado. Una superficie llana se presentó, por fin, entre las rocas, obstruida por una cantidad de madera flotante que las aguas habían arrojado. Trepamos encima para encender antes que nada un gran fuego y preparar a continuación la cena. Por la noche, hice la cuenta de nuestras travesías al vado y pude establecer treinta y dos, sobre un recorrido de quince kilómetros, además de nuestra marcha por el desfiladero.
Por la noche, el cielo se había cubierto de nubes, y antes del alba tuvimos una lluvia fina pero intensa. Nos levantamos más pronto que de costumbre para volver a partir después de un ligero desayuno. A lo largo de los seis primeros kilómetros, marchamos por el agua más a menudo que por la orilla, pero acabamos por franquear el sector estrecho y rocoso. Las montañas parecieron retroceder y yo me alegré mucho pensando que el mar no estaba ya lejos. Sin embargo, Dersu me mostró un pájaro que, según él, no habitaba más que en las selvas desiertas alejadas del litoral. Me di en seguida cuenta de la exactitud de sus razonamientos, puesto que las travesías del vado se multiplicaron de nuevo, presentando cada vez mayor profundidad. Dos veces hicimos fuego, sobre todo para poder calentarnos un poco. A mediodía llegamos a un gran peñasco, al pie del cual una senda recientemente apisonada atravesaba el río, dirigiéndose hacia el norte. Más allá de este peñón, Dersu encontró un vivac abandonado y pudo comprobar, según las trazas, que era Merzliakov quien había acampado durante su trayecto desde el Takema al Amagú.
Nos aseguramos de que este sendero nos conduciría hacia el río Naina, donde habitaban los coreanos, mientras que una marcha en línea recta nos debía llevar a la costa, hacia el peñón de Van-Sine-Laza. Ahora bien, el camino del Naina nos era desconocido y no estábamos en situación de calcular la longitud; por otra parte, contábamos con alcanzar el mar a lo largo de la jornada o al día siguiente a mediodía lo más tardar.
Comimos algunos restos de carne y reemprendimos nuestro camino. Hacia las dos de la tarde, la lluvia fina se transformó en aguacero, forzándonos a detenernos más pronto de lo que pensábamos y abrigarnos bajo nuestra tienda. Helado, con las manos transidas de frío y los dedos rígidos, mis dientes castañeteaban. Por desgracia, nuestra leña estaba húmeda y apenas si se quemaba. Yo me caía de fatiga y sentía escalofríos. Dersu sacó de su mochila la última rebanada de pan, aconsejándome probarlo. A mí no me gustó en absoluto; tragué el té y me acosté cerca del fuego, pero ya no pude entrar en calor. Hacia las once de la noche, la lluvia paró y le sucedió la escarcha. Dersu no durmió en toda la noche, atizando todo el tiempo la hoguera.
Hacia la mañana, el cielo se aclaró de golpe, pero la temperatura bajó tan velozmente que el agua de lluvia no tuvo tiempo de escurrirse de las ramas y quedó transformada en carámbanos. El aire se hizo claro y transparente. El sol salió revestido de una púrpura glacial. Yo me desperté con dolor de cabeza, todavía con escalofríos y con los huesos molidos. Dersu se quejaba a su vez de su falta de fuerzas. No teníamos nada para comer y por otra parte no teníamos ningún apetito. Después de haber bebido agua caliente, nos volvimos a poner en ruta. Pronto tuvimos que entrar otra vez en el agua, que yo encontré entonces excepcionalmente fría. Habiendo ganado la orilla opuesta, no pudimos entrar en calor en mucho tiempo. Sin embargo, cuando el sol hubo traspasado la cresta de las montañas, sus rayos vivificantes suavizaron el aire helado.
Por muy constantes que fuesen nuestros esfuerzos por evitar los vados, no pudimos evitarlos, aunque se hicieron cada vez menos frecuentes. Al cabo de cinco kilómetros aproximadamente, el río se dividió en varios brazos. Las islas allí formadas estaban cubiertas de gruesas cañas, donde abundaban las ortegas. Tiramos sobre ellas sin abatir una sola; nuestras manos temblorosas no nos permitían apuntar con firmeza. Seguimos marchando mohínos uno detrás del otro, sin hablarnos apenas.
Percibiendo súbitamente un claro del bosque, creí que estábamos cerca del mar. Pero cuando avanzamos, tuve una gran desilusión. No se veía más que madera abatida, como resultado del ciclón del año precedente. Se trataba del mismo huracán que nos había sorprendido en la noche del 22 al 23 de octubre, en el momento del paso del Sijote-Alin. El centro del ciclón había evidentemente asolado aquella región.
Teníamos que rodear aquel montón de ramas desgajadas, o bien meternos en el cañaveral de las islas. Ignorando la extensión de la superficie obstruida por los árboles abatidos, preferimos la segunda alternativa. Como el río estaba enteramente cubierto de madera flotante, en una extensión de por lo menos cinco kilómetros, pudimos atravesarlo sin importarnos por dónde. Pero avanzábamos bastante lentamente, haciendo altos frecuentes para reposar. Por fin, los obstáculos se terminaron y la superficie del agua volvió a quedar libre. Conté todavía nuestras travesías del vado; pero después de haber anotado las veintitrés primeras, me olvidé de la cifra y ya no pensé más en ello.
Por la tarde, apenas podíamos arrastrar ya nuestras piernas. Yo me sentía destrozado; Dersu estuvo, a su vez, enfermo. Un jabalí encontrado en el camino no nos incitó a la caza. Nos detuvimos temprano para acampar. Pero, en aquel momento, llegué definitivamente al fin de mis fuerzas; sacudido por una fuerte fiebre, tenía, por añadidura, el rostro, las piernas y los brazos hinchados. Dersu debió trabajar solo. Pronto caí sin conocimiento, aunque pude aún sentir que me aplicaban agua fría en la cabeza. No sé cuánto tiempo quedé en aquel estado. Recobrando el sentido, vi que estaba cubierto por la chaqueta del gold.Era de noche, las estrellas brillaban en el suelo y Dersu permanecía sentado junto al fuego, con aspecto agotado. Me enteré de que yo había delirado alrededor de doce horas. Durante todo ese tiempo, Dersu no se había acostado, ocupado en cuidarme, poniéndome compresas en la cabeza y calentándome los pies cerca del fuego. Pedí de beber. El goldme ofreció una especie de tisana de hierba dulzona y repulsiva, pidiéndome encarecidamente que bebiera lo más posible. A continuación, nos acostamos en la misma tienda y nos dormimos en seguida.








