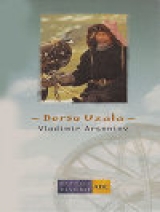
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
—Vamos a tomar un té en la isba —le propuse.
Sin responder a mi propuesta, me preguntó a su vez:
—¿Adónde vamos mañana?
Le dije que iríamos a Tchernigovka, y después a Vladivostok; lo invité a acompañarme. Le prometí volver pronto a la taiga y le ofrecí un salario... Después nos entregamos cada uno a nuestros propios pensamientos. Yo no sé en qué podía pensar Dersu; por mi parte, sentía penetrar la tristeza en mi corazón. Le expuse de nuevo el confort y las ventajas de la vida ciudadana. El goldme escuchó en silencio. Por fin, me dijo con un suspiro:
—No, capitán, ¡gracias! No puedo ir a Vladivostok. ¿Qué haría yo sin caza, sin cibelinas para recoger? Si me instalo en una ciudad, me moriré muy pronto.
«Es verdad —pensé—. Este habitante de los bosques no podrá soportar la existencia de la ciudad. ¿No estaré equivocado al querer arrancarlo de la vida que él ha seguido desde su infancia?»
Dersu guardó silencio. Evidentemente, estaba proyectando lo que tenía que hacer. Después, pareció proseguir sus pensamientos en alta voz:
—Mañana me iré todo derecho —y señaló con la mano al oriente—. En cuatro días, llegaré al Daubi-khé, y después al Ula-khé; más tarde, encontraré el río Fud-zin, las montañas y el mar. Me han dicho que el litoral abunda en toda especie de caza, en renos y cibelinas.
Nos quedamos mucho tiempo charlando cerca del fuego. Lamenté tener que separarme de este hombre, por el cual sentía un verdadero afecto.
A la mañana siguiente, lo primero que recordé fue que Dersu iba a dejarnos. Después de comer, di las gracias a mis huéspedes y salí a la calle. Los soldados estaban ya prestos a partir. Dersu se encontraba cerca de ellos. Reparé a la primera ojeada que se había preparado como para una larga marcha: tenía su mochila llena y cuidadosamente embalada, su cinturón abrochado y sus untasbien ajustadas.
Cuando estuvimos a un kilómetro de Dmitrovka, el goldse detuvo; había llegado el momento de la separación.
—Adiós, Dersu —le dije, estrechándole la mano—. Te deseo buena suerte en todo; jamás olvidaré lo que has hecho por mí. ¡Adiós! ¡Ojalá que nos volvamos a ver!
Dersu se separó de los soldados, me hizo una señal con la cabeza y se adentró en los zarzales que se elevaban a nuestra izquierda. Unos minutos después llegó a lo alto de una colina cubierta de maleza. Sobre el fondo claro del cielo, su silueta se destacó netamente, con la mochila a la espalda y el fusil y el tridente en las manos. Un hermoso sol salía en aquel momento de las montañas e iluminó al gold.Después de trepar hasta la cima se detuvo, se volvió hacia nosotros, nos saludó con la mano y desapareció tras la cresta de la montaña. Sentí un desgarramiento en el corazón al perder a aquel hombre de quien me había sentido tan próximo.
—¡Buen tipo! —hizo notar Martchenko.
—Se encuentran muy pocos como él —respondió Olenetiev.
«Adiós, mi buen Dersu —pensé también—. Me has salvado la vida y eso no lo olvidaré jamás.»
Segunda parte
7
A través de ríos, bosques y pantanos
Transcurrieron cuatro años. La Sociedad Rusa de Geografía (sección de la región del Amur) me ofreció la posibilidad de organizar una nueva expedición, cuyo fin sería explorar la cumbre del Sijote-Alin, el litoral que se extiende al norte de la bahía de Santa Olga, y las fuentes del Ussuri y del Iman.
En aquella época, las informaciones relativas a la parte central del Sijote-Alin eran muy escasas. Igualmente, tampoco se tenía más que referencias sumarias de la costa del país transussuriano, facilitadas por oficiales de marina que iban de vez en cuando a hacer sondeos en los golfos y bahías de ese litoral.
Preparamos la expedición durante casi un mes. Se reclutaron para nuestro destacamento los mejores fusiles entre los mejores tiradores siberianos, dando la preferencia a los procedentes de las provincias de Tobolsk y de Yenisey. Estos hombres, a decir verdad, eran más bien mohínos y poco comunicativos, pero en cambio estaban acostumbrados desde su infancia a hacer frente a toda suerte de adversidades.
En calidad de bestias de carga, íbamos a disponer de una caravana de doce caballos. Ahora bien, era muy importante que nuestros hombres conocieran bien estos animales y dejar que éstos se habituaran a sus conductores. Con este fin, el destacamento se formó quince días antes de la partida.
Como lugar de reunión, se fijó la estación de Chmarkovka, situada un poco al sur del lugar donde la línea ferroviaria atraviesa el Ussuri. El grupo, provisto de caballos, fue enviado el 15 de mayo por ferrocarril, y al día siguiente los restantes miembros de la expedición abandonaron a su vez Jabarovsk.
Los fusileros vinieron a nuestro encuentro y nos indicaron nuestro alojamiento. El resto de la jornada se pasó escogiendo nuestras provisiones y preparando las cargas.
Al día siguiente, cosacos y cazadores siberianos tuvieron la jornada libre. Remendaron sus untas,cosieron las rodilleras, arreglaron sus cartucheras y se equiparon en general de una manera definitiva para ponerse en ruta.
El día de la partida, 19 de mayo, estuvimos todos en pie desde temprano, aunque partimos tarde. Es natural que los primeros pasos de una expedición se retarden siempre un poco. A continuación, una vez en ruta, todos se habitúan a un cierto orden; cada cual consigue conocer su caballo, su fardo, los objetos que están a su custodia, y el orden que ha de observar para embalarlos. Se aprende a distinguir entre los efectos necesarios para el camino y los que hay que tener a mano para el campamento.
El camino vecinal cenagoso que parte de Chmarkovka sigue las cuestas de una colina. A lo largo de este recorrido, todos los puentes habían sido demolidos por las aguas primaverales; tampoco fue nada fácil la travesía de los ríos, convertidos en torrentes rápidos.
Una mirada experimentada hubiera notado inmediatamente que nuestra expedición estaba aún en sus comienzos: los caballos formaban una fila desperdigada; sus sillas se deslizaban constantemente; las correas se desabrochaban y los hombres se detenían a menudo para ajustar su calzado.
Pero cualquiera que haya viajado mucho sabe bien que todo eso es muy habitual. Cada día estos altos se hacen más raros, todo se arregla, y la marcha se hace después en orden, sin tropiezos.
Al día siguiente, nuestro camino nos llevó al borde del Ussuri. Todo el valle estaba inundado. Los lugares elevados parecían islas. En medio de esta masa de agua, el lecho permanente del río estaba señalado por una corriente rápida y por los árboles que se extendían a lo largo de los bordes.
Unos campesinos nos dijeron que mientras duraban esas inundaciones cesaba toda comunicación por tierra firme con los pueblos vecinos y que no se podía ir a ellos más que en barco. Después de discutir un poco, decidimos avanzar aguas arriba hasta el lugar donde el río formara un solo lecho; allí, queríamos tratar de hacer la travesía a nado, con nuestros caballos.
Por fin, descubrimos lo que buscábamos. Unos cinco kilómetros más adelante, se reunían en el río todo el conjunto de sus canales. Muchos islotes, elevados y secos, que las gentes del país llaman rielka,nos ofrecieron la posibilidad de acercarnos al río. Pero antes hubo que sortear los pantanos.
Los caballos habían tomado ya hábitos gregarios; habían dejado de cocear y de morderse entre sí. Sólo el de delante necesitaba ser conducido de la brida; los otros le seguían por ellos mismos. Cada uno de los fusileros era cabo de fila por turno, y aguijoneaba a los caballos que se desviaban o se retardaban. Pasando de un islote seco a otro, y evitando los lugares pantanosos, alcanzamos bien pronto el bosque que crece al borde del agua.
Felizmente, nos encontramos con unos chinos que poseían una barca. Es cierto que filtraba el agua como un tamiz, pero era al menos una especie de cuenco que nos podía facilitar la travesía. Bien que mal, pudimos calafatear las hendiduras, consolidar las planchas con clavos y ajustar pequeñas estacas de las cuales nos serviríamos como de toletes, atándoles cuerdas con nudos. Cuando todo estuvo presto, procedimos a la travesía. Primero, nos pusimos a transportar las sillas; después, los hombres. A continuación les tocó el turno a los caballos. Como no querían entrar en el agua solos, fue necesario que alguien les acompañase a nado.
Uno de nuestros cosacos, Kojevnikov, se ofreció para esta tarea peligrosa. Se desnudó completamente, se montó en un caballo blanco, el más ágil de todos, y se introdujo resueltamente en el agua. Los tiradores empujaron en seguida detrás de él a los otros animales. Cuando la cabalgadura de Kojevnikov perdió pie, éste saltó para nadar a su lado, agarrándose a sus crines con una mano. Las otras bestias le siguieron. Desde la orilla, pudimos ver a Kojevnikov azuzar a su caballo y acariciarle el cuello. Mientras nadaban, los caballos resoplaron, dilatando sus narices y mostrando sus dientes. Aunque la corriente los arrastraba un poco, avanzaron bastante rápidamente. Pero, ¿conseguiría Kojevnikov llegar con los caballos al lugar señalado? Más lejos, río abajo, donde crecían zarzas y árboles, la orilla se hacía escarpada y estaba obstruida por árboles desgajados. Al cabo de diez minutos, el caballo blanco pisaba fondo otra vez; el cosaco volvió a montarlo en seguida y ganó tierra.
Pero entre los animales, unos eran más fuertes y otros más débiles; estos últimos nadaban más lentamente y la caravana se extendió sobre una gran distancia. Cuando el caballo de Kojevnikov alcanzaba la orilla opuesta, la última de las bestias no se encontraba aún más que a mitad de camino. Pareció evidente que sería arrastrada por la corriente. El caballo desplegaba todos sus esfuerzos por avanzar río abajo y resistir a la corriente, pero ésta lo arrastraba cada vez más. Kojevnikov esperó la llegada de los otros animales y galopó a continuación aguas abajo. Eligiendo un lugar libre de gruesos árboles desgajados, el cosaco se abrió un camino a través de la maleza hasta el borde del agua. Colocándose en forma de ser visto por la bestia que se debatía en medio del río, se puso a gritar, pero el ruido del río ensordeció su voz. El caballo blanco de Kojevnikov enderezó la oreja, levantó la cabeza y miró al agua. De repente, su relincho resonó sobre el río. El animal que nadaba entendió esta llamada y cambió de dirección. Al cabo de algunos minutos, alcanzó la orilla. El cosaco lo dejó respirar, le puso un ronzal y lo reunió con el resto de la tropa. Entretanto, la embarcación había transportado el conjunto de hombres y cargas.
Después de la travesía, nuestro destacamento estuvo atento para evitar otros pantanos y ganar lo más pronto posible las colinas.
Sintiendo el suelo más firme bajo sus pies, hombres y caballos marcharon con mayor rapidez. Tuvimos todavía que franquear un pequeño río que corría a través de una cañada estrecha pero muy pantanosa. Los hombres llegaban a pasar bien de un montículo a otro, pero los caballos tuvieron dificultades. Daba pena verlos, hundiéndose hasta el vientre y cayéndose con frecuencia. Otros se atascaron hasta el punto de no poder salir sin ayuda de alguien. Tuvimos que aligerarlos de peso y transportar los fardos con toda la fuerza de nuestros brazos.
Cuando el último de los caballos había atravesado el pantano, la noche estaba por caer. Avanzamos todavía un poco y levantamos a continuación el campamento cerca de un arroyo de agua pura. Durante la velada, tiradores y cosacos se sentaron alrededor de la hoguera y entonaron canciones. Un acordeón apareció quién sabe de dónde. Al ver los rostros despreocupados de aquellos hombres, nadie hubiera creído que apenas dos horas antes se habían debatido, rendidos y agotados, en medio de un pantano.
Al día siguiente, se decidió disponer de un día de reposo. Había que secar los efectos, limpiar las sillas y dar un respiro a los caballos. Los fusileros se pusieron al trabajo desde la mañana. Todos sabían lo que podía estropearse y necesitar una reparación.
Aquel día, tuvimos ocasión de ver la manera en que los cosacos atrapan las abejas. Estábamos tomando el té, cuando uno de ellos se apoderó de una copa que contenía restos de miel. Pronto aparecieron las abejas, una detrás de otra. Unas llegaban, otras se llevaban una gota y se apresuraban a volver. Un cosaco llamado Murzine tuvo la idea de localizar los insectos. Observó la dirección por la cual desaparecían las abejas y se colocó, con su copa de miel, de aquel lado. Al cabo de un minuto, llegó una abeja. Cuando volvió a partir, el cosaco la siguió con la mirada mientras pudo, avanzando en el sentido de su vuelo; después, esperó la llegada de la segunda y de la tercera; así, sin interrupción, continuando sus manejos. De esta forma se dirigió, lenta pero seguramente, hacia la colmena, cuyo camino le indicaban las mismas abejas. Para esta caza, hay que armarse de paciencia.
Al cabo de una hora y media, aproximadamente, Murzine estuvo de regreso contando que había encontrado el domicilio de las abejas y contemplado una escena que le había impulsado a volver para buscar a sus camaradas. Las abejas —decía– hacían la guerra a las hormigas. Sin tardanza nos pusimos en camino, provistos de una sierra, un hacha, calderos y cerillas. Murzine nos precedía para mostrarnos el camino. Bien pronto vimos un gran tilo, inclinado en un ángulo de 45 grados y rodeado de abejas. El enjambre casi completo estaba abajo, cerca de las raíces. Estas, enroscadas, formaban una pendiente suave. Alrededor de la abertura, se habían amontonado las abejas, teniendo frente a ellas una legión igualmente compacta de hormigas negras. Era curioso observar a estas dos tropas enemigas, enfrentadas una contra otra sin decidirse a la ofensiva. Patrullas de hormigas corrían por todos lados y las abejas venían a atacarlas desde arriba. Los bichitos terrestres se defendían con rabia, posadas sobre el vientre y abriendo sus mandíbulas al máximo. Algunas veces, las hormigas ensayaban un movimiento giratorio, y trataban de atacar a las abejas por detrás, pero las patrullas aéreas las descubrían y una parte de las abejas se desplazaba hacia el lado amenazado, cerrando de nuevo el camino a las hormigas.
Nosotros mirábamos esta lucha con interés. ¿Quién iba a ganar? ¿Llegarían las hormigas a entrar en la colmena? ¿Quiénes serían las primeras en ceder? Quizá las adversarias se separarían después de la puesta del sol, para volver a sus domicilios y reanudar el combate por la mañana; pudiera ser que el sitio de la colmena durase ya algunos días.
No se sabe el cariz que hubiera tomado esta batalla, si los cosacos no hubieran acudido en socorro de las abejas, poniéndose a verter sobre las hormigas el agua que habían tenido tiempo de hervir. Los bichitos se crisparon, se agitaron y perecieron por millares. Las abejas se excitaron terriblemente. Por precaución, alguien las roció a su vez con agua hirviente. El enjambre se elevó instantáneamente en el aire. ¡Había que ver la huida súbita de los cosacos! Pero las abejas los alcanzaban, los picaban en la nuca y en el cuello. Al cabo de un minuto, no quedó nadie cerca del árbol. Los hombres se agruparon a cierta distancia, lanzando juramentos y reuniéndose con sus camaradas. Después, de golpe, pusieron también cara de asustados, sacudieron las manos y huyeron aún más lejos.
Se decidió dejar a las abejas el tiempo necesario para que se calmaran. Al final de la tarde, dos cosacos volvieron a la colmena, pero no encontraron ya ni miel ni abejas, ya que la colmena había sido saqueada por los osos. Tal fue el final de nuestra carrera hacia la miel salvaje.
Durante nuestro recorrido posterior, atravesando la montaña, tuvimos que atravesar cinco desfiladeros muy pantanosos, donde el légamo era casi infranqueable. Los cosacos trataron de conducir los caballos apartándose del camino, pero esto fue peor aún. Los soldados cortaron sauces para afirmar el terreno movedizo y los arrojaron a los pies de los caballos. Si bien esta fajina poco sólida facilitaba el paso a los hombres, ofrecía un apoyo insuficiente para los caballos; éstos no hacían más que tropezar y caer. Fue necesario quitarles de nuevo las sillas y transportar las cargas sobre nuestra propia espalda. No obstante, acabamos por franquear bien aquel pantano.
Al llegar a suelo firme, el destacamento hizo un alto. Después costearon las vertientes, subiendo lentamente hacia un collado. Como consecuencia de un contratiempo fortuito, nuestros caballos se quedaron atrás, mientras que nosotros avanzábamos hasta un prado donde se encontraba una vieja fanzaderruida. Nos detuvimos allí, sentándonos sobre unas piedras mientras esperábamos a los caballos. De repente, algo así como una cinta larga y oscura apareció no lejos de nosotros. Los tiradores se alarmaron. Era un gran reptil que se deslizaba sobre la hierba hacia la maleza. Los soldados corrieron por los dos costados de la serpiente sin osar acercársele, espantados por sus dimensiones. Al cabo de un minuto, el reptil llegó hasta un árbol derribado y se escondió en él. Era un tronco hueco y podrido. Alguien tomó un palo y lo hundió en la abertura. Como respuesta, escuchamos un zumbido de insectos y vimos en seguida que salían abejorros por la abertura. O sea que tenían allí su guarida. Pero, ¿por dónde había desaparecido la serpiente? ¿Había ido a hacer una visita a los abejorros? ¿Cómo podía ser que no se hubiesen agitado en esta ocasión, como acababan de hacerlo cuando se hundió el palo en el tronco?
Aquello interesaba a todo nuestro grupo. Los soldados se pusieron a partir el árbol. Como estaba podrido, cayó fácilmente en pedazos. Cuando estuvo abierto, descubrimos la serpiente, que se enroscaba lentamente y trataba de esconderse entre los despojos del árbol; pero esto no pudo salvarla. Se le cortó la cabeza de un golpe de hacha y se la sacó fuera. Era uno de esos ofidios llamados pythons schrenk,una especie de culebra muy grande.
El reptil medía un metro noventa.
El hueco del árbol, estrecho al principio, se ensanchaba un poco hacia el fondo. Plumones de pájaro, mechones de pelo, hierba fina y seca y, además, la piel que había quedado después de la muda de la serpiente, probaban que su guarida estaba ciertamente allí, mientras que la de los abejorros se encontraba un poco separada, más cerca de la abertura. Cada vez que el reptil abandonaba el árbol o volvía a entrar, pasaba al lado de los insectos. Estos y el ofidio hacían evidentemente buena sociedad y en modo alguno chocaban entre sí.
Los soldados miraban el pythoncon interés:
—Hay alguna cosa dentro —dijo uno de ellos. En efecto, el vientre de la serpiente estaba muy hinchado. Con asombro comprobamos que en su interior había una becada bastante grande con su largo pico. ¿Cómo había podido el ofidio tragar este pájaro sin estrangularse?
Los goldscuentan que esta culebra del Ussuri es generalmente una gran cazadora de pájaros. Según estos indígenas, el reptil monta en lo alto de los árboles para atacar a los pájaros instalados en sus nidos. Naturalmente, eso le resulta más fácil si el nido se encuentra en un hueco. Pero, ¿cómo se las arregla para atrapar un pájaro en vuelo o en carrera, o para tragar una becada cuyo gran pico debería serle una seria traba?
Ocupados en esta caza, no nos habíamos dado cuenta de la aparición de una gran nube. Súbitamente se hizo la oscuridad y obligó a nuestros hombres a volver a sus caballos. Los goldsque nos acompañaban afirmaron que en las proximidades había dos famaschinas donde podríamos abrigarnos contra el mal tiempo.
La nube avanzaba rápidamente. Su borde más próximo, de un gris blancuzco, parecía remolinear ligeramente; nubes sueltas que corrían a sus lados daban la impresión de disputarle la velocidad del movimiento. No pudimos esquivar la tormenta. Apenas habíamos reanudado el camino cuando comenzó a llover. Primero fueron gruesas gotas; después, se desencadenó el aguacero. Normalmente, estas fuertes lluvias no duran mucho tiempo. Pero en la región del Ussuri es muy diferente; como si fuera hecho a propósito, son precisamente las lluvias prolongadas las que comienzan por una tormenta. Esta fue también nuestra experiencia: pasada la tormenta, el sol no quiso reaparecer. El cielo se cubrió hasta el horizonte de pesadas nubes en forma de cúmulos, que vertieron una lluvia fina y abundante. No tuvo ya ningún objeto apresurarse hacia las famas.Hombres y caballos lo comprendieron todos a una. Por lo demás, estas chozas chinas estaban apartadas, detrás de una corriente de agua, y hubiera sido necesario hacer un gran rodeo para llegar hasta ellas. Así que decidimos ir directamente al pueblo de los viejos creyentes rusos.
No había que contar con que el tiempo se aclarase. El viento se añadió a la lluvia, y a su vez surgió la niebla. Cubriendo las alturas, descendía a veces al valle para remontarse poco después, lo que reforzaba más aún la lluvia. El torrente, habitualmente insignificante, en este momento se desbordaba y tomaba un aspecto amenazador. Sus aguas penetraban en el bosque. Los hombres atravesaban sin demasiada dificultad los lugares sumergidos, pero los caballos sufrían, marchando al azar y cayendo en hoyos profundos.
Llegados por fin a la linde del bosque, vimos extenderse una gran llanura detrás de la cual se resguardaba la aldea de Zagornaya. Pero este pueblo no era de fácil acceso. El puente que los viejos creyentes habían construido sobre el río estaba hundido en el agua. Nos costó dos horas repararlo. Nadie prestaba ya atención a la lluvia y tomamos todos una buena ducha.
Tras haber logrado salvar este obstáculo, hicimos nuestra entrada en el pueblo, compuesto de ocho casas. Primero, divisamos un rostro de mujer en una de las ventanas; después, un hombre apareció en el camino. Era el starostade la comunidad. Cuando supo quiénes éramos y adonde íbamos, nos invitó a su casa y nos ofreció su albergue. Los cosacos, completamente empapados, no deseaban otra cosa que desensillar sus caballos y encontrar un resguardo.
En la casa del starosta,los suelos estaban lavados cuidadosamente, los techos bien pulidos y las paredes debidamente calafateadas. Al desnudarnos, no pudimos menos de ensuciar aquel interior, lo cual nos hizo sentir confusos.
—Está bien, está bien —nos tranquilizó nuestro huésped—. Las mujeres van a limpiarlo todo. ¡Vaya un tiempo! No se sale limpio de la taiga...
Al cabo de unos minutos, aparecieron sobre la mesa pan caliente, miel, huevos y leche todo lo cual atacamos con apetito, o mejor dicho, con avidez.
Cuando nos informamos sobre la ruta a seguir hacia el pueblo de Kocharovsk, se nos respondió que no existía ninguna y que, de todos los habitantes de Zagornaya, sólo un tal Panachev podía conducirnos, franqueando las alturas vecinas.
Nuestro huésped lo mandó a buscar. Panachev llegó en seguida. Parecía haber pasado la cuarentena. Su barba, que al parecer no se cortaba jamás, era una poblada mata. Tenía un aspecto como si acabara de salir de la cama y no hubiera tenido tiempo de peinarse Al entrar en la isba, Panachev hizo tres signos de la cruz delante de los iconos y continuó con tres saludos tan profundos que llegaba a tocar el suelo con la mano. Sus largos cabellos le descendían sobre los ojos, y no cesaba de sacudir la cabeza para echárselos hacia atrás.
—Buenos días a todo el mundo —dijo en voz baja. Después, retrocedió hacia la puerta y se puso a estrujar su gorro.
Le propusimos que nos condujera a Kocharovsk y aceptó de buena gana.
—Bueno, iré —respondió, simplemente haciendo sentir por su entonación que estaba dispuesto a prestar un servicio y a obedecer, pero que era al mismo tiempo consciente de ser el único que conocía el camino.
Decidimos partir al día siguiente, si la lluvia cesaba.
Era el día 31 de mayo, y al alba me precipité hacia la ventana. La lluvia había cesado, pero hacía un tiempo gris y húmedo. La niebla envolvía las montañas como un sudario. En medio de esta niebla, apenas si se distinguía el valle, un bosque y construcciones imprecisas al borde del río. Pero desde el momento que dejó de llover, se podía continuar la marcha, si bien nos retardamos un poco a causa de que el pan no estaba todavía presto.
A las diez, precedidos por Panachev, abandonamos el pueblo. Tuvimos que franquear primero el desfiladero de la cumbre que separaba los ríos Daubi-khé y Ula-khé, para caminar después a lo largo de un curso de agua de nombre no determinado y llegar hasta el Fudzin.
Poco a poco, el tiempo se serenó completamente; la bruma se dispersó, pequeños hilos de agua surcaron el suelo, las flores mojadas elevaron sus cálices, y los insectos reanudaron sus vuelos sobre nuestras cabezas. Panachev nos condujo sin rumbo fijo, guiándose según las señales del terreno. La taiga ussuriana no es en modo alguno un bosquecillo, sino una selva primitiva donde los árboles están enmarañados con viñas salvajes y con lianas. Cuando penetramos en aquellos bosques fue necesario hacer uso de nuestras hachas.
Panachev nos decía que a él, desprovisto de toda carga, le había bastado un día para ir de Zagornaya a Kocharovsk. Es cierto que él contaba un día como una jornada entera, desde el alba hasta el crepúsculo. Como nuestra marcha se retardaba a causa de los fardos, esperábamos cubrir la misma distancia en dos días, previendo así que pasaríamos una sola noche en el bosque.
Hacia el mediodía, hicimos el gran alto. Los hombres comenzaron a desnudarse a fin de quitarse unos a otros las garrapatas que se habían adherido a su piel. Panachev, el desgraciado, no hacía más que rascarse, pues los insectos se habían abatido sobre su barba y su cuello. Después de los hombres, tocó el turno a los perros. Estos inteligentes animales, comprendiendo muy bien de qué se trataba, soportaron la operación con relativa paciencia. Pero no ocurrió lo mismo con los caballos, que sacudieron la cabeza y se debatieron violentamente. Hicieron falta muchos esfuerzos para desembarazarlos de los parásitos que se habían incrustado en sus labios y hasta en sus párpados.
Después del té, Panachev nos precedió de nuevo, seguido de los tiradores con sus hachas. Por la noche los hombres se agruparon, como es habitual, alrededor de la hoguera. Nuestro guía, sentado aparte, comía en silencio su pan y recogía las migajas. Los cosacos abrieron sus bolsas, ajustaron sus mosquiteros y prepararon la cena. Algunos de ellos, se quitaron incluso su ropa interior para desprender las garrapatas, apestando el lugar.
—¡Oiga, buen hombre! ¿Cuántas verstas hay de aquí a Kocharovsk? —preguntó a Panachev uno de los cosacos.
—Pues, ¿quién sabe? ¿Acaso se ha medido la taiga? ¡La taiga es la taiga! Tendríamos que llegar mañana —respondió el viejo creyente. Pero sus últimas palabras dejaban percibir, sin embargo, cierta incertidumbre.
—¿Tú conoces bien estos lugares? —volvió a preguntar el cosaco.
—No tanto como todo eso. Dos veces me ha sucedido equivocarme un poco. Pero vamos, creo que acabaremos por pasar.
Al día siguiente era el primero de junio.
En el transcurso de la ruta, nuestro destacamento se dividió en tres secciones. La vanguardia marchaba conducida por Panachev; después, venían las bestias de carga; el resto, al fin, les seguía. Nosotros avanzábamos muy lentamente; a menudo había que detenerse para dar tiempo para abrir camino a los trabajadores de vanguardia. Hacia el mediodía, los caballos se detuvieron súbitamente, por las buenas.
—¡Avanzad un poco! —resonaron en seguida detrás las voces impacientes.
—¡Esperad!, el guía ha perdido las señales —respondieron los de delante.
Pero, ¿adónde ha ido a parar?
—¡Diantre!, ha ido a buscar una ruta cualquiera.
Al cabo de unos veinte minutos, Panachev regresó, pero bastaba mirarlo para adivinar cómo estaban las cosas. Nuestro guía tenía la cara sudorosa y fatigada, la mirada perpleja, los cabellos enmarañados.
—Bueno, ¿dónde están esas señales? —le preguntaron.
—Deben encontrarse más a la izquierda. Tenemos que ir hacia allá —dijo él, señalando la dirección nordeste.
Nos volvimos a poner en marcha. Pero Panachev no tenía ya la seguridad inicial; se volvía tan pronto hacia la derecha como en otro sentido, terminando incluso por cambiar completamente de opinión. Entonces, el sol que acabábamos de tener de frente se colocaba a nuestra espalda. Se notaba que nuestro guía avanzaba al azar. Traté de detenerlo para preguntarle, pero estos interrogatorios no hacían otra cosa que confundirlo más. Se reunió un pequeño consejo, en el curso del cual uno de nosotros votó por deshacer camino hasta las entalladuras localizadas anteriormente. Pero Panachev afirmaba que no necesitaría el camino y que le bastaría llegar al desfiladero para orientarse y tomar la buena dirección.
Fue necesario hacer reposar a los caballos. Sacándoles las sillas, se dejó pacer a los animales. Los cosacos prepararon el té, mientras Panachev y mi auxiliar treparon a una altura cercana, de donde regresaron al cabo de una media hora. Mi auxiliar refirió que él no había visto nada más que montañas boscosas. Panachev, por su parte, nos aseguró que conocía esa región. Pero en su voz se notaba la duda.
Cuando abandonamos el campamento, fue para meternos en un terreno lleno de árboles desgajados del que no pudimos salir hasta la noche. Panachev nos conducía de una manera bastante singular. Unas veces escalábamos una montaña y otras veces seguíamos por la ladera y volvíamos después a descender al valle. Por lo general, cuando se está extraviado, se avanza a la ventura. Así es que pasamos toda esa jornada marchando, para detenernos finalmente en el lugar donde nos sorprendió la noche. Nuestra acampada no fue alegre.
Todos estaban deprimidos por la conciencia de haber perdido el camino. Panachev era el más mortificado... Suspiraba, miraba el cielo, se mesaba los cabellos y sacudía los faldones de su blusa.
—Harías bien en quitarte las garrapatas de tu barba —le insinuaron los soldados.
—¡Vaya un atolladero! —decía él a manera de soliloquio—. ¡Parece hecho a propósito el haber perdido así las señales!
Hubo que examinar el estado de nuestras provisiones. Al dejar Zagornaya, habíamos tomado las raciones de pan necesarias para tres días. Eso debía bastarnos también para el día siguiente; pero, ¿qué pasaría si no llegáramos a Kocharovsk...? En nuestro consejo de la noche, se decidió proseguir estrictamente la dirección y no escuchar más a Panachev. En efecto, desde el alba, estuvimos ya de pie. En la situación que se había creado, el alto se imponía forzosamente. A tres kilómetros del campamento, volvimos a encontrar de improviso algunas muescas, pero viejas y encenagadas.








