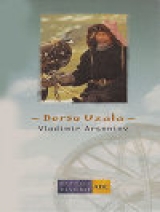
Текст книги "Dersu Uzala"
Автор книги: Владимир Арсеньев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Al día siguiente, 3 de noviembre, me levanté antes que los otros y me vestí en seguida. Cuando salí, los primeros rayos del sol dejaron ver la vela de nuestro batelero a una gran distancia de la costa. Preparé el té y desperté a mis compañeros.
Después de una comida más copiosa que de costumbre, recogimos nuestras mochilas y partimos a nuestra vez, prosiguiendo el itinerario previsto.
El frío no cesaba de aumentar. Los días se habían acortado sensiblemente. A fin de podernos abrigar del viento durante la noche, tuvimos que elegir lo más espeso de la floresta. Nos vimos así obligados a acampar temprano para tener tiempo de conseguir bastante combustible. Un recorrido que, en los meses de verano, podía ser franqueado en veinticuatro horas, requería entonces el doble de este tiempo, así que avanzábamos poco.
Habiendo elegido el lugar en que íbamos a pasar la noche, encargué a Zakharov y Arinin plantar la tienda, mientras Dersu y yo íbamos de caza. Sobre las dos orillas se encontraban aún, por aquí y por allá, algunas franjas estrechas de selva donde los árboles habían conservado su follaje. Se encontraban todas las especies: álamos, alisos, cedros, sauces, abedules, arces y alerces. Durante la marcha, hablamos en voz baja; Dersu me precedía en algunos pasos. Como me hizo señal de detenerme, creí que se ponía a escuchar, pero después me di cuenta de que hacía otra cosa: levantado sobre las puntas de los pies, el goldse inclinaba a derecha e izquierda, esforzándose en olfatear el aire.
—Esto huele —murmuró—. Por aquí hay hombres.
—¿Qué clase de hombres?
—Jabalíes —respondió Dersu.
Fue inútil que yo olfatease el aire; mis narices me fallaron. El goldavanzó con precaución hacia la derecha, parándose a menudo y aguzando su olfato. Cuando habíamos hecho alrededor de cincuenta pasos, algo saltó al costado: era una jabalina con su jabato de seis meses. Otros jabalíes huyeron por todos lados. De un tiro de fusil, abatí al jabato. Al volver, pregunté a Dersu por qué no había tirado contra los jabalíes. El goldme respondió que él no los había visto, si bien había escuchado el ruido de la galopada. Parecía humillado, lanzaba juramentos y acabó por quitarse el gorro y darse puñetazos en la cabeza. Pero, en aquel momento, yo ignoraba que este pequeño incidente serviría de prólogo a los trágicos acontecimientos que iban a desarrollarse después.
Mi presa fue bien recibida; por la noche nos regalamos con la caza fresca. Todos bromearon y rieron de buena gana, salvo Dersu, que permaneció de mal humor, sin cesar de gimotear y preguntarse cómo podía ser que él no hubiera visto los jabalíes.
En aquel momento avanzábamos sin guía, conformándonos con las indicaciones que nos había hecho el solón.Las montañas y los ríos se parecían todos, hasta el punto de que era fácil equivocarse y fallar la dirección correcta. Aquello era lo que yo más temía. Dersu, por el contrario, parecía no interesarse en absoluto. Habituado a la vida selvática, no se preocupaba mucho por saber de antemano dónde iba a pasar la noche. Ahora bien, inmediatamente después de nuestra partida del campamento, habíamos encontrado en nuestro camino una cuesta. Apenas alcanzamos el primer paso cuando más allá del curso de agua que descendía en la profundidad, otra cresta de montaña, de superficies despojadas, apareció ante nosotros. Desde la altura que acabábamos de escalar, vimos un panorama espléndido que se abría en todas direcciones. De un lado, nuevas cimas se elevaban hasta perderse en el horizonte. Como olas coronadas de espuma, iban hacia el norte para desaparecer en la bruma lejana. Al nordeste, aparecía el curso del Nakhtokhú, mientras el mar azul se extendía al mediodía. Sin embargo, el viento frío y penetrante no nos permitió admirar este hermoso cuadro, obligándonos a descender al valle. La nieve se hizo cada vez más rara. Yo avanzaba a la cabeza, seguido por el gold.De repente, me adelantó a paso de carrera y se puso a examinar atentamente el suelo. Percibí entonces huellas humanas, en la misma dirección que seguíamos nosotros mismos.
—¿Qué pasa aquí? —pregunté a Dersu.
—Es un pie tan pequeño —respondió él– que no puede pertenecer ni a un ruso, ni a un chino, ni tampoco a un coreano. —Un momento después, el goldagregó todavía—: Es un zapato con la punta muy levantada y es muy reciente. Pienso que podemos alcanzar a este hombre dentro de poco.
Ciertas señales nuevas, que nosotros no hubiéramos notado en absoluto, permitieron a Dersu establecer que el caminante había sido un udehé,cazador de cibelinas, provisto de un bastón, de un hacha y de una red que le servía para atrapar la presa. A juzgar por su paso, sería un hombre joven todavía. El hecho de que el trampero había marchado en línea recta, olvidando examinar la maleza y prefiriendo los espacios despejados, permitió a Dersu deducir que este desconocido volvía de su caza para regresar sin duda al campamento. Nos consultamos un momento y resolvimos seguir esta pista, con tanta más razón cuanto que la dirección correspondía a nuestro propio itinerario.
Los bosques se terminaron para dar lugar a un vasto espacio convertido en desierto a raíz de un incendio. Necesitamos cerca de una hora para franquearlo. Después, Dersu se detuvo y nos dijo que sentía un olor de humo. En efecto, unos diez minutos más tarde, descendimos hacia un pequeño río, al borde del cual, delante de una cabaña indígena, llameaba una hoguera encendida. No estábamos más que a un centenar de pasos de esta construcción cuando vimos salir de ella precipitadamente a un hombre, fusil en mano. Era un udehéllamado Yanseli, ribereño del Nakhtokhú. Acababa de regresar de la caza para preparar su cena. Su mochila estaba depositada en el suelo, flanqueada de un bastón y de un hacha. Pero yo me interesé por saber cómo el goldhabía podido deducir que Yanseli poseía también una red para atrapar cibelinas. Dersu me explicó entonces que él había percibido sobre el camino un serbal, cuyo brote estaba cortado, y a su lado había tirada una anilla rota, proveniente de una red. Según la conclusión de Dersu, el brote no había podido evidentemente ser cortado más que para hacer una nueva anilla. Para probarlo, mi amigo preguntó a Yanseli si poseía una red. El udehédesató en silencio su mochila para hacer lo que se le pedía. Una de las anillas del centro era, en efecto, completamente nueva.
Supimos por este trampero que el río donde acabábamos de llegar era un afluente del Nakhtokhú. Con alguna dificultad, persuadimos a Yanseli de que fuera nuestro guía. Lo que le sirvió de incentivo principal no fue el dinero sino los cartuchos para carabina con que prometí remunerarle después de que llegáramos al borde del mar.
Aquellas últimas jornadas fueron particularmente frías. A lo largo de los dos ríos se formaron capas de hielo, facilitándonos sensiblemente la marcha. Todos los brazos laterales del río se congelaron. Nosotros aprovechamos para acortar el camino y pudimos así llegar rápidamente a Nakhtokhú. A la tarde, Yanseli nos llevó por un sendero que seguía el curso de agua a lo largo de una serie de trampas para cibelinas. Pregunté a nuestro guía quién era el trampero que las había instalado. Yanseli me respondió que un udehéllamado Monguli era desde hacía mucho tiempo el propietario de aquellos parajes y que íbamos sin duda a encontrarlo pronto. De hecho, apenas hubimos franqueado dos kilómetros, percibimos a un hombre inclinándose sobre una de aquellas trampas, cuyo interior examinaba con atención. Viendo gente que llegaba del lado del Sijote-Alin, tuvo miedo y quiso escaparse, pero se calmó cuando notó a Yanseli. Como no deja nunca de pasar en estos encuentros, todos se detuvieron a la vez. Los soldados encendieron sus pipas mientras Dersu y los dos udehésentablaban una conversación.
—¿Qué ha pasado? —pregunté al gold.
—Un manza(chino) ha robado una cibelina —respondió.
Según Monguli, un chino que pasaba por ese sendero dos días antes, había retirado de la trampa a la cibelina, poniendo a continuación el artefacto en orden. Yo objeté que la trampa podía también haber quedado vacía todo el tiempo; pero Monguli me hizo ver gotas de sangre, probando que la trampa había, evidentemente, funcionado.
—¿Quizá —pregunté todavía– era una ardilla y no una cibelina?
—No —arguyó Monguli—. Cuando la viga acabó de apretar a la cibelina, ésta royó las pequeñas estacas y dejó allí las huellas de sus dientes.
Le pregunté entonces por qué suponía que el ladrón era precisamente un chino. El udehéme respondió que el culpable llevaba calzado chino; añadió incluso que le faltaba un clavo en su talón izquierdo. El conjunto de estas pruebas no dejaba subsistir ninguna duda.
Durante los dos días siguientes no hizo frío y tuvimos mucho viento. Las superficies heladas de los cursos de agua, que no habían recubierto hasta entonces más que las partes laterales, venían ahora a reunirse en muchos lugares y formaban allí como puentes naturales. Aquello permitía pasar fácilmente de una orilla a la otra.
Sobre el último de los prados que encontramos en este trayecto, se levantaban tres lanzas pertenecientes a udehés.Los indígenas de esa región habían comenzado muy recientemente a construir casas al estilo chino. Algunos años antes, habitaban aún sus primitivas yuntas.Junto a cada lanza se encontraban entonces pequeños huertos que cultivaban chinos asalariados. Estos se asociaban, por otra parte, con los udehéspara cazar animales de pieles, dividiéndose la ganancia en dos partes iguales. Nuestra encuesta nos permitió por lo demás establecer que el Nakhtokhú representaba el límite norte de la zona de influencia china.
La aldea donde nos encontrábamos no contaba más que con cinco habitantes; cuatro estables y uno temporal, venido del Kussún. Cada uno de estos hombres, aunque sea un adolescente, lleva dos cuchillos sujetos a su cintura; uno, es un cuchillo de caza ordinario; el otro, pequeño y curvado, sirve para los usos más variados. Estos indígenas los manejan muy hábilmente, empleándolos por turno como lezna, cepillo (de carpintero), barrena o cualquier otro instrumento.
Fue entonces cuando nos enteramos de una nueva extremadamente desagradable: desde el 4 de noviembre, fecha en la cual nuestro barco había abandonado el Kholunkhú, todo vestigio se había perdido. Me acordé de que aquel día el viento había sido muy fuerte. Ahora bien, uno de nuestros nuevos huéspedes, llamado Pugu, había visto una embarcación luchando en alta mar contra el viento, que la llevaba cada vez más lejos de la costa. Aquello significaba para nosotros una desgracia irreparable. A bordo de aquel barco se encontraban todas nuestras pertenencias: ropas abrigadas, un par de zapatos y una manta para cada uno, lona de tienda, fusiles, cartuchos y, en fin, provisiones muy escasas. Sabía que ciertos udehéshabitaban aún más lejos, al norte, pero la distancia era tal y aquellas gentes eran tan pobres que no era cuestión de instalar en sus casas todo nuestro destacamento. ¿Qué hacer? Sumidos en esas reflexiones llegamos a un espeso bosque compuesto de pequeñas coníferas, que separaban los prados del Nakhtokhú del mar. Habitualmente, llegábamos hacia un barco con el sentimiento alegre del retorno al hogar.
Pero esta vez, el estuario del Nakhtokhú nos parecía tan extranjero y desierto como cualquier otro río. Además, compadecíamos a Khei-Ba-Tú, el bravo marino que tal vez se habría ahogado. Avanzábamos todos en silencio, preocupados por el mismo pensamiento: ¿Qué había que hacer? Los soldados comprendían perfectamente lo serio de la situación de la cual yo debía sacarlos.
Un claro se hizo por fin; la selva terminó y divisamos el mar.
28
El testamento
En otro tiempo, el estuario del Nakhtokhú se terminaba por una laguna abrigada a lo ancho por una lengua de tierra. Pero este vasto espacio se encontraba entonces transformado en un pantano cubierto de musgos, de romero, de murtillas y gayubas. El río desemboca en un pequeño golfo encuadrado por promontorios. Allí, al pie de los acantilados ribereños, instalamos nuestro campamento. Por la noche, Dersu y yo, sentados los dos junto al fuego, deliberamos sobre la situación. Cuatro días habían pasado después de la desaparición del barco. Si éste hubiera estado en las proximidades, habría aparecido hacía tiempo. Yo sostenía que debíamos ir a Amagú para pasar el invierno en casa de los creyentes viejos, pero Dersu no era de mi opinión. Según sus consejos, debíamos quedarnos a orillas del Nakhtokhú y dedicarnos a cazar, para obtener así pieles que nos permitieran confeccionar nuevo calzado. Los indígenas, decía él, estarían en condiciones de proporcionarnos pescado seco y alforfón. Pero se presentó otra dificultad: las heladas aumentaban cada día y se podía prever que, dentro de una quincena, no nos bastarían nuestros vestidos de otoño, demasiado ligeros. A pesar de todo, prevaleció la opinión más sabia: la del gold.Los soldados se acostaron después de la cena mientras nosotros prolongábamos nuestro tête-à-tête.
Yo expresé aún mi idea de llegar por lo menos hasta las fanzasde los udehés,al borde del mar, porque allí sería más fácil procurarse víveres. Pero Dersu no perdía la esperanza de ver llegar a nuestro batelero. Si Khei-Ba-Tú estaba vivo, llegaría ciertamente para buscarnos por el litoral. Ahora bien, si no nos encontraba, se iría más lejos y nos quedaríamos en el atasco. No pude más que asentir a estas razones. Pero las reflexiones más o menos negras me obsesionaron sin cesar. Si era demasiado humillante volver sin haber conseguido los fines previstos, era una locura emprender una campaña de invierno sin el equipo necesario.
Cuando los tiradores supieron que íbamos a quedarnos allí largo tiempo, quizás el invierno entero, se pusieron a amontonar madera flotante, arrojada por las olas, para construir una cabaña. Era una buena idea. Se sirvieron de piedras de talla para hacer estufas y acondicionar chimeneas, según el uso coreano, en madera hueca. La entrada fue protegida por lonas de tienda; el techo, por musgos y césped. En el interior, ramas de abeto y hierbas secas formaron una especie de techo y el conjunto del alojamiento no careció de un cierto confort.
Al día siguiente, Dersu y yo decidimos ir a lo largo de la costa, hacia el sur, para buscar algunas huellas del paso eventual de Khei-Ba-Tú y al mismo tiempo para cazar. En el curso de la ruta, discutimos las razones posibles de esta desaparición total del batelero. Estos debates, que entablábamos por centésima vez, nos llevaron a la misma conclusión: teníamos que fabricarnos primero zapatos e ir después a la casa de los creyentes viejos del Amagú.
Mi perra Alpacorría alrededor de cincuenta pasos delante nuestro. Pero yo percibí, súbitamente, dos animales a la vez: uno, era ciertamente Alpa; el otro, aunque se parecía también a un perro, se distinguía no obstante de ella. Velludo y oscuro, tenía las piernas cortas. A saltos bruscos y torpes, corría a lo largo de los acantilados ribereños y parecía tratar de adelantar a Alpa.Cuando alcanzó a mi perra, este ser velludo se detuvo para ponerse en posición de defensa. Era un glotón. Este pequeño carnicero, el representante más importante de la familia de los turones, se encuentra en las selvas de montaña donde habitan corzos y, más especialmente, almizcleros. Es capaz de quedar dos horas enteras inmóvil sobre un árbol o sobre una roca, vecinas a un sendero frecuentado por los almizcleros, para acechar esta presa de la cual ha estudiado muy bien el carácter, los caminos preferidos y los procedimientos. Sabe así que en la época de las nieves profundas el almizclero describe invariablemente la misma curva para evitar el tener que abrirse un nuevo camino. En consecuencia, habiendo levantado su presa, el carnicero la persigue hasta el momento en que el almizclero acaba un círculo completo. Hecho esto, el glotón trepa sobre el árbol donde espera pacientemente un nuevo pasaje del pequeño rumiante. Si esta maniobra fracasa, el glotón persigue a su presa hasta que ésta cae agotada. Durante todo este tiempo, él no persigue a otro almizclero que pueda encontrarse en su camino, sino que continúa corriendo detrás de su presa inicial, incluso si no puede percibirla por el momento.
Alpase inmovilizó para mirar de arriba abajo a su camarada de ocasión. Yo levanté mi fusil, pero Dersu me detuvo, diciéndome que economizara cartuchos. Esta observación era muy justa, así que llamé a mi perra, mientras el glotón se escapaba, desapareciendo pronto en un barranco.
Elegimos el lugar donde íbamos a acampar aquella noche, depositamos nuestros efectos y fuimos cada uno a cazar por nuestro lado. Pero no nos quedaba mucho tiempo disponible. Cuando nos reunimos un poco más tarde, el día estaba ya declinando. El sol iba a esconderse detrás de las montañas, proyectando sus rayos hasta el último extremo de la espesura y envolviendo en un oro tierno los troncos de los álamos, las cimas puntiagudas de los abetos y las copas vellosas de los cedros. Escuché en la vecindad un silbido penetrante y lancé al golduna mirada de interrogación.
—¿Un almizclero? —preguntó el gold.
Yo se lo señalé con la mano.
—¿Pero dónde? —repitió.
Lo orienté con la mano, haciéndole dirigir su mirada todo a lo largo de una serie de objetos salientes y visibles; pero a pesar de todos mis esfuerzos, Dersu no advirtió nada. Levantando su fusil lentamente, miró aún con atención en la dirección del animal e hizo fuego, pero falló el tiro. La detonación rodó a través de la selva para ir a extinguirse a lo lejos. El almizclero, aterrorizado, se escapó de un salto hacia la espesura.
—¿Lo he abatido? —me preguntó Dersu. Vi en sus ojos que no había podido darse cuenta de los resultados de su disparo.
—Esta vez, has fallado —le respondí—. El almizclero ha huido.
—¿Es posible que haya errado? —preguntó el golden tono angustiado.
Íbamos hacia el lugar donde el almizclero estaba hacía un momento. Como no había sobre el suelo ninguna traza de sangre, no cabía duda: Dersu acababa de errar su golpe. Yo me puse a embromar a mi amigo, que se había echado a tierra, pensativo, con su arma sobre las rodillas. Pero él se levantó de un salto, corrió a hacer un grueso entalle sobre un árbol, volvió a tomar su fusil y se fue apresuradamente a ciento cincuenta o doscientos pasos. Creí que quería rehabilitarse y probarme que su fracaso sólo había sido fortuito. No obstante, como el entalle era poco visible a esa distancia, el goldtuvo que acercarse. Acabó por elegir un sitio donde fijó su arpón y comenzó a apuntar. Empleó cierto tiempo, alejando dos veces la cabeza de la culata y pareciendo no decidirse a apretar el gatillo. Habiéndolo hecho al fin, corrió hacia el árbol. Pero la manera en que dejó súbitamente caer su brazo, me hizo comprender que había errado el blanco. Cuando me reuní con Dersu, vi que su gorro y su arma estaban tirados por el suelo. Los ojos dilatados y huraños del gold,se fijaban vagamente en el espacio. Le toqué la espalda y se explayó en un torrente de palabras.
—Antes, cuando nadie veía aún la presa, yo era siempre el primero en percibirla. Cuando tiraba, no dejaba jamás de agujerearle la piel. Ninguna de mis balas fallaba. Tengo ahora cincuenta y ocho años. Mi vista ha disminuido, no veo ya. He fallado al almizclero; después, al árbol también. No quiero ir con los chinos sin conocer sus trabajos. ¿Cómo haré para vivir?
Entonces comprendí que mis bromas habían sido inoportunas. Para este hombre, que se ganaba la vida a con la caza, el debilitamiento de la vista significaba el fin. Era tanto más trágico cuanto que Dersu estaba absolutamente solo. ¿Adónde ir y qué hacer? ¿Dónde dejar reposar, en la vejez, esta cabeza de blancos cabellos? Sentí una inmensa piedad por el anciano.
—Está bien, está bien —le dije—. Tú me has ayudado mucho y a menudo me has sacado del peligro. Soy tu deudor; en mi casa encontrarás siempre dónde alojarte y de qué comer. Viviremos juntos.
El goldse levantó y recogió sus efectos. Tomando su fusil, le echó una mirada como significando que no tendría más necesidad de él.
Nos separamos al borde del río. El goldvolvió hacia nuestro pequeño campamento; por mi parte, quería continuar la caza. Erré largo tiempo por la selva sin ver nada. Fatigado, acabé por regresar.
En este momento, algo se removió entre la maleza. Me quedé inmóvil y me puse al acecho. Un nuevo crujido se dejó escuchar y una cabrita salió de un bosquecillo de abedules sobre el prado. Parecía no advertir mi cercanía y comenzó a ramonear la hierba. Apunté rápidamente e hice fuego. El animal no tuvo tiempo más que para saltar y se desplomó en seguida, con el hocico contra el suelo. Expiró al cabo de un minuto. Con mi correa, até las patas de la cabrita y la icé a mis espaldas. Un líquido caliente me resbaló por el cuello: era la sangre de mi presa. Entonces, la deposité por tierra y di algunos gritos de llamada. En respuesta, escuché en seguida la voz del gold.Llegó desarmado y llevamos entre los dos al animal, atado a un palo. Era ya de noche cuando llegamos a nuestro aislado campamento.
Después de la caza me sentía fatigado. Durante la cena, hablé con Dersu de Rusia y le aconsejé abandonar la vida llena de peligros que llevaba en la taiga para venir a instalarse conmigo en la ciudad. Pero Dersu, completamente sumido en sus meditaciones, se obstinó en guardar silencio. Sentí por fin que mis párpados se cerraban solos y me envolví en mi manta para dormitar en seguida.
Cuando me desperté, era más de medianoche. La naturaleza parecía dormitar. Dersu permanecía aún sentado junto al fuego y comprendí en seguida que no se había acostado. Contento de mi despertar, se puso a calentar té. Noté que el anciano estaba agitado y se esmeraba en rodearme de cuidados para impedir que me volviera a dormir. Yo me resigné y le declaré que no tenía más sueño. El goldechó leña al fuego. Reavivada la hoguera, el goldse levantó y se puso a hablar en tono solemne:
—Capitán, voy a decirte algo que tú tendrás que escuchar.
Me contó primero su vida de otra época y de cómo había quedado completamente solo para ganarse la vida como cazador. Su fusil lo había salvado siempre de la ruina. Vendiendo cuernos de ciervo, obtenía de los chinos cartuchos, tabaco y telas para vestirse. Jamás había pensado que su vista le fallaría y que no podría comprarla a ningún precio. Desde hacía seis meses, había comenzado a experimentar la pérdida de la vista y se había imaginado que aquello iba a pasar, pero acababa de convencerse ese mismo día de que sus cacerías habían terminado. Quedó aterrado. Después se refirió a mi promesa de asegurarle para siempre un abrigo y un pedazo de pan.
—Gracias, capitán —me dijo—. ¡Muchas gracias!
A continuación, se arrodilló y se inclinó hasta tierra. Yo salté hacia él para levantarlo y me puse a explicarle que era yo, por el contrario, quien le debía la vida y que su compañía me haría feliz. Para distraerlo de sus tristes pensamientos, le propuse tomar té:
—Espera, capitán —prosiguió el gold—. No lo he dicho todo aún.
Continuó la historia de su vida. Desde su juventud había sido instruido por un viejo chino en el arte de buscar el gin-seng yreconocer sus indicios. Pero jamás había vendido sus raíces, prefiriendo transportarlas completamente frescas a las fuentes del Lefu para plantarlas con cuidado. Quince años habían pasado desde su última visita a esta plantación. Todas las raíces habían prendido bien; crecían en total veintidós de aquellas plantas. Dersu no podía saber ciertamente si ellas se habían conservado o no; pero pensaba que estaban intactas, creciendo en aquel lugar aislado, en cuya vecindad no había percibido nunca huella humana.
—Todo eso es tuyo —tal fue la conclusión de su largo discurso.
Conmovido por este relato, me esforcé en persuadir a Dersu para que vendiese sus raíces a los chinos y guardara los beneficios, pero el goldinsistió de nuevo:
—Yo no tengo ninguna necesidad de ellos, ya que no me queda mucho tiempo de vida. Moriré pronto y deseo mucho regalarte ese pantzui [31].
Sus ojos me imploraban con tanta amistad, que no pude resistirme; mi rechazo lo hubiera herido. Le expresé, pues, mi consentimiento, aunque pidiéndole su palabra de que él vendría a acompañarme a Khabarovsk cuando nuestra expedición hubiese terminado. Él consintió a su vez. Resolvimos también ir por la primavera a las orillas del Lefu a la búsqueda de las preciosas raíces. Dersu añadió todavía algunos leños al fuego. La llama se elevó brillante, aclarando con su resplandor rojizo las zarzas y las rocas del litoral, testimonios silenciosos de nuestro pacto y de nuestras obligaciones mutuas.
Pero una pequeña franja rosa apareció en el horizonte: el alba iba a llegar. Los tizones humeaban, pareciendo absorber el fuego.
—¿Y si echáramos un sueñecito? —propuse a mi compañero.
Él se levantó para reajustar la tienda. Después nos acostamos sobre la misma manta y dormimos con un sueño de plomo.
El sol se había levantado hacía mucho tiempo cuando, por fin, nos despertamos. El agua de los lagos estaba cubierta de una delgada capa de hielo donde las zarzas de la orilla se reflejaban como en un espejo. Tomamos aprisa el té con carne fría, antes de recoger nuestros efectos para volver al campamento principal. Encontramos allí a todo el mundo reunido. Arinin había tenido la suerte de matar un ternero marino; Zakharov, por su parte, había abatido una otaria.Así que estábamos provistos de una reserva apreciable de piel y de carne.
Como quedamos en el lugar del 12 al 16 de noviembre, los soldados aprovecharon para coger murtillas y piñas de cedro. Dersu llevó a los udehéslas dos pieles en bruto y consiguió cambiarlas por una piel de alce teñida. Pidió a las mujeres indígenas que nos cortaran los pedazos necesarios para zapatos y nosotros mismos los fabricamos, cada uno a su medida.
En la mañana del 17, abandonamos el Nakhtokhú para regresar hacia el pueblo de nuestros viejos creyentes. Al partir, eché una última mirada al mar, esperando ver asomar la barca de Khei-Ba-Tú. Pero el mar permanecía desierto. Como el viento venía del continente, la superficie marítima estaba toda en calma cerca de la costa y muy agitada en alta mar. Tuve que resignarme y ordené la partida. Era penoso volver sobre nuestros pasos, pero no teníamos otro remedio. Nuestro regreso se hizo sin incidentes y llegamos al Kussún el 23 de noviembre.
29
Nueva campaña de invierno
Después de un corto reposo entre los ribereños del Kussún, me propuse continuar nuestro avance; pero estos indígenas me aconsejaron pasar la noche en sus fanzas.Los udehésme aseguraron que después de la larga calma y de las continuas heladas había que prever un viento violento. Los chinos establecidos en esta región parecían a su vez muy alarmados y arrojaban constantemente miradas hacia el oeste. Cuando les preguntaba por qué estaban preocupados, estas gentes me señalaron la cresta del Kiamo cubierta de nieve. Me di cuenta entonces de que las cimas de ese macizo montañoso, visibles hasta entonces con gran nitidez, no presentaban sino contornos vagos: las montañas tenían el aspecto de echar humo. Según los indígenas, el viento tardaría dos horas en franquear el espacio que se extendía entre la cresta y el borde del mar.
Los chinos tuvieron cuidado de sujetar los techos de sus casas a los tocones y los troncos vecinos, mientras que los graneros primitivos, donde se amontonaba el trigo, fueron recubiertos de redes trenzadas con hierbas.
Hacia las dos de la tarde se levantó en efecto un viento que empezó soplando débil y regularmente, pero que iba creciendo cada vez más. Se acompañó de una bruma donde se entremezclaban la nieve, el polvo y el follaje seco, que se elevaba en torbellinos. Hacia la noche, la tempestad llegó a su punto culminante. Salí afuera, provisto de mi anemómetro, para medir la fuerza del viento, pero una ráfaga rompió la rueda del aparato y estuvo a punto de derribarme. Vagamente, pude ver volar en el aire una plancha y una pieza de corteza que un golpe de viento había arrancado de un techo. Una arba [32]colocada cerca de la fanza,rodó sola a través del patio y acabó por ser empujada contra un vallado. De una muela de heno poco sólida, no quedó en pocos minutos ningún vestigio.
El viento se apaciguó hacia la mañana. Ráfagas aisladas alternaron con períodos de calma. Cuando se hizo de día, no pude reconocer el lugar: una de las fanzasestaba demolida hasta los cimientos; otra, tenía un muro hundido. Numerosos árboles desraizados obstruían el suelo.
Hubiéramos tenido que avanzar, pero no teníamos muchas ganas. Mis compañeros estaban fatigados y los chinos, por otra parte, nos colmaban de atenciones. Así que decidí que pasaríamos una segunda noche con ellos. Aquello fue lo mejor: la misma noche, un joven udehécorrió desde el litoral para darnos la noticia feliz del retorno de nuestro batelero, llegado sano y salvo con todos nuestros efectos. Mis compañeros lanzaron hurras y cambiaron apretones de manos. Nuestra alegría, bien justificada, era tal que yo mismo estuve a punto de danzar.
Desde el alba, estábamos todos al borde del mar. Tan feliz como nosotros, nuestro batelero fue rodeado por los soldados, que lo asaltaron a preguntas. He aquí lo que supimos: el fuerte viento continental, había rechazado su embarcación hacia Sakhaline. Pero Khei-Ba-Tú no perdió la cabeza y se esforzó en costear las orillas de esta isla, sabiendo que de otro modo su barco se arriesgaba a ser arrastrado hacia el Japón. A continuación, consiguió llegar con su barca al continente, a una longitud más alta, y redescendió hacia el sur, navegando a lo largo de la costa. Sabiendo por los ribereños del Nakhtokhú que nosotros habíamos partido para el Amagú, él continuó su periplo, tratando de alcanzarnos. No se había detenido más que la antevíspera para dejar pasar la tempestad y tardó a continuación un día en ganar el Kussún.
Yo hice inmediatamente un nuevo proyecto: remontar todo el Kussún y franquear la cresta del Sijote-Alin, para llegar al río Bikin. Poseíamos entonces todo lo necesario: provisiones, instrumentos, vestimenta abrigada, calzado, equipamiento y cartuchos.








