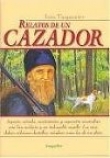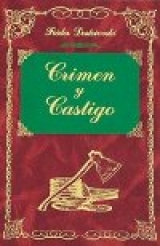
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
Sin embargo, la ejecución de este plan presentaba grandes dificultades. Durante más de media hora se limitó a errar por el malecón del canal, inspeccionando todas las escaleras que conducían al agua. En ninguna podía llevar a la práctica su propósito. Aquí había un lavadero lleno de lavanderas, allí varias barcas amarradas a la orilla. Además, el malecón estaba repleto de transeúntes. Se le podía ver desde todas partes, y a quien lo viera le extrañaría que un hombre bajara las escaleras expresamente para echar una cosa al agua. Por añadidura, los estuches podían quedar flotando, y entonces todo el mundo los vería. Lo peor era que las personas con que se cruzaba le miraban de un modo singular, como si él fuera lo único que les interesara. «¿Por qué me mirarán así? —se decía—. ¿O todo será obra de mi imaginación?»
Al fin pensó que acaso sería preferible que se dirigiera al Neva. En sus malecones había menos gente. Allí llamaría menos la atención, le sería más fácil tirar las joyas y —detalle importantísimo– estaría más lejos de su barrio.
De pronto se preguntó, asombrado, por qué habría estado errando durante media hora ansiosamente por lugares peligrosos, cuando se le ofrecía una solución tan clara. Había perdido media hora entera tratando de poner en práctica un plan insensato forjado en un momento de desvarío. Cada vez era más propenso a distraerse, su memoria vacilaba, y él se daba cuenta de ello. Había que apresurarse.
Se dirigió al Neva por la avenida V. Pero por el camino tuvo otra idea. ¿Por qué ir al Neva? ¿Por qué arrojar los objetos al agua? ¿No era preferible ir a cualquier lugar lejano, a las islas, por ejemplo, buscar un sitio solitario en el interior de un bosque y enterrar las cosas al pie de un árbol, anotando cuidadosamente el lugar donde se hallaba el escondite? Aunque sabía que en aquel momento era incapaz de razonar lógicamente, la idea le pareció sumamente práctica.
Pero estaba escrito que no había de llegar a las islas. Al desembocar en la plaza que hay al final de la avenida V. vio a su izquierda la entrada de un gran patio protegido por altos muros. A la derecha había una pared que parecía no haber estado pintada nunca y que pertenecía a una casa de altura considerable. A la izquierda, paralela a esta pared, corría una valla de madera que penetraba derechamente unos veinte pasos en el patio y luego se desviaba hacia la izquierda. Esta empalizada limitaba un terreno desierto y cubierto de materiales. Al fondo del patio había un cobertizo cuyo techo rebasaba la altura de la valla. Este cobertizo debía de ser un taller de carpintería, de guarnicionería o algo similar. Todo el suelo del patio estaba cubierto de un negro polvillo de carbón.
«He aquí un buen sitio para tirar las joyas —pensó—. Después se va uno, y asunto concluido.»
Advirtiendo que no había nadie, penetró en el patio. Cerca de la puerta, ante la empalizada, había uno de esos canalillos que suelen verse en los edificios donde hay talleres. En la valla, sobre el canal, alguien había escrito con tiza y con las faltas de rigor: «Proivido acer aguas menores.» Desde luego, Raskolnikof no pensaba llamar la atención deteniéndose allí. Pensó: «Podría tirarlo todo aquí, en cualquier parte, y marcharme.
Miró nuevamente en todas direcciones y se llevó la mano al bolsillo. Pero en ese momento vio cerca del muro exterior, entre la puerta y el pequeño canal, una enorme piedra sin labrar, que debía de pesar treinta kilos largos. Del otro lado del muro, de la calle, llegaba el rumor de la gente, siempre abundante en aquel lugar. Desde fuera nadie podía verle, a menos que se asomara al patio. Sin embargo, esto podía suceder; por lo tanto, había que obrar rápidamente.
Se inclinó sobre la piedra, la cogió con ambas manos por la parte de arriba, reunió todas sus fuerzas y consiguió darle la vuelta. En el suelo apareció una cavidad. Raskolnikof vació en ella todo lo que llevaba en los bolsillos. La bolsita fue lo último que depositó. Sólo el fondo de la cavidad quedó ocupado. Volvió a rodar la piedra y ésta quedó en el sitio donde antes estaba. Ahora sobresalía un poco más; pero Raskolnikof arrastró hasta ella un poco de tierra con el pie y todo quedó como si no se hubiera tocado.
Salió y se dirigió a la plaza. De nuevo una alegría inmensa, casi insoportable, se apoderó momentáneamente de él. No había quedado ni rastro. «¿Quién podrá pensar en esa piedra? ¿A quién se le ocurrirá buscar debajo? Seguramente está ahí desde que construyeron la casa, y Dios sabe el tiempo que permanecerá en ese sitio todavía. Además, aunque se encontraran las joyas, ¿quién pensaría en mí? Todo ha terminado. Ha desaparecido hasta la última prueba.» Se echó a reír. Sí, más tarde recordó que se echó a reír con una risita nerviosa, muda, persistente. Aún se reía cuando atravesó la plaza. Pero su hilaridad cesó repentinamente cuando llegó al bulevar donde días atrás había encontrado a la jovencita embriagada.
Otros pensamientos acudieron a su mente. Le aterraba la idea de pasar ante el banco donde se había sentado a reflexionar cuando se marchó la muchacha. El mismo temor le infundía un posible nuevo encuentro con el gendarme bigotudo al que había entregado veinte kopeks. «¡El diablo se lo lleve!
Siguió su camino, lanzando en todas direcciones miradas coléricas y distraídas. Todos sus pensamientos giraban en torno a un solo punto, cuya importancia reconocía. Se daba perfecta cuenta de que por primera vez desde hacía dos meses se enfrentaba a solas y abiertamente con el asunto.
«¡Que se vaya todo al diablo! —se dijo de pronto, en un arrebato de cólera—. El vino está escanciado y hay que beberlo. El demonio se lleve a la vieja y a la nueva vida... ¡Qué estúpido es todo esto, Señor! ¡Cuántas mentiras he dicho hoy! ¡Y cuántas bajezas he cometido! ¡En qué miserables vulgaridades he incurrido para atraerme la benevolencia del detestable Ilia Petrovitch! Pero, ¡bah!, qué importa. Me río de toda esa gente y de las torpezas que yo haya podido cometer. No es esto lo que debo pensar ahora...»
De súbito se detuvo; acababa de planteársele un nuevo problema, tan inesperado como sencillo, que le dejó atónito. «Si, como crees, has procedido en todo este asunto como un hombre inteligente y no como un imbécil, si perseguías una finalidad claramente determinada, ¿cómo se explica que no hayas dirigido ni siquiera una ojeada al interior de la bolsita, que no te hayas preocupado de averiguar lo que ha producido ese acto por el que has tenido que afrontar toda suerte de peligros y horrores? Hace un momento estabas dispuesto a arrojar al agua esa bolsa, esas joyas que ni siquiera has mirado... ¿Qué explicación puedes dar a esto?»
Todas estas preguntas tenían un sólido fundamento. Lo sabía desde antes de hacérselas. La noche en que había resuelto tirarlo todo al agua había tomado esta decisión sin vacilar, como si hubiese sido imposible obrar de otro modo. Sí, sabía todas estas cosas y recordaba hasta los menores detalles. Sabía que todo había de ocurrir como estaba ocurriendo; lo sabía desde el momento mismo en que había sacado los estuches del arca sobre la cual estaba inclinado... Sí, lo sabía perfectamente.
«La causa de todo es que estoy muy enfermo —se dijo al fin sombríamente—. Me torturo y me hiero a mí mismo. Soy incapaz de dirigir mis actos. Ayer, anteayer y todos estos días no he hecho más que martirizarme... Cuando esté curado, ya no me atormentaré. Pero ¿y si no me curo nunca? ¡Señor, qué harto estoy de toda esta historia...!»
Mientras así reflexionaba, proseguía su camino. Anhelaba librarse de estas preocupaciones, pero no sabía cómo podría conseguirlo. Una sensación nueva se apoderó de él con fuerza irresistible, y su intensidad aumentaba por momentos. Era un desagrado casi físico, un desagrado pertinaz, rencoroso, por todo lo que encontraba en su camino, por todas las cosas y todas las personas que lo rodeaban. Le repugnaban los transeúntes, sus caras, su modo de andar, sus menores movimientos. Sentía deseos de escupirles a la cara, estaba dispuesto a morder a cualquiera que le hablase.
Al llegar al malecón del Pequeño Neva, en Vasilievski Ostrof, se detuvo en seco cerca del puente.
«May vive en esa casa —pensó—. Pero ¿qué significa esto? Mis pies me han traído maquinalmente a la vivienda de
Rasumikhine. Lo mismo me ocurrió el otro día. Esto es verdaderamente chocante. ¿He venido expresamente o estoy agua por obra del azar? Pero esto poco importa. El caso es que dije que vendría a casa de Rasumikhine "al día siguiente". Pues bien, ya he venido. ¿Acaso tiene algo de particular que le haga una visita?»
Subió al quinto piso. En él habitaba Rasumikhine.
Se hallaba éste escribiendo en su habitación. Él mismo fue a abrir. No se habían visto desde hacía cuatro meses. Llevaba una bata vieja, casi hecha jirones. Sus pies sólo estaban protegidos por unas pantuflas. Tenía revuelto el cabello. No se había afeitado ni lavado. Se mostró asombrado al ver a Raskolnikof.
—¿De dónde sales? —exclamó mirando a su amigo de pies a cabeza. Después lanzó un silbido—. ¿Tan mal te van las cosas? Evidentemente, hermano, nos aventajas a todos en elegancia —añadió, observando los andrajos de su camarada—. Siéntate; pareces cansado.
Y cuando Raskolnikof se dejó caer en el diván turco, tapizado de una tela vieja y rozada (un diván, entre paréntesis, peor que el suyo), Rasumikhine advirtió que su amigo parecía no encontrarse bien.
—Tú estás enfermo, muy enfermo. ¿Te has dado cuenta?
Intentó tomarle el pulso, pero Raskolnikof retiró la mano.
—¡Bah! ¿Para qué? —dijo– He venido porque... me he quedado sin lecciones..., y yo quisiera... No, no me hacen falta para nada las lecciones.
Rasumikhine le observaba atentamente.
—¿Sabes una cosa, amigo? Estás delirando.
—Nada de eso; yo no deliro —replicó Raskolnikof levantándose.
Al subir a casa de Rasumikhine no había tenido en cuenta que iba a verse frente a frente con su amigo, y una entrevista, con quienquiera que fuese, le parecía en aquellos momentos lo más odioso del mundo. Apenas hubo franqueado la puerta del piso, sintió una cólera ciega contra Rasumikhine.
—¡Adiós! —exclamó dirigiéndose a la puerta.
—¡Espera, hombre, espera! ¿Estás loco?
—¡Déjame! —dijo Raskolnikof retirando bruscamente la mano que su amigo le había cogido.
—Entonces, ¿a qué diablos has venido? Has perdido el juicio. Esto es una ofensa para mí. No consentiré que te vayas así.
—Bien, escucha. He venido a tu casa porque no conozco a nadie más que a ti para que me ayude a volver a empezar. Tú eres mejor que todos los demás, es decir, más inteligente, más comprensivo... Pero ahora veo que no necesito nada, ¿entiendes?, absolutamente nada... No me hacen falta los servicios ni la simpatía de los demás... Estoy solo y me basto a mí mismo... Esto es todo. Déjame en paz.
—¡Pero escucha un momento, botarate! ¿Es que te has vuelto loco? Puedes hacer lo que quieras, pero yo tampoco tengo lecciones y me río de eso. Estoy en tratos con el librero Kheruvimof, que es una magnífica lección en su género. Yo no lo cambiaría por cinco lecciones en familias de comerciantes. Ese hombre publica libritos sobre ciencias naturales, pues esto se vende como el pan. Basta buscar buenos títulos. Me has llamado imbécil más de una vez, pero estoy seguro de que hay otros más tontos que yo. Mi editor, que es poco menos que analfabeto, quiere seguir la corriente de la moda, y yo, naturalmente, le animo... Mira, aquí hay dos pliegos y medio de texto alemán. Puro charlatanismo, a mi juicio. Dicho en dos palabras, la cuestión que estudia el autor es la de si la mujer es un ser humano. Naturalmente, él opina que sí y su labor consiste en demostrarlo elocuentemente. Kheruvimof considera que este folleto es de actualidad en estos momentos en que el feminismo está de moda, y yo me encargo de traducirlo. Podrá convertir en seis los dos pliegos y medio de texto alemán. Le pondremos un título ampuloso que llene media página y se venderá a cincuenta kopeks el ejemplar. Será un buen negocio. Se me paga la traducción a seis rublos el pliego, o sea quince rublos por todo el trabajo. Ya he cobrado seis por adelantado. Cuando terminemos este folleto traduciremos un libro sobre las ballenas, y para después ya hemos elegido unos cuantos chismes de Les Confessions. También los traduciremos. Alguien ha dicho a Kheruvimof que Rousseau es una especie de Radiscev [20]. Naturalmente, yo no he protestado. ¡Que se vayan al diablo...! Bueno, ¿quieres traducir el segundo pliego del folleto Es la mujer un ser humano? Si quieres, coge inmediatamente el pliego, plumas, papel (todos estos gastos van a cargo del editor), y aquí tienes tres rublos: como yo he recibido seis adelantados por toda la traducción, a ti te corresponden tres. Cuando hayas traducido el pliego, recibirás otros tres. Pero que te conste que no tienes nada que agradecerme. Por el contrario, apenas te he visto entrar, he pensado en tu ayuda. En primer lugar, yo no estoy muy fuerte en ortografía, y en segundo, mis conocimientos del alemán son más que deficientes. Por eso me veo obligado con frecuencia a inventar, aunque me consuelo pensando que la obra ha de ganar con ello. Es posible que me equivoque... Bueno, ¿aceptas?
Raskolnikof cogió en silencio el pliego de texto alemán y los tres rublos y se marchó sin pronunciar palabra. Rasumikhine le siguió con una mirada de asombro. Cuando llegó a la primera esquina, Raskolnikof volvió repentinamente sobre sus pasos y subió de nuevo al alojamiento de su amigo. Ya en la habitación, dejó el pliego y los tres rublos en la mesa y volvió a marcharse, sin desplegar los labios.
Rasumikhine perdió al fin la paciencia.
—¡Decididamente, te has vuelto loco! —vociferó—. ¿Qué significa esta comedia? ¿Quieres volverme la cabeza del revés? ¿Para qué demonio has venido?
—No necesito traducciones —murmuró Raskolnikof sin dejar de bajar la escalera.
—Entonces, ¿qué es lo que necesitas? —le gritó Rasumikhine desde el rellano.
Raskolnikof siguió bajando en silencio.
—Oye, ¿dónde vives?
No obtuvo respuesta.
—¡Vete al mismísimo infierno!
Pero Raskolnikof estaba ya en la calle. Iba por el puente de Nicolás, cuando una aventura desagradable le hizo volver en sí momentáneamente. Un cochero cuyos caballos estuvieron a punto de arrollarlo le dio un fuerte latigazo en la espalda después de haberle dicho a gritos tres o cuatro veces que se apartase. Este latigazo despertó en él una ira ciega. Saltó hacia el pretil (sólo Dios sabe por qué hasta entonces había ido por medio de la calzada) rechinando los dientes. Todos los que estaban cerca se echaron a reír.
—¡Bien hecho!
—¡Estos granujas!
—Conozco a estos bribones. Se hacen el borracho, se meten bajo las ruedas y uno tiene que pagar daños y perjuicios.
—Algunos viven de eso.
Aún estaba apoyado en el pretil, frotándose la espalda, ardiendo de ira, siguiendo con la mirada el coche que se alejaba, cuando notó que alguien le ponía una moneda en la mano. Volvió la cabeza y vio a una vieja cubierta con un gorro y calzada con borceguíes de piel de cabra, acompañada de una joven —su hija sin duda– que llevaba sombrero y una sombrilla verde.
—Toma esto, hermano, en nombre de Cristo.
Él tomó la moneda y ellas continuaron su camino. Era una pieza de veinte kopeks. Se comprendía que, al ver su aspecto y su indumentaria, le hubieran tomado por un mendigo. La generosa ofrenda de los veinte kopeks se debía, sin duda, a que el latigazo había despertado la compasión de las dos mujeres.
Apretando la moneda con la mano, dio una veintena de pasos más y se detuvo de cara al río y al Palacio de Invierno. En el cielo no había ni una nube, y el agua del Neva —cosa extraordinaria– era casi azul. La cúpula de la catedral de San Isaac (aquél era precisamente el punto de la ciudad desde donde mejor se veía) lanzaba vivos reflejos. En el transparente aire se distinguían hasta los menores detalles de la ornamentación de la fachada.
El dolor del latigazo iba desapareciendo, y Raskolnikof, olvidándose de la humillación sufrida. Una idea, vaga pero inquietante, le dominaba. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en la lejanía. Aquel sitio le era familiar. Cuando iba a la universidad tenía la costumbre de detenerse allí, sobre todo al regresar (lo había hecho más de cien veces), para contemplar el maravilloso panorama. En aquellos momentos experimentaba una sensación imprecisa y confusa que le llenaba de asombro. Aquel cuadro esplendoroso se le mostraba frío, algo así como ciego y sordo a la agitación de la vida... Esta triste y misteriosa impresión que invariablemente recibía le desconcertaba, pero no se detenía a analizarla: siempre dejaba para más adelante la tarea de buscarle una explicación...
Ahora recordaba aquellas incertidumbres, aquellas vagas sensaciones, y este recuerdo, a su juicio, no era puramente casual. El simple hecho de haberse detenido en el mismo sitio que antaño, como si hubiese creído que podía tener los mismos pensamientos e interesarse por los mismos espectáculos que entonces, e incluso que hacía poco, le parecía absurdo, extravagante y hasta algo cómico, a pesar de que la amargura oprimía su corazón. Tenía la impresión de que todo este pasado, sus antiguos pensamientos e intenciones, los fines que había perseguido, el esplendor de aquel paisaje que tan bien conocía, se había hundido hasta desaparecer en un abismo abierto a sus pies... Le parecía haber echado a volar y ver desde el espacio como todo aquello se esfumaba.
Al hacer un movimiento maquinal, notó que aún tenía en su mano cerrada la pieza de veinte kopeks. Abrió la mano, estuvo un momento mirando fijamente la moneda y luego levantó el brazo y la arrojó al río.
Inmediatamente emprendió el regreso a su casa. Tenía la impresión de que había cortado, tan limpiamente como con unas tijeras, todos los lazos que le unían a la humanidad, a la vida...
Caía la noche cuando llegó a su alojamiento. Por lo tanto, había estado vagando durante más de seis horas. Sin embargo, ni siquiera recordaba por qué calles había pasado. Se sentía tan fatigado como un caballo después de una carrera. Se desnudó, se tendió en el diván, se echó encima su viejo sobretodo y se quedó dormido inmediatamente.
La oscuridad era ya completa cuando le despertó un grito espantoso. ¡Qué grito, Señor...! Y después... Jamás había oído Raskolnikof gemidos, aullidos, sollozos, rechinar de dientes, golpes, como los que entonces oyó. Nunca habría podido imaginarse un furor tan bestial.
Se levantó aterrado y se sentó en el diván, trastornado por el horror y el miedo. Pero los golpes, los lamentos, las invectivas eran cada vez más violentos. De súbito, con profundo asombro, reconoció la voz de su patrona. La viuda lanzaba ayes y alaridos. Las palabras salían de su boca anhelantes; debía de suplicar que no le pegasen más, pues seguían golpeándola brutalmente. Esto sucedía en la escalera. La voz del verdugo no era sino un ronquido furioso; hablaba con la misma rapidez, y sus palabras, presurosas y ahogadas, eran igualmente ininteligibles.
De pronto, Raskolnikof empezó a temblar como una hoja. Acababa de reconocer aquella voz. Era la de Ilia Petrovitch. Ilia Petrovitch estaba allí tundiendo a la patrona. La golpeaba con los pies, y su cabeza iba a dar contra los escalones; esto se deducía claramente del sonido de los golpes y de los gritos de la víctima.
Todo el mundo se conducía de un modo extraño. La gente acudía a la escalera, atraída por el escándalo, y allí se aglomeraba. Salían vecinos de todos los pisos. Se oían exclamaciones, ruidos de pasos que subían o bajaban, portazos...
«¿Pero por qué le pegan de ese modo? ¿Y por qué lo consienten los que lo ven?», se preguntó Raskolnikof, creyendo haberse vuelto loco.
Pero no, no se había vuelto loco, ya que era capaz de distinguir los diversos ruidos...
Por lo tanto, pronto subirían a su habitación. «Porque, seguramente, todo esto es por lo de ayer... ¡Señor, Señor...!»
Intentó pasar el pestillo de la puerta, pero no tuvo fuerzas para levantar el brazo. Por otra parte, ¿para qué? El terror helaba su alma, la paralizaba... Al fin, aquel escándalo que había durado diez largos minutos se extinguió poco a poco. La patrona gemía débilmente. Ilia Petrovitch seguía profiriendo juramentos y amenazas. Después, también él enmudeció y ya no se le volvió a oír.
«¡Señor! ¿Se habrá marchado? No, ahora se va. Y la patrona también, gimiendo, hecha un mar de lágrimas...»
Un portazo. Los inquilinos van regresando a sus habitaciones. Primero lanzan exclamaciones, discuten, se interpelan a gritos; después sólo cambian murmullos. Debían de ser muy numerosos; la casa entera debía de haber acudido.
¿Qué significa todo esto, Señor? ¿Para qué, en nombre del cielo, habrá venido este hombre aquí?»
Raskolnikof, extenuado, volvió a echarse en el diván. Pero no consiguió dormirse. Habría transcurrido una media hora, y era presa de un horror que no había experimentado jamás, cuando, de pronto, se abrió la puerta y una luz iluminó el aposento. Apareció Nastasia con una bujía y un plato de sopa en las manos. La sirvienta lo miró atentamente y, una vez segura de que no estaba dormido, depositó la bujía en la mesa y luego fue dejando todo lo demás: el pan, la sal, la cuchara, el plato.
—Seguramente no has comido desde ayer. Te has pasado el día en la calle aunque ardías de fiebre.
—Oye, Nastasia: ¿por qué le han pegado a la patrona?
Ella lo miró fijamente.
—¿Quién le ha pegado?
—Ha sido hace poco..., cosa de una media hora... En la escalera... Ilia Petrovitch, el ayudante del comisario de policía, le ha pegado. ¿Por qué? ¿A qué ha venido...?
Nastasia frunció las cejas y le observó en silencio largamente. Su inquisitiva mirada turbó a Raskolnikof e incluso llegó a atemorizarle.
—¿Por qué no me contestas, Nastasia? —preguntó con voz débil y acento tímido.
—Esto es la sangre —murmuró al fin la sirvienta, como hablando consigo misma.
—¿La sangre? ¿Qué sangre? —balbuceó él, palideciendo y retrocediendo hacia la pared.
Nastasia seguía observándole.
—Nadie le ha pegado a la patrona —;lijo con voz firme y severa.
Él se quedó mirándola, sin respirar apenas.
—Lo he oído perfectamente —murmuró con mayor apocamiento aún—. No estaba dormido; estaba sentado en el diván, aquí mismo... lo he estado oyendo un buen rato... El ayudante del comisario ha venido... Todos los vecinos han salido a la escalera...
—Aquí no ha venido nadie. Es la sangre lo que te ha trastornado. Cuando la sangre no circula bien, se cuaja en el hígado y uno delira... Bueno, ¿vas a comer o no?
Raskolnikof no contestó. Nastasia, inclinada sobre él, seguía observándole atentamente y no se marchaba.
—Dame agua, Nastasiuchka.
Ella se fue y reapareció al cabo de dos minutos con un cantarillo. Pero en este punto se interrumpieron los pensamientos de Raskolnikof. Pasado algún tiempo, se acordó solamente de que había tomado un sorbo de agua fresca y luego vertido un poco sobre su pecho. Inmediatamente perdió el conocimiento.
III
Sin embargo, no estuvo por completo inconsciente durante su enfermedad: era el suyo un estado febril en el que cierta lucidez se mezclaba con el delirio. Andando el tiempo, recordó perfectamente los detalles de este período. A veces le parecía ver varias personas reunidas alrededor de él. Se lo querían llevar. Hablaban de él y disputaban acaloradamente. Después se veía solo: inspiraba horror y todo el mundo le había dejado. De vez en cuando, alguien se atrevía a entreabrir la puerta y le miraba y le amenazaba. Estaba rodeado de enemigos que le despreciaban y se mofaban de él. Reconocía a Nastasia y veía a otra persona a la que estaba seguro de conocer, pero que no recordaba quién era, lo que le llenaba de angustia hasta el punto de hacerle llorar. A veces le parecía estar postrado desde hacía un mes; otras, creía que sólo llevaba enfermo un día. Pero el... suceso lo había olvidado completamente. Sin embargo, se decía a cada momento que había olvidado algo muy importante que debería recordar, y se atormentaba haciendo desesperados esfuerzos de memoria. Pasaba de los arrebatos de cólera a los de terror. Se incorporaba en su lecho y trataba de huir, pero siempre había alguien cerca que le sujetaba vigorosamente. Entonces él caía nuevamente en el diván, agotado, inconsciente. Al fin volvió en sí.
Eran las diez de la mañana. El sol, como siempre que hacía buen tiempo, entraba a aquella hora en la habitación, trazaba una larga franja luminosa en la pared de la derecha e iluminaba el rincón inmediato a la puerta. Nastasia estaba a su cabecera. Cerca de ella había un individuo al que Raskolnikof no conocía y que le observaba atentamente. Era un mozo que tenía aspecto de cobrador. La patrona echó una mirada al interior por la entreabierta puerta. Raskolnikof se incorporó.
—¿Quién es, Nastasia? —preguntó, señalando al mozo.
—¡Ya ha vuelto en sí! —exclamó la sirvienta.
—¡Ya ha vuelto en sí! —repitió el desconocido.
Al oír estas palabras, la patrona cerró la puerta y desapareció. Era tímida y procuraba evitar los diálogos y las explicaciones. Tenía unos cuarenta años, era gruesa y fuerte, de ojos oscuros, cejas negras y aspecto agradable. Mostraba esa bondad propia de las personas gruesas y perezosas y era exageradamente pudorosa.
—¿Quién es usted? —preguntó Raskolnikof al supuesto cobrador.
Pero en este momento la puerta se abrió y dio paso a Rasumikhine, que entró en la habitación inclinándose un poco, por exigencia de su considerable estatura.
—¡Esto es un camarote! —exclamó—. Estoy harto de dar cabezadas al techo. ¡Y a esto llaman habitación...! ¡Bueno, querido; ya has recobrado la razón, según me ha dicho Pachenka!
—Acaba de recobrarla —dijo la sirvienta.
—Acaba de recobrarla —repitió el mozo como un eco, con cara risueña.
—¿Y usted quién es? —le preguntó rudamente Rasumikhine—. Yo me llamo Vrasumivkine y no Rasumikhine, como me llama todo el mundo. Soy estudiante, hijo de gentilhombre, y este señor es amigo mío. Ahora diga quién es usted.
—Soy un empleado de la casa Chelopaief y he venido para cierto asunto.
—Entonces, siéntese.
Al decir esto, Rasumikhine cogió una silla y se sentó al otro lado de la mesa.
—Has hecho bien en volver en ti —siguió diciendo—. Hace ya cuatro días que no te alimentas: lo único que has tomado ha sido unas cucharadas de té. Te he mandado a Zosimof dos veces. ¿Te acuerdas de Zosimof? Te ha reconocido detenidamente y ha dicho que no tienes nada grave: sólo un trastorno nervioso a consecuencia de una alimentación deficiente. «Falta de comida —dijo—. Esto es lo único que tiene. Todo se arreglará.» Está hecho un tío ese Zosimof. Es ya un médico excelente... Bueno —dijo dirigiéndose al mozo—, no quiero hacerle perder más tiempo. Haga el favor de explicarme el motivo de su visita... Has de saber, Rodia, que es la segunda vez que la casa Chelopaief envía un empleado. Pero la visita anterior la hizo otro. ¿Quién es el que vino antes que usted?
—Sin duda, usted se refiere al que vino anteayer. Se llama Alexis Simonovitch y, en efecto, es otro empleado de la casa.
—Es un poco más comunicativo que usted, ¿no le parece?
—Desde luego, y tiene más capacidad que yo.
—¡Laudable modestia! Bien; usted dirá.
—Se trata —dijo el empleado, dirigiéndose a Raskolnikof– de que, atendiendo a los deseos de su madre, Atanasio Ivanovitch Vakhruchine, de quien usted, sin duda, habrá oído hablar más de una vez, le ha enviado cierta cantidad por mediación de nuestra oficina. Si está usted en posesión de su pleno juicio le entregaré treinta y cinco rublos que nuestra casa ha recibido de Atanasio Ivanovitch, el cual ha efectuado el envío por indicación de su madre. Sin duda, ya estaría usted informado de esto.
—Sí, sí..., ya recuerdo... Vakhruchine... —murmuró Raskolnikof, pensativo.
—¿Oye usted? —exclamó Rasumikhine—. Conoce a Vakhruchine. Por lo tanto, está en su cabal juicio. Por otra parte, advierto que también usted es un hombre capacitado. Continúe. Da gusto oír hablar con sensatez.
—Pues sí, ese Vakhruchine que usted recuerda es Atanasio Ivanovitch, el mismo que ya otra vez, atendiendo a los deseos de su madre, le envió dinero de este mismo modo. Atanasio Ivanovitch no se ha negado a prestarle este servicio y ha informado del asunto a Simón Simonovitch, rogándole le haga entrega de treinta y cinco rublos. Aquí están.
—Emplea usted expresiones muy acertadas. Yo adoro también a esa madre. Y ahora juzgue usted mismo: ¿está o no en posesión de sus facultades mentales?
—Le advierto que eso está fuera de mi incumbencia. Aquí se trata de que me eche una firma.
—Se la echará. ¿Es un libro donde ha de firmar?
—Sí, aquí lo tiene.
—Traiga... Vamos, Rodia; un pequeño esfuerzo. Incorpórate; yo te sostendré. Coge la pluma y pon tu nombre. En nuestros días, el dinero es la más dulce de las mieles.
—No vale la pena —dijo Raskolnikof rechazando la pluma.
—¿Qué es lo que no vale la pena?
—Firmar. No quiero firmar.
—¡Ésa es buena! En este caso, la firma es necesaria.
—Yo no necesito dinero.
—¿Que no necesitas dinero? Hermano, eso es una solemne mentira. Sé muy bien que el dinero te hace falta... Le ruego que tenga un poco de paciencia. Esto no es nada... Tiene sueños de grandeza. Estas cosas le ocurren incluso cuando su salud es perfecta. Usted es un hombre de buen sentido. Entre los dos le ayudaremos, es decir, le llevaremos la mano, y firmará. ¡Hala, vamos!
—Puedo volver a venir.
—No, no. ¿Para qué tanta molestia...? ¡Usted es un hombre de buen sentido...! ¡Vamos, Rodia; no entretengas a este señor! ¡Ya ves que está esperando!
Y se dispuso a coger la mano de su amigo.
—Deja —dijo Raskolnikof—. Firmaré.
Cogió la pluma y firmó en el libro. El empleado entregó el dinero y se marchó.
—¡Bravo! Y ahora, amigo, ¿quieres comer?
—Sí.
—¿Hay sopa, Nastasia?
—Sí; ayer sobró.
—¿Está hecha con pasta de sopa y patatas?
—Sí.
—Lo sabía. Tráenos también té.
—Bien.
Raskolnikof contemplaba esta escena con profunda sorpresa y una especie de inconsciente pavor. Decidió guardar silencio y esperar el desarrollo de los acontecimientos.
«Me parece que no deliro —pensó—. Todo esto tiene el aspecto de ser real. p