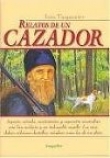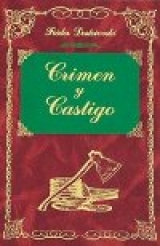
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
Esta suposición le había quitado el sueño, pero nunca había aparecido en su mente con tanta nitidez como en aquellos momentos en que se dirigía a casa de Svidrigailof. Y le bastaba pensar en ello para ponerse furioso. Sin duda, todo iba a cambiar, incluso su propia situación. Debía confiar su secreto a Dunetchka y luego entregarse a la justicia para evitar que su hermana cometiese alguna imprudencia. ¿Y qué pensar de la carta que aquella mañana había recibido Dunia? ¿De quién podía recibir su hermana una carta en Petersburgo? ¿De Lujine? Rasumikhine era un buen guardián, pero no sabía nada de esto. Y Raskolnikof se dijo, contrariado, que tal vez fuera necesario confiarse también a su amigo.
«Sea como fuere, tengo que ir a ver a Svidrigailof cuanto antes —se dijo– Afortunadamente, en este asunto los detalles tienen menos importancia que el fondo. Pero este hombre, si tiene la audacia de tramar algo contra Dunia, es capaz de... Y en este caso, yo...»
Raskolnikof estaba tan agotado por aquel mes de continuos sufrimientos, que no pudo encontrar más que una solución. «Y en este caso, yo lo mataré», se dijo, desesperado.
Un sentimiento angustioso le oprimía el corazón. Se detuvo en medio de la calle y paseó la mirada en torno de él. ¿Qué camino había tomado? Estaba en la avenida ..., a treinta o cuarenta pasos de la plaza del Mercado, que acababa de atravesar. El segundo piso de la casa que había a su izquierda estaba ocupado por una taberna. Tenía abiertas todas las ventanas y, a juzgar por las personas que se veían junto a ellas, el establecimiento debía de estar abarrotado. De él salían cantos, acompañados de una música de clarinete, violín y tambor. Se oían también voces y gritos de mujer.
Raskolnikof se disponía a desandar lo andado, sorprendido de verse allí, cuando, de pronto, distinguió en una de las últimas ventanas a Svidrigailof, con la pipa en la boca y ante un vaso de té. El joven sintió una mezcla de asombro y horror. Svidrigailof le miró en silencio y —cosa que sorprendió a Raskolnikof todavía más profundamente– se levantó de pronto, como si pretendiera eclipsarse sin ser visto. Rodia fingió no verle, pero mientras parecía mirar a lo lejos distraído, le observaba con el rabillo del ojo. El corazón le latía aceleradamente. No se había equivocado: Svidrigailof deseaba pasar inadvertido. Se quitó la pipa de la boca y se dispuso a ocultarse, pero, al levantarse y apartar la silla, advirtió sin duda que Raskolnikof le espiaba. Se estaba repitiendo entre ellos la escena de su primera entrevista. Una sonrisa maligna se esbozó en los labios de Svidrigailof. Después la sonrisa se hizo más amplia y franca. Los dos se daban cuenta de que se vigilaban mutuamente. Al fin, Svidrigailof lanzó una carcajada. —¡Eh! —le gritó—. ¡Suba en vez de estar ahí parado!
Raskolnikof subió a la taberna. Halló a su hombre en un gabinete contiguo al salón donde una nutrida clientela —pequeños burgueses, comerciantes, funcionarios– bebía té y escuchaba a las cantantes en medio de una infernal algarabía. En una pieza vecina se jugaba al billar. Svidrigailof tenía ante sí una botella de champán empezada y un vaso medio lleno. Estaban con él un niño que tocaba un organillo portátil y una robusta muchacha de frescas mejillas que llevaba una falda listada y un sombrero tirolés adornado con cintas. Esta joven era una cantante. Debía de tener unos dieciocho años, y, a pesar de los cantos que llegaban de la sala, entonaba una cancioncilla trivial con una voz de contralto algo ronca, acompañada por el organillo.
—¡Basta! —dijo Svidrigailof a los artistas al ver entrar a Raskolnikof.
La muchacha dejó de cantar en el acto y esperó en actitud respetuosa. También respetuosa y gravemente acababa de cantar su vulgar cancioncilla.
—¡Felipe, un vaso! —pidió a voces Svidrigailof.
—Yo no bebo vino —dijo Raskolnikof.
—Como usted guste. Pero no he pedido un vaso para usted. Bebe, Katia. Hoy ya no lo volveré a necesitar. Toma.
Le sirvió un gran vaso de vino y le entregó un pequeño billete amarillo.
La muchacha apuró el vaso de un solo trago, como hacen todas las mujeres, tomó el billete y besó la mano de Svidrigailof, que aceptó con toda seriedad esta demostración de respeto servil. Acto seguido, la joven se retiró acompañada del organillero. Svidrigailof los había encontrado a los dos en la calle. Aún no hacía una semana que estaba en Petersburgo y ya parecía un antiguo cliente de la casa. Felipe, el camarero, le servía como a un parroquiano distinguido. La puerta que daba al salón estaba cerrada, y Svidrigailof se desenvolvía en aquel establecimiento como en casa propia. Seguramente pasaba allí el día. Aquel local era un antro sucio, innoble, inferior a la categoría media de esta clase de establecimientos.
—Iba a su casa —dijo Raskolnikof—, y, no sé por qué, he tomado la avenida ... al dejar la plaza del Mercado. No paso nunca por aquí. Doblo siempre hacia la derecha al salir de la plaza. Además, éste no es el camino de su casa. Apenas he doblado hacia este lado, le he visto a usted. Es extraño, ¿verdad?
—¿Por qué no dice usted, sencillamente, que esto es un milagro?
—Porque tal vez no es más que un azar.
—Aquí todo el mundo peca de lo mismo —replicó Svidrigailof echándose a reír—. Ni siquiera cuando se cree en un milagro hay nadie que se atreva a confesarlo. Incluso usted mismo ha dicho que se trata «tal vez» de un azar. ¡Qué poco valor tiene aquí la gente para mantener sus opiniones! No se lo puede usted imaginar, Rodion Romanovitch. No digo esto por usted, que tiene una opinión personal y la sostiene con toda franqueza. Por eso mismo me ha llamado la atención lo que ha dicho.
—¿Por eso sólo?
—Es más que suficiente.
Svidrigailof estaba visiblemente excitado, aunque no en extremo, pues sólo había bebido medio vaso de champán.
—Me parece que cuando usted vino a mi casa —observó Raskolnikof– no sabía aún que yo tenía eso que usted llama una opinión personal.
—Entonces nos preocupaban otras cosas. Cada cual tiene sus asuntos. En lo que concierne al milagro, debo decirle que parece haber pasado usted durmiendo estos días. Yo le di la dirección de esta casa. El hecho de que usted haya venido no tiene, pues, nada de extraordinario. Yo mismo le indiqué el camino que debía seguir y las horas en que podría encontrarme aquí. ¿No recuerda usted?
—No; no lo había olvidado —repuso Raskolnikof, profundamente sorprendido.
—Lo creo. Se lo dije dos veces. La dirección se grabó en su cerebro sin que usted se diera cuenta, y ahora ha seguido este camino sin saber lo que hacía. Por lo demás, cuando le hablé de todo esto, yo no esperaba que usted se acordase. Usted no se cuida, Rodion Romanovitch... ¡Ah! Quiero decirle otra cosa. En Petersburgo hay mucha gente que va hablando sola por la calle. Uno se encuentra a cada paso con personas que están medio locas. Si tuviéramos verdaderos sabios, los médicos, los juristas y los filósofos podrían hacer aquí, cada uno en su especialidad, estudios sumamente interesantes. No hay ningún otro lugar donde el alma humana se vea sometida a influencias tan sombrías y extrañas. El mismo clima influye considerablemente. Por desgracia, Petersburgo es el centro administrativo de la nación y su influencia se extiende por todo el país. Pero no se trata precisamente de esto. Lo que quería decirle es que le he observado a usted varias veces en la calle. Usted sale de su casa con la cabeza en alto, y cuando ha dado unos veinte pasos la baja y se lleva las manos a la espalda. Basta mirarle para comprender que entonces usted no se da cuenta de nada de lo que ocurre en torno de su persona. Al fin empieza usted a mover los labios, es decir, a hablar solo. A veces dice cosas en voz alta, entre gestos y ademanes, o permanece un rato parado en medio de la calle sin motivo alguno. Piense que, así como le he visto yo, pueden verle otras personas, y esto sería un peligro para usted. En el fondo, poco me importa, pues no tengo la menor intención de curarle, pero ya me comprenderá...
—¿Sabe usted que me persiguen? —preguntó Raskolnikof dirigiéndole una mirada escrutadora.
—No, no lo sabía —repuso Svidrigailof con un gesto de asombro.
—Entonces, déjeme en paz.
—Bien: le dejaré en paz.
—Pero dígame: si es verdad que usted me ha citado dos veces aquí y esperaba mi visita, ¿por qué, hace un momento, al verme levantar los ojos hacia la ventana, ha intentado ocultarse? Lo he visto perfectamente.
—¡Je, je! ¿Y por qué usted el otro día, cuando entré en su habitación, se hizo el dormido, estando despierto y bien despierto?
—Podía... Tener mis razones..., ya lo sabe usted.
—Y yo las mías..., que usted no sabrá nunca.
Raskolnikof había apoyado el codo del brazo derecho en la mesa y, con el mentón sobre la mano, observaba atentamente a su interlocutor. El aspecto de aquel rostro le había causado siempre un asombro profundo. En verdad, era un rostro extraño. Tenía algo de máscara. La piel era blanca y sonrosada; los labios, de un rojo vivo; la barba, muy rubia; el cabello, también rubio y además espeso. Sus ojos eran de un azul nítido, y su mirada, pesada e inmóvil. Aunque bello y joven —cosa sorprendente dada su edad—, aquel rostro tenía un algo profundamente antipático. Svidrigailof llevaba un elegante traje de verano. Su camisa, finísima, era de una blancura irreprochable. Una gran sortija con una valiosa piedra brillaba en su dedo.
—Ya que usted lo quiere, seguiremos hablando —dijo Raskolnikof, entrando en liza repentinamente y con impaciencia febril—. Por peligroso que sea usted y por poco que desee perjudicarme, no quiero andarme con rodeos ni con astucias. Le voy a demostrar ahora mismo que mi suerte me inspira menos temor del que cree usted. He venido a advertirle francamente que si usted abriga todavía contra mi hermana las intenciones que abrigó, y piensa utilizar para sus fines lo que ha sabido últimamente, le mataré sin darle tiempo a denunciarme para que me detengan. Puede usted creerme: mantendré mi palabra. Y ahora, si tiene algo que decirme (pues en estos últimos días me ha parecido que deseaba hablarme), dígalo pronto, pues no puedo perder más tiempo.
—¿A qué vienen esas prisas? —preguntó Svidrigailof, mirándole con una expresión de curiosidad.
—Todos tenemos nuestras preocupaciones —repuso Raskolnikof, sombrío e impaciente.
—Acaba de invitarme usted a hablar con franqueza —dijo Svidrigailof sonriendo—, y a la primera pregunta que le dirijo me contesta con una evasiva. Usted cree que yo lo hago todo con una segunda intención y me mira con desconfianza. Es una actitud que se comprende, dada su situación; pero, por mucho que sea mi deseo de estar en buenas relaciones con usted, no me tomaré la molestia de engañarle. No vale la pena. Por otra parte, no tengo nada de particular que decirle.
—Siendo así, ¿por qué ese empeño en verme? Pues usted está siempre dando vueltas a mi alrededor.
—Usted es un hombre curioso y resulta interesante observarlo. Me seduce lo que su situación tiene de fantástica. Además, es usted hermano de una mujer que me interesó mucho. Y, en fin, tiempo atrás me habló tanto de usted esa mujer, que llegué a la conclusión de que ejercía usted una fuerte influencia sobre ella. Me parece que son motivos suficientes. ¡Je, je! Sin embargo, le confieso que su pregunta me parece tan compleja, que me es difícil responderle. Ahora mismo, si usted ha venido a verme, no ha sido por ningún asunto determinado, sino con la esperanza de que yo le diga algo nuevo. ¿No es así? Confiéselo —le invitó Svidrigailof con una pérfida sonrisita—. Bien, pues se da el caso de que también yo, cuando el tren me traía a Petersburgo, alimentaba la esperanza de conocer cosas nuevas por usted, de sonsacarle algo.
—¿Qué me podía sonsacar?
—Pues ni yo mismo lo sé... Ya ve usted en qué miserable taberna paso los días. Aquí estoy muy a gusto, y, aunque no lo estuviera, en alguna parte hay que pasar el tiempo... ¡Esa pobre Katia...! ¿La ha visto usted...? Si al menos fuera un glotón o un gastrónomo... Pero no: eso es todo lo que puedo comer —y señalaba una mesita que había en un rincón, donde se veía un plato de hojalata con los restos de un mísero bistec—. A propósito, ¿ha comido usted? Yo he dado un bocado sin apetito. Vino no bebo: sólo champán, y nunca más de un vaso en toda una noche, lo que es suficiente para que me duela la cabeza. Si hoy he pedido una botella es porque necesito animarme: tengo que verme con una persona para tratar de ciertos asuntos, y quiero aparecer vehemente y resuelto. Por lo tanto, usted me encuentra de un humor especial. Si hace un momento he intentado esconderme como un colegial ha sido por terror a que su visita me impidiera atender al asunto de que le he hablado. Sin embargo —consultó su reloj—, tenemos aún un buen rato para hablar, pues no son más que las cuatro y media... Créame que en ciertos momentos siento no ser nada, nada absolutamente: ni propietario, ni padre de familia, ni ulano, ni fotógrafo, ni periodista. A veces resulta enojoso no tener ninguna profesión. Le aseguro que esperaba oír de su boca algo nuevo.
—Pero ¿quién es usted? ¿Y por qué ha venido a Petersburgo?
—¿Que quién soy? Ya lo sabe usted: un gentilhombre que sirvió dos años en la caballería. Después estuve otros dos vagando por Petersburgo. Luego me casé con Marfa Petrovna y me fui a vivir al campo. Aquí time usted mi biografía.
—Era usted jugador, ¿verdad?
—Jugador de ventaja.
—¿Hacía trampas?
—Sí.
—Alguien debió de abofetearle, ¿no?
—Sí. ¿Por qué lo dice?
—Porque entonces tuvo usted ocasión de batirse en duelo. Eso presta animación a la vida.
—No le digo lo contrario..., pero no estoy preparado para discusiones filosóficas. Ahora le voy a hacer una confesión: he venido a Petersburgo por las mujeres.
—¿Apenas enterrada Marfa Petrovna?
—Pues sí. ¿Qué importa? —respondió Svidrigailof sonriendo con una franqueza que desarmaba—. ¿Se escandaliza de oírme hablar así de las mujeres?
—¿Cómo no escandalizarme su libertinaje?
—¡Libertinaje, libertinaje...! Para responder a su primera pregunta, le hablaré de la mujer en general. Estoy dispuesto a charlar un rato. Dígame: ¿por qué he de huir de las mujeres siendo un gran amador? Esto es, al menos, una ocupación para mí.
—Entonces, ¿usted sólo ha venido aquí para ir de jarana?
—Admitamos que sea así. Sin duda, eso de la disipación le tiene obsesionado, pero le confieso que me gustan las preguntas directas. El libertinaje tiene, cuando menos, un carácter de continuidad fundado en la naturaleza y no depende de un capricho: es algo que arde en la sangre como un carbón siempre incandescente y que sólo se apaga con la edad, y aun así difícilmente, a fuerza de agua fría. Confiese que esto, en cierto modo, es una ocupación.
—Pero ¿qué tiene de divertido para usted esa vida? Es una enfermedad, y de las malas.
—Ya le veo venir. Admito que eso es una enfermedad como todas las inclinaciones exageradas, y en este caso uno rebasa siempre los límites de lo normal; pero tenga en cuenta que esto es cosa que cambia según los individuos. Desde luego, hay que reprimirse, aunque sólo sea por conveniencia; pero si yo no tuviera esta ocupación, acabaría por descerrajarme de un tiro en la cabeza. Bien sé que el hombre honrado tiene que aburrirse, pero aun así...
—¿Sería usted capaz de dispararse un balazo en la cabeza?
—¿A qué viene esa pregunta? —exclamó Svidrigailof con un gesto de contrariedad—. Le ruego que no hablemos de estas cosas —se apresuró a añadir, dejando su tono de jactancia.
Incluso su semblante había cambiado.
—No puedo remediarlo. Sé que esto es una debilidad vergonzosa pero temo a la muerte y no me gusta oír hablar de ella. ¿Sabe usted que soy un poco místico?
—Ya sé lo que quiere usted decir... El espectro de Marfa Petrovna... Dígame: se le aparece todavía.
—No me hable de eso —exclamó, irritado—. En Petersburgo no se me ha aparecido aún. ¡Que el diablo se lo lleve...! Hablemos de otra cosa... Además, no me sobra el tiempo. Aun sintiéndolo mucho, pronto tendremos que dejar nuestra charla... Pero aún tengo algo que decirle.
—Le espera una mujer, ¿verdad?
—Sí... Un caso extraordinario. Pura casualidad... Pero no es de esto de lo que quería hablarle.
—¿No le inquieta la bajeza de esta conducta? ¿Es que no tiene usted fuerza de voluntad suficiente para detenerse?
—Fuerza de voluntad... ¿Acaso la tiene usted? ¡Je, je, je! Me deja usted boquiabierto, Rodion Romanovitch, y eso que esperaba oírle decir algo parecido. ¡Que hable usted de disipación, de cuestiones morales! ¡Que haga usted el Schiller, el idealista! Desde luego, esos puntos de vista son muy naturales, y lo asombroso sería oír sustentar la opinión contraria, pero, teniendo en cuenta las circunstancias, la cosa resulta un poco rara... ¡Cuánto lamento que el tiempo me apremie! Me parece usted un hombre en extremo interesante. A propósito, ¿le gusta Schiller? A mí me encanta.
—Es usted un fanfarrón —repuso Raskolnikof con un gesto de repugnancia.
—Le aseguro que no lo soy, pero, aun admitiendo que lo fuera, ¿haría con ello algún mal a alguien? He vivido siete años en el campo con Marfa Petrovna. Por eso, cuando me he encontrado con un hombre inteligente como usted..., inteligente y, además, interesante..., es natural que me sienta feliz de charlar con él. Además, me he bebido el champán que me quedaba en el vaso y se me ha subido a la cabeza. Sin embargo, lo que más me trastorna es cierto acontecimiento del que no quiero hablar... Pero ¿dónde va usted? —preguntó, sorprendido.
Raskolnikof se había levantado. Se ahogaba, se sentía a disgusto en aquel ambiente y se arrepentía de haber entrado allí. Svidrigailof se le aparecía como el más despreciable malvado que pudiera haber en el mundo.
—Espere, espere un momento. Pida un vaso de té. No se marche. Le aseguro que no hablaré de cosas absurdas, es decir, de mí. Tengo que decirle una cosa... ¿Quiere usted que le cuente cómo una mujer se propuso salvarme, como usted diría? Es una cuestión que le interesará, pues esta mujer es su hermana. ¿Se lo cuento? Así emplearemos el tiempo de que aún dispongo.
—Hable, pero espero que...
—No se inquiete. Avdotia Romanovna no puede inspirar, ni siquiera a un hombre tan corrompido como yo, sino el respeto más profundo.
IV
Sin duda sabe usted..., sí, sí, lo sabe porque se lo conté yo mismo —dijo Svidrigailof, iniciando su relato—, que estuve en la cárcel por deudas, una deuda cuantiosa que me era absolutamente imposible pagar. No quiero entrar en detalles acerca de mi rescate por Marfa Petrovna. Ya sabe usted cómo puede trastornar el amor la cabeza a una mujer. Marfa Petrovna era una mujer honesta y bastante inteligente, aunque de una completa incultura. Esta mujer celosa y honesta, tras varias escenas llenas de violencia y reproches, cerró conmigo una especie de contrato que observó escrupulosamente durante todo el tiempo de nuestra vida conyugal. Ella era mayor que yo. Yo tuve la vileza, y también la lealtad, de decirle francamente que no podía comprometerme a guardarle una fidelidad absoluta. Estas palabras le enfurecieron, pero al mismo tiempo, mi ruda franqueza debió de gustarle. Sin duda pensó: «Esta confesión anticipada demuestra que no tiene el propósito de engañarme.» Lo cual era importantísimo para una mujer celosa.
»Tras una serie de escenas de lágrimas, llegamos al siguiente acuerdo verbal:
»Primero. Yo me comprometía a no abandonar jamás a Marfa Petrovna, o sea a permanecer siempre a su lado, como corresponde a un marido.
»Segundo. Yo no podía salir de sus tierras sin su autorización.
»Tercero. No tendría jamás una amante fija.
»Cuarto. En compensación, Marfa Petrovna me permitiría cortejar a las campesinas, pero siempre con su consentimiento secreto y teniéndola al corriente de mis aventuras.
»Quinto. Prohibición absoluta de amar a una mujer de nuestro nivel social.
»Y sexto. Si, por desgracia, me enamorase profunda y seriamente, me comprometía a enterar de ello a Marfa Petrovna.
»En lo concerniente a este último punto, he de advertirle que Marfa Petrovna estaba muy tranquila. Era lo bastante inteligente para saber que yo era un libertino incapaz de enamorarme en serio. Sin embargo, la inteligencia y los celos no son incompatibles, y esto fue lo malo... Por otra parte, si uno quiere juzgar a los hombres con imparcialidad, debe desechar ciertas ideas preconcebidas y de tipo único y olvidar los hábitos que adquirimos de las personas que nos rodean. En fin, confío en poder contar al menos con su juicio.
»Tal vez haya oído usted contar cosas cómicas y ridículas sobre Marfa Petrovna. En efecto, tenía ciertas costumbres extrañas, pero le confieso sinceramente que siento verdadero remordimiento por las penas que le he causado. En fin, creo que esto es una oración fúnebre suficiente del más tierno de los maridos a la más afectuosa de las mujeres. Durante nuestros disgustos, yo guardaba silencio casi siempre, y este acto de galantería no dejaba de producir efecto. Ella se calmaba y sabía apreciarlo. En algunos casos incluso se sentía orgullosa de mí. Pero no pudo soportar a su hermana de usted. ¿Cómo se arriesgó a tomar como institutriz a una mujer tan hermosa? La única explicación es que, como mujer apasionada y sensible, se enamoró de ella. Sí, tal como suena; se enamoró... ¡Avdotia Romanovna! Desde el primer momento comprendí que su presencia sería una complicación, y, aunque usted no lo crea, decidí abstenerme incluso de mirarla. Pero fue ella la que dio el primer paso. Aunque le parezca mentira, al principio Marfa Petrovna llegó incluso a enfadarse porque yo no hablaba nunca de su hermana: me reprochaba que permaneciera indiferente a los elogios que me hacía de ella. No puedo comprender lo que pretendía. Como es natural, mi mujer contó a Avdotia Romanovna toda mi biografía. Tenía el defecto de poner a todo el mundo al corriente de nuestras intimidades y de quejarse de mí ante el primero que llegaba. ¿Cómo no había de aprovechar esta ocasión de hacer una nueva y magnífica amistad? Sin duda estaban siempre hablando de mí, y Avdotia Romanovna debía de conocer perfectamente los siniestros chismes que se me atribuían. Estoy seguro de que algunos de esos rumores llegaron hasta usted.
—Sí. Lujine incluso le ha acusado de causar la muerte de un niño. ¿Es eso verdad?
—Hágame el favor de no dar crédito a esas villanías —exclamó Svidrigailof con una mezcla de cólera y repugnancia—. Si usted desea conocer la verdad de todas esas historias absurdas, se las contaré en otra ocasión, pero ahora...
—También me han dicho que fue usted culpable de la muerte de uno de sus sirvientes...
—Le agradeceré que no siga por ese camino —dijo Svidrigailof, agitado.
—¿No es aquel que, después de muerto, le cargó la pipa? Conozco este detalle por usted mismo.
Svidrigailof le miró atentamente, y Rodia creyó ver brillar por un momento en sus ojos un relámpago de cruel ironía. Pero Svidrigailof repuso cortésmente:
—Sí, ese criado fue. Ya veo que todas esas historias le han interesado vivamente, y me comprometo a satisfacer su curiosidad en la primera ocasión. Creo que se me puede considerar como un personaje romántico. Ya comprenderá la gratitud que debo guardar a Marfa Petrovna por haber contado a su hermana tantas cosas enigmáticas e interesantes sobre mí. No sé qué impresión le producirían estas confidencias, pero apostaría cualquier cosa a que me favorecieron. A pesar de la aversión que su hermana sentía hacia mi persona, a pesar de mi actitud sombría y repulsiva, acabó por compadecerse del hombre perdido que veía en mí. Y cuando la piedad se apodera del corazón de una joven, esto es sumamente peligroso para ella. La asalta el deseo de salvar, de hacer entrar en razón, de regenerar, de conducir por el buen camino a un hombre, de ofrecerle, en fin, una vida nueva. Ya debe de conocer usted los sueños de esta índole.
»En seguida me di cuenta de que el pájaro iba por impulso propio hacia la jaula, y adopté mis precauciones. No haga esas muecas, Rodion Romanovitch: ya sabe usted que este asunto no tuvo consecuencias importantes... ¡El diablo me lleve! ¡Cómo estoy bebiendo esta tarde...! Le aseguro que más de una vez he lamentado que su hermana no naciera en el siglo segundo o tercero de nuestra era. Entonces habría podido ser hija de algún modesto príncipe reinante, o de un gobernador, o de un procónsul en Asia Menor. No cabe duda de que habría engrosado la lista de los mártires y sonreído ante los hierros al rojo y toda clase de torturas. Ella misma habría buscado este martirio... Si hubiese venido al mundo en el siglo quinto, se habría retirado al desierto de Egipto, y allí habría pasado treinta años alimentándose de raíces, éxtasis y visiones. Es una mujer que anhela sufrir por alguien, y si se la privase de este sufrimiento, sería capaz, tal vez, de arrojarse por una ventana.
»He oído hablar de un joven llamado Rasumilchine, un muchacho inteligente, según dicen. A juzgar por su nombre, debe de ser un seminarista... Bien, que este joven cuide de su hermana.
»En resumen, que he conseguido comprenderla, de lo cual me enorgullezco. Pero entonces, es decir, en el momento de trabar conocimiento con ella, fui demasiado ligero y poco clarividente, lo que explica que me equivocara... ¡El diablo me lleve! ¿Por qué será tan hermosa? Yo no tuve la culpa.
»La cosa empezó por un violento capricho sensual. Avdotia Romanovna es extraordinariamente, exageradamente púdica (no vacilo en afirmar que su recato es casi enfermizo, a pesar de su viva inteligencia, y que tal vez le perjudique). Así las cosas, una campesina de ojos negros, Paracha, vino a servir a nuestra casa. Era de otra aldea y nunca había trabajado para otros. Aunque muy bonita, era increíblemente tonta: las lágrimas, los gritos con que esta chica llenó la casa produjeron un verdadero escándalo.
»Un día, después de comer, Avdotia Romanovna me llevó a un rincón del jardín y me exigió la promesa de que dejaría tranquila a la pobre Paracha. Era la primera vez que hablábamos a solas. Yo, como es natural, me apresuré a doblegarme a su petición a hice todo lo posible por aparecer conmovido y turbado; en una palabra, que desempeñé perfectamente mi papel. A partir de entonces tuvimos frecuentes conversaciones secretas, escenas en que ella me suplicaba con lágrimas en los ojos, sí, con lágrimas en los ojos, que cambiara de vida. He aquí a qué extremos llegan algunas muchachas en su deseo de catequizar. Yo achacaba todos mis errores al destino, me presentaba como un hombre ávido de luz, y, finalmente, puse en práctica cierto medio de llegar al corazón de las mujeres, un procedimiento que, aunque no engaña a nadie, es siempre de efecto seguro. Me refiero a la adulación. Nada hay en el mundo más difícil de mantener que la franqueza ni nada más cómodo que la adulación. Si en la franqueza se desliza la menor nota falsa, se produce inmediatamente una disonancia y, con ella, el escándalo. En cambio, la adulación, a pesar de su falsedad, resulta siempre agradable y es recibida con placer, un placer vulgar si usted quiere, pero que no deja de ser real.
»Además, la lisonja, por burda que sea nos hace creer siempre que encierra una parte de verdad. Esto es así para todas las esferas sociales y todos los grados de la cultura. Incluso la más pura vestal es sensible a la adulación. De la gente vulgar no hablemos. No puedo recordar sin reírme cómo logré seducir a una damita que sentía verdadera devoción por su marido, sus hijos y su familia. ¡Qué fácil y divertido fue! El caso es que era verdaderamente virtuosa, por lo menos a su modo. Mi táctica consistió en humillarme ante ella e inclinarme ante su castidad. La adulaba sin recato y, apenas obtenía un apretón de mano o una mirada, me acusaba a mí mismo amargamente de habérselos arrancado a la fuerza y afirmaba que su resistencia era tal, que jamás habría logrado nada de ella sin mi desvergüenza y mi osadía. Le decía que, en su inocencia, no podía prever mis bribonadas, que había caído en la trampa sin darse cuenta, etcétera. En una palabra, que conseguí mis propósitos, y mi dama siguió convencida de su inocencia: atribuyó su caída a un simple azar. No puede usted imaginarse cómo se enfureció cuando le dije que estaba completamente seguro de que ella había ido en busca del placer exactamente igual que yo.
»La pobre Marfa Petrovna tampoco resistía a la adulación, y, si me lo hubiera propuesto, habría conseguido que pusiera su propiedad a mi nombre (estoy bebiendo demasiado y hablando más de la cuenta). No se enfade usted si le digo que Avdotia Romanovna no fue insensible a los elogios de que la colmaba. Pero fui un estúpido y lo eché a perder todo con mi impaciencia. Más de una vez la miré de un modo que no le gustó. Cierto fulgor que había en mis ojos la inquietaba y acabó por serle odioso. No entraré en detalles: sólo le diré que reñimos. También en esta ocasión me conduje estúpidamente: me reí de sus actividades conversionistas.
»Paracha volvió a contar con mis atenciones, y otras muchas le siguieron. O sea que empecé a llevar una vida infernal. ¡Si hubiera usted visto, Rodion Romanovitch, aunque sólo hubiera sido una vez, los rayos que pueden lanzar los ojos de su hermana...!
»No crea demasiado al pie de la letra mis palabras. Estoy embriagado. Acabo de beberme un vaso entero. Sin embargo, digo la verdad. El centelleo de aquella mirada me perseguía hasta en sueños. Llegué al extremo de no poder soportar el susurro de sus vestidos. Temí que me diera un ataque de apoplejía. Nunca hubiese creído que pudiera apoderarse de mí una locura semejante. Yo deseaba hacer las paces con ella, pero la reconciliación era imposible. Y ¿sabe usted lo que hice entonces? ¡A qué grado de estupidez puede conducir a un hombre el despecho! No tome usted ninguna determinación cuando está furioso, Rodion Romanovitch. Teniendo en cuenta que Avdotia Romanovna era pobre (¡Oh perdón!, no quería decir eso..., pero ¿qué importan las palabras si expresan nuestro pensamiento?), teniendo en cuenta que vivía de su trabajo y que tenía a su cargo a su madre y a usted (¿otra vez arruga usted las cejas?), decidí ofrecerle todo el dinero que poseía (en aquel momento podía reunir unos treinta mil rublos) y proponerle que huyera conmigo, a esta capital, por ejemplo. Una vez aquí, le habría jurado amor eterno y sólo habría pensado en su felicidad. Entonces estaba tan prendado de ella, que si me hubiera dicho: "Envenena, asesina a Marfa Petrovna", yo lo habría hecho, puede usted creerme. Pero todo esto terminó con el desastre que usted conoce, y ya puede usted figurarse a qué extremo llegaría mi cólera cuando me enteré de que Marfa Petrovna había hecho amistad con ese farsante de Lujine y amañado un matrimonio con su hermana, que no aventajaba en nada a lo que yo le ofrecía. ¿No lo cree usted así...? Dígame, responda... Veo que usted me ha escuchado con gran atención, interesante joven...