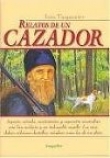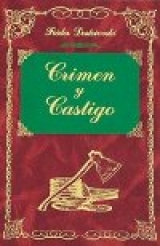
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 41 страниц)
El sueño seguía huyendo de él. Poco a poco, la imagen de Dunia fue esbozándose en su imaginación y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo.
«¡No, hay que terminar! —se dijo, volviendo en sí—. Pensemos en otra cosa. Es verdaderamente extraño y curioso que yo no haya odiado jamás seriamente a nadie, que no haya tenido el deseo de vengarme de nadie. Esto es mala señal... ¡Cuántas promesas le he hecho! Esa mujer podría haberme gobernado a su antojo.»
Se detuvo y apretó los dientes. La imagen de Dunetchka surgió ante él tal como la había visto en el momento de hacer el primer disparo. Después había tenido miedo, había bajado el revólver y se había quedado mirándole como petrificada por el espanto. Entonces él habría podido cogerla, y no una, sino dos veces, sin que ella hubiera levantado el brazo para defenderse. Sin embargo, él la avisó. Recordaba que se había compadecido de ella. Sí, en aquel momento su corazón se había conmovido.
«¡Diablo! ¿Todavía pensando en esto? ¡Hay que terminar, terminar de una vez !»
Ya empezaba a dormirse, ya se calmaba su temblor febril, cuando notó que algo corría sobre la cubierta, a lo largo de su brazo y de su pierna.
«¡Demonio! Debe de ser un ratón. Me he dejado la carne en la mesa y...»
No quería destaparse ni levantarse con aquel frío. Pero de pronto notó en la pierna un nuevo contacto desagradable. Entonces echó a un lado la cubierta y encendió la bujía. Después, temblando de frío, empezó a inspeccionar la cama. De súbito vio que un ratón saltaba sobre la sábana. Intentó atraparlo, pero el animal, sin bajar del lecho, empezó a corretear y a zigzaguear en todas direcciones, burlando a la mano que trataba de asirlo. Al fin se introdujo debajo de la almohada. Svidrigailof arrojó la almohada al suelo, pero notó que algo había saltado sobre su pecho y se paseaba por encima de su camisa. En este momento se estremeció de pies a cabeza y se despertó. La oscuridad reinaba en la habitación y él estaba acostado y bien tapado como poco antes. Fuera seguía rugiendo el viento.
«¡Esto es insufrible!» se dijo con los nervios crispados.
Se levantó y se sentó en el borde del lecho, dando la espalda a la ventana.
«Es preferible no dormir», decidió.
De la ventana llegaba un aire frío y húmedo. Sin moverse de donde estaba, Svidrigailof tiró de la cubierta y se envolvió en ella. Pero no encendió la bujía. No pensaba en nada, no quería pensar. Sin embargo, vagas visiones, ideas incoherentes, iban desfilando por su cerebro. Cayó en una especie de letargo. Fuera por la influencia del frío, de la humedad, de las tinieblas o del viento que seguía agitando el ramaje, lo cierto es que sus pensamientos tomaron un rumbo fantástico. No veía más que flores. Un bello paisaje se ofrecía a sus ojos. Era un día tibio, casi cálido; un día de fiesta: la Trinidad. Estaba contemplando un lujoso chalé de tipo inglés rodeado de macizos repletos de flores. Plantas trepadoras adornaban la escalinata guarnecida de rosas. A ambos lados de las gradas de mármol, cubiertas por una rica alfombra, se veían jarrones chinescos repletos de flores raras. Las ventanas ostentaban la delicada blancura de los jacintos, que pendían de sus largos y verdes tallos sumergidos en floreros, y de ellos se desprendía un perfume embriagador.
Svidrigailof no sentía ningún deseo de alejarse de allí. Subió por la escalinata y llegó a un salón de alto techo, repleto también de flores. Había flores por todas partes: en las ventanas, al lado de las puertas abiertas, en el mirador... El entarimado estaba cubierto de fragante césped recién cortado. Por las ventanas abiertas penetraba una brisa deliciosa. Los pájaros cantaban en el jardín. En medio de la estancia había una gran mesa revestida de raso blanco, y sobre la mesa, un ataúd acolchado, orlado de blancos encajes y rodeado de guirnaldas de flores. En el féretro, sobre un lecho de flores, descansaba una muchachita vestida de tul blanco. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, parecían talladas en mármol. Su cabello, suelto y de un rubio claro, rezumaba agua. Una corona de rosas ceñía su frente. Su perfil severo y ya petrificado parecía igualmente de mármol. Sus pálidos labios sonreían, pero esta sonrisa no tenía nada de infantil: expresaba una amargura desgarradora, una tristeza sin límites.
Svidrigailof conocía a aquella jovencita. Cerca del ataúd no había ninguna imagen, ningún cirio encendido, ni rumor alguno de rezos. Aquella muchacha era una suicida: se había arrojado al río. Sólo tenía catorce años y había sufrido un ultraje que había destrozado su corazón, llenado de terror su conciencia infantil, colmado su alma de una vergüenza que no merecía y arrancado de su pecho un grito supremo de desesperación que el mugido del viento había ahogado en una noche de deshielo húmeda y tenebrosa...
Svidrigailof se despertó, saltó de la cama y se fue hacia la ventana. Buscó a tientas la falleba y abrió. El viento entró en el cuartucho, y Svidrigailof tuvo la sensación de que una helada escarcha cubría su rostro y su pecho, sólo protegido por la camisa. Debajo de la ventana debía de haber, en efecto, una especie de jardín..., probablemente un jardín de recreo. Durante el día se cantarían allí canciones ligeras y se serviría té en veladores. Pero ahora los árboles y los arbustos goteaban, reinaba una oscuridad de caverna y las cosas eran manchas oscuras apenas perceptibles.
Svidrigailof estuvo cinco minutos acodado en el antepecho de la ventana mirando aquellas tinieblas. De pronto resonó un cañonazo en la noche, al que siguió otro inmediatamente.
«La señal de que sube el agua —pensó—. Dentro de unas horas, las partes bajas de la ciudad estarán inundadas. Las ratas de las cuevas serán arrastradas por la corriente y, en medio del viento y la lluvia, los hombres, calados hasta los huesos, empezarán a transportar, entre juramentos, todos sus trastos a los pisos altos de las casas. A todo esto, ¿qué hora será?»
En el momento en que se hacía esta pregunta, en un reloj cercano resonaron tres poderosas y apremiantes campanadas.
«Dentro de una hora será de día. ¿Para qué esperar más? Voy a marcharme ahora mismo. Me iré directamente a la isla Petrovski. Allí elegiré un gran árbol tan empapado de lluvia que, apenas lo roce con el hombro, miles de diminutas gotas caerán sobre mi cabeza.»
Se retiró de la ventana, la cerró, encendió la bujía, se vistió y salió al pasillo con la palmatoria en la mano. Se proponía despertar al mozo, que sin duda dormiría en un rincón, entre un montón de trastos viejos, pagar la cuenta y salir del hotel.
«He escogido el mejor momento —se dijo– Imposible encontrar otro más indicado.»
Estuvo un rato yendo y viniendo por el estrecho y largo corredor sin ver a nadie. Al fin descubrió en un rincón oscuro, entre un viejo armario y una puerta, una forma extraña que le pareció dotada de vida. Se inclinó y, a la luz de la bujía, vio a una niña de unos cuatro años, o cinco a lo sumo. Lloraba entre temblores y sus ropitas estaban empapadas. No se asustó al ver a Svidrigailof, sino que se limitó a mirarlo con una expresión de inconsciencia en sus grandes ojos negros, respirando profundamente de vez en cuando, como ocurre a los niños que, después de haber llorado largamente, empiezan a consolarse y sólo de tarde en tarde le acometen de nuevo los sollozos. La niña estaba helada y en su fina carita había una mortal palidez. ¿Por qué estaba allí? Por lo visto, no había dormido en toda la noche. De pronto se animó y, con su vocecita infantil y a una velocidad vertiginosa, empezó a contar una historia en la que salía a relucir una taza que ella había roto y el temor de que su madre le pegara. La niña hablaba sin cesar.
Svidrigailof dedujo que se trataba de una niña a la que su madre no quería demasiado. Ésta debía de ser una cocinera del barrio, tal vez del hotel mismo, aficionada a la bebida y que solía maltratar a la pobre criatura. La niña había roto una taza y había huido presa de terror. Sin duda había estado vagando largo rato por la calle, bajo la fuerte lluvia, y al fin había entrado en el hotel para refugiarse en aquel rincón, junto al armario, donde había pasado la noche temblando de frío y de miedo ante la idea del duro castigo que le esperaba por su fechoría.
La cogió en sus brazos, la llevó a su habitación, la puso en la cama y empezó a desnudarla. No llevaba medias y sus agujereados zapatos estaban tan empapados como si hubieran pasado una noche entera dentro del agua. Cuando le hubo quitado el vestido, la acostó y la tapó cuidadosamente con la ropa de la cama. La niña se durmió enseguida. Svidrigailof volvió a sus sombríos pensamientos.
«¿Para qué me habré metido en esto? —se dijo con una sensación opresiva y un sentimiento de cólera—. ¡Qué absurdo!»
Cogió la bujía para volver a buscar al mozo y marcharse cuanto antes.
«Es una golfilla», pensó, añadiendo una palabrota, en el momento de abrir la puerta.
Pero volvió atrás para ver si la niña dormía tranquilamente. Levantó el embozo con cuidado. La chiquilla estaba sumida en un plácido sueño. Había entrado en calor y sus pálidas mejillas se habían coloreado. Pero, cosa extraña, el color de aquella carita era mucho más vivo que el que vemos en los niños ordinariamente.
«Es el color de la fiebre», pensó Svidrigailof.
Aquella niña tenía el aspecto de haber bebido, de haberse bebido un vaso de vino entero. Sus purpúreos labios parecían arder... ¿Pero qué era aquello? De pronto le pareció que las negras y largas pestañas de la niña oscilaban y se levantaban ligeramente. Los entreabiertos párpados dejaron escapar una mirada penetrante, maliciosa y que no tenía nada de infantil. ¿Era que la niña fingía dormir? Sí, no cabía duda. Su boquita sonrió y las comisuras de sus labios temblaron en un deseo reprimido de reír. Y he aquí que de improviso deja de contenerse y se ríe francamente. Algo desvergonzado, provocativo, aparece en su rostro, que no es ya el rostro de una niña. Es la expresión del vicio en la cara de una prostituta. Y los ojos se abren francamente, enteramente, y envuelven a Svidrigailof en una mirada ardiente y lasciva, de alegre invitación... La carita infantil tiene un algo repugnante con su expresión de lujuria.
«¿Cómo es posible que a los cinco años...? —piensa, horro—
rizado—. Pero ¿qué otra cosa puede ser?»
La niña vuelve hacia él su rostro ardiente y le tiende los brazos.
Svidrigailof lanza una exclamación de espanto, levanta la mano, amenazador..., y en este momento se despierta.
Vio que seguía acostado, bien cubierto por las ropas de la cama. La vela no estaba encendida y en la ventana apuntaba la luz del amanecer.
«Me he pasado la noche en una continua pesadilla.»
Se incorporó y advirtió, indignado, que tenía el cuerpo dolorido. En el exterior reinaba una espesa niebla que impedía ver nada. Eran cerca de las cinco. Había dormido demasiado. Se levantó, se puso la americana y el abrigo, húmedos todavía, palpó el revólver guardado en el bolsillo, lo sacó y se aseguró de que la bala estaba bien colocada. Luego se sentó ante la mesa, sacó un cuaderno de notas y escribió en la primera página varias líneas en gruesos caracteres. Después de leerlas, se acodó en la mesa y quedó pensativo. El revólver y el cuaderno de notas estaban sobre la mesa, cerca de él. Las moscas habían invadido el trozo de carne que había quedado intacto. Las estuvo mirando un buen rato y luego empezó a cazarlas con la mano derecha. Al fin se asombró de dedicarse a semejante ocupación en aquellos momentos; volvió en sí, se estremeció y salió de la habitación con paso firme. Un minuto después estaba en la calle. Una niebla opaca y densa flotaba sobre la ciudad. Svidrigailof se dirigió al Pequeño Neva por el sucio y resbaladizo pavimento de madera, y mientras avanzaba veía con la imaginación la crecida nocturna del río, la isla Petrovski, con sus senderos empapados, su hierba húmeda, sus sotos, sus macizos cargados de agua y, en fin, aquel árbol... Entonces, indignado consigo mismo, empezó a observar los edificios junto a los cuales pasaba, para desviar el curso de sus ideas.
La avenida estaba desierta: ni un peatón, ni un coche. Las casas bajas, de un amarillo intenso, con sus ventanas y sus postigos cerrados tenían un aspecto sucio y triste. El frío y la humedad penetraban en el cuerpo de Svidrigailof y lo estremecían. De vez en cuando veía un rótulo y lo leía detenidamente. Al fin terminó el pavimento de madera y se encontró en las cercanías de un gran edificio de piedra. Entonces vio un perro horrible que cruzaba la calzada con el rabo entre piernas. En medio de la acera, tendido de bruces, había un borracho. Lo miró un momento y continuó su camino.
A su izquierda se alzaba una torre.
«He aquí un buen sitio. ¿Para qué tengo que ir a la isla Petrovski? Aquí, por lo menos, tendré un testigo oficial.»
Sonrió ante esta idea y se internó en la calle donde se alzaba el gran edificio coronado por la torre.
Apoyado en uno de los batientes de la maciza puerta principal, que estaba cerrada, había un hombrecillo envuelto en un capote gris de soldado y con un casco en la cabeza. Su rostro expresaba esa arisca tristeza que es un rasgo secular en la raza judía.
Los dos se examinaron un momento en silencio. Al soldado acabó por parecerle extraño que aquel desconocido que no estaba borracho se hubiera detenido a tres pasos de él y le mirara sin decir nada.
—¿Qué quiere usted? —preguntó ceceando y sin hacer el menor movimiento.
—Nada, amigo mío —respondió Svidrigailof—. Buenos días.
—Siga su camino.
—¿Mi camino? Me voy al extranjero.
—¿Al extranjero?
—A América.
—¿A América?
Svidrigailof sacó el revólver del bolsillo y lo preparó para disparar. El soldado arqueó las cejas.
—Oiga, aquí no quiero bromas —ceceó.
—¿Por qué?
—Porque no es lugar a propósito.
—El sitio es excelente, amigo mío. Si alguien te pregunta, tú le dices que me he marchado a América.
Y apoyó el cañón del revólver en su sien derecha.
—¡Eh, eh! —exclamó el soldado, abriendo aún más los ojos y mirándole con una expresión de terror—. Ya le he dicho que éste no es sitio para bromas.
Svidrigailof oprimió el gatillo.
VII
Aquel mismo día, entre seis y siete de la tarde, Raskolnikof se dirigía a la vivienda de su madre y de su hermana. Ahora habitaban en el edificio Bakaleev, donde ocupaban las habitaciones recomendadas por Rasumikhine. La entrada de este departamento daba a la calle. Raskolnikof estaba ya muy cerca cuando empezó a vacilar. ¿Entraría? Sí, por nada del mundo volvería atrás. Su resolución era inquebrantable.
«No saben nada —pensó—, y están acostumbradas a considerarme como un tipo raro.»
Tenía un aspecto lamentable: sus ropas estaban empapadas, sucias de barro, llenas de desgarrones. Tenía el rostro desfigurado por la lucha que se estaba librando en su interior desde hacía veinticuatro horas. Había pasado la noche a solas consigo mismo Dios sabía dónde. Pero había tomado una decisión y la cumpliría.
Llamó a la puerta. Le abrió su madre, pues Dunetchka había salido. Tampoco estaba en casa la sirvienta. En el primer momento, Pulqueria Alejandrovna enmudeció de alegría. Después le cogió de la mano y le hizo entrar.
—¡Al fin! —exclamó con voz alterada por la emoción—. Perdóname, Rodia, que lo reciba derramando lágrimas como una tonta. No creas que lloro: estas lágrimas son de alegría. Te aseguro que no estoy triste, sino muy contenta, y cuando lo estoy no puedo evitar que los ojos se me llenen de lágrimas. Desde la muerte de su padre, las derramo por cualquier cosa... Siéntate, hijo: estás fatigado. ¡Oh, cómo vas!
—Es que ayer me mojé —dijo Raskolnikof.
—¡Bueno, nada de explicaciones! —replicó al punto Pulqueria Alejandrovna—. No te inquietes, que no te voy a abrumar con mil preguntas de mujer curiosa. Ahora ya lo comprendo todo, pues estoy iniciada en las costumbres de Petersburgo y ya veo que la gente de aquí es más inteligente que la de nuestro pueblo. Me he convencido de que soy incapaz de seguirte en tus ideas y de que no tengo ningún derecho a pedirte cuentas... Sabe Dios los proyectos que tienes y los pensamientos que ocupan tu imaginación... Por lo tanto, no quiero molestarte con mis preguntas. ¿Qué te parece...? ¡Ah, qué ridícula soy! No hago más que hablar y hablar como una imbécil... Oye, Rodia: voy a leer por tercera vez aquel artículo que publicaste en una revista. Nos lo trajo Dmitri Prokofitch. Ha sido para mí una revelación. «Ahí tienes, estúpida, lo que piensa, y eso lo explica todo —me dije—. Todos los sabios son así. Tiene ideas nuevas, y esas ideas le absorben mientras tú sólo piensas en distraerlo y atormentarlo... En tu artículo hay muchas cosas que no comprendo, pero esto no tiene nada de extraño, pues ya sabes lo ignorante que soy.
—Enséñame ese artículo, mamá.
Raskolnikof abrió la revista y echó una mirada a su artículo. A pesar de su situación y de su estado de ánimo, experimentó el profundo placer que siente todo autor al ver su primer trabajo impreso, y sobre todo si el escritor es un joven de veintitrés años. Pero esta sensación sólo duró un momento. Después de haber leído varias líneas, Rodia frunció las cejas y sintió como si una garra le estrujara el corazón. La lectura de aquellas líneas le recordó todas las luchas que se habían librado en su alma durante los últimos meses. Arrojó la revista sobre la mesa con un gesto de viva repulsión.
—Por estúpida que sea, Rodia, puedo comprender que dentro de poco ocuparás uno de los primeros puestos, si no el primero de todos, en el mundo de la ciencia. ¡Y pensar que creían que estabas loco! ¡Ja, ja, ja! Pues esto es lo que sospechaban. ¡Ah, miserables gusanos! No alcanzan a comprender lo que es la inteligencia. Hasta Dunetchka, sí, hasta la misma Dunetchka parecía creerlo. ¿Qué me dices a esto...? Tu pobre padre había enviado dos trabajos a una revista, primero unos versos, que tengo guardados y algún día te enseñaré, y después una novela corta que copié yo misma. ¡Cómo imploramos al cielo que los aceptaran! Pero no, los rechazaron. Hace unos días, Rodia, me apenaba verte tan mal vestido y alimentado y viviendo en una habitación tan mísera, pero ahora me doy cuenta de que también esto era una tontería, pues tú, con tu talento, podrás obtener cuanto desees tan pronto como te lo propongas. Sin duda, por el momento te tienen sin cuidado estas cosas, pues otras más importantes ocupan tu imaginación.
—¿Y Dunia, mamá?
—No está, Rodia. Sale muy a menudo, dejándome sola. Dmitri Prokofitch tiene la bondad de venir a hacerme compañía y siempre me habla de ti. Te aprecia de veras. En cuanto a tu hermana, no puedo decir que me falten sus cuidados. No me quejo. Ella tiene su carácter y yo el mío. A ella le gusta tener secretos para mí y yo no quiero tenerlos para mis hijos. Claro que estoy convencida de que Dunetchka es demasiado inteligente para... Por lo demás, nos quiere... Pero no sé cómo terminará todo esto. Ya ves que está ausente durante esta visita tuya que me ha hecho tan feliz. Cuando vuelva le diré: «Tu hermano ha venido cuando tú no estabas en casa. ¿Dónde has estado?» Tú, Rodia, no te preocupes demasiado por mí. Cuando puedas, pasa a verme, pero si te es imposible venir, no te inquietes. Tendré paciencia, pues ya sé que sigues queriéndome, y esto me basta. Leeré tus obras y oiré hablar de ti a todo el mundo. De vez en cuando vendrás a verme. ¿Qué más puedo desear? Hoy, por ejemplo, has venido a consolar a tu madre...
Y Pulqueria Alejandrovna se echó de pronto a llorar.
—¡Otra vez las lágrimas! No me hagas caso, Rodia: estoy loca.
Se levantó precipitadamente y exclamó:
—¡Dios mío! Tenemos café y no te he dado. ¡Lo que es el egoísmo de las viejas! Un momento, un momento...
-No, mamá, no me des café. Me voy enseguida. Escúchame, te ruego que me escuches.
Pulqueria Alejandrovna se acercó tímidamente a su hijo.
—Mamá, ocurra lo que ocurra y oigas decir de mí lo que oigas, ¿me seguirás queriendo como me quieres ahora? —preguntó Rodia, llevado de su emoción y sin medir el alcance de sus palabras.
—Pero, Rodia, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esas preguntas? ¿Quién se atreverá a decirme nada contra ti? Si alguien lo hiciera, me negaría a escucharle y le volvería la espalda.
—He venido a decirte que te he querido siempre y que soy feliz al pensar que no estás sola ni siquiera cuando Dunia se ausenta. Por desgraciada que seas, piensa que tu hijo te quiere más que a sí mismo y que todo lo que hayas podido pensar sobre mi crueldad y mi indiferencia hacia ti ha sido un error. Nunca dejaré de quererte... Y basta ya. He comprendido que debía hablarte así, darte esta explicación.
Pulqueria Alejandrovna abrazó a su hijo y lo estrechó contra su corazón mientras lloraba en silencio.
—No sé qué te pasa, Rodia —dijo al fin—. Creía sencillamente que nuestra presencia te molestaba, pero ahora veo que te acecha una gran desgracia y que esta amenaza te llena de angustia. Hace tiempo que lo sospechaba, Rodia. Perdona que te hable de esto, pero no se me va de la cabeza e incluso me quita el sueño. Esta noche tu hermana ha soñado en voz alta y sólo hablaba de ti. He oído algunas palabras, pero no he comprendido nada absolutamente. Desde esta mañana me he sentido como el condenado a muerte que espera el momento de la ejecución. Tenía el presentimiento de que ocurriría una desgracia, y ya ha ocurrido. Rodia, ¿dónde vas? Pues vas a emprender un viaje, ¿verdad?
—Sí.
—Me lo figuraba. Pero puedo acompañarte. Y Dunia también. Te quiere mucho. Además, puede venir con nosotros Sonia Simonovna. De buen grado la aceptaría como hija. Dmitri Prokofitch nos ayudará a hacer los preparativos... Pero dime: ¿adónde vas?
—Adiós.
—Pero ¿te vas hoy mismo? —exclamó como si fuera a perder a su hijo para siempre.
-No puedo estar más tiempo aquí. He de partir enseguida.
—¿No puedo acompañarte?
—No. Arrodíllate y ruega a Dios por mí. Tal vez te escuche.
—Deja que te dé mi bendición... Así... ¡Señor, Señor...!
Rodia se felicitaba de que nadie, ni siquiera su hermana, estuviera presente en aquella entrevista. De súbito, tras aquel horrible período de su vida, su corazón se había ablandado. Raskolnikof cayó a los pies de su madre y empezó a besarlos. Después los dos se abrazaron y lloraron. La madre ya no daba muestras de sorpresa ni hacia pregunta alguna. Hacía tiempo que sospechaba que su hijo atravesaba una crisis terrible y comprendía que había llegado el momento decisivo.
-Rodia, hijo mío, mi primer hijo -decía entre sollozos-, ahora te veo como cuando eras niño y venías a besarme y a ofrecerme tus caricias. Entonces, cuando aún vivía tu padre, tu presencia bastaba para consolarnos de nuestras penas. Después, cuando el pobre ya había muerto, ¡cuántas veces lloramos juntos ante su tumba, abrazados como ahora! Si hace tiempo que no ceso de llorar es porque mi corazón de madre se sentía torturado por terribles presentimientos. En nuestra primera entrevista, la misma tarde de nuestra llegada a Petersburgo, tu cara me anunció algo tan doloroso, que mi corazón se paralizó, y hoy, cuando te he abierto la puerta y te he visto, he comprendido que el momento fatal había llegado. Rodia, ¿verdad que no partes enseguida?
—No.
—¿Volverás?
—Si.
—No te enfades, Rodia; no quiero interrogarte; no me atrevo a hacerlo. Pero quisiera que me dijeses una cosa: ¿vas muy lejos?
—Sí, muy lejos.
—¿Tendrás allí un empleo, una posición?
—Tendré lo que Dios quiera. Ruega por mí.
Raskolnikof se dirigió a la puerta, pero ella lo cogió del brazo y lo miró desesperadamente a los ojos. Sus facciones reflejaban un espantoso sufrimiento.
—Basta, mamá.
En aquel momento se arrepentía profundamente de haber ido a verla.
—No te vas para siempre, ¿verdad? Vendrás mañana, ¿no es cierto?
—Si, si. Adiós.
Y huyó.
La tarde era tibia, luminosa. Pasada la mañana, el tiempo se había ido despejando. Raskolnikof deseaba volver a su casa cuanto antes. Quería dejarlo todo terminado antes de la puesta del sol y su mayor deseo era no encontrarse con nadie por el camino.
Al subir la escalera advirtió que Nastasia, ocupada en preparar el té en la cocina, suspendía su trabajo para seguirle con la mirada.
«¿Habrá alguien en mi habitación?», se preguntó Raskolnikof, y pensó en el odioso Porfirio.
Pero cuando abrió la puerta de su aposento vio a Dunetchka sentada en el diván. Estaba pensativa y debía de esperarle desde hacía largo rato. Rodia se detuvo en el umbral. Ella se estremeció y se puso en pie. Su inmóvil mirada se fijó en su hermano: expresaba espanto y un dolor infinito. Esta mirada bastó para que Raskolnikof comprendiera que Dunia lo sabía todo.
—¿Debo entrar o marcharme? —preguntó el joven en un tono de desafío.
—He pasado el día en casa de Sonia Simonovna. Allí te esperábamos las dos. Confiábamos en que vendrías.
Raskolnikof entró en la habitación y se dejó caer en una silla, extenuado.
—Me siento débil, Dunia. Estoy muy fatigado y, sobre todo en este momento, necesitaría disponer de todas mis fuerzas.
Él le dirigió de nuevo una mirada retadora.
—¿Dónde has pasado la noche? —preguntó Dunia.
—No lo recuerdo. Lo único que me ha quedado en la memoria es que tenía el propósito de tomar una determinación definitiva y paseaba a lo largo del Neva. Quería terminar, pero no me he decidido.
Al decir esto, miraba escrutadoramente a su hermana.
—¡Alabado sea Dios! —exclamó Dunia—. Eso era precisamente lo que temíamos Sonia Simonovna y yo. Eso demuestra que aún crees en la vida. ¡Alabado sea Dios!
Raskolnikof sonrió amargamente.
—No creo en la vida. Pero hace un momento he hablado con nuestra madre y nos hemos abrazado llorando. Soy un incrédulo, pero le he pedido que rezara por mí. Sólo Dios sabe cómo ha podido suceder esto, Dunetchka, pues yo no comprendo nada.
—¿Cómo? ¿Has estado hablando con nuestra madre? —exclamó Dunetchka, aterrada—. ¿Habrás sido capaz de decírselo todo?
—No, yo no le he dicho nada claramente; pero ella sabe muchas cosas. Te ha oído soñar en voz alta la noche pasada. Estoy seguro de que está enterada de buena parte del asunto. Tal vez he hecho mal en ir a verla. Ni yo mismo sé por qué he ido. Soy un hombre vil, Dunia.
—Sí, pero dispuesto a ir en busca de la expiación. Porque irás, ¿verdad?
-Sí: iré enseguida. Para huir de este deshonor estaba dispuesto a arrojarme al río, pero en el momento en que iba a hacerlo me dije que siempre me había considerado como un hombre fuerte y que un hombre fuerte no debe temer a la vergüenza. ¿Es esto un acto de valor, Dunia?
—Sí, Rodia.
En los turbios ojos de Raskolnikof fulguró una especie de relámpago. Se sentía feliz al pensar que no había perdido la arrogancia.
—No creas, Dunia, que tuve miedo a morir ahogado —dijo, mirando a su hermana con una sonrisa horrible.
—¡Basta, Rodia! —exclamó la joven con un gesto de dolor.
Hubo un largo silencio. Raskolnikof tenía la mirada fija en el suelo. Dunetchka, en pie al otro lado de la mesa, le miraba con una expresión de amargura indecible. De pronto, Rodia se levantó.
—Es ya tarde. Tengo que ir a entregarme. Aunque no sé por qué lo hago.
Gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de Dunia.
—Estás llorando, hermana mía. Pero me pregunto si querrás darme la mano.
—¿Lo dudas?
Lo estrechó fuertemente contra su pecho.
—Al ir a ofrecerte a la expiación, ¿acaso no borrarás la mitad de tu crimen? —exclamó, cerrando más todavía el cerco de sus brazos y besando a Rodia.
—¿Mi crimen? ¿Qué crimen? —exclamó el joven en un repentino acceso de furor—. ¿El de haber matado a un gusano venenoso, a una vieja usurera que hacía daño a todo el mundo, a un vampiro que chupaba la sangre a los necesitados? Un crimen así basta para borrar cuarenta pecados. No creo haber cometido ningún crimen y no trato de expiarlo. ¿Por qué me han de gritar por todas partes: «¡Has cometido un crimen!» ? Ahora que me he decidido a afrontar este vano deshonor me doy cuenta de lo absurdo de mi proceder. Sólo por cobardía y por debilidad voy a dar este paso..., o tal vez por el interés de que me habló Porfirio.
—Pero ¿qué dices, Rodia? —exclamó Dunia, consternada—. Has derramado sangre.
—Sangre..., sangre... —exclamó el joven con creciente vehemencia—. Todo el mundo la ha derramado. La sangre ha corrido siempre en oleadas sobre la tierra. Los hombres que la vierten como el agua obtienen un puesto en el Capitolio y el título de bienhechores de la humanidad. Analiza un poco las cosas antes de juzgarlas. Yo deseaba el bien de la humanidad, y centenares de miles de buenas acciones habrían compensado ampliamente esta única necedad, mejor dicho, esta torpeza, pues la idea no era tan necia como ahora parece. Cuando fracasan, incluso los mejores proyectos parecen estúpidos. Yo pretendía solamente obtener la independencia, asegurar mis primeros pasos en la vida. Después lo habría reparado todo con buenas acciones de gran alcance. Pero fracasé desde el primer momento, y por eso me consideran un miserable. Si hubiese triunfado, me habrían tejido coronas; en cambio, ahora creen que sólo sirvo para que me echen a los perros.
—Pero ¿qué dices, Rodia?
—Me someto a la ética, pero no comprendo en modo alguno por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a hachazos. El respeto a la ética es el primer signo de impotencia. Jamás he estado tan convencido de ello como ahora. No puedo comprender, y cada vez lo comprendo menos, cuál es mi crimen.
Su rostro, ajado y pálido, había tomado color, pero, al pronunciar estas últimas palabras, su mirada se cruzó casualmente con la de su hermana y leyó en ella un sufrimiento tan espantoso, que su exaltación se desvaneció en un instante. No pudo menos de decirse que había hecho desgraciadas a aquellas dos pobres mujeres, pues no cabía duda de que él era el causante de sus sufrimientos.
—Querida Dunia, si soy culpable, perdóname..., aunque esto es imposible si soy verdaderamente un criminal... Adiós; no discutamos más. Tengo que marcharme en seguida. Te ruego que no me sigas. Tengo que pasar todavía por casa de ... Ve a hacer compañía a nuestra madre, te lo suplico. Es el último ruego que te hago. No la dejes sola. La he dejado hundida en una angustia a la que difícilmente se podrá sobreponer. Se morirá o perderá la razón. No te muevas de su lado. Rasumikhine no os abandonará. He hablado con él. No te aflijas. Me esforzaré por ser valeroso y honrado durante toda mi vida, aunque sea un asesino. Es posible que oigas hablar de mí todavía. Ya verás como no tendréis que avergonzaros de mí. Todavía intentaré algo. Y ahora, adiós.