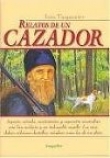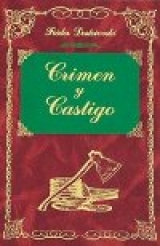
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
—Eso ya lo sé. Pero dime: pongamos el ejemplo del hombre de cuarenta años que deshonra a una niña de diez. ¿Es el medio el que le impulsa?
—Pues sí, se puede decir que es el medio el que le impulsa —repuso Porfirio Petrovitch adoptando una actitud especialmente grave—. Ese crimen se puede explicar perfectamente, perfectísimamente, por la influencia del medio.
Rasumikhine estuvo a punto de perder los estribos.
—Yo también te puedo probar a ti —gruñó– que tus blancas pestañas son una consecuencia del hecho de que el campanario de Iván el Grande [27]mida treinta toesas de altura. Te lo demostraré progresivamente, de un modo claro, preciso e incluso con cierto matiz de liberalismo. Me comprometo a ello. Di: ¿quieres que te lo demuestre?
—Sí, vamos a ver cómo te las compones.
—¡Siempre con tus burlas! —exclamó Rasumikhine con un tono de desaliento—. No vale la pena hablar contigo. Te advierto, Rodia, que todo esto lo hace expresamente. Tú todavía no le conoces. Ayer sólo expuso su parecer para mofarse de todos. ¡Qué cosas dijo, Señor! ¡Y ellos encantados de tenerlo en la reunión...! Es capaz de estar haciendo este juego durante dos semanas enteras. El año pasado nos aseguró que iba a ingresar en un convento y estuvo afirmándolo durante dos meses. Últimamente se imaginó que iba a casarse y que todo estaba ya listo para la boda. Incluso se hizo un traje nuevo. Nosotros empezamos a creerlo y a felicitarle. Y resultó que la novia no existía y que todo era pura invención.
—Estás equivocado. Primero me hice el traje y entonces se me ocurrió la idea de gastaros la broma.
—¿De verdad es usted tan comediante? —preguntó con cierta indiferencia Raskolnikof.
—Le parece mentira, ¿verdad? Pues espere, que con usted voy a hacer lo mismo. ¡Ja, ja, ja...! No, no; le voy a decir la verdad. A propósito de todas esas historias de crímenes, de medios, de jovencitas, recuerdo un artículo de usted que me interesó y me sigue interesando. Se titulaba... creo que «El crimen», pero la verdad es que de esto no estoy seguro. Me recreé leyéndolo en La Palabra Periódicahace dos meses.
—¿Un artículo mío en La Palabra Periódica? —exclamó Raskolnikof, sorprendido—. Ciertamente, yo escribí un artículo hace unos seis meses, que fue cuando dejé la universidad. En él hablaba de un libro que acababa de aparecer. Pero lo llevé a La Palabra Hebdomadariay no a La Palabra Periódica.
—Pues se publicó en La Palabra Periódica.
– La Palabra Hebdomadariadejó de aparecer a poco de haber entregado yo mi artículo, y por eso no pudo publicarlo...
—Sí, pero, al desaparecer, este semanario quedó fusionado con La Palabra Periódica, y ello explica que su artículo se haya publicado en este último periódico así, ¿no estaba usted enterado?
En efecto, Raskolnikof no sabía nada de eso.
—Pues ha de cobrar su artículo. ¡Qué carácter tan extraordinario tiene usted! Vive tan aislado, que no se entera de nada, ni siquiera de las cosas que le interesan materialmente. Es increíble.
—Yo tampoco sabía nada —exclamó Rasumikhine—. Hoy mismo iré a la biblioteca a pedir ese periódico... ¿Dices que el articulo se publicó hace dos meses? ¿En qué día...? Bueno, ya lo encontraré... ¡No decir nada! ¡Es el colmo!
—¿Y usted cómo se ha enterado de que el artículo era mío? lo firmé con una inicial.
—Fue por casualidad. Conozco al redactor jefe, le vi hace poco, y como su artículo me había interesado tanto...
—Recuerdo que estudiaba en él el estado anímico del criminal mientras cometía el crimen.
—Sí, y ponía gran empeño en demostrar que el culpable, en esos momentos, es un enfermo. Es una tesis original, pero en verdad no es esta parte de su artículo la que me interesó especialmente, sino cierta idea que deslizaba al final. Es lamentable que se limitara usted a indicarla vaga y someramente... Si tiene usted buena memoria, se acordará de que insinuaba usted que hay seres que pueden, mejor dicho, que tienen pleno derecho a cometer toda clase de actos criminales, y a los que no puede aplicárseles la ley.
Raskolnikof sonrió ante esta pérfida interpretación de su pensamiento.
—¿Cómo, cómo? ¿El derecho al crimen? ¿Y sin estar bajo la influencia irresistible del miedo? —preguntó Rasumikhine, no sin cierto terror.
—Sin esa influencia —respondió Porfirio Petrovitch—. No se trata de eso. En el artículo que comentamos se divide a los hombres en dos clases: seres ordinarios y seres extraordinarios. Los ordinarios han de vivir en la obediencia y no tienen derecho a faltar a las leyes, por el simple hecho de ser ordinarios. En cambio, los individuos extraordinarios están autorizados a cometer toda clase de crímenes y a violar todas las leyes, sin más razón que la de ser extraordinarios. Es esto lo que usted decía, si no me equivoco.
—¡Es imposible que haya dicho eso! —balbuceó Rasumikhine.
Raskolnikof volvió a sonreír. Había comprendido inmediatamente la intención de Porfirio y lo que éste pretendía hacerle decir. Y, recordando perfectamente lo que había dicho en su artículo, aceptó el reto.
—No es eso exactamente lo que dije —comenzó en un tono natural y modesto—. Confieso, sin embargo, que ha captado usted mi modo de pensar, no ya aproximadamente, sino con bastante exactitud.
Y, al decir esto, parecía experimentar cierto placer.
—La inexactitud consiste en que yo no dije, como usted ha entendido, que los hombres extraordinarios están autorizados a cometer toda clase de actos criminales. Sin duda, un artículo que sostuviera semejante tesis no se habría podido publicar. Lo que yo insinué fue tan sólo que el hombre extraordinario tiene el derecho..., no el derecho legal, naturalmente, sino el derecho moral..., de permitir a su conciencia franquear ciertos obstáculos en el caso de que así lo exija la realización de sus ideas, tal vez beneficiosas para toda la humanidad... Dice usted que esta parte de mi artículo adolece de falta de claridad. Se la voy a explicar lo mejor que pueda. Me parece que es esto lo que usted desea, ¿no? Bien, vamos a ello. En mi opinión, si los descubrimientos de Kepler y Newton, por una circunstancia o por otra, no hubieran podido llegar a la humanidad sino mediante el sacrificio de una, o cien, o más vidas humanas que fueran un obstáculo para ello, Newton habría tenido el derecho, e incluso el deber, de sacrificar esas vidas, a fin de facilitar la difusión de sus descubrimientos por todo el mundo. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que Newton tuviera derecho a asesinar a quien se le antojara o a cometer toda clase de robos. En el resto de mi artículo, si la memoria no me engaña, expongo la idea de que todos los legisladores y guías de la humanidad, empezando por los más antiguos y terminando por Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón, etcétera; todos, hasta los más recientes, han sido criminales, ya que al promulgar nuevas leyes violaban las antiguas, que habían sido observadas fielmente por la sociedad y transmitidas de generación en generación, y también porque esos hombres no retrocedieron ante los derramamientos de sangre (de sangre inocente y a veces heroicamente derramada para defender las antiguas leyes), por poca que fuese la utilidad que obtuvieran de ello.
»Incluso puede decirse que la mayoría de esos bienhechores y guías de la humanidad han hecho correr torrentes de sangre. Mi conclusión es, en una palabra, que no sólo los grandes hombres, sino aquellos que se elevan, por poco que sea, por encima del nivel medio, y que son capaces de decir algo nuevo, son por naturaleza, e incluso inevitablemente, criminales, en un grado variable, como es natural. Si no lo fueran, les sería difícil salir de la rutina. No quieren permanecer en ella, y yo creo que no lo deben hacer.
»Ya ven ustedes que no he dicho nada nuevo. Estas ideas se han comentado mil veces de palabra y por escrito. En cuanto a mi división de la humanidad en seres ordinarios y extraordinarios, admito que es un tanto arbitraria; pero no me obstino en defender la precisión de las cifras que doy. Me limito a creer que el fondo de mi pensamiento es justo. Mi opinión es que los hombres pueden dividirse, en general y de acuerdo con el orden de la misma naturaleza, en dos categorías: una inferior, la de los individuos ordinarios, es decir, el rebaño cuya única misión es reproducir seres semejantes a ellos, y otra superior, la de los verdaderos hombres, que se complacen en dejar oír en su medio "palabras nuevas. Naturalmente, las subdivisiones son infinitas, pero los rasgos característicos de las dos categorías son, a mi entender, bastante precisos. La primera categoría se compone de hombres conservadores, prudentes, que viven en la obediencia, porque esta obediencia los encanta. Y a mí me parece que están obligados a obedecer, pues éste es su papel en la vida y ellos no ven nada humillante en desempeñarlo. En la segunda categoría, todos faltan a las leyes, o, por lo menos, todos tienden a violarlas por todos sus medios.
»Naturalmente, los crímenes cometidos por estos últimos son relativos y diversos. En la mayoría de los casos, estos hombres reclaman, con distintas fórmulas, la destrucción del orden establecido, en provecho de un mundo mejor. Y, para conseguir el triunfo de sus ideas, pasan si es preciso sobre montones de cadáveres y ríos de sangre. Mi opinión es que pueden permitirse obrar así; pero..., que quede esto bien claro..., teniendo en cuenta la clase e importancia de sus ideas. Sólo en este sentido hablo en mi artículo del derecho de esos hombres a cometer crímenes. (Recuerden ustedes que nuestro punto de partida ha sido una cuestión jurídica.) Por otra parte, no hay motivo para inquietarse demasiado. La masa no les reconoce nunca ese derecho y los decapita o los ahorca, dicho en términos generales, con lo que cumple del modo más radical su papel conservador, en el que se mantiene hasta el día en que generaciones futuras de esta misma masa erigen estatuas a los ajusticiados y crean un culto en torno de ellos..., dicho en términos generales. Los hombres de la primera categoría son dueños del presente; los de la segunda del porvenir. La primera conserva el mundo, multiplicando a la humanidad; la segunda empuja al universo para conducirlo hacia sus fines. Las dos tienen su razón de existir. En una palabra, yo creo que todos tienen los mismos derechos. Vive donc la guerre éternelle...., hasta la Nueva Jerusalén, entiéndase.
—Entonces, ¿usted cree en la Nueva Jerusalén?
—Sí —respondió firmemente Raskolnikof.
Y pronunció estas palabras con la mirada fija en el suelo, de donde no la había apartado durante su largo discurso.
—¿Y en Dios? ¿Cree usted...? Perdone si le parezco indiscreto.
—Sí, creo —repuso Raskolnikof levantando los ojos y fijándolos en Porfirio.
—¿Y en la resurrección de Lázaro?
—Pues... sí. Pero ¿por qué me hace usted estas preguntas?
—¿Cree usted sin reservas?
—Sin reservas.
—Bien, bien... La cosa no tiene ninguna importancia. Simple curiosidad... Ahora, y perdone, permítame que vuelva a nuestro asunto. No siempre se ejecuta a esos criminales. Por el contrario, algunos...
—Conservan su vida, triunfantes. Sí, esto les sucede a algunos, y entonces...
—Son ellos los que ejecutan.
—Siempre que sea necesario, que es el caso más frecuente. Desde luego, su observación es muy sutil.
—Muchas gracias. Pero dígame: ¿cómo distinguir a esos hombres extraordinarios de los otros? ¿Presentan alguna característica especial al nacer? Mi opinión es que en este punto hay que observar la más rigurosa exactitud y alcanzar una gran precisión en la distinción de los dos tipos de hombre. Perdone mi inquietud, muy natural en un hombre práctico y bienintencionado, pero ¿no sería conveniente que esos hombres fueran vestidos de un modo especial o llevaran algún distintivo...? Porque suponga usted que un individuo perteneciente a una categoría cree formar parte de la otra y se lanza «a destruir todos los obstáculos que se le oponen, para decirlo con sus propias y felices palabras. Entonces...
—¡Oh! Eso ocurre con frecuencia. Es una observación que supera a la anterior en agudeza.
—Gracias.
—No hay de qué. Pero piense que semejante error es sólo posible en la primera categoría, es decir, en la de los hombres ordinarios, como yo les he calificado, tal vez equivocadamente. A pesar de su tendencia innata a la obediencia, muchos de ellos, llevados de un natural alocado que se encuentra incluso entre las vacas, se consideran hombres de vanguardia, destructores llamados a exponer ideas nuevas, y lo creen con toda sinceridad. Estos hombres no distinguen a los verdaderos innovadores y suelen despreciarlos, considerándolos espíritus mezquinos y atrasados. Pero me parece que no puede haber en ello ningún serio peligro, ya que nunca van muy lejos. Por lo tanto, la inquietud de usted no está justificada. A lo sumo, merecen que se les azote de vez en cuando para castigarlos por su desvío y hacerlos volver al redil. No hay necesidad de molestar a un verdugo, pues ellos mismos se aplican la sanción que merecen, ya que son personas de alta moralidad. A veces se administran el castigo unos a otros; a veces se azotan con sus propias manos. Se imponen penitencias públicas, lo que no deja de ser hermoso y edificante. Es la regla general. En una palabra, que no tiene usted por qué inquietarse.
—Bien; me ha tranquilizado usted, cuando menos por esta parte. Pero hay otra cosa que me inquieta. Dígame: ¿son muchos esos individuos que tienen derecho a estrangular a los otros, es decir, esos hombres extraordinarios? Desde luego, yo estoy dispuesto a inclinarme ante ellos, pero no me negará usted que uno no puede estar tranquilo ante la idea de que tal vez sean muy numerosos.
—¡Oh! No se preocupe tampoco por eso —dijo Raskolnikof sin cambiar de tono—. Son muy pocos, poquísimos, los hombres capaces de encontrar una idea nueva e incluso de decir algo nuevo. De lo que no hay duda es de que la distribución de los individuos en las categorías y subdivisiones que observamos en la especie humana está estrictamente determinada por alguna ley de la naturaleza. Esta ley está vedada todavía a nuestro conocimiento, pero yo creo que existe y que algún día se nos revelará. La enorme masa de individuos que forma lo que solemos llamar el rebaño, sólo vive para dar al mundo, tras largos esfuerzos y misteriosos cruces de razas, un hombre que, entre mil, posea cierta independencia, o un hombre entre diez mil, o entre cien mil, que eso depende del grado de elevación de la independencia (estas cifras son únicamente aproximadas). Sólo surge un hombre de genio entre millones de individuos, y millares de millones de hombres pasan sobre la corteza terrestre antes de que aparezca una de esas inteligencias capaces de cambiar la faz del mundo. Desde luego, yo no me he asomado a la retorta donde se elabora todo eso, pero no cabe duda de que esta ley existe, porque debe existir, porque en esto no interviene para nada el azar.
—¿Estáis bromeando? —exclamó Rasumikhine—. ¿Os burláis el uno del otro? Os estáis lanzando pulla tras pulla. Tú no hablas en serio, Rodia.
Raskolnikof no contestó a su amigo. Levantó hacia él su pálido y triste rostro, y Rasumikhine, al ver aquel semblante lleno de amargura, consideró inadecuado el tono cáustico, grosero y provocativo de Porfirio.
—Bien, querido —dijo el estudiante—. Si estáis hablando en serio, quiero decirte que tienes razón al afirmar que no hay nada nuevo en esas ideas, que todas se parecen a las que hemos oído exponer infinidad de veces. Pero yo veo algo original en tu artículo, algo que a mi entender te pertenece por completo, muy a pesar mío, y es ese derecho moral a derramar sangre que tú concedes con plena conciencia y excusas con tanto fanatismo... Me parece que ésta es la idea principal de tu artículo: la autorización moral a matar..., la cual, por cierto, me parece mucho más terrible que la autorización oficial y legal.
—Exacto: es mucho más terrible —observó Porfirio.
—Sin duda, tú te has dejado llevar hasta más allá del límite de tu idea. Eso es un error. Leeré tu artículo. Tú has dicho más de lo que querías decir... Tú no puedes opinar así... Leeré tu artículo.
—En mi artículo no hay nada de todo eso —dijo Raskolnikof—. Yo me limité a comentar superficialmente la cuestión.
—Lo cierto es —dijo Porfirio, que apenas podía mantenerse en su puesto de juez– que ahora comprendo casi enteramente sus puntos de vista sobre el crimen. Pero... Perdone que le importune tanto (estoy avergonzado de molestarle de este modo). Oiga: acaba usted de tranquilizarme respecto a los casos de error, esos casos de confusión entre las dos categorías; pero... sigo sintiendo cierta inquietud al pensar en el lado práctico de la cuestión. Si un hombre, un adolescente, sea el que fuere, se imagina ser un Licurgo, o un Mahoma (huelga decir que en potencia, o sea para el futuro), y se lanza a destruir todos los obstáculos que encuentra en su camino..., se dirá que va a emprender una larga campaña y que para esta campaña necesita dinero... ¿Comprende...?
Al oír estas palabras, Zamiotof resolló en su rincón, pero Raskolnikof ni le miró siquiera.
—Admito —repuso tranquilamente– que esos casos deben presentarse. Los vanidosos, esos seres estúpidos, pueden caer en la trampa, y más aún si son demasiado jóvenes.
—Por eso se lo digo... ¿Y qué hay que hacer en ese caso?
Raskolnikof sonrió mordazmente.
—¿Qué quiere usted que le diga? Eso no me afecta lo más mínimo. Así es y así será siempre... Fíjese usted en éste —e indicó con un gesto a Rasumikhine—. Hace un momento decía que yo disculpaba el asesinato. Pero ¿eso qué importa? La sociedad está bien protegida por las deportaciones, las cárceles, los presidios, los jueces. No tiene motivo para inquietarse. No tiene más que buscar al delincuente.
—¿Y si se le encuentra?
—Peor para él.
—Su lógica es irrefutable. Pero la conciencia está en juego.
—Eso no debe preocuparle.
—Es una cuestión que afecta a los sentimientos humanos.
—El que sufre reconociendo su error, recibe un castigo que se suma al del penal.
—Así —dijo Rasumikhine, malhumorado—, los hombres geniales, esos que tienen derecho a matar, ¿no han de sentir ningún remordimiento por haber derramado sangre humana...?
—No se trata de que deban o no deban sentirlo. Sólo sufrirán en el caso de que sus víctimas les inspiren compasión. El sufrimiento y el dolor van necesariamente unidos a un gran corazón y a una elevada inteligencia. Los verdaderos grandes hombres deben de experimentar, a mi entender, una gran tristeza en este mundo —añadió con un aire pensativo que contrastaba con el tono de la conversación.
Levantó los ojos y miró a los presentes con aire distraído. Después sonrió y cogió su gorra. Estaba sereno, por lo menos mucho más que cuando había llegado, y se daba cuenta de ello. Todos se levantaron. Porfirio Petrovitch dijo:
—Enfádese conmigo, insúlteme si quiere, pero no puedo remediarlo: tengo que hacerle otra pregunta..., aunque reconozco que estoy abusando de su paciencia. Quisiera exponerle cierta idea que se me acaba de ocurrir y que temo olvidar...
—Bien, usted dirá —dijo Raskolnikof, de pie, pálido y serio, frente al juez de instrucción.
—Pues se trata... No sé cómo explicarme... Es una idea tan extraña... De tipo psicológico, ¿sabe...? Verá. Yo creo que cuando estaba usted escribiendo su artículo tenía forzosamente que considerarse, por lo menos en cierto modo, como uno de esos hombres extraordinarios destinados a decir «palabras nuevas», en el sentido que usted ha dado a esta expresión... ¿No es así?
—Es muy posible —repuso desdeñosamente Raskolnikof.
Rasumikhine hizo un movimiento.
—En ese caso, ¿sería usted capaz de decidirse, para salir de una situación económica apurada o para hacer un servicio a la humanidad, a dar el paso..., en fin, a matar para robar?
Y guiñó el ojo izquierdo, mientras sonreía en silencio, exactamente igual que antes.
—Si estuviera decidido a dar un paso así, tenga la seguridad de que no se lo diría a usted —repuso Raskolnikof con retadora arrogancia.
—Mi pregunta ha obedecido a una curiosidad puramente literaria. La he hecho con el único fin de comprender mejor el fondo de su artículo.
«¡Qué celada tan buena! —pensó Raskolnikof, asqueado—. La malicia está cosida con hilo blanco.»
—Permítame aclararle —dijo secamente– que yo no me he creído jamás un Mahoma ni un Napoleón, ni ningún otro personaje de este género, y que, en consecuencia, no puedo decirle lo que haría en el caso contrario.
—Pues es raro, porque ¿quién no se cree hoy en Rusia un Mahoma o un Napoleón? —exclamó Porfirio, empleando de súbito un tono exageradamente familiar.
Incluso el acento que había empleado para pronunciar estas palabras era singularmente explícito.
De súbito, Zamiotof preguntó desde su rincón:
—¿No sería un futuro Napoleón el que mató a hachazos la semana pasada a Alena Ivanovna?
Raskolnikof seguía mirando a Porfirio Petrovitch con firme fijeza. No dijo nada. Rasumikhine había fruncido las cejas. Desde hacía un momento sospechaba algo que le hizo mirar furiosamente a un lado y a otro. Hubo un minuto de penoso silencio. Raskolnikof se dispuso a marcharse.
—¿Ya se va usted? —exclamó Porfirio Petrovitch con extrema amabilidad y tendiendo la mano al joven—. Estoy encantado de haberle conocido. En cuanto a su petición, puede estar tranquilo. Haga usted el requerimiento por escrito tal como le he indicado. Sin embargo, sería preferible que viniera a verme a la comisaría un día de éstos..., mañana, por ejemplo. A las once estaré allí. Lo arreglaremos todo y hablaremos. Como usted fue uno de los últimos que visitó aquella casa —añadió en tono amistoso—, tal vez pueda aclararnos algo.
—Lo que usted pretende es interrogarme en toda regla, ¿no es así? —preguntó rudamente Raskolnikof.
—Nada de eso. ¿Por qué? Por el momento, no hace falta. No me ha comprendido usted. Lo que ocurre es que yo aprovecho todas las ocasiones y he hablado ya con todos los que tenían allí algún objeto empeñado. Me han dado una serie de informes, y usted, siendo el último... ¡Ah! ¡Ahora que me acuerdo! —exclamó alegremente, dirigiéndose a Rasumikhine—. He estado a punto de olvidarme otra vez... El otro día no paraste de hablarme de Nikolachka. Pues bien, estoy convencido, completamente convencido de que ese joven es inocente —se dirigía de nuevo a Raskolnikof—. Pero ¿qué puedo hacer yo? También he tenido que molestar a Mitri. En fin, he aquí lo que quería preguntarle. Cuando usted subía la escalera..., por cierto que creo que fue entre siete y ocho de la tarde, ¿no?
—Sí, entre siete y ocho —repuso Raskolnikof, que inmediatamente se arrepintió de haber dado esta contestación innecesaria.
—Bien, pues cuando subía usted la escalera entre siete y ocho, ¿no vio usted en el segundo piso, en un departamento cuya puerta estaba abierta..., recuerda usted..., no vio usted, repito, dos pintores, o por lo menos uno, trabajando? ¿Los vio usted? Esto es sumamente importante para ellos...
—¿Dos pintores? Pues no, no los vi —repuso Raskolnikof, fingiendo escudriñar en su memoria, mientras ponía todo su empeño en descubrir la trampa que se ocultaba en aquellas palabras—. No, no los vi. Y tampoco advertí que hubiese ninguna puerta abierta... Lo que recuerdo es que en el cuarto piso —continuó en tono triunfante, pues estaba seguro de haber sorteado el peligro– había un funcionario que estaba de mudanza..., precisamente el de la puerta que está frente a la de Alena Ivanovna... Sí, lo recuerdo perfectamente. Por cierto que unos soldados que transportaban un sofá me arrojaron contra la pared... Pero a los pintores no recuerdo haberlos visto. Y tampoco ningún departamento con la puerta abierta... No, no había ninguna abierta.
—Pero ¿qué significa esto? —dijo Rasumikhine a Porfirio, comprendiendo de súbito las intenciones del juez de instrucción—. Los pintores trabajaban allí el día del suceso y él estuvo en la casa tres días antes. ¿Por qué le haces estas preguntas?
—¡Pues es verdad! ¡Qué cabeza la mía! —exclamó Porfirio golpeándose la frente—. Este asunto acabará volviéndome loco —dijo en son de excusa dirigiéndose a Raskolnikof—. Es tan importante para nosotros saber si alguien vio allí, entre siete y ocho, a esos pintores, que me ha parecido que usted podría facilitarnos este dato. Ha sido una confusión.
—Hay que llevar cuidado —gruñó Rasumikhine.
Estas palabras las pronunció el estudiante cuando ya estaban en la antesala. Porfirio Petrovitch acompañó amablemente a los dos jóvenes hasta la puerta. Ambos salieron de la casa sombríos y cabizbajos y dieron algunos pasos en silencio. Raskolnikof respiró profundamente...
VI
No lo creo, no puedo creerlo —repetía Rasumikhine, rechazando con todas sus fuerzas las afirmaciones de Raskolnikof.
Se dirigían a la pensión Bakaleev, donde Pulqueria Alejandrovna y Dunia los esperaban desde hacía largo rato. Rasumikhine se detenía a cada momento, en el calor de la disputa. Una profunda agitación le dominaba, aunque sólo fuera por el hecho de que era la primera vez que hablaban francamente de aquel asunto.
—Tú no puedes creerlo —repuso Raskolnikof con una sonrisa fría y desdeñosa—; pero yo estaba atento al significado de cada una de sus palabras, mientras tú, siguiendo tu costumbre, no te fijabas en nada.
—Tú has prestado tanta atención porque eres un hombre desconfiado. Sin embargo, reconozco que Porfirio hablaba en un tono extraño. Y, sobre todo, ese ladino de Zamiotof... Tiene razón: había en él algo raro... Pero ¿por qué, Señor, por qué?
—Habrá reflexionado durante la noche.
—No; es todo lo contrario de lo que supones. Si les hubiera asaltado esa idea estúpida, lo habrían disimulado por todos los medios, habrían procurado ocultar sus intenciones, a fin de poder atraparte después con más seguridad. Intentar hacerlo ahora habría sido una torpeza y una insolencia.
—Si hubiesen tenido pruebas, verdaderas pruebas, o suposiciones nada más que algo fundadas, habrían procurado sin duda ocultar su juego para ganar la partida... O tal vez habrían hecho un registro en mi habitación hace ya tiempo... Pero no tienen ni una sola prueba. Lo único que tienen son conjeturas gratuitas, suposiciones sin fundamento. Por eso intentan desconcertarme con sus insolencias... ¿Obedecerá todo al despecho de Porfirio, que está furioso por no tener pruebas...? Tal vez persiga algún fin que es para nosotros un misterio... Parece inteligente... Es muy probable que haya intentado atemorizarme haciéndome creer que sabía algo... Es un hombre de carácter muy especial... En fin, no es nada agradable pretender hallar explicación a todas estas cuestiones... ¡Dejemos este asunto!
—Todo esto es ofensivo, muy ofensivo, ya lo sé; pero ya que estamos hablando sinceramente (y me congratulo de que sea así, pues esto me parece excelente), no vacilo en decirte con toda franqueza que hace ya tiempo que observé que habían concebido esta sospecha. Entonces era una idea vaga, imprecisa, insidiosa, tomada medio en broma, pero ni aun bajo esta forma tenían derecho a admitirla. ¿Cómo se han atrevido a acogerla? ¿Y qué es lo que ha dado cuerpo a esta sospecha? ¿Cuál es su origen...? ¡Si supieras la indignación que todo esto me ha producido...! Un pobre estudiante transfigurado por la miseria y la neurastenia, que incuba una grave enfermedad acompañada de desvarío, enfermedad que incluso puede haberse declarado ya (detalle importante); un joven desconfiado, orgulloso, consciente de su valía, y que acaba de pasar seis meses encerrado en su rincón, sin ver a nadie; que va vestido con andrajos y calzado con botas sin suelas..., este joven está en pie ante unos policías despiadados que le mortifican con sus insolencias. De pronto, a quemarropa, se le reclama el pago de un pagaré protestado. La pintura fresca despide un olor mareante, en la repleta sala hace un calor de treinta grados y la atmósfera es irrespirable. Entonces el joven oye hablar del asesinato de una persona a la que ha visto la víspera. Y para que no falte nada, tiene el estómago vacío. ¿Cómo no desvanecerse? ¡Que hayan basado todas sus sospechas en este síncope...! ¡El diablo les lleve! Comprendo que todo esto es humillante, pero yo, en tu lugar, me reiría de ellos, me reiría en sus propias narices. Es más: les escupiría en plena cara y les daría una serie de sonoras bofetadas. ¡Escúpeles, Rodia! ¡Hazlo...! ¡Es intolerable!
«Ha soltado su perorata como un actor consumado», se dijo Raskolnikof.
—¡Que les escupa! —exclamó amargamente—. Eso es muy fácil de decir. Mañana, nuevo interrogatorio. Me veré obligado a rebajarme a dar nuevas explicaciones. ¿Es que no me humillé bastante ayer ante Zamiotof en aquel café donde nos encontramos?
—¡Así se los lleve a todos el diablo! Mañana iré a ver a Porfirio, y te aseguro que esto se aclarará. Le obligaré a explicarme toda la historia desde el principio. En cuanto a Zamiotof...
«Al fin lo he conseguido», pensó Raskolnikof.
—¡Óyeme! —exclamó Rasumikhine, cogiendo de súbito a su amigo por un hombro—. Hace un momento divagabas. Después de pensarlo bien, te aseguro que divagabas. Has dicho que la pregunta sobre los pintores era un lazo. Pero reflexiona. Si tú hubieses tenido «eso» sobre la conciencia, ¿habrías confesado que habías visto a los pintores? No: habrías dicho que no habías visto nada, aunque esto hubiera sido una mentira. ¿Quién confiesa una cosa que le compromete?
—Si yo hubiese tenido «eso» sobre la conciencia, seguramente habría dicho que había visto a los pintores, y el piso abierto —dijo Raskolnikof, dando muestras de mantener esta conversación con profunda desgana.
—Pero ¿por qué decir cosas que le comprometen a uno?
—Porque sólo los patanes y los incautos lo niegan todo por sistema. Un hombre avisado, por poco culto e inteligente que sea, confiesa, en la medida de lo posible, todos los hechos materiales innegables. Se limita a atribuirles causas diferentes y añadir algún pequeño detalle de su invención que modifica su significado. Porfirio creía seguramente que yo respondería así, que declararía haber visto a los pintores para dar verosimilitud a mis palabras, aunque explicando las codas a mi modo. Sin embargo...
—Si tú hubieses dicho eso, él te habría contestado inmediatamente que no podía haber pintores en la casa dos días antes del crimen, y que, por lo tanto, tú habías ido allí el mismo día del suceso, de siete a ocho de la tarde.