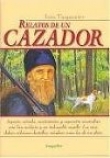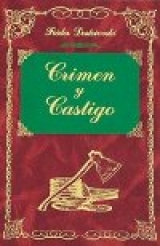
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 41 страниц)
—Lo que yo oí decir fue que Filka se había suicidado.
—Eso es cierto y muy cierto; pero no cabe duda de que la causa del suicidio fueron los malos tratos y las sistemáticas vejaciones que Filka recibía.
—Eso lo ignoraba —respondió Dunia secamente—. Lo que yo supe sobre este particular fue algo sumamente extraño. Ese Filka era, al parecer, un neurasténico, una especie de filósofo de baja estofa. Sus compañeros decían de él que el exceso de lectura le había trastornado. Y se afirmaba que se había suicidado por librarse de las burlas más que de los golpes de su dueño. Yo siempre he visto que el señor Svidrigailof trataba a sus sirvientes de un modo humanitario. Por eso incluso le querían, aunque, te confieso, les oí acusarle de la muerte de Filka.
—Veo, Avdotia Romanovna, que se siente usted inclinada a justificarle —dijo Lujine, torciendo la boca con una sonrisa equívoca—. De lo que no hay duda es de que es un hombre astuto que tiene una habilidad especial para conquistar el corazón de las mujeres. La pobre Marfa Petrovna, que acaba de morir en circunstancias extrañas, es buena prueba de ello. Mi única intención era ayudarlas a usted y a su madre con mis consejos, en previsión de las tentativas que ese hombre no dejará de renovar. Estoy convencido de que Svidrigailof volverá muy pronto a la cárcel por deudas. Marfa Petrovna no tuvo jamás la intención de legarle una parte importante de su fortuna, pues pensaba ante todo en sus hijos, y si le ha dejado algo, habrá sido una modesta suma, lo estrictamente necesario, una cantidad que a un hombre de sus costumbres no le permitirá vivir más de un año.
—No hablemos más del señor Svidrigailof, Piotr Petrovitch; se lo ruego —dijo Dunia—. Es un asunto que me pone nerviosa.
—Hace un rato ha estado en mi casa —dijo de súbito Raskolnikof, hablando por primera vez.
Todos se volvieron a mirarle, lanzando exclamaciones de sorpresa. Incluso Piotr Petrovitch dio muestras de emoción.
—Hace cosa de hora y media —continuó Raskolnikof—, cuando yo estaba durmiendo, ha entrado, me ha despertado y ha hecho su propia presentación. Se ha mostrado muy simpático y alegre. Confía en que llegaremos a ser buenos amigos. Entre otras cosas, me ha dicho que desea tener contigo una entrevista, Dunia, y me ha rogado que le ayude a obtenerla. Quiere hacerte una proposición y me ha explicado en qué consiste. Además, me ha asegurado formalmente que Marfa Petrovna, ocho días antes de morir, te legó tres mil rublos y que muy pronto recibirás esta suma.
—¡Dios sea loado! —exclamó Pulqueria Alejandrovna, santiguándose—. ¡Reza por ella, Dunia, reza por ella!
—Eso es cierto —no pudo menos de reconocer Lujine.
—Bueno, ¿y qué más? —preguntó vivamente Dunetchka.
—Después me ha dicho que no es rico, pues la hacienda pasa a poder de los hijos, que se han ido a vivir con su tía. También me ha hecho saber que se hospeda cerca de mi casa. Pero no sé dónde, porque no se lo he preguntado.
—Pero ¿qué proposición quiere hacer a Dunetchka? —preguntó, inquieta, Pulqueria Alejandrovna—. ¿Te lo ha explicado?
—Ya os he dicho que sí.
—Bien, ¿qué quiere proponerle?
—Ya hablaremos de eso después.
Y Raskolnikof empezó a beberse en silencio su taza de té.
Piotr Petrovitch sacó el reloj y miró la hora.
—Un asunto urgente me obliga a dejarles —dijo, y añadió, visiblemente resentido y levantándose—: Así podrán ustedes conversar más libremente.
—No se vaya, Piotr Petrovitch —dijo Dunia—. Usted tenía la intención de dedicarnos la velada. Además, usted ha dicho en su carta que desea tener una explicación con mi madre.
—Eso es muy cierto, Avdotia Romanovna —dijo Lujine con acento solemne.
Se volvió a sentar, pero conservando el sombrero en sus manos, y continuó:
—En efecto, desearía aclarar con su madre y con usted ciertos puntos de gran importancia. Pero, del mismo modo que su hermano no quiere exponer ante mí las proposiciones del señor Svidrigailof, yo no puedo ni quiero hablar ante terceros de esos puntos de extrema gravedad. Por otra parte, ustedes no han tenido en cuenta el deseo que tan formalmente les he expuesto en mi carta.
Al llegar a este punto se detuvo con un gesto de dignidad y amargura.
—He sido exclusivamente yo la que ha decidido que no se tuviera en cuenta su deseo de que mi hermano no asistiera a esta reunión —dijo Dunia—. Usted nos dice en su carta que él le ha insultado, y yo creo que hay que poner en claro esta acusación lo antes posible, con objeto de reconciliarlos. Si Rodia le ha ofendido realmente, debe excusarse y lo hará.
Al oír estas palabras, Piotr Petrovitch se creció.
—Las ofensas que he recibido, Avdotia Romanovna, son de las que no se pueden olvidar, por mucho empeño que uno ponga en ello. En todas las cosas hay un límite que no se debe franquear, pues, una vez al otro lado, la vuelta atrás es imposible.
—Usted no ha comprendido mi intención, Piotr Petrovitch —replicó Dunia, con cierta impaciencia—. Entiéndame. Todo nuestro porvenir depende de la inmediata respuesta de esta pregunta: ¿pueden arreglarse las cosas o no se pueden arreglar? He de decirle con toda franqueza que no puedo considerar la cuestión de otro modo y que, si siente usted algún afecto por mí, debe comprender que es preciso que este asunto quede resuelto hoy mismo, por difícil que ello pueda parecer.
—Me sorprende, Avdotia Romanovna, que plantee usted la cuestión en esos términos —dijo Lujine con irritación creciente—. Yo puedo apreciarla y amarla, aunque no quiera a algún miembro de su familia. Yo aspiro a la felicidad de obtener su mano, pero no puedo comprometerme a aceptar deberes que son incompatibles con mi...
—Deseche esa vana susceptibilidad, Piotr Petrovitch —le interrumpió Dunia con voz algo agitada– y muéstrese como el hombre inteligente y noble que siempre he visto y que deseo seguir viendo en usted. Le he hecho una promesa de gran importancia: soy su prometida. Confíe en mí en este asunto y créame capaz de ser imparcial en mi fallo. El papel de árbitro que me atribuyo debe sorprender a mi hermano tanto como a usted. Cuando hoy, después de recibir su carta, he rogado insistentemente a Rodia que viniera a esta reunión, no le he dicho ni una palabra acerca de mis intenciones. Comprenda que si ustedes se niegan a reconciliarse, me veré obligada a elegir entre usted y él, ya que han llevado la cuestión a este extremo. Y ni quiero ni debo equivocarme en la elección. Acceder a los deseos de usted significa romper con mi hermano, y si escucho a mi hermano, tendré que reñir con usted. Por lo tanto, necesito y tengo derecho a conocer con toda exactitud los sentimientos que inspiro tanto a usted como a él. Quiero saber si Rodia es un verdadero hermano para mí, y si usted me aprecia ahora y sabrá amarme más adelante como marido.
—Sus palabras, Avdotia Romanovna —repuso Lujine, herido en su amor propio—, son sumamente significativas. E incluso me atrevo a decir que me hieren, considerando la posición que tengo el honor de ocupar respecto a usted. Dejando a un lado lo ofensivo que resulta para mí verme colocado al nivel de un joven... Lleno de soberbia, usted admite la posibilidad de una ruptura entre nosotros. Usted ha dicho que él o yo, y con esto me demuestra que soy muy poco para usted... Esto es inadmisible para mí, dado el género de nuestras relaciones y el compromiso que nos une.
—¡Cómo! —exclamó Dunia enérgicamente—. ¡Comparo mi interés por usted con lo que hasta ahora más he querido en mi vida, y considera usted que no le estimo lo suficiente!
Raskolnikof 'tuvo una cáustica sonrisa. Rasumikhine estaba fuera de sí. Pero Piotr Petrovitch no parecía impresionado por el argumento: cada vez estaba más sofocado e intratable.
—El amor por el futuro compañero de toda la vida debe estar por encima del amor fraternal —repuso sentenciosamente—. No puedo admitir de ningún modo que se me coloque en el mismo plano... Aunque hace un momento me he negado a franquearme en presencia de su hermano acerca del objeto de mi visita, deseo dirigirme a su respetable madre para aclarar un punto de gran importancia y que yo considero especialmente ofensivo para mí... Su hijo —añadió dirigiéndose a Pulqueria Alejandrovna—, ayer, en presencia del señor Razudkine... Perdone si no es éste su nombre —dijo, inclinándose amablemente ante Rasumikhine—, pues no lo recuerdo bien... Su hijo —repitió volviendo a dirigirse a Pulqueria Alejandrovna– me ofendió desnaturalizando un pensamiento que expuse a usted y a su hija aquel día que tomé café con ustedes. Yo dije que, a mi juicio, una joven pobre y que tiene experiencia en la desgracia ofrece a su marido más garantía de felicidad que una muchacha que sólo ha conocido la vida fácil y cómoda. Su hijo ha exagerado deliberadamente y desnaturalizado hasta lo absurdo el sentido de mis palabras, atribuyéndome intenciones odiosas. Para ello se funda exclusivamente en las explicaciones que usted le ha dado por carta. Por esta razón, Pulqueria Alejandrovna, yo desearía que usted me tranquilizara demostrándome que estoy equivocado. Dígame, ¿en qué términos transmitió usted mi pensamiento a Rodion Romanovitch?
—No lo recuerdo —repuso Pulqueria Alejandrovna, llena de turbación—. Yo dije lo que había entendido. Por otra parte, ignoro cómo Rodia le habrá transmitido a usted mis palabras. Tal vez ha exagerado.
—Sólo pudo haberlo hecho inspirándose en la carta que usted le envió.
—Piotr Petrovitch —replicó dignamente Pulqueria Alejandrovna—. La prueba de que no hemos tomado sus palabras en mala parte es que estamos aquí.
—Bien dicho, mamá —aprobó Dunia.
—Entonces soy yo el que está equivocado —dijo Lujine, ofendido.
—Es que usted, Piotr Petrovitch —dijo Pulqueria Alejandrovna, alentada por las palabras de su hija—, no hace más que acusar a Rodia. Y no tiene en cuenta que en su carta nos dice acerca de él cosas que no son verdad.
—No recuerdo haber dicho ninguna falsedad en mi carta.
—Usted ha dicho —manifestó ásperamente Raskolnikof, sin mirar a Lujine—, que yo entregué ayer mi dinero no a la viuda del hombre atropellado, sino a su hija, siendo así que la vi ayer por primera vez. Usted se expresó de este modo con el deseo de indisponerme con mi familia, y para asegurarse de que conseguiría sus fines juzgó del modo más innoble a una muchacha a la que no conoce. Esto es una calumnia y una villanía.
—Perdone usted —dijo Lujine, temblando de cólera—, pero si en mi carta he hablado extensamente de usted ha sido únicamente atendiendo a los deseos de su madre y de su hermana, que me rogaron que las informara de cómo le había encontrado a usted y del efecto que me había producido. Por otra parte, le desafío a que me señale una sola línea falsa en el pasaje al que usted alude. ¿Negará que ha gastado su dinero y que en esa familia hay un miembro indigno?
—A mi juicio, usted, con todas sus cualidades, vale menos que el dedo meñique de esa desgraciada muchacha a la que ha arrojado usted la piedra.
—¿De modo que no vacilaría usted en introducirla en la sociedad de su hermana y de su madre?
—Ya lo he hecho. Hoy la he invitado a sentarse junto a ellas.
—¡Rodia! —exclamó Pulqueria Alejandrovna.
Dunetchka enrojeció, Rasumikhine frunció el entrecejo, Lujine sonrió altiva y despectivamente.
—Ya ve usted, Avdotia Romanovna, que es imposible toda reconciliación. Creo que podemos dar el asunto por terminado y no volver a hablar de él. En fin, me retiro para no seguir inmiscuyéndome en esta reunión de familia. Sin duda, tendrán ustedes secretos que comunicarse.
Se levantó y cogió su sombrero.
—Pero, antes de irme, permítanme que les diga que espero no volver a verme expuesto a encuentros y escenas como los que acabo de tener. Me dirijo exclusivamente a usted, Pulqueria Alejandrovna, ya que a usted y sólo a usted iba destinada mi carta.
Pulqueria Alejandrovna se estremeció ligeramente.
—Por lo visto, Piotr Petrovitch, se considera usted nuestro dueño absoluto. Ya le ha explicado Dunia por qué razón no hemos tenido en cuenta su deseo. Mi hija ha obrado con la mejor intención. En cuanto a su carta, no puedo menos de decirle que está escrita en un tono bastante imperioso. ¿Pretende usted obligarnos a considerar sus menores deseos como órdenes? Por el contrario, yo creo que debe usted tratarnos con los mayores miramientos, ya que hemos depositado toda nuestra confianza en usted, que lo hemos dejado todo por venir a Petersburgo y que, en consecuencia, estamos a su merced.
—Eso no es totalmente exacto, Pulqueria Alejandrovna, y menos ahora que ya sabe usted que Marfa Petrovna ha legado a su hija tres mil rublos, suma que llega con gran oportunidad, a juzgar por el tono en que me está usted hablando —añadió Lujine secamente.
—Esa observación —dijo Dunia, indignada– puede ser una prueba de que usted ha especulado con nuestra pobreza.
—Sea como fuere, ahora todo ha cambiado. Y me voy; no quiero seguir siendo un obstáculo para que su hermano les transmita las proposiciones secretas de Arcadio Ivanovitch Svidrigailof. Sin duda, esto es importantísimo para ustedes, e incluso sumamente agradable.
—¡Dios mío! —exclamó Pulqueria Alejandrovna.
Rasumikhine hacía inauditos esfuerzos para permanecer en su silla.
—¿No te da vergüenza soportar tanto insulto, Dunia? —preguntó Raskolnikof.
—Sí, Rodia; estoy avergonzada —y, pálida de ira, gritó a Lujine—: ¡Salga de aquí, Piotr Petrovitch!
Lujine no esperaba ni remotamente semejante reacción. Tenía demasiada confianza en sí mismo y contaba con la debilidad de sus víctimas. No podía dar crédito a sus oídos. Palideció y sus labios empezaron a temblar.
—Le advierto, Avdotia Romanovna, que si me marcho en estas condiciones puede tener la seguridad de que no volveré. Reflexione. Yo mantengo siempre mi palabra.
—¡Qué insolencia! —gritó Dunia, irritada—. ¡Pero si yo no quiero volverle a ver!
—¿Cómo se atreve a hablar así? —exclamó Lujine, desconcertado, pues en ningún momento había creído en la posibilidad de una ruptura—. Tenga usted en cuenta que yo podría protestar.
—¡Usted no tiene ningún derecho a hablar así! —replicó vivamente Pulqueria Alejandrovna—. ¿Contra qué va a protestar? ¿Y con qué atribuciones? ¿Cree usted que puedo poner a mi hija en manos de un hombre como usted? ¡Váyase y déjenos en paz! Hemos cometido la equivocación de aceptar una proposición que no ha resultado nada decorosa. De ningún modo debí...
—No obstante, Pulqueria Alejandrovna —exclamó Lujine, exasperado—, usted me ató con una promesa que ahora retira. Y, además..., además, nuestro compromiso me ha obligado a..., en fin, a hacer ciertos gastos.
Esta última queja era tan propia del carácter de Lujine, que Raskolnikof, pese a la cólera que le dominaba, no pudo contenerse y se echó a reír.
En cambio, a Pulqueria Alejandrovna la hirió profundamente el reproche de Lujine.
—¿Gastos? ¿Qué gastos? ¿Se refiere usted, quizás, a la maleta que se encargó de enviar aquí? ¡Pero si consiguió usted que la transportaran gratuitamente! ¡Señor! ¡Pretender que nosotras le hemos atado! Mida bien sus palabras, Piotr Petrovitch. ¡Es usted el que nos ha tenido a su merced, atadas de pies y manos!
—Basta, mamá, basta —dijo Dunia en tono suplicante—. Piotr Petrovitch, tenga la bondad de marcharse.
—Ya me voy —repuso Lujine, ciego de cólera—. Pero permítame unas palabras, las últimas. Su madre parece haber olvidado que yo pedí la mano de usted cuando era el blanco de las murmuraciones de toda la comarca. Por usted desafié a la opinión pública y conseguí restablecer su reputación. Esto me hizo creer que podía contar con su agradecimiento. Pero ustedes me han abierto los ojos y ahora me doy cuenta de que tal vez fui un imprudente al despreciar a la opinión pública.
—¡Este hombre se ha empeñado en que le rompan la cabeza! —exclamó Rasumikhine, levantándose de un salto y disponiéndose a castigar al insolente.
—¡Es usted un hombre vil y malvado! —;lijo Dunia.
—¡Quieto! —exclamó Raskolnikof reteniendo a Rasumikhine.
Después se acercó a Lujine, tanto que sus cuerpos casi se tocaban, y le dijo en voz baja pero con toda claridad:
—¡Salga de aquí, y ni una palabra más!
Piotr Petrovitch, cuyo rostro estaba pálido y contraído por la cólera, le miró un instante en silencio. Después giró sobre sus talones y se fue, sintiendo un odio mortal contra Raskolnikof, al que achacaba la culpa de su desgracia.
Pero mientras bajaba la escalera se imaginaba —cosa notable– que no estaba todo definitivamente perdido y que bien podía esperar reconciliarse con las dos damas.
III
Lo más importante era que Lujine no había podido prever semejante desenlace. Sus jactancias se debían a que en ningún momento se había imaginado que dos mujeres solas y pobres pudieran desprenderse de su dominio. Este convencimiento estaba reforzado por su vanidad y por una ciega confianza en sí mismo. Piotr Petrovitch, salido de la nada, había adquirido la costumbre casi enfermiza de admirarse a sí mismo profundamente. Tenía una alta opinión de su inteligencia, de su capacidad, y, a veces, cuando estaba solo, llegaba incluso a admirar su propia cara en un espejo. Pero lo que más quería en el mundo era su dinero, adquirido por su trabajo y también por otros medios. A su juicio, esta fortuna le colocaba en un plano de igualdad con todas las personas superiores a él. Había sido sincero al recordar amargamente a Dunia que había pedido su mano a pesar de los rumores desfavorables que circulaban sobre ella. Y al pensar en lo ocurrido sentía una profunda indignación por lo que calificaba mentalmente de «negra ingratitud. Sin embargo, cuando contrajo el compromiso estaba completamente seguro de que aquellos rumores eran absurdos y calumniosos, pues ya los había desmentido públicamente Marfa Petrovna, eso sin contar con que hacía tiempo que el vecindario, en su mayoría, había rehabilitado a Dunia. Lujine no habría negado que sabía todo esto en el momento de contraer el compromiso matrimonial, pero, aun así, seguía considerando como un acto heroico la decisión de elevar a Dunia hasta él. Cuando entró, días antes, en el aposento de Raskolnikof, lo hizo como un bienhechor dispuesto a recoger los frutos de su magnanimidad y esperando oír las palabras más dulces y aduladoras. Huelga decir que ahora bajaba la escalera con la sensación de hombre ofendido e incomprendido.
Dunia le parecía ya algo indispensable para su vida y no podía admitir la idea de renunciar a ella. Hacía ya mucho tiempo, años, que soñaba voluptuosamente con el matrimonio, pero se limitaba a reunir dinero y esperar. Su ideal, en el que pensaba con secreta delicia, era una muchacha pura y pobre (la pobreza era un requisito indispensable), bonita, instruida y noble, que conociera los contratiempos de una vida difícil, pues la práctica del sufrimiento la llevaría a renunciar a su voluntad ante él; y le miraría durante toda su vida como a un salvador, le veneraría, se sometería a él, le admiraría, vería en él el único hombre. ¡Qué deliciosas escenas concebía su imaginación en las horas de asueto sobre este anhelo aureolado de voluptuosidad! Y al fin vio que el sueño acariciado durante tantos años estaba a punto de realizarse. La belleza y la educación de Avdotia Romanovna le habían cautivado, y la difícil situación en que se hallaba había colmado sus ilusiones. Dunia incluso rebasaba el límite de lo que él había soñado. Veía en ella una muchacha altiva, noble, enérgica, incluso más culta que él (lo reconocía), y esta criatura iba a profesarle un reconocimiento de esclava, profundo, eterno, por su acto heroico; iba a rendirle una veneración apasionada, y él ejercería sobre ella un dominio absoluto y sin límites... Precisamente poco antes de pedir la mano de Dunia había decidido ampliar sus actividades, trasladándose a un campo de acción más vasto, y así poder ir introduciéndose poco a poco en un mundo superior, cosa que ambicionaba apasionadamente desde hacía largo tiempo. En una palabra, había decidido probar suerte en Petersburgo. Sabía que las mujeres pueden ser una ayuda para conseguir muchas cosas. El encanto de una esposa adorable, culta y virtuosa al mismo tiempo podía adornar su vida maravillosamente, atraerle simpatías, crearle una especie de aureola... Y todo esto se había venido abajo. Aquella ruptura, tan inesperada como espantosa, le había producido el efecto de un rayo. Le parecía algo absurdo, una broma monstruosa. Él no había tenido tiempo para decir lo que quería; sólo había podido alardear un poco. Primero no había tomado la cosa en serio, después se había dejado llevar de su indignación, y todo había terminado en una gran ruptura. Amaba ya a Dunia a su modo, la gobernaba y la dominaba en su imaginación, y, de improviso... No, era preciso poner remedio al mal, conseguir un arreglo al mismo día siguiente y, sobre todo, aniquilar a aquel jovenzuelo, a aquel granuja que había sido el causante del mal. Pensó también, involuntariamente y con una especie de excitación enfermiza, en Rasumikhine, pero la inquietud que éste le produjo fue pasajera.
—¡Compararme con semejante individuo...!
Al que más temía era a Svidrigailof... En resumidas cuentas, que tenía en perspectiva no pocas preocupaciones.
—No, he sido yo la principal culpable —decía Dunia, acariciando a su madre—. Me dejé tentar por su dinero, pero yo te juro, Rodia, que no creía que pudiera ser tan indigno. Si lo hubiese sabido, jamás me habría dejado tentar. No me lo reproches, Rodia.
—¡Dios nos ha librado de él, Dios nos ha librado de él! —murmuró Pulqueria Alejandrovna, casi inconscientemente. Parecía no darse bien cuenta de lo que acababa de suceder.
Todos estaban contentos, y cinco minutos después charlaban entre risas. Sólo Dunetchka palidecía a veces, frunciendo las cejas, ante el recuerdo de la escena que se acababa de desarrollar. Pulqueria Alejandrovna no podía imaginarse que se sintiera feliz por una ruptura que aquella misma mañana le parecía una desgracia horrible. Rasumikhine estaba encantado; no osaba manifestar su alegría, pero temblaba febrilmente como si le hubieran quitado de encima un gran peso. Ahora era muy dueño de entregarse por entero a las dos mujeres, de servirlas... Además, sabía Dios lo que podría suceder... Sin embargo, rechazaba, acobardado, estos pensamientos y temía dar libre curso a su imaginación. Raskolnikof era el único que permanecía impasible, distraído, incluso un tanto huraño. Él, que tanto había insistido en la ruptura con Lujine, ahora que se había producido, parecía menos interesado en el asunto que los demás. Dunia no pudo menos de creer que seguía disgustado con ella, y Pulqueria Alejandrovna lo miraba con inquietud.
—¿Qué tienes que decirnos de parte de Svidrigailof? —le preguntó Dunia.
—¡Eso, eso! —exclamó Pulqueria Alejandrovna.
Raskolnikof levantó la cabeza.
—Está empeñado en regalarte diez mil rublos y desea verte una vez estando yo presente.
—¿Verla? ¡De ningún modo! —exclamó Pulqueria Alejandrovna—. ¡Además, tiene la osadía de ofrecerle dinero!
Entonces Raskolnikof refirió (secamente, por cierto) su diálogo con Svidrigailof, omitiendo todo lo relacionado con las apariciones de Marfa Petrovna, a fin de no ser demasiado prolijo. Le molestaba profundamente hablar más de lo indispensable.
—¿Y tú qué le has contestado? —preguntó Dunia.
—Yo he empezado por negarme a decirte nada de parte suya, y entonces él me ha dicho que se las arreglaría, fuera como fuera, para tener una entrevista contigo. Me ha asegurado que su pasión por ti fue una ilusión pasajera y que ahora no le inspiras nada que se parezca al amor. No quiere que te cases con Lujine. En general, hablaba de un modo confuso y contradictorio.
—¿Y tú qué opinas, Rodia? ¿Qué efecto te ha producido?
—Os confieso que no lo acabo de entender. Te ofrece diez mil rublos, y dice que no es rico. Afirma que está a punto de emprender un viaje, y al cabo de diez minutos se olvida de ello... De pronto me ha dicho que se quiere casar y que le buscan una novia... Sin duda, persigue algún fin, un fin indigno seguramente. Sin embargo, yo creo que no se habría conducido tan ingenuamente si hubiera abrigado algún mal propósito contra ti... Yo, desde luego, he rechazado categóricamente ese dinero en nombre tuyo. En una palabra, ese hombre me ha producido una impresión extraña, e incluso me ha parecido que presentaba síntomas de locura... Pero acaso sea una falsa apreciación mía, o tal vez se trate de una simple ficción. La muerte de Marfa Petrovna debe de haberle trastornado profundamente.
—¡Que Dios la tenga en la gloria! —exclamó Pulqueria Alejandrovna—. Siempre la tendré presente en mis oraciones. ¿Qué habría sido de nosotras, Dunia, sin esos tres mil rublos? ¡Dios mío, no puedo menos de creer que el cielo nos los envía! Pues has de saber, Rodia, que todo el dinero que nos queda son tres rublos, y que pensábamos empeñar el reloj de Dunia para no pedirle dinero a él antes de que nos lo ofreciera.
Dunia parecía trastornada por la proposición de Svidrigailof. Estaba pensativa.
—Algún mal propósito abriga contra mí —murmuró, como si hablara consigo misma y con un leve estremecimiento.
Raskolnikof advirtió este temor excesivo.
—Creo que tendré ocasión de volverle a ver —dijo a su hermana.
—¡Lo vigilaremos! —exclamó enérgicamente Rasumikhine—. ¡Me comprometo a descubrir sus huellas! No le perderé de vista. Cuento con el permiso de Rodia. Hace poco me ha dicho: «Vela por mi hermana.» ¿Me lo permite usted, Avdotia Romanovna?
Dunia le sonrió y le tendió la mano, pero su semblante seguía velado por la preocupación. Pulqueria Alejandrovna le miró tímidamente, pero no intranquila, pues pensaba en los tres mil rublos.
Un cuarto de hora después se había entablado una animada conversación. Incluso Raskolnikof, aunque sin abrir la boca, escuchaba con atención lo que decía Rasumikhine, que era el que llevaba la voz cantante.
—¿Por qué han de regresar ustedes al pueblo? —exclamó el estudiante, dejándose llevar de buen grado del entusiasmo que se había apoderado de él—. ¿Qué harán ustedes en ese villorrio? Deben ustedes permanecer aquí todos juntos, pues son indispensables el uno al otro, no me lo negarán. Por lo menos, deben quedarse aquí una temporada. En lo que a mí concierne, acépteme como amigo y como socio y les aseguro que montaremos un negocio excelente. Escúchenme: voy a exponerles mi proyecto con todo detalle. Es una idea que se me ha ocurrido esta mañana, cuando nada había sucedido todavía. Se trata de lo siguiente: yo tengo un tío (que ya les presentaré y que es un viejo tan simpático como respetable) que tiene un capital de mil rublos y vive de una pensión que le basta para cubrir sus necesidades. Desde hace dos años no cesa de insistir en que yo acepte sus mil rublos como préstamo con el seis por ciento de interés. Esto es un truco: lo que él desea es ayudarme. El año pasado yo no necesitaba dinero, pero este año voy a aceptar el préstamo. A estos mil rublos añaden ustedes mil de los suyos, y ya tenemos para empezar. Bueno, ya somos socios. ¿Qué hacemos ahora?
Rasumikhine empezó acto seguido a exponer su proyecto. Se extendió en explicaciones sobre el hecho de que la mayoría de los libreros y editores no conocían su oficio y por eso hacían malos negocios, y añadió que editando buenas obras se podía no sólo cubrir gastos, sino obtener beneficios. Ser editor constituía el sueño dorado de Rasumikhine, que llevaba dos años trabajando para casas editoriales y conocía tres idiomas, aunque seis días atrás había dicho a Raskolnikof que no sabía alemán, simple pretexto para que su amigo aceptara la mitad de una traducción y, con ella, los tres rublos de anticipo que le correspondían. Raskolnikof no se había dejado engañar.
—¿Por qué despreciar un buen negocio —exclamó Rasumikhine con creciente entusiasmo—, teniendo el elemento principal para ponerlo en práctica, es decir, el dinero? Sin duda tendremos que trabajar de firme, pero trabajaremos. Trabajará usted Avdotia Romanovna; trabajará su hermano y trabajaré yo. Hay libros que pueden producir buenas ganancias. Nosotros tenemos la ventaja de que sabemos lo que se debe traducir. Seremos traductores, editores y aprendices a la vez. Yo puedo ser útil a la sociedad porque tengo experiencia en cuestiones de libros. Hace dos años que ruedo por las editoriales, y conozco lo esencial del negocio. No es nada del otro mundo, créanme. ¿Por qué no aprovechar esta ocasión? Yo podría indicar a los editores dos o tres libros extranjeros que producirían cien rublos cada uno, y sé de otro cuyo título no daría por menos de quinientos rublos. A lo mejor aún vacilarían esos imbéciles. Respecto a la parte administrativa del negocio (papel, impresión, venta...), déjenla en mi mano, pues es cosa que conozco bien. Empezaremos por poco e iremos ampliando el negocio gradualmente. Desde luego, ganaremos lo suficiente para vivir.
Los ojos de Dunia brillaban.
—Su proposición me parece muy bien, Dmitri Prokofitch.
—Yo, como es natural —dijo Pulqueria Alejandrovna—, no entiendo nada de eso. Tal vez sea un buen negocio. Lo cierto es que el asunto me sorprende por lo inesperado. Respecto a nuestra marcha, sólo puedo decirle que nos vemos obligadas a permanecer aquí algún tiempo.
Y al decir esto último dirigió una mirada a Rodia.
—¿Tú qué opinas? —preguntó Dunia a su hermano.
—A mí me parece una excelente idea. Naturalmente, no puede improvisarse un gran negocio editorial, pero sí publicar algunos volúmenes de éxito seguro. Yo conozco una obra que indudablemente se vendería. En cuanto a la capacidad de Rasumikhine, podéis estar tranquilas, pues conoce bien el negocio... Además, tenéis tiempo de sobra para estudiar el asunto.
—¡Hurra! —gritó Rasumikhine—. Y ahora escuchen. En este mismo edificio hay un local independiente que pertenece al mismo propietario. Está amueblado, tiene tres habitaciones pequeñas y no es caro. Yo me encargaré de empeñarles el reloj mañana para que tengan dinero. Todo se arreglará. Lo importante es que puedan ustedes vivir los tres juntos. Así tendrán a Rodia cerca de ustedes... Pero oye, ¿adónde vas?
—¿Por qué te marchas, Rodia? —preguntó Pulqueria Alejandrovna con evidente inquietud.
-¡Y en este momento! —le reprochó Rasumikhine.