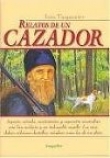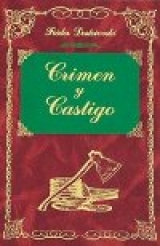
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
Svidrigailof, impaciente, había dado un puñetazo en la mesa. Estaba congestionado. Raskolnikof comprendió que el vaso y medio de champán que se había bebido a pequeños sorbos le había transformado profundamente, y decidió aprovechar esta circunstancia para sonsacarle, pues aquel hombre le inspiraba gran desconfianza.
—Después de todo eso —dijo resueltamente, con el propósito de exasperarle—, no me cabe la menor duda de que ha venido aquí por mi hermana.
—Nada de eso —respondió Svidrigailof haciendo esfuerzos por serenarse—. Ya le he dicho que... Además, su hermana no me puede ver.
—No lo dudo, pero no se trata de eso.
—¿De modo que está usted seguro de que no me puede soportar? —Svidrigailof le hizo un guiño y sonrió burlonamente—. Tiene usted razón: le soy antipático. Pero nunca se pueden poner las manos al fuego sobre lo que pasa entre marido y mujer o entre dos amantes. Siempre hay un rinconcito oculto que sólo conocen los interesados. ¿Está usted seguro de que Avdotia Romanovna me mira con repugnancia?
—Ciertas frases y consideraciones de su relato me demuestran que usted sigue abrigando infames propósitos sobre Dunia.
Svidrigailof no se mostró en modo alguno ofendido por el calificativo que Raskolnikof acababa de aplicar a sus propósitos, y exclamó con ingenuo temor:
—¿De veras se me han escapado frases y reflexiones que le han hecho pensar a usted eso?
—En este mismo momento está usted dejando entrever sus fines. ¿De qué se ha asustado? ¿Cómo explica usted esos repentinos temores?
—¿Que yo me he asustado? ¿Que tengo miedo? ¿Miedo de usted? Es usted el que puede temerme a mí, cher ami. ¡Qué tonterías! Por lo demás, estoy borracho, ya lo veo. Si bebiera un poco más podría cometer algún disparate. ¡Que se vaya al diablo la bebida! ¡Eh, traedme agua!
Cogió la botella de champán y la arrojó por la ventana sin contemplaciones. Felipe le trajo agua.
—Todo eso es absurdo —añadió, empapando una servilleta y aplicándosela a la frente—. En dos palabras puedo reducir a la nada sus suposiciones. ¿Sabe usted que voy a casarme?
—Ya me lo dijo.
—¡Ah!, ¿sí? Pues no me acordaba... Pero entonces nada podía afirmar, porque aún no había visto a mi prometida y sólo se trataba de una intención. Ahora es cosa hecha. Si no fuera por la cita de que le he hablado, le llevaría a casa de mi novia. Pues me gustaría que usted me aconsejase... ¡Demonio! No dispongo más que de diez minutos. Mire usted mismo el reloj. El proceso de este matrimonio es sumamente interesante. Ya se lo contaré. ¿Adónde va usted? ¿Todavía quiere marcharse?
—No, ya no me quiero marchar.
-¿De modo que no quiere usted dejarme? Eso lo veremos. Le llevaré a casa de mi prometida, pero no ahora, sino en otra ocasión, pues nos tendremos que separar enseguida. Usted irá hacia la derecha y yo hacia la izquierda. ¿Conoce usted a esa señora llamada Resslich? Es la mujer en cuya casa me hospedo... ¿Me escucha? No, está usted pensando en otra cosa. Ya sabe usted que se acusa a esa señora de haber provocado este invierno el suicidio de una jovencita... Bueno, ¿me escucha usted o no...? En fin, es esa señora la que me ha arreglado este matrimonio. Me dijo: «Tienes aspecto de hombre preocupado. Has de buscarte una distracción.» Pues yo soy un hombre taciturno. ¿No me cree usted? Pues se equivoca. Yo no hago daño a nadie: vivo apartado en mi rincón. A veces pasan tres días sin que hable con nadie. Esa bribona de Resslich abriga sus intenciones. Confía en que yo me cansaré muy pronto de mi mujer y la dejaré plantada. Y entonces ella la lanzará a la... circulación, bien en nuestro mundo, bien en un ambiente más elevado. Me ha contado que el padre de la chica es un viejo sin carácter, un antiguo funcionario que está enfermo: hace tres años que no puede valerse de sus piernas y está inmóvil en su sillón. También tiene madre, una mujer muy inteligente. El hijo está empleado en una ciudad provinciana y no ayuda a sus padres. La hija mayor se ha casado y no da señales de vida. Los pobres viejos tienen a su cargo dos sobrinitos de corta edad. La hija menor ha tenido que dejar el instituto sin haber terminado sus estudios. Dentro de dos o tres meses cumplirá los dieciséis años y entonces estará en edad de casarse. Ésta es mi prometida. Una vez obtenidos estos informes, me presenté a la familia como un propietario viudo de buena casa, bien relacionado y rico. En cuanto a la diferencia de edades (ella dieciséis años y yo más de cincuenta), es un detalle sin importancia. Un hombre así es un buen partido, ¿no?, un partido tentador.
»¡Si me hubiera usted visto hablar con los padres! Se habría podido pagar por presenciar ese espectáculo. En esto llega la chiquilla con un vestidito corto y semejante a un capullo que empieza a abrirse. Hace una reverencia y se pone tan encarnada como una peonía. Sin duda le habían enseñado la lección. No conozco sus gustos en materia de caras de mujer, pero, a mi juicio, la mirada infantil, la timidez, las lagrimitas de pudor de las jovencitas de dieciséis años valen más que la belleza. Por añadidura, es bonita como una imagen. Tiene el cabello claro y rizado como un corderito, una boquita de labios carnosos y purpúreos... ¡Un amor! Total, que trabamos conocimiento, yo dije que asuntos de familia me obligaban a apresurar la boda, y al día siguiente, es decir, anteayer, nos prometimos. Desde entonces, apenas llego, la siento en mis rodillas y ya no la dejo marcharse. Su cara enrojece como una aurora y yo no ceso de besarla. Su madre la ha aleccionado, sin duda, diciéndole que soy su futuro esposo y que lo que hago es normal. Conseguida esta comprensión, el papel de novio es más agradable que el de marido. Esto es lo que se llama la nature et la vérité. ¡Ja, ja! He hablado dos veces con ella. La muchachita está muy lejos de ser tonta. Tiene un modo de mirarme al soslayo que me inflama la sangre. Tiene una carita que recuerda a la de la Virgen Sixtina de Rafael. ¿No le impresiona la expresión fantástica y alucinante que el pintor dio a esa Virgen? Pues el semblante de ella es parecido. Al día siguiente de nuestros esponsales le llevé regalos por valor de mil quinientos rublos: un aderezo de brillantes, otro de perlas, un neceser de plata para el tocador; en fin, tantas cosas, que la carita de Virgen resplandecía. Ayer, cuando la senté en mis rodillas, debí de mostrarme demasiado impulsivo, pues ella enrojeció vivamente y en sus ojos aparecieron dos lágrimas que trataba de ocultar.
»Nos dejaron solos. Entonces ella rodeó mi cuello con sus bracitos (fue la primera vez que hizo esto por propio impulso), me besó y me juró ser una esposa obediente y fiel que dedicaría su vida entera a hacerme feliz y que todo lo sacrificaría por merecer mi cariño, y añadió que esto era lo único que deseaba y que para ella no necesitaba regalos. Convenga usted que oír estas palabras en boca de un ángel de dieciséis años, vestido de tul, de cabellos rizados y mejillas teñidas por un rubor virginal, es sumamente seductor... Confiéselo, confiéselo... Oiga..., oiga..., le llevaré a casa de mi novia..., pero no puedo hacerlo ahora mismo.
—Total, que esa monstruosa diferencia de edades aviva su sensualidad. ¿Es posible que usted piense seriamente en casarse en esas condiciones?
—¿Por qué no? Es cosa completamente decidida. Cada uno hace lo que puede en este mundo, y hacerse ilusiones es un medio de alegrar la vida... ¡Ja, ja! ¡Pero qué moralista es usted! Tenga compasión de mí, amigo mío. Soy un pecador. ¡Je, je, je!
—Ahora comprendo que se haya encargado usted de los hijos de Catalina Ivanovna. Tenía usted sus razones.
—Adoro a los niños, los adoro de veras —exclamó Svidrigailof, echándose a reír—. Sobre este particular puedo contarle un episodio sumamente curioso. El mismo día de mi llegada empecé a visitar antros. Estaba sediento de ellos después de siete años de rectitud. Ya habrá observado usted que no tengo ninguna prisa en volver a reunirme con mis antiguos amigos, y quisiera no verlos en mucho tiempo. Debo decirle que durante mi estancia en la propiedad de Marfa Petrovna me atormentaba con frecuencia el recuerdo de estos rincones misteriosos. ¡El diablo me lleve! El pueblo se entrega a la bebida; la juventud culta se marchita o perece en sus sueños irrealizables: se pierde en teorías monstruosas. Los demás se entregan a la disipación. He aquí el espectáculo que me ha ofrecido la ciudad a mi llegada. De todas partes se desprende un olor a podrido...
»Fui a caer en eso que llaman un baile nocturno. No era más que una cloaca repugnante, como las que a mí me gustan. Se levantaban las piernas en un cancán desenfrenado, como jamás se había hecho en mis tiempos. ¡Es el progreso! De pronto veo una encantadora muchachita de trece años que está bailando con un apuesto joven. Otro joven los observa de cerca. Su madre estaba sentada junto a la pared, como espectadora. Ya puede usted suponer qué clase de baile era. La muchachita está avergonzada, enrojece; al fin se siente ofendida y se echa a llorar. El arrogante bailarín la obliga a dar una serie de vueltas, haciendo toda clase de muecas, y el público se echa a reír a carcajadas y empieza a gritar: "¡Bien hecho! ¡Así aprenderán a no traer niñas a un sitio como éste!" Esto a mí no me importa lo más mínimo. Me siento al lado de la madre y le digo que yo también soy forastero y que toda aquella gente me parece estúpida y grosera, incapaz de respetar a quien lo merece. Insinúo que soy un hombre rico y les propongo llevarlas en mi coche. Las acompaño a su casa y trabo conocimiento con ellas. Viven en un verdadero tugurio y han llegado de una provincia. Me dicen que consideran mi visita como un gran honor. Me entero de que no tienen un céntimo y han venido a hacer ciertas gestiones. Yo les ofrezco dinero y mis servicios. También me dicen que han entrado en el local nocturno por equivocación, pues creían que se trataba de una escuela de baile. Entonces yo les propongo contribuir a la educación de la muchacha dándole lecciones de francés y de baile. Ellas aceptan con entusiasmo, se consideran muy honradas, etcétera..., y yo sigo visitándolas. ¿Quiere usted que vayamos a verlas? Pero habrá de ser más tarde.
—¡Basta! No quiero seguir escuchando sus sucias y viles anécdotas, hombre ruin y corrompido.
—¡Ah, escuchemos al poeta! ¡Oh Schiller! ¿Dónde va a esconderse la virtud...? Mire, le contaré cosas como ésta sólo para oír sus gritos de indignación. Es para mí un verdadero placer.
—Lo creo. Hasta yo mismo me veo en ridículo en estos instantes —murmuró Raskolnikof, indignado.
Svidrigailof reía a mandíbula batiente. Al fin llamó a Felipe y, después de haber pagado su consumición, se levantó.
—Vámonos. Estoy bebido. Assez causé—exclamó—. He tenido un verdadero placer.
—Lo creo. ¿Cómo no ha de ser un placer para usted referir anécdotas escabrosas? Esto es una verdadera satisfacción para un hombre encenagado en el vicio y desgastado por la disipación, sobre todo cuando tiene un proyecto igualmente monstruoso y lo cuenta a un hombre como yo... Es una cosa que fustiga los nervios.
—Pues si es así —dijo Svidrigailof con cierto asombro—, si es así, a usted no le falta cinismo. Usted es capaz de comprender muchas cosas. Bueno, basta ya. Siento de veras no poder seguir hablando con usted. Pero ya volveremos a vernos... Tenga un poco de paciencia.
Salió de la taberna seguido de Raskolnikof. Su embriaguez se disipaba a ojos vistas. Parecía preocupado por asuntos importantes y su semblante se había nublado como si esperase algún grave acontecimiento. Su actitud ante Raskolnikof era cada vez más grosera e irónica. El joven se dio cuenta de este cambio y se turbó. Aquel hombre le inspiraba una gran desconfianza. Ajustó su paso al de él.
Estaban ya en la calle.
—Yo voy hacia la izquierda —dijo Svidrigailof—, y usted hacia la derecha. O al revés, si usted lo prefiere. El caso es que nos separemos. Adiós. Mon plaisir. Celebraré volver a verle.
Y tomó la dirección de la plaza del Mercado.
V
Raskolnikof le alcanzó y se puso a su lado.
—¿Qué significa esto? —exclamó Svidrigailof—. Ya le he dicho a usted que...
—Esto significa que no le dejo a usted.
—¿Cómo?
Los dos se detuvieron y estuvieron un momento mirándose.
—Lo que usted me ha contado en su embriaguez me demuestra que, lejos de haber renunciado a sus odiosos proyectos contra mi hermana, se ocupa en ellos más que nunca. Sé que esta mañana ha recibido una carta. Usted puede haber encontrado una prometida en sus vagabundeos, pero esto no quiere decir nada. Necesito convencerme por mis propios ojos.
A Raskolnikof le habría sido difícil explicar qué era lo que quería ver por sí mismo.
—¿Quiere usted que llame a la policía?
—Llámela.
Se detuvieron de nuevo y se miraron a la cara. Al fin, el rostro de Svidrigailof cambió de expresión. Viendo que sus amenazas no intimidaban a Raskolnikof lo más mínimo, dijo de pronto, en el tono más amistoso y alegre:
—¡Es usted el colmo! Me he abstenido adrede de hablarle de su asunto, a pesar de que la curiosidad me devora. He dejado este tema para otro día. Pero usted es capaz de hacer perder la paciencia a un santo... Puede usted venir si quiere, pero le advierto que voy a mi casa sólo para un momento: el tiempo necesario para coger dinero. Luego cerraré la puerta y me iré a las Islas a pasar la noche. De modo que no adelantará nada viniendo conmigo.
—Tengo que ir a su casa. No a su habitación, sino a la de Sonia Simonovna: quiero excusarme por no haber asistido a los funerales.
—Haga usted lo que quiera. Pero le advierto que Sonia Simonovna no está en su casa. Ha ido a llevar a los huérfanos a una noble y anciana dama, conocida mía y que está al frente de varios orfelinatos. Me he captado a esta señora entregándole dinero para los tres niños de Catalina Ivanovna, más un donativo para las instituciones. Finalmente, le he contado la historia de Sonia Simonovna sin omitir detalle, y esto le ha producido un efecto del que no puede tener usted idea. Ello explica que Sonia Simonovna haya recibido una invitación para presentarse hoy mismo en el hotel donde se hospeda esa distinguida señora desde su regreso del campo.
—No importa.
—Haga usted lo que quiera, pero yo no iré con usted cuando salga de casa. ¿Para qué...? Óigame: estoy convencido de que usted desconfía de mí sólo porque he tenido la delicadeza de no hacerle preguntas enojosas... Usted ha interpretado erróneamente mi actitud. Juraría que es esto. Sea usted también delicado conmigo.
—¿Con usted, que escucha detrás de las puertas?
—¡Ya salió aquello! —exclamó Svidrigailof entre risas—. Le aseguro que me habría asombrado que no mencionara usted este detalle. ¡Ja, ja! Aunque comprendí perfectamente lo que usted había hecho, no entendí todo lo demás que dijo. Tal vez soy un hombre anticuado, incapaz de comprender ciertas cosas. Explíquemelo, por el amor de Dios. Ilústreme, enséñeme las ideas nuevas.
—Usted no pudo oír nada. Todo eso son invenciones suyas.
—Lo que quiero que me explique no es lo que usted se imagina. Pero, desde luego, oí parte de sus confidencias. Yo me refiero a sus continuas lamentaciones. Tiene usted alma de poeta y siempre está a punto de dejarse llevar de la indignación. ¿De modo que le parece a usted mal que la gente escuche detrás de las puertas? Ya que tan severo es usted, vaya a presentarse a las autoridades y dígales: «Me ha ocurrido una desgracia; he sufrido un error en mis teorías filosóficas.» Pero si está usted convencido de que no se debe escuchar detrás de las puertas y, en cambio, se puede matar a una pobre vieja con cualquier arma que se tenga a mano, lo mejor que puede hacer es marcharse a América cuanto antes. ¡Huya! Tal vez tenga tiempo aún. Le hablo con toda franqueza. Si no tiene usted dinero, yo le daré el necesario para el viaje.
—No me pienso marchar —dijo Raskolnikof con un gesto despectivo.
—Comprendo... (desde luego, usted puede callarse si no quiere hablar), comprendo que usted se plantee una serie de problemas de índole moral. ¿Verdad que se los plantea? Usted se pregunta si ha obrado como es propio de un hombre y un ciudadano. Deje estas preguntas, rechácelas. ¿De qué pueden servirle ya? ¡Je, je! No vale la pena meterse en un asunto, empezar una operación que uno no es capaz de terminar. Por lo tanto, levántese la tapa de los sesos. ¿Qué, no se decide?
—Usted quiere irritarme para deshacerse de mí.
—¡Qué ocurrencia tan original! En fin, ya hemos llegado. Subamos... Mire, ésa es la puerta de la habitación de Sonia Simonovna. No hay nadie, convénzase... ¿No me cree? Preguntemos a los Kapernaumof, a quienes ella entrega la llave cuando se va... Mire, ahí está la señora de Kapernaumof... ¡Oiga! ¿Dónde está la vecina? (Es un poco sorda, ¿sabe...?) ¿Que ha salido...? ¿Adónde se ha marchado...? Ya lo ha oído usted; no está en casa y no volverá hasta la noche... Bueno, ahora venga a mis habitaciones. Pues quiere usted venir, ¿verdad...? Ya estamos. La señora Resslich ha salido. Siempre está muy atareada, pero es una buena mujer, se lo aseguro. Si usted hubiera sido más razonable, ella le habría podido ayudar... Mire, cojo un título del cajón de mi mesa (como usted ve, me quedan bastantes todavía). Hoy mismo lo convertiré en dinero. ¿Ya lo ha visto usted todo bien? Tengo prisa. Cerremos el cajón. Ahora la puerta. Y de nuevo estamos en la escalera. ¿Quiere usted que tomemos un coche? Ya le he dicho que voy a las Islas. ¿No quiere usted dar una vuelta? El simón nos llevará a la isla Elaguine. ¿Qué, no quiere? Vamos, decídase. Yo creo que va a llover, pero ¿qué importa? Levantaremos la capota.
Svidrigailof estaba ya en el coche. Raskolnikof se dijo que sus sospechas eran por el momento poco fundadas. Sin responder palabra, dio media vuelta y echó a andar en dirección a la plaza del Mercado. Si hubiese vuelto la cabeza, aunque sólo hubiera sido una vez, habría podido ver que Svidrigailof, después de haber recorrido un centenar de metros en el coche, se apeaba y pagaba al cochero. Pero el joven avanzaba mirando sólo hacia delante y pronto dobló una esquina. La profunda aversión que Svidrigailof le inspiraba le impulsaba a alejarse de él lo más deprisa posible. Se decía: «¿Qué se puede esperar de este hombre vil y grosero, de ese miserable depravado?» Sin embargo, esta opinión era un tanto prematura y tal vez mal fundada. En la manera de ser de Svidrigailof había algo que le daba cierta originalidad y lo envolvía en un halo de misterio. En lo concerniente a su hermana, Raskolnikof estaba seguro de que Svidrigailof no había renunciado a ella. Pero todas estas ideas empezaron a resultarle demasiado penosas para que se detuviera a analizarlas.
Al quedarse solo cayó, como siempre, en un profundo ensimismamiento, y cuando llegó al puente se acodó en el pretil y se quedó mirando fijamente el agua del canal. Sin embargo, Avdotia Romanovna estaba cerca de él, observándole. Se habían cruzado a la entrada del puente, pero él había pasado cerca de ella sin verla. Dunetchka no le había visto jamás en la calle en semejante estado y se sintió inquieta. Estuvo un momento indecisa, preguntándose si se acercaría a él, y de pronto divisó a Svidrigailof que se dirigía rápido hacia ella desde la plaza del Mercado.
Procedía con sigilo y misterio. No entró en el puente, sino que se detuvo en la acera, procurando que Raskolnikof no le viese. A Dunia la había visto desde lejos y le hacía señas. La joven comprendió que le decía que se acercase, procurando no llamar la atención de Raskolnikof. Atendiendo a esta muda demanda, pasó en silencio por detrás de su hermano y fue a reunirse con Svidrigailof.
—¡Vámonos! Su hermano no debe enterarse de nuestra entrevista. Acabo de pasar un rato con él en una taberna adonde ha venido a buscarme y no me ha sido nada fácil deshacerme de él. No sé cómo se ha enterado de que le he escrito una carta, pero parece sospechar algo. Sin duda, usted misma le ha hablado de ello, pues nadie más puede habérselo dicho.
—Ahora que hemos doblado la esquina y que mi hermano ya no puede vernos, sepa usted que ya no le seguiré más lejos. Dígame aquí mismo lo que tenga que decirme. Nuestros asuntos pueden tratarse en plena calle.
—En primer lugar, no es éste un asunto que pueda tratarse en plena calle. En segundo, quiero que oiga usted también a Sonia Simonovna. Y, finalmente, tengo que enseñarle algunos documentos. Si usted no viene a mi casa, no le explicaré nada y me marcharé ahora mismo. Le ruego que no olvide que poseo el curioso secreto de su querido hermano.
Dunia se detuvo, indecisa, y dirigió una mirada penetrante a Svidrigailof.
—¿Qué teme usted? —dijo éste—. La ciudad no es el campo. Además, incluso en el campo me ha hecho usted más daño a mí que yo a usted. Aquí...
—¿Está prevenida Sonia Simonovna?
—No, no le he hablado de esto y no sé si está ahora en su casa. Creo que sí que estará, pues ha enterrado hoy a su madrastra y no debe de tener humor para salir. No he querido hablar a nadie de este asunto, e incluso siento haberme franqueado un poco con usted. En este caso, la menor imprudencia equivale a una denuncia... He aquí la casa donde vivo. Ya hemos llegado. Ese hombre que ve usted a la puerta es nuestro portero. Me conoce perfectamente y, como usted ve, me saluda. Bien ha advertido que voy acompañado de una dama y, sin duda, ha visto su cara. Estos detalles pueden tranquilizarla si usted desconfía de mí. Perdóneme si le hablo tan crudamente. Yo tengo mi habitación junto a la de Sonia Simonovna. Las dos piezas están separadas solamente por un tabique. En el piso hay numerosos inquilinos. ¿A qué vienen, pues, esos temores infantiles? No soy tan temible como todo eso.
Svidrigailof esbozó una sonrisa bonachona, pero estaba ya demasiado nervioso para desempeñar a la perfección su papel. Su corazón latía con violencia; sentía una fuerte opresión en el pecho. Procuraba levantar la voz para disimular su creciente agitación. Pero Dunia ya no veía nada: las últimas palabras de Svidrigailof sobre sus temores de niña la habían herido en su amor propio hasta cegarla.
—Aunque sé que es usted un hombre sin honor —dijo, afectando una calma que desmentía el vivo color de su rostro—, no me inspira usted temor alguno. Indíqueme el camino.
Svidrigailof se detuvo ante la habitación de Sonia.
—Permítame que vea si está... Pues no, se ha marchado. Es una contrariedad. Pero estoy seguro de que no tardará en volver. Sin duda ha ido a ver a una señora por el asunto de los huérfanos. La madre de esos niños acaba de morir. Yo me he interesado en el asunto y he dado ya ciertos pasos. Si Sonia Simonovna no ha regresado dentro de diez minutos y usted quiere hablar con ella, la enviaré a su casa esta misma tarde. Ya estamos en mis habitaciones. Son dos... Mi patrona, la señora Resslich, habita al otro lado del tabique. Ahora eche una mirada por aquí. Quiero mostrarle mis «documentos», por decirlo así. La puerta de mi habitación da a un alojamiento de dos piezas, que está completamente vacío... Mire con atención. Debe usted tener un conocimiento exacto del lugar del hecho.
Svidrigailof disponía de dos habitaciones amuebladas bastante espaciosas. Dunetchka miró en torno de ella con desconfianza, pero no vio nada sospechoso en la colocación de los muebles ni en la disposición del local. Sin embargo, debió advertir que el alojamiento de Svidrigailof se hallaba entre otros dos deshabitados. No se llegaba a sus habitaciones por el corredor, sino atravesando otras dos piezas que formaban parte del compartimiento de su patrona. Svidrigailof abrió la puerta de su dormitorio, que daba a uno de los alojamientos vacíos, y se lo mostró a Dunia, que permaneció en el umbral sin comprender por qué el huésped deseaba que mirase aquello. Pero enseguida recibió la explicación.
—Mire aquella habitación, la segunda y más espaciosa. Observe su puerta: está cerrada con llave. ¿Ve aquella silla colocada junto a la puerta? Es la única que hay en las dos habitaciones. La llevé yo de aquí para poder escuchar más cómodamente. Al otro lado de esa puerta está la mesa de Sonia Simonovna. La joven estaba sentada ante su mesa mientras hablaba con Rodion Romanovitch, y yo escuchaba la conversación desde este lado de la puerta. Escuché dos tardes seguidas, y cada tarde dos horas como mínimo. Por lo tanto, pude enterarme de muchas cosas, ¿no cree usted?
—¿Escuchaba usted detrás de la puerta?
—Sí, escuchaba detrás de la puerta... Venga, venga a mi alojamiento. Aquí ni siquiera hay donde sentarse.
Volvieron a las habitaciones de Svidrigailof y éste invitó a la joven a sentarse en la pieza que utilizaba como sala. Él se sentó también, pero a una prudente distancia, al otro lado de la mesa. Sin embargo, sus ojos tenían el mismo brillo ardiente que hacía unos momentos había inquietado a Dunetchka. Ésta se estremeció y volvió a mirar en torno a ella con desconfianza. Fue un gesto involuntario, pues su deseo era mostrarse perfectamente serena y dueña de sí misma. Pero el aislamiento en que se hallaban las habitaciones de Svidrigailof había acabado por atraer su atención. De buena gana habría preguntado si la patrona estaba en casa, pero no lo hizo: su orgullo se lo impidió. Por otra parte, el temor de lo que a ella le pudiera ocurrir no era nada comparado con la angustia que la dominaba por otras razones. Esta angustia era para Dunia un verdadero tormento.
—He aquí su carta —dijo depositándola en la mesa—. Lo que usted me dice en ella no es posible. Me deja usted entrever que mi hermano ha cometido un crimen. Sus insinuaciones son tan claras, que sería inútil que ahora tratase usted de recurrir a subterfugios. Le advierto que, antes de recibir lo que usted considera como una revelación, yo estaba enterada ya de este cuento absurdo, del que no creo ni una palabra. Es una suposición innoble y ridícula. Sé muy bien de dónde proceden esos rumores. Usted no puede tener ninguna prueba. En su carta me promete demostrarme la veracidad de sus palabras. Hable, pues. Pero sepa por anticipado que no le creo, no le creo en absoluto.
Dunetchka había dicho esto precipitadamente, dominada por una emoción que tiñó de rojo su cara.
—Si usted no lo creyera, no habría venido aquí. Porque no creo que haya venido por simple curiosidad.
—No me atormente: hable de una vez.
—Hay que convenir en que es usted una muchacha valiente. Yo esperaba, le doy mi palabra, que pidiera usted al señor Rasumikhine que la acompañase. Pero él no estaba con usted, ni rondaba por los alrededores, cuando nos hemos encontrado: me he fijado bien. Ha sido una verdadera demostración de valor. Ha querido defender por sí sola a Rodion Romanovitch... Por lo demás, todo en usted es divino. En cuanto a su hermano, ¿qué puedo decirle? Usted le acaba de ver. ¿Qué le ha parecido su actitud?
—Supongo que no fundará usted en esto sus acusaciones.
—No, las fundo en sus propias palabras. Ha venido dos días seguidos a pasar la tarde con Sonia Simonovna. Ya le he indicado el lugar donde hablaban. Su hermano lo confesó todo a la muchacha. Es un asesino. Mató a una vieja usurera en cuya casa tenía empeñados algunos objetos, y además a su hermana Lisbeth, que llegó casualmente en el momento del crimen. Las asesinó a las dos con un hacha que llevaba consigo. El móvil del crimen era el robo, y su hermano robó: se llevó dinero y algunos objetos. Me limito a repetir la confesión que hizo a Sonia Simonovna, que es la única que conoce este secreto, pero que no tiene participación alguna, ni material ni moral, en el crimen. Por el contrario, esa muchacha, al enterarse, sintió un horror tan profundo como el que usted demuestra ahora. Puede estar tranquila: esa joven no le denunciará.
—¡Imposible! —balbuceó Dunetchka, jadeante y con los labios pálidos—. Eso no es posible. Él no tenía el más mínimo motivo para cometer ese crimen... ¡Eso es mentira, mentira!
—Mató por robar: ahí tiene el motivo. Cogió dinero y joyas. Verdad es que, según ha dicho, no ha sacado provecho del botín, pues lo escondió debajo de una piedra, donde está todavía. Pero esto demuestra, simplemente, que no se ha atrevido a hacer use de él.
—Pero ¿es posible que haya robado? —exclamó Dunia, levantándose de un salto—. ¿Se puede creer tan sólo que haya tenido esa idea? Usted lo conoce. ¿Acaso tiene aspecto de ladrón?
Había olvidado su terror de hacía un momento y hablaba en tono suplicante.
—Esa pregunta tiene mil respuestas, infinidad de explicaciones. El ladrón comete sus fechorías consciente de su infamia. Pero yo he oído hablar que un hombre de probada nobleza desvalijó un correo. A lo mejor, creyó cometer una acción loable. Yo me habría resistido, como se resiste usted, a creer que su hermano hubiera cometido un acto así si me lo hubieran contado; pero no tengo más remedio que dar crédito al testimonio de mis propios oídos. Explicó los motivos de su proceder a Sonia Simonovna. Ésta, al principio, no podía creer en lo que estaba oyendo; pero acabó por rendirse a la evidencia. Así tenía que ser, ya que era el mismo autor del hecho el que lo contaba.
—¿Cuáles fueron los motivos de que habló?
—Eso sería demasiado largo de explicar, Avdotia Romanovna. Se trata..., ¿cómo se lo haré comprender...?, de una teoría, algo así como si dijéramos: el crimen se permite cuando persigue un fin loable. ¡Un solo crimen y cien buenas acciones! Por otra parte, para un joven colmado de cualidades y de orgullo es penoso reconocer que le gustaría apoderarse de una suma de tres mil rublos, por saber que esta cantidad sería suficiente para cambiar su porvenir. Añada usted a esto la irritación morbosa que produce una mala alimentación continua, un cuarto demasiado estrecho, una ropa hecha jirones, la miseria de la propia situación social y, al mismo tiempo, la de una madre y una hermana. Y por encima de todo la ambición, el orgullo... Y todo ello a pesar de no carecer seguramente de excelentes cualidades... No vaya usted a creer que le acuso. Además, esto no es de mi incumbencia. También expuso una teoría personal según la cual la humanidad se divide en individuos que forman el rebaño y en personas extraordinarias, es decir, seres que, gracias a su superioridad, no están obligados a acatar la ley. Por el contrario, éstos son los que hacen las leyes para los demás, para el rebaño, para el polvo. En fin, c'est une théorie comme une autre. Napoleón lo tenía fascinado o, para decirlo con más exactitud, lo que le seducía era la idea de que los hombres de genio no temen cometer un crimen inicial, sino que se lanzan a ello resueltamente y sin pensarlo. Yo creo que su hermano se imaginó que también era genial o, por lo menos, que esta idea se apoderó de él en un momento dado. Ha sufrido mucho y sufre aún ante la idea de que es capaz de inventar una teoría, pero no de aplicarla, y que, por lo tanto, no es un hombre genial. Esta idea es sumamente humillante para un joven orgulloso y, especialmente, de nuestro tiempo.