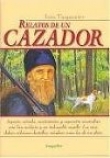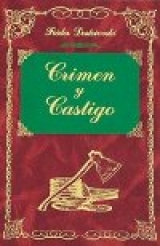
Текст книги "Crimen y castigo"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
Entonces abrió el pliego con mano temblorosa. Hubo de leerlo y releerlo varias veces para comprender lo que decía. Era una citación redactada en la forma corriente, en la que se le indicaba que debía presentarse aquel mismo día, a las nueve y media, en la comisaría del distrito.
«¡Qué cosa más rara! —se dijo mientras se apoderaba de él una dolorosa ansiedad—. No tengo nada que ver con la policía, y me cita precisamente hoy. ¡Señor, que termine esto cuanto antes!»
Iba a arrodillarse para rezar, pero, en vez de hacerlo, se echó a reír. No se reía de los rezos, sino de sí mismo. Empezó a vestirse rápidamente.
«Si he de morir, ¿qué le vamos a hacer?»
Y se dijo inmediatamente:
«He de ponerme los calcetines. El polvo de las calles cubrirá las manchas.»
Apenas se hubo puesto el calcetín ensangrentado, se lo quitó con un gesto de horror e inquietud. Pero enseguida recordó que no tenía otros, y se lo volvió a poner, echándose de nuevo a reír.
«¡Bah! esto no son más que prejuicios. Todo es relativo en este mundo: los hábitos, las apariencias..., todo, en fin.»
Sin embargo, temblaba de pies a cabeza.
«Ya está; ya lo tengo puesto y bien puesto.»
Pronto pasó de la hilaridad a la desesperación.
«¡Esto es superior a mis fuerzas!»
Las piernas le temblaban.
—¿De miedo? —barbotó.
Todo le daba vueltas; le dolía la cabeza a consecuencia de la fiebre.
«¡Esto es una celada! Quieren atraerme, cogerme desprevenido —pensó mientras se dirigía a la escalera—. Lo peor es que estoy aturdido, que puedo decir lo que no debo.»
Ya en la escalera, recordó que las joyas robadas estaban aún donde las había puesto, detrás del papel despegado y roto de la pared de la habitación.
«Tal vez hagan un registro aprovechando mi ausencia.»
Se detuvo un momento, pero era tal la desesperación que le dominaba, era su desesperación. Tan cínica, tan profunda, que hizo un gesto de impotencia y continuó su camino.
«¡Con tal que todo termine rápidamente...!»
El calor era tan insoportable como en los días anteriores. Hacía tiempo que no había caído ni una gota de agua. Siempre aquel polvo aquellos montones de cal y de ladrillos que obstruían las calles. Y el hedor de las tiendas llenas de suciedad, y de las tabernas, y aquel hervidero de borrachos, buhoneros, coches de alquiler...
El fuerte sol le cegó y le produjo vértigos. Los ojos le dolían hasta el extremo de que no podía abrirlos. (Así les ocurre en los días de sol a todos los que tienen fiebre.)
Al llegar a la esquina de la calle que había tomado el día anterior dirigió una mirada furtiva y angustiosa a la casa... y volvió enseguida los ojos.
«Si me interrogan, tal vez confiese», pensaba mientras se iba acercando a la comisaría.
La comisaría se había trasladado al cuarto piso de una casa nueva situada a unos trescientos metros de su alojamiento. Raskolnikof había ido una vez al antiguo local de la policía, pero de esto hacía mucho tiempo.
Al cruzar la puerta vio a la derecha una escalera, por la que bajaba un mujikcon un cuaderno en la mano.
«Debe de ser un ordenanza. Por lo tanto, esa escalera conduce a la comisaría.»
– Y, aunque no estaba seguro de ello, empezó a subir. No quería preguntar a nadie.
«Entraré, me pondré de rodillas y lo confesaré todo», pensaba mientras se iba acercando al cuarto piso.
La escalera, pina y dura, rezumaba suciedad. Las cocinas de los cuatro pisos daban a ella y sus puertas estaban todo el día abiertas de par en par. El calor era asfixiante. Se veían subir y bajar ordenanzas con sus carpetas debajo del brazo, agentes y toda suerte de individuos de ambos sexos que tenían algún asunto en la comisaría. La puerta de las oficinas estaba abierta. Raskolnikof entró y se detuvo en la antesala, donde había varios mujiks. El calor era allí tan insoportable como en la escalera. Además, el local estaba recién pintado y se desprendía de él un olor que daba náuseas.
Después de haber esperado un momento, el joven pasó a la pieza contigua. Todas las habitaciones eran reducidas y bajas de techo. La impaciencia le impedía seguir esperando y le impulsaba a avanzar. Nadie le prestaba la menor atención. En la segunda dependencia trabajaban varios escribientes que no iban mucho mejor vestidos que él. Todos tenían un aspecto extraño. Raskolnikof se dirigió a uno de ellos.
—¿Qué quieres?
El joven le mostró la citación.
—¿Es usted estudiante? —preguntó otro, tras haber echado una ojeada al papel.
—Sí, estudiaba.
El escribiente lo observó sin ningún interés. Era un hombre de cabellos enmarañados y mirada vaga. Parecía dominado por una idea fija.
«Por este hombre no me enteraré de nada. Todo le es indiferente», pensó Raskolnikof.
—Vaya usted al secretario —dijo el escribiente, señalando con el dedo la habitación del fondo.
Raskolnikof se dirigió a ella. Esta pieza, la cuarta, era sumamente reducida y estaba llena de gente. Las personas que había en ella iban un poco mejor vestidas que las que el joven acababa de ver. Entre ellas había dos mujeres. Una iba de luto y vestía pobremente. Estaba sentada ante el secretario y escribía lo que él le dictaba. La otra era de formas opulentas y cara colorada. Vestía ricamente y llevaba en el pecho un broche de gran tamaño. Estaba aparte y parecía esperar algo. Raskolnikof presentó el papel al secretario. Éste le dirigió una ojeada y dijo:
—¡Espere!
Después siguió dictando a la dama enlutada.
El joven respiró. «No me han llamado por lo que yo creía», se dijo. Y fue recobrándose poco a poco.
Luego pensó: «La menor torpeza, la menor imprudencia puede perderme... Es lástima que no circule más aire aquí. Uno se ahoga. La cabeza me da más vueltas que nunca y soy incapaz de discurrir.»
Sentía un profundo malestar y temía no poder vencerlo. Trataba de fijar su pensamiento en cuestiones indiferentes, pero no lo conseguía. Sin embargo, el secretario le interesaba vivamente. Se dedicó a estudiar su fisonomía. Era un joven de unos veintidós años, pero su rostro, cetrino y lleno de movilidad, le hacía parecer menos joven. Iba vestido a la última moda. Una raya que era una obra de arte dividía en dos sus cabellos, brillantes de cosmético. Sus dedos, blancos y perfectamente cuidados, estaban cargados de sortijas. En su chaleco pendían varias cadenas de oro. Con gran desenvoltura, cambió unas palabras en francés con un extranjero que se hallaba cerca de él.
—Siéntese, Luisa Ivanovna —dijo después a la gruesa, colorada y ricamente ataviada señora, que permanecía en pie, como si no se atreviera a sentarse, aunque tenía una silla a su lado.
—Ich danke [17] —respondió Luisa lvanovna en voz baja.
Se sentó con un frufrú de sedas. Su vestido, azul pálido guarnecido de blancos encajes, se hinchó en torno de ella como un globo y llenó casi la mitad de la pieza, a la vez que un exquisito perfume se esparcía por la habitación. Pero ella parecía avergonzada de ocupar tanto espacio y oler tan bien. Sonreía con una expresión de temor y timidez y daba muestras de intranquilidad.
Al fin la dama enlutada se levantó, terminado el asunto que la había llevado allí.
En este momento entró ruidosamente un oficial, con aire resuelto y moviendo los hombros a cada paso. Echó sobre la mesa su gorra, adornada con una escarapela, y se sentó en un sillón. La dama lujosamente ataviada se apresuró a levantarse apenas le vio, y empezó a saludarle con un ardor extraordinario, y aunque él no le prestó la menor atención, ella no osó volver a sentarse en su presencia. Este personaje era el ayudante del comisario de policía. Ostentaba unos grandes bigotes rojizos que sobresalían horizontalmente por los dos lados de su cara. Sus facciones, extremadamente finas, sólo expresaban cierto descaro.
Miró a Raskolnikof al soslayo e incluso con una especie de indignación. Su aspecto era por demás miserable, pero su actitud no tenía nada de modesta.
Raskolnikof cometió la imprudencia de sostener con tanta osadía aquella mirada, que el funcionario se sintió ofendido.
—¿Qué haces aquí tú? —exclamó éste, asombrado sin duda de que semejante desharrapado no bajara los ojos ante su mirada fulgurante.
—He venido porque me han llamado —repuso Raskolnikof—. He recibido una citación.
—Es ese estudiante al que se reclama el pago de una deuda —se apresuró a decir el secretario, levantando la cabeza de sus papeles—. Aquí está —y presentó un cuaderno a Raskolnikof, señalándole lo que debía leer.
«¿Una deuda...? ¿Qué deuda? —pensó Raskolnikof—. El caso es que ya estoy seguro de que no se me llama por... aquello.»
Se estremeció de alegría. De súbito experimentó un alivio inmenso, indecible, un bienestar inefable.
—Pero ¿a qué hora le han dicho que viniera? —le gritó el ayudante, cuyo mal humor había ido en aumento—. Le han citado a las nueve y media, y son ya más de las once.
—No me han entregado la citación hasta hace un cuarto de hora —repuso Raskolnikof en voz no menos alta. Se había apoderado de él una cólera repentina y se entregaba a ella con cierto placer—. ¡Bastante he hecho con venir enfermo y con fiebre!
—¡No grite, no grite!
—Yo no grito; estoy hablando como debo. Usted es el que grita. Soy estudiante y no tengo por qué tolerar que se dirijan a mí en ese tono.
Esta respuesta irritó de tal modo al oficial, que no pudo contestar en seguida: sólo sonidos inarticulados salieron de sus contraídos labios. Después saltó de su asiento.
—¡Silencio! ¡Está usted en la comisaría! Aquí no se admiten insolencias.
—¡También usted está en la comisaría! —replicó Raskolnikof—, y, no contento con proferir esos gritos, está fumando, lo que es una falta de respeto hacia todos nosotros.
Al pronunciar estas palabras experimentaba un placer indescriptible.
El secretario presenciaba la escena con una sonrisa. El fogoso ayudante pareció dudar un momento.
—¡Eso no le incumbe a usted! —respondió al fin con afectados gritos—. Lo que ha de hacer es prestar la declaración que se le pide. Enséñele el documento, Alejandro Grigorevitch. Se ha presentado una denuncia contra usted. ¡Usted no paga sus deudas! ¡Buen pájaro está hecho!
Pero Raskolnikof ya no le escuchaba: se había apoderado ávidamente del papel y trataba, con visible impaciencia, de hallar la clave del enigma. Una y otra vez leyó el documento, sin conseguir entender ni una palabra.
—Pero ¿qué es esto? —preguntó al secretario.
—Un efecto comercial cuyo pago se le reclama. Ha de entregar usted el importe de la deuda, más las costas, la multa, etcétera, o declarar por escrito en qué fecha podrá hacerlo. Al mismo tiempo, habrá de comprometerse a no salir de la capital, y también a no vender ni empeñar nada de lo que posee hasta que haya pagado su deuda. Su acreedor, en cambio, tiene entera libertad para poner en venta los bienes de usted y solicitar la aplicación de la ley.
—¡Pero si yo no debo nada a nadie!
—Ese punto no es de nuestra incumbencia. A nosotros se nos ha remitido un efecto protestado de ciento quince rublos, firmado por usted hace nueve meses en favor de la señora Zarnitzine, viuda de un asesor escolar, efecto que esta señora ha enviado al consejero Tchebarof en pago de una cuenta. En vista de ello, nosotros le hemos citado a usted para tomarle declaración.
—¡Pero si esa señora es mi patrona!
—¡Y eso qué importa!
El secretario le miraba con una sonrisa de superioridad e indulgencia, como a un novicio que empieza a aprender a costa suya lo que significa ser deudor. Era como si le dijese: «¿Eh? ¿Qué te ha parecido?»
Pero ¿qué importaban en aquel momento a Raskolnikof las reclamaciones de su patrona? ¿Valía la pena que se inquietara por semejante asunto, y ni siquiera que le prestara la menor atención? Estaba allí leyendo, escuchando, respondiendo, incluso preguntando, pero todo lo hacía maquinalmente. Todo su ser estaba lleno de la felicidad de sentirse a salvo, de haberse librado del temor que hacía unos instantes lo sobrecogía. Por el momento, había expulsado de su mente el análisis de su situación, todas las preocupaciones y previsiones temerosas. Fue un momento de alegría absoluta, animal.
Pero de pronto se desencadenó una tormenta en el despacho. El ayudante del comisario, todavía bajo los efectos de la afrenta que acababa de sufrir y deseoso de resarcirse, empezó de improviso a poner de vuelta y media a la dama del lujoso vestido, la cual, desde que le había visto entrar, no cesaba de mirarle con una sonrisa estúpida.
—Y tú, bribona —le gritó a pleno pulmón, después de comprobar que la señora de luto se había marchado ya—, ¿qué ha pasado en tu casa esta noche? Dime: ¿qué ha pasado? Habéis despertado a todos los vecinos con vuestros gritos, vuestras risas y vuestras borracheras. Por lo visto, te has empeñado en ir a la cárcel. Te lo ha advertido lo menos diez veces. La próxima vez te lo diré de otro modo. ¡No haces caso! ¡Eres una ramera incorregible!
Raskolnikof se quedó tan estupefacto al ver tratar de aquel modo a la elegante dama, que se le cayó el papel que tenía en la mano. Sin embargo, no tardó en comprender el porqué de todo aquello, y la cosa le pareció sobremanera divertida. Desde este momento escuchó con interés y haciendo esfuerzos por contener la risa. Su tensión nerviosa era extraordinaria.
—Bueno, bueno, Ilia Petrovitch... —empezó a decir el secretario, pero enseguida se dio cuenta de que su intervención sería inútil: sabía por experiencia que cuando el impetuoso oficial se disparaba, no había medio humano de detenerle.
En cuanto a la bella dama, la tempestad que se había desencadenado sobre ella empezó por hacerla temblar, pero —cosa extraña– a medida que las invectivas iban lloviendo sobre su cabeza, su cara iba mostrándose más amable, y más encantadora la sonrisa que dirigía al oficial. Multiplicaba las reverencias y esperaba impaciente el momento en que su censor le permitiera hablar.
—En mi casa no hay escándalos ni pendencias, señor capitán —se apresuró a decir tan pronto como le fue posible (hablaba el ruso fácilmente, pero con notorio acento alemán)—. Ni el menor escándalo —ella decía «echkándalo»—. Lo que ocurrió fue que un caballero llegó embriagado a mi casa... Se lo voy a contar todo, señor capitán. La culpa no fue mía. Mi casa es una casa seria, tan seria como yo, señor capitán. Yo no quería «echkándalos»... Él vino como una cuba y pidió tres botellas —la alemana decía «potellas»—. Después levantó las piernas y empezó a tocar el piano con los pies, cosa que está fuera de lugar en una casa seria como la mía. Y acabó por romper el piano, lo cual no me parece ni medio bien. Así se lo dije, y él cogió la botella y empezó a repartir botellazos a derecha e izquierda. Entonces llamé al portero, y cuando Karl llegó, él se fue hacia Karl y le dio un puñetazo en un ojo. También recibió Enriqueta. En cuanto a mí, me dio cinco bofetadas. En vista de esta forma de conducirse, tan impropia de una casa seria, señor capitán, yo empecé a protestar a gritos, y él abrió la ventana que da al canal y empezó a gruñir como un cerdo. ¿Comprende, señor capitán? ¡Se puso a hacer el cerdo en la ventana! Entonces, Karl empezó a tirarle de los faldones del frac para apartarlo de la ventana y..., se lo confieso, señor capitán..., se le quedó un faldón en las manos. Entonces empezó a gritar diciendo que man mouss [18] pagarle quince rublos de indemnización, y yo, señor capitán, le di cinco rublos por seis Rock [19] . Como usted ve, no es un cliente deseable. Le doy mi palabra, señor capitán, de que todo el escándalo lo armó él. Y, además, me amenazó con contar en los periódicos toda la historia de mi vida.
—Entonces, ¿es escritor?
—Sí, señor, y un cliente sin escrúpulos que se permite, aun sabiendo que está en una casa digna...
—Bueno, bueno; siéntate. Ya te he dicho mil veces...
—Ilia Petrovitch... —repitió el secretario, con acento significativo.
El ayudante del comisario le dirigió una rápida mirada y vio que sacudía ligeramente la cabeza.
—En fin, mi respetable Luisa Ivanovna —continuó el oficial—, he aquí mi última palabra en lo que a ti concierne. Como se produzca un nuevo escándalo en tu digna casa, te haré enchiquerar, como soléis decir los de tu noble clase. ¿Has entendido...? ¿De modo que el escritor, el literato, aceptó cinco rublos por su faldón en tu digna casa? ¡Bien por los escritores! —dirigió a Raskolnikof una mirada despectiva—. Hace dos días, un señor literato comió en una taberna y pretendió no pagar. Dijo al tabernero que le compensaría hablando de él en su próxima sátira. Y también hace poco, en un barco de recreo, otro escritor insultó groseramente a la respetable familia, madre a hija, de un consejero de Estado. Y a otro lo echaron a puntapiés de una pastelería. Así son todos esos escritores, esos estudiantes, esos charlatanes... En fin, Luisa Ivanovna, ya puedes marcharte. Pero ten cuidado, porque no te perderé de vista. ¿Entiendes?
Luisa Ivanovna empezó a saludar a derecha e izquierda calurosamente, y así, haciendo reverencias, retrocedió hasta la puerta. Allí tropezó con un gallardo oficial, de cara franca y simpática, encuadrada por dos soberbias patillas, espesas y rubias. Era el comisario en persona: Nikodim Fomitch. Al verle, Luisa Ivanovna se apresuró a inclinarse por última vez hasta casi tocar el suelo y salió del despacho con paso corto y saltarín.
—Eres el rayo, el trueno, el relámpago, la tromba, el huracán —dijo el comisario dirigiéndose amistosamente a su ayudante—. Te han puesto nervioso y tú te has dejado llevar de los nervios. Desde la escalera lo he oído.
—No es para menos —replicó en tono indiferente Ilia Petrovitch llevándose sus papeles a otra mesa, con su característico balanceo de hombros—. Juzgue usted mismo. Ese señor escritor, mejor dicho, estudiante, es decir, antiguo estudiante, no paga sus deudas, firma pagarés y se niega a dejar la habitación que tiene alquilada. Por todo ello se le denuncia, y he aquí que este señor se molesta porque enciendo un cigarrillo en su presencia. ¡Él, que sólo comete villanías! Ahí lo tiene usted. Mírelo; mire qué aspecto tan respetable tiene.
—La pobreza no es un vicio, mi buen amigo —respondió el comisario—. Todos sabemos que eres inflamable como la pólvora. Algo en su modo de ser te habrá ofendido y no has podido contenerte. Y usted tampoco —añadió dirigiéndose amablemente a Raskolnikof—. Pero usted no le conoce. Es un hombre excelente, créame, aunque explosivo como la pólvora. Sí, una verdadera pólvora: se enciende, se inflama, arde y todo pasa: entonces sólo queda un corazón de oro. En el regimiento le llamaban el «teniente Pólvora».
—¡Ah, qué regimiento aquél! —exclamó Ilia Petrovitch, conmovido por los halagos de su jefe aunque seguía enojado.
Raskolnikof experimentó de súbito el deseo de decir a todos algo desagradable.
-Escúcheme, capitán -dijo con la mayor desenvoltura, dirigiéndose al comisario-. Póngase en mi lugar. Estoy dispuesto a presentarle mis excusas si en algo le he ofendido, pero hágase cargo: soy un estudiante enfermo y pobre, abrumado por la miseria -así lo dijo: «abrumado»-. Tuve que dejar la universidad, porque no podía atender a mis necesidades. Pero he de recibir dinero: me lo enviarán mi madre y mi hermana, que residen en el distrito de ... Entonces pagaré. Mi patrona es una buena mujer, pero está tan indignada al ver que he perdido los alumnos que tenía y que no le pago desde hace cuatro meses, que ni siquiera me da mi ración de comida. En cuanto a su reclamación, no la comprendo. Me exige que le pague enseguida. ¿Acaso puedo hacerlo? Juzguen ustedes mismos.
—Todo eso no nos incumbe —volvió a decir el secretario.
—Permítame, permítame. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero permítame que les dé ciertas explicaciones.
Raskolnikof seguía dirigiéndose al comisario y no al secretario. También procuraba atraerse la atención de Ilia Petrovitch, que, afectando una actitud desdeñosa, pretendía demostrarle que no le escuchaba, sino que estaba absorto en el examen de sus papeles.
—Permítame explicarle que hace tres años, desde que llegué de mi provincia, soy huésped de esa señora, y que al principio..., no tengo por qué ocultarlo..., al principio le prometí casarme con su hija. Fue una promesa simplemente verbal. Yo no estaba enamorado, pero la muchacha no me disgustaba... Yo era entonces demasiado joven... Mi patrona me abrió un amplio crédito, y empecé a llevar una vida... No tenía la cabeza bien sentada.
—Nadie le ha dicho que refiera esos detalles íntimos, señor —le interrumpió secamente Ilia Petrovitch, con una satisfacción mal disimulada—. Además, no tenemos tiempo para escucharlos.
Para Raskolnikof fue muy difícil seguir hablando, pero lo hizo fogosamente.
—Permítame, permítame explicar, sólo a grandes rasgos, cómo ha ocurrido todo esto, aunque esté de acuerdo con usted en que mis palabras son inútiles... Hace un año murió del tifus la muchacha y yo seguí hospedándome en casa de la señora Zarnitzine.– Y cuando mi patrona se trasladó a la casa donde ahora habita, me dijo amistosamente que tenía entera confianza en mí; pero que desearía que le firmase un pagaré de ciento quince rublos, cantidad que, según mis cálculos, le debía... Permítame... Ella me aseguró que, una vez en posesión del documento, seguiría concediéndome un crédito ilimitado y que jamás, jamás..., repito sus palabras..., pondría el pagaré en circulación. Y ahora que no tengo lecciones ni dinero para comer, me exige que le pague... Es inexplicable.
—Esos detalles patéticos no nos interesan, señor —dijo Ilia Petrovitch con ruda franqueza—. Usted ha de limitarse a prestar la declaración y a firmar el compromiso escrito que se le exige. La historia de sus amores y todas esas tragedias y lugares comunes no nos conciernen en absoluto.
—No hay que ser tan duro —murmuró el comisario, yendo a sentarse en su mesa y empezando a firmar papeles. Parecía un poco avergonzado.
—Escriba usted —dijo el secretario a Raskolnikof.
—¿Qué he de escribir? —preguntó ásperamente el denunciado.
—Lo que yo le dicte.
Raskolnikof creyó advertir que el joven secretario se mostraba más desdeñoso con él después de su confesión; pero, cosa extraña, a él ya no le importaban lo más mínimo los juicios ajenos sobre su persona. Este cambio de actitud se había producido en Raskolnikof súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos. Si hubiese reflexionado, aunque sólo hubiera sido un minuto, se habría asombrado, sin duda, de haber podido hablar como lo había hecho con aquellos funcionarios, a los que incluso obligó a escuchar sus confidencias. ¿A qué se debería su nuevo y repentino estado de ánimo? Si en aquel momento apareciese la habitación llena no de empleados de la policía, sino de sus amigos más íntimos, no habría sabido qué decirles, no habría encontrado una sola palabra sincera y amistosa en el gran vacío que se había hecho en su alma. Le había invadido una lúgubre impresión de infinito y terrible aislamiento. No era el bochorno de haberse entregado a tan efusivas confidencias ante Ilia Petrovitch, ni la actitud jactanciosa y triunfante del oficial, lo que había producido semejante revolución en su ánimo. ¡Qué le importaba ya su bajeza! ¡Qué le importaban las arrogancias, los oficiales, las alemanas, las diligencias, las comisarías...! Aunque le hubiesen condenado a morir en la hoguera, no se habría inmutado. Es más: apenas habría escuchado la sentencia. Algo nuevo, jamás sentido y que no habría sabido definir, se había producido en su interior. Comprendía, sentía con todo su ser que ya no podría conversar sinceramente con nadie, hacer confidencia alguna, no sólo a los empleados de la comisaría, sino ni siquiera a sus parientes más próximos: a su madre, a su hermana... Nunca había experimentado una sensación tan extraña ni tan cruel, y el hecho de que él se diera cuenta de que no se trataba de un sentimiento razonado, sino de una sensación, la más espantosa y torturante que había tenido en su vida, aumentaba su tormento.
El secretario de la comisaría empezó a dictarle la fórmula de declaración utilizada en tales casos. «No siéndome posible pagar ahora, prometo saldar mi deuda en... (tal fecha). Igualmente, me comprometo a no salir de la capital, a no vender mis bienes, a no regalarlos...»
—¿Qué le pasa que apenas puede escribir? La pluma se le cae de las manos —dijo el secretario, observando a Raskolnikof atentamente—. ¿Está usted enfermo?
—Si... Me ha dado un mareo... Continúe.
—Ya está. Puede firmar.
El secretario tomó la hoja de manos de Raskolnikof y se volvió hacia los que esperaban.
Raskolnikof entregó la pluma, pero, en vez de levantarse, apoyó los codos en la mesa y hundió la cabeza entre las manos. Tenía la sensación de que le estaban barrenando el cerebro. De súbito le acometió un pensamiento incomprensible: levantarse, acercarse al comisario y referirle con todo detalle el episodio de la vieja; luego llevárselo a su habitación y mostrarle las joyas escondidas detrás del papel de la pared. Tan fuerte fue este impulso que se levantó dispuesto a llevar a cabo el propósito, pero de pronto se dijo: «¿No será mejor que lo piense un poco, aunque sea un minuto...? No, lo mejor es no pensarlo y quitarse de encima cuanto antes esta carga.
Pero se detuvo en seco y quedó clavado en el sitio. El comisario hablaba acaloradamente con Ilia Petrovitch. Raskolnikof le oyó decir:
—Es absurdo. Habrá que ponerlos en libertad a los dos. Todo contradice semejante acusación. Si hubiesen cometido el crimen, ¿con qué fin habrían ido a buscar al portero? ¿Para delatarse a sí mismos? ¿Para desorientar? No, es un ardid demasiado peligroso. Además, a Pestriakof, el estudiante, le vieron los dos porteros y una tendera ante la puerta en el momento en que llegó. Iba acompañado de tres amigos que le dejaron pero en cuya presencia preguntó al portero en qué piso vivía la vieja. ¿Habría hecho esta pregunta si hubiera ido a la casa con el propósito que se le atribuye? En cuanto a Koch, estuvo media hora en la orfebrería de la planta baja antes de subir a casa de la vieja. Eran exactamente las ocho menos cuarto cuando subió. Reflexionemos...
—Permítame. ¿Qué explicación puede darse a la contradicción en que han incurrido? Afirman que llamaron, que la puerta estaba cerrada. Sin embargo, tres minutos después, cuando vuelven a subir con el portero, la puerta está abierta.
—Ésa es la cuestión principal. No cabe duda de que el asesino estaba en el piso y había echado el cerrojo. Seguro que lo habrían atrapado si Koch no hubiese cometido la tontería de abandonar la guardia para bajar en busca de su amigo. El asesino aprovechó ese momento para deslizarse por la escalera y escapar ante sus mismas narices. Koch está aterrado; no cesa de santiguarse y decir que si se hubiese quedado junto a la puerta del piso, el asesino se habría arrojado sobre él y le habría abierto la cabeza de un hachazo. Va a hacer cantar un Tedeum...
—¿Y nadie ha visto al asesino?
—¿Cómo quiere usted que lo vieran? —dijo el secretario, que desde su puesto estaba atento a la conversación—. Esa casa es un arca de Noé.
—La cosa no puede estar más clara —dijo el comisario, en un tono de convicción.
—Por el contrario, está oscurísima —replicó Ilia Petrovitch.
Raskolnikof cogió su sombrero y se dirigió a la puerta. Pero no llegó a ella...
Cuando volvió en sí, se vio sentado en una silla. Alguien le sostenía por el lado derecho. A su izquierda, otro hombre le presentaba un vaso amarillento lleno de un líquido del mismo color. El comisario, Nikodim Fomitch, de pie ante él, le miraba fijamente. Raskolnikof se levantó.
—¿Qué le ha pasado? ¿Está enfermo? —le preguntó el comisario secamente.
—Apenas podía sostener la pluma hace un momento, cuando escribía su declaración —observó el secretario, volviendo a sentarse y empezando de nuevo a hojear papeles.
—¿Hace mucho tiempo que está usted enfermo? —gritó Ilia Petrovitch desde su mesa, donde también estaba hojeando papeles. Se había acercado como todos los demás, a Raskolnikof y le había examinado durante su desvanecimiento. Cuando vio que volvía en sí, se apresuró a regresar a su puesto.
—Desde anteayer —balbuceó Raskolnikof.
—¿Salió usted ayer?
—Sí.
—¿Aun estando enfermo?
—Sí.
—¿A qué hora?
—De siete a ocho.
—Permítame que le pregunte dónde estuvo.
—En la calle.
—He aquí una contestación clara y breve.
Raskolnikof había dado estas respuestas con voz dura y entrecortada. Estaba pálido como un lienzo. Sus grandes ojos, negros y ardientes, no se abatían ante la mirada de Ilia Petrovitch.
—Apenas puede tenerse en pie, y tú todavía... —empezó a decir el comisario.
—No se preocupe —repuso Ilia Petrovitch con acento enigmático.
Nikodim Fomitch iba a decir algo más, pero su mirada se encontró casualmente con la del secretario, que estaba fija en él, y esto fue suficiente para que se callara. Se hizo un silencio general, repentino y extraño.
—Ya no le necesitamos —dijo al fin Ilia Petrovitch—. Puede usted marcharse.
Raskolnikof se fue. Apenas hubo salido, la conversación se reanudó entre los policías con gran vivacidad. La voz del comisario se oía más que las de sus compañeros. Parecía hacer preguntas.
Ya en la calle, Raskolnikof recobró por completo la calma.
«Sin duda, van a hacer un registro, y enseguida -se decía mientras se encaminaba a su alojamiento-. ¡Los muy canallas! Sospechan de mí.»
Y el terror que le dominaba poco antes volvió a apoderarse de él enteramente.
II
Y si el registro se ha efectuado ya? También podría ser que me encontrase con la policía en casa.»
Pero en su habitación todo estaba en orden y no había nadie. Nastasia no había tocado nada.
«Señor, ¿cómo habré podido dejar las joyas ahí?»
Corrió al rincón, introdujo la mano detrás del papel, retiró todos los objetos y fue echándolos en sus bolsillos. En total eran ocho piezas: dos cajitas que contenían pendientes o algo parecido (no se detuvo a mirarlo); cuatro pequeños estuches de tafilete; una cadena de reloj envuelta en un trozo de papel de periódico, y otro envoltorio igual que, al parecer, contenía una condecoración. Raskolnikof repartió todo esto por sus bolsillos, procurando que no abultara demasiado, cogió también la bolsita y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par.
Avanzaba con paso rápido y firme. Estaba rendido, pero conservaba la lucidez mental. Temía que la policía estuviera ya tomando medidas contra él; que al cabo de media hora, o tal vez sólo de un cuarto, hubiera decidido seguirle. Por lo tanto, había que apresurarse a hacer desaparecer aquellos objetos reveladores. No debía cejar en este propósito mientras le quedara el menor residuo de fuerzas y de sangre fría... ¿Adónde ir...? Este punto estaba ya resuelto. «Arrojaré las cosas al canal y el agua se las tragará, de modo que no quedará ni rastro de este asunto.» Así lo había decidido la noche anterior, en medio de su delirio, e incluso había intentado varias veces levantarse para llevar a cabo cuanto antes la idea.