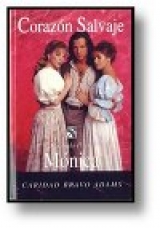
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
–Verdad, Juan. Es muy hermoso eso que ha dicho usted. Nunca lo había pensado, pero es muy bello...
–¿Volvemos al Luzbel,Santa Mónica?
Surca el bote en el espejo de las aguas claras, limpias, azules, doradas apenas por la lejana llamarada del crepúsculo... Pero Mónica no mira al mar ni al cielo... Mira aquel rostro varonil, ahora otra vez sombrío, aquellos negros ojos profundos y ardientes... contempla al hijo de Gina Bertolozi como si le mirase por primera vez...
9
–¡SOFÍA! CON CUANTO placer vuelvo a verla, y en qué momento tan oportuno llega...
Su Excelencia, el Gobernador General de la Martinica, ha ido al encuentro de la señora D'Autremont y se inclina ceremoniosamente para besar la mano que ella extiende. Es en una de las amplias salas de la casa de Gobierno de Saint-Pierre, y por los balcones que dominan parte de la ciudad, y del puerto, se ven el mar y el cielo. Tras responder con sonrisa forzada al personaje, Sofía mira inquieta hacia la puerta que comunica con la antesala, y el caballero que la observa parece adivinar su pensamiento:
–¿Viene alguien con usted?
–Catalina de Molnar... Pero quisiera antes, si es posible, hablar yo a solas con usted.
–Como guste... Pero repito que las casualidades se encadenan. Me disponía a enviar un correo especial a Campo Real encomendando a usted una carta para la señora Molnar, de un doctor Faber, a quien creo recordar haber conocido en Guadalupe... Pero tome asiento y dígame primero la causa de su visita... Creo que llevaba usted veinte años sin venir a Saint-Pierre...
–Algunos menos... Vine para ver embarcar a mi Renato hacia Francia...
–En efecto... Fue en los días en que llegaba yo a Saint-Pierre a hacerme cargo del puesto que justamente dejaba un pariente de los Molnar. Él me recomendó en forma muy especial a su prima política y hasta ahora no he tenido oportunidad de hacer nada por ella.
–Ahora la tendrá, Gobernador. No vengo por mi, sino por esa madre atribulada. Pero es tan personal, tan delicadamente reservado el asunto que la atormenta...
–¿Es referente a su hija Mónica? Desgraciadamente, hasta mí llegaron rumores que tomé por habladurías, como es natural, y no hubiera creído en ellos sin la interesantísima carta del doctor Faber.
–¿Cómo? ¿Es a propósito de...?
–El doctor Faber escribe a su madre, en nombre de Mónica. La muchacha está gravemente enferma... Según el médico me cuenta, se trataba de una fiebre maligna...
–¡Oh, no, no! —se indigna Sofía—. ¿Quién sabe lo que habrá hecho con ella ese salvaje, ese pirata...?
–El doctor Faber habla bien de él... Y perdóneme, Sofía, pero me han asegurado que la boda fue en Campo Real precisamente, y que el hijo de usted fue padrino de esa boda desigual...
–Es cierto. Mi hijo lo hizo por su esposa. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero nunca pensamos que ese hombre procediera de la manera que lo ha hecho... Catalina de Molnar está desesperada... En nombre de nuestra antigua amistad, es preciso que yo le ruegue que se hagan las cosas de manera que no se perjudique el nombre de mi hijo, que no sea traído y llevado a causa,del parentesco... Se lo ruego... Quiero salvar del escándalo a mi hijo, y también a Aimée. Ella es ya una D'Autremont. ¿Usted comprende? No quiero que, por ningún motivo, por ninguna razón, los comentarios malintencionados puedan mezclarla en nada de esto... Catalina de Molnar va a pedirle que haga usted detener la goleta de Juan del Diablo. Sabe Dios a dónde llegará en su pena y en su desesperación de madre... sabe Dios a qué extremo llegue para lograr de usted lo que desea.
–Pero, Sofía, en realidad no la comprendo. Viene usted a pedirme que ayude a Catalina de Molnar, y al mismo tiempo me ruega que desoiga sus súplicas...
–Todo parece un contrasentido, lo comprendo muy bien, pero yo también soy madre, y si nuestra amistad puede darme alguna validez, alguna fuerza, sirva ésta para detener el escándalo que mancharía a mi hijo sin remedio, a menos que ese hombre sea castigado por otros delitos... No creo que falten motivos para ello, aun omitiendo los de esta desdichada boda.
–¿Es un delito haberse casado con la señorita de Molnar? —comenta irónico el Gobernador.
–¡Por favor, entiéndame! Prométame...
–Sí, Sofía, la entiendo, aunque lo que me pide usted es bastante complejo. Y antes de pedir que prometa nada, permítame que haga pasar a esa madre que espera.
El Gobernador se ha acercado a la puerta y ha invitado a pasar a Catalina de Molnar, ofreciéndole galante uno de los lujosos sillones, al tiempo que le explica:
–Señora de Molnar, tengo una misión que cumplir con usted. Se trata de una carta que me ha sido recomendada hacer llegar a su conocimiento. He aquí su contenido:
"Excelencia, me dirijo a usted, en vez de hacerlo directamente a la señora Catalina de Molnar, por ser un asunto delicado y grave en el que sentiría pecar de indiscreto. Junto con estas líneas va una carta que le ruego ponga en las manos de esa dama, cumpliendo la súplica de su hija Mónica, que llegó a estas costas en la goleta nombrada El Luzbel,enferma de verdadera gravedad..."
–¡Dios mío... Dios mío...!
Catalina de Molnar ha bajado la frente, como abrumada por aquel dolor que las palabras escuchadas reavivan y encienden, y el Gobernador detiene un instante la lectura para mirarla con sincera pena, alza luego la mirada inteligente, buscando el rostro de la señora D'Autremont, pero Sofía se ha apartado de ellos y parece mirar por el balcón abierto que domina la ciudad de Saint-Pierre. Por lo que el Gobernador prosigue la lectura:
"Extraordinaria me pareció la presencia en un barco como ése, de una dama como la joven señora Molnar, cuya distinción y belleza formaban un rudo contraste con la pobreza del ambiente, con la incomodidad y la estrechez de la cabina de una goleta de cabotaje como es el Luzbel,y tentado estuve de dar parte a las autoridades inmediatamente. Pero el estado de la enferma era demasiado delicado para permitirme otra cosa que tratar de salvar su vida, y a ello me puse con el mayor empeño, aunque con muy pocas esperanzas.
"Al ir a buscarme, me habían dicho que se trataba de la esposa del patrón de la goleta, un mocetón rudo y descortés, a quien ofrecí en el acto trasladarla al buen hospital que tenemos en ésta. Él se negó rotundamente, ganando con ello mi inmediata antipatía; pero, después, debo confesar que su actitud modificó mis primeras ideas..."
–¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? —indaga Catalina.
–Siga usted escuchando —aconseja el Gobernador—: "Se mostró con ella solícito, cariñoso y atento, no omitiendo gasto ni esfuerzo para proporcionarle comodidades, y no se separó un instante de su cabecera mientras la vida de su joven esposa estuvo realmente en peligro..."
–¡Es increíble! ¿De veras dice eso?
–Por usted misma puede leerlo, doña Catalina. Y dice algo más... "Cuando ella pudo hablar normalmente, en su plena razón, quiso hacerlo a solas conmigo, y él se alejó con absoluta discreción. Aproveché el momento para ofrecerle mi ayuda en cuanto necesitara de mí, pero ella me rogó tan sólo que escribiese a la señora De Molnar tranquilizándola con respecto al estado de su salud y de su suerte.
"Con toda clase de reservas cumplo este encargo en la carta que le adjunto. Tranquilizo, o trato de tranquilizar, a la señora De Molnar en la forma que ella me pidió que lo hiciera. A usted quiero decirle que algo muy extraño ocurre entre esa desigual pareja. Decidido a no abandonar a una compatriota en situación tan crítica, quise abusar de mi influencia pidiendo a su Excelencia el Gobernador de Guadalupe, casualmente de paso en María Galante, que usara de toda su autoridad para hacerles desembarcar y pasar unos días en tierra, pero alguien debió dar aviso al patrón del Luzbel...”
–Y se fueron, ¿verdad? —interrumpe Catalina en un arranque de ansiedad—. ¿Se fueron, o ese médico, a quien Dios bendiga, logró...?
–Un momento, escuche... "No sé si a causa de una conversación con él, en que acaso fui indiscreto, o por el aviso que supongo, la goleta levó anclas inmediatamente emprendiendo repentina fuga. En vano tratamos de detenerla, comunicándonos por cable con las islas vecinas. Sólo supimos que habían puesto proa al Noroeste, aprovechando el buen viento para desaparecer.
"Creí un deber poner esto en conocimiento de usted y de los familiares de esa joven, criatura exquisita a la que me unió vivísima simpatía desde el primer momento. No tengo autoridad ni medios de hacer nada más que lo que he hecho. Si algo quieren o pueden hacer por ella, estoy incondicionalmente a la disposición de ustedes. Doctor Emilio Faber, Director General del Hospital de Grand Bourg, en María Galante, Antillas Francesas".
–¡Es preciso ir tras ellos! —salta Catalina con desesperación—. Es preciso detener ese barco... Es preciso salvar a mi Hija... Usted puede hacerlo, Gobernador... Usted puede dar órdenes contra él, hacer que los detengan en el primer puerto...
–No sé hasta qué punto, señora Molnar. En nada de lo que dice esta carta hay motivo para detener a nadie. Todos sabemos que su hija aceptó libremente a ese hombre por esposo... Digo, es lo que tengo entendido, la boda fue en Campo Real y usted misma consintió en ella. Comprendo que para una madre debe ser un vivo sufrimiento una unión desigual, pero no existiendo un delito...
–¿No podría usted hallarlo revolviendo los archivos del puerto? —apunta Sofía, abandonando la ventana y acercándose al Gobernador—. ¡No creo que le falten delitos a Juan del Diablo! Si puede hacerle detener sin mencionar para nada el asunto de esta boda...
–O mencionándolo, si es preciso. Es la vida de mi hija la que está en juego. ¡Haré cualquier cosa para salvar a Mónica!
–¿Por qué no piensa también en salvar a Aimée? Calle usted, Catalina. Que la pena no la haga desvariar...
Dubitativamente ha mirado el Gobernador a las dos damas; luego, oprime el botón de un timbre y va hacia la puerta franqueando la entrada a un ordenanza, al que recomienda:
–Haga buscar cuidadosamente todos los datos referentes a la goleta Luzbely al patrón qué la manda, y vuelva en el acto a traérmelos...
–¿Buscará usted otro delito? —indaga vivamente Sofía—. ¡Juan del Diablo no merece consideraciones de ninguna especie! Sobran delitos y testigos contra él.
–¡Salve a mi hija como sea, Gobernador! —suplica Catalina.
–¡Como sea, no! —rechaza Sofía con decisión—. Mi hijo Renato es víctima inocente de todo esto, y no debe seguirlo siendo... Haga usted lo que pueda, Gobernador, sin que una sola gota de fango salpique a mi hijo, porque me pondré contra todos con tal de defenderlo a él.
—¡Listos para zarpar! ¡Cada uno a su puesto! Sobre la desnuda cubierta ya se mueven, a la voz de Juan, los tripulantes del Luzbel.Un airecillo fresco hincha blandamente las velas que poco a poco van subiendo el foque, la mayor, el trinquete... Ya el ancla está fuera; ya el Anguila, con las dos manos en el timón, aguarda las órdenes del rumbo nuevo; pero Juan se detiene, vacila un momento y entra en la cabina empujando la entornada puerta.
–¿No quieres despedir a Saba desde la cubierta? ¡Ah, caramba...!
Mónica está frente al espejo. Ha atado a su cabeza uno de esos pañuelos de colorines que usan las mujeres del pueblo en la Martinica y Guadalupe, pero al ver a Juan se lo quita enrojeciendo. Sobre la mesa hay varias faldas, blusas, collares, un frasco de perfume, un espejo de mano... Venciendo el rubor, sonríe Mónica al hombre que se acerca, con una extraña sonrisa que está muy cerca de las lágrimas:
–Supongo que se volvió usted loco cuando mandó comprar todo esto...
–¿Es de tu gusto? ¿Te queda bien? Sé que es la ropa que no te corresponde, pero es la única que pudimos encontrar hecha.
–No era preciso comprar nada. Es absurdo que me obligue a aceptar sus regalos de esa manera.
–Puesto que te acepté por esposa, es lo menos que puedo hacer. Con más razón no habiéndote dado tiempo para recoger tu equipaje.
–No debo aceptarlos, no puedo, no quiero... por... por...
No halla la palabra que logre expresar sus sentimientos, porque apenas acierta a comprender ella misma lo que siente: es alegría y pena, emoción y vergüenza, rubor y gratitud. No puede ignorar que todo aquello representa la mayor parte de sus ahorros del rudo capitán del Luzbel,y, sin embargo, él lo ofrece con una disculpa en los labios:
–Te ruego que los uses. No son dignos de una Molnar, pero te sientan bien... mucho mejor que tu eterno traje negro. Y ahora, si quieres decirle adiós a Saba, asómate inmediatamente porque ya casi no se ve.
–¿Dejamos ya la tierra? ¿A dónde vamos ahora, Juan?
–¡Rumbo al Sur!
Contra todo, contra todos, así parece navegar el Luzbelpor las azules aguas del Caribe, henchidas las velas, ágiles los flancos, cortante la proa, todo el nervio, rapidez, tensión vibrante... Es como una flecha blanca cuyo arco templado es la rueda de aquel timón que ahora empuñan las manos de Juan, anchas y fuertes, y que le pregunta a Mónica, como bromeando:
–¿Te atreverías a llevar el timón?
–Tanto como eso... Me parece lo más difícil...
–No lo creas. Acércate, ponte aquí... aquí, en mi puesto. Así... Ahora, toma el timón con las dos manos... es muy suave cuando el mar está bueno. Te bastará hacer girar esta rueda a un lado o a otro para que el barco cambie su rumbo. Perfectamente muy bien... Claro que hay que mantener el rumbo indicado, recordar dónde están los bajos, los bancos, cualquier cosa en la que podamos chocar o encallar... ¡Cuidado, que nos harás dar vueltas en redondo! Te estás torciendo a estribor; mantén la rueda más derecha, así... ¿ves? También hay que mirar las velas pues dependemos del viento. Si él se niega a soplar, podemos pasar semanas enteras mirándonos los unos a los otros...
–¿Por qué dejamos tan pronto la isla de Saba?
–Sólo lo que hicimos había que hacer en ella. ¿Para qué quedamos más tiempo del necesario, exponiéndonos?
–Exponiéndonos, ¿a qué?
Juan no contesta. Sus anchas manos cálidas se han puesto sobre las de Mónica en el timón y van guiando, como a través de ellas, la fina embarcación cuyo rumbo se tuerce a estribor, y Mónica comenta:
–Ha torcido usted el rumbo a la izquierda...
–Sí... ahora he sido yo. Nosotros decimos a estribor...
–¿A dónde llegaríamos si siguiéramos navegando hacia estribor?
–Llegaríamos a San Eustaquio, una islita holandesa no mucho mayor que Saba. No hay allí ningún puerto que valga la pena, pero si continuáramos caeríamos en San Cristóbal, y allí si tenemos una ciudad de diez mil habitantes por lo menos: Basseterre... Está también el Fuerte de Tyson, en fantásticas ruinas; la famosa colina del azufre, todo al pie del monte Misery, una elevación de cuatro mil y pico de pies. La isla se extiende luego en una larga franja de tierra, terminando en una península en cuyo centro hay una laguna, y, a menos de una milla, el islote conocido por Nieve, que es como Saba: un cono en medio de los mares.
–Conoce usted muy bien todo esto...
–Como estas manos conozco yo las Antillas...
Las ha abierto frente a ella: anchas, duras, recias y, sin embargo, llenas de calor y de vida. Mónica no recuerda haber visto nunca unos manos como aquéllas... Hablan de luchas, de trabajos, de energía y voluntad... Sobre la palma de la izquierda está la línea blanca y fina de una antigua cicatriz, lo bastante profunda para calcular que fue grande la herida que dejara esa huella, y, curiosa, Mónica pregunta:
–¿El timón le hizo esto?
–No; ni el timón ni el remo. El filo de un cuchillo, Santa Mónica. Lo tomé por la hoja con todas mis fuerzas.
–¡Es absurdo! ¿Por qué?
–Imagino que por instinto de conservación, por una ansia absolutamente insensata de prolongar la agonía que era entonces mi miserable existencia... Tendría yo diez años...
–¡Es increíble! ¿Y le atacaron con un puñal? En la mano de un niño, esa herida debió ser...
–Pudo dejarme inútil, pero la sangre que brotó de ella calmó por el momento el rencor de aquél para quien mi vida era una ofensa.
–¿Le hirió a usted un hombre?
–El que era esposo de mi madre. Viví junto a él lo que fue mi primera docena de años. Tengo entendido que mi madre murió al darme a luz, o muy poco tiempo después. Él, naturalmente, me odiaba... Muchas veces quiso acabar de una vez, matándome de repente. Esta fue una de ellas. Otras, se contentaba con verme agonizar de hambre o de miedo...
–¿Y no había nadie que le amparase a usted?
–No había nadie, y aunque lo hubiese habido, ¿a quién podía importarle aquello? No teníamos vecinos... era en la cabaña que aun se alza sobre el Peñón del Diablo, donde sólo entraba poco pan y mucho aguardiente. A veces, yo huía de aquel infierno, desaparecía durante semanas enteras, vivía entre los peñascos o entre los matorrales, alimentándome de raíces, de los moluscos que arrancaba a las rocas de la playa... qué sé yo...
–¿Y no se acercó a nadie a pedirle protección?
–¿Quién la ofrece a un muchacho callejero, salvaje, perverso, ladronzuelo, que no conoce más que las peores palabras y los peores sentimientos? Tras vagar un poco, volvía desnudo, extenuado, hambriento...
–¿Y aquel hombre...?
–Bertolozi lo tomaba de distintas maneras...
–¿Bertolozi...? —se interesa Mónica—. No es la primera vez que escucho ese nombre. He oído comentarios acerca de él, lo recuerdo perfectamente. ¿Ese fue el hombre que envenenó su corazón?
–Sí —confirma Juan indiferente—. Uno de ellos, acaso el peor de todos, porque es el que se mezcla a mis primeros recuerdos. Me enseñó a odiar la compasión; sólo siendo como él, cruel y perverso, lograba que su furia se aplacase un tanto. Fue mi maestro en todas las artes de mala ley: me enseñó a beber, a jugar con ventaja, a arrebatar las cosas por la fuerza a los más débiles, a mentir, a robar, a vivir sobre aviso como una fiera acorralada, y me enseñó algo más: a maldecir el nombre de la mujer que me había llevado en su seno... Como la maldecía él...
–¡Oh, no... es monstruoso! No es posible que un ser humano llegue a ese extremo. ¿Cómo pudo ensañarse así?
–Yo era el recuerdo vivo, insultante, de la traición que había destrozado su existencia. Todo el odio feroz que le inspiraban los que me dieron el ser, caía sobre mí a todas horas, en todos los momentos... Y si voy a ser justo, no es a él a quien más debo aborrecer, sino al que me dejó en sus manos, al que mal y tarde quiso recogerme, sólo por el horror de que su sangre acabase en el cadalso: el padre de Renato D'Autremont, que fue el mío también...
–¡Así fue la historia...! —exclama consternada Mónica.
–Sí. Ya la sabes entera, o, cuando menos, en su mayor parte. Y ahora que tu curiosidad está satisfecha, échala a un lado como yo la echo.
Ha soltado bruscamente su mano izquierda de las de Mónica que la aprisionaban, y afirma las dos sobre la rueda del timón, variando con rapidez el rumbo de la nave. El tumbo violento hace vacilar a Mónica en sus pies, y él la sujeta obligándola a volverse.
–Mira allá. Es San Eustaquio... Pasaremos de largo frente a él, y mañana echaremos el ancla en Basseterre. Ya verás, es una hermosa tierra. Te prometo un buen paseo en ella...
–Juan, quería decirle una sola cosa: Que empiezo a comprenderlo... Creo que debería decir mejor: que le comprendo plenamente...
Sobre el cielo de un azul oscuro profundo, tachonado de estrellas, ven ya los ojos de Mónica la silueta gigante del Monte Misery... El aire es tibio y suave, el mar sereno, como si fuese una laguna sus inquietas aguas, una laguna sobre la que borda encajes de plata la luna nueva... Mónica ha dejado caer sobre los hombros el chal de seda que un instante cubriera su cabeza, y se estremece al sentir fija en ella la mirada de Juan, que le dice:
–¡Qué blanca te ves bajo la luna! Blanca y brillante, como si tú también fueras una estrella... Y algo de eso tienes... Eres como una estrella reflejada en un charco... Parece que está cerca, pero sólo se ve el reflejo... En realidad, está muy lejana, a millones de millas...
–¡Qué ocurrencia! —se ruboriza Mónica sintiéndose halagada—. ¿Por qué dice usted eso? No creo que sea una afirmación justa. Cuando esta tarde le aseguré que le comprendía...
–Quisiste decir que me compadecías. Lo entendí muy bien...
–No. Dije comprender, porque comprendí de pronto muchas cosas. Compadecer es distinto... Se compadece, a veces, hasta lo que no entendemos bien; se compadece a todos los que sufren pena... ¿Y quién no sufre en este mundo? Todos sufren, todos sufrimos... Generalmente, cada uno se ve y siente en sus propios sufrimientos, pero es hermoso ese momento en que el corazón se nos rompe, se nos desborda hacia otro corazón que ha sufrido más, que por torturado tiene derecho a más ternura, a más amor del nuestro...
Ha tomado la mano izquierda de Juan con rápido movimiento, ha vuelto hacia arriba la palma dura y ancha, y como empujada por un impulso irresistible ha besado, con beso trémulo, la larga cicatriz que la cruza...
–Mónica... —se conmueve Juan profundamente—, ¿qué haces?
–Para su dolor de niño, Juan, para esa pena que nadie supo compadecer, y que a usted todavía le hiere...
Le ha mirado a los ojos, con un ansia nueva, repentina, de asomarse a su corazón, y él palidece, rehuyendo aquella mirada... Bajo su blanca piel como de raso, corre con nuevo ardor la roja sangre tropical. Por un instante, todo se ha borrado: el pasado, los sueños, el recuerdo quemante de otros ojos y de otros labios. En medio de su barco, Juan del Diablo se alza como si todo lo llenase, como si el mundo entero fuese sus cabellos encrespados, sus brazos robustos, sus labios sensuales, sus grandes ojos italianos...
Tiembla Mónica cuando aquella mano ancha aprisiona las suyas, en una presión de caricia, cuando el brazo ciñe su frágil talle, llevándola despacio hasta la puerta sólo entornada de la única cabina del Luzbel...Se siente como penetrada de una fuerza desconocida, y, al mismo tiempo, débil, entregada... No sería capaz de resistir, de protestar... Es como la espuma de aquellas olas que el mar lleva y trae, como algo que pertenece a Juan del Diablo...
–Buenas noches, Mónica... que descanses... Duerme bien, pues mañana tendremos un día muy agitado... Hay mucho que ver en San Cristóbal... Te gustará...
Se ha alejado sin ruido, con el paso silencioso y firme de sus pies descalzos, y ella queda inmóvil y estremecida, con el nombre de Juan anudado en la garganta y el calor de aquellas manos anchas ardiéndole en la piel de raso... ¿Por qué la deja en este instante? ¿Por qué no se acerca a ella, como sin duda se acercara la primera noche? Sin él, es como si de pronto el mundo se hubiera vaciado; sin él, se siente sola, y tiene frío... y no puede llamarlo... Una oleada de rubor le enciende las mejillas y se desborda por sus ojos en extrañas lágrimas... Piensa en tantas mujeres que sin duda estuvieron en sus brazos... En las perdidas del puerto, en las mujerzuelas de taberna que seguramente se lo disputaron... Piensa en Aimée, y una oleada candente, de indefinibles sentimientos, la embarga: ira, rencor, vergüenza, acaso celos... Bruscamente entra en la cabina, cerrando tras de sí las puertas, con rabia...
—¡Ana, Ana! ¡Acaba de despertar, estúpida!
–¡Ah, caramba! A todas horas me tiene que insultar...
–A todas horas tienes que desesperarme; a todas horas tienes que estar dormida... Sal a dar una vuelta por la casa. Anda a ver dónde están los demás y qué hacen...
–¿Ahora? Ay, mi ama, si son las tres de la madrugada. Sin verlo se lo puedo contar. Ni el ama Sofía ni la señora Catalina han vuelto de la capital. En cuanto al notario y al señor Renato...
–¿Ha seguido bebiendo Renato?
–Como que ya no, mi ama. Anda como una sombra dando vueltas. A veces se tira en el sofá del despacho y se queda como adormilado. Luego se levanta, y otra vez a beber, otra vez a pasear... Pero desde ayer por la tarde no ha pedido nada...
–¿Dónde dices que está?
–En el portal del frente de la casa, mira que te mira para el camino y para el desfiladero... Para mí que está desesperado porque vuelva la señora Sofía y la señora Catalina. Pero es lo que yo digo, ¿por qué no coge él un caballo y va a buscarlas?
–¿Estás segura que ya no está borracho?
–Digo yo... Si desde ayer no bebió nada, seguro que se le pasó ya.
–Dame un chal...
–¿Un chal? ¿Va a salir de aquí? La señora Sofía le dijo bien claro que no se moviera de estos cuartos... Se va a meter usted misma en la boca del lobo... Acuérdese de cómo volvió la otra tarde, después que la mandó llamar y usted fue para allá...
–Tráeme el chal y quítate de en medio pazguata.
Sí, allí está Renato de pie junto a la baranda, cruzados los brazos, los ojos encendidos de alcohol y de fiebre... Ha cambiado lo bastante para parecer otro hombre: revueltos los cabellos, crecida la barba, abierta la camisa que muestra el pecho blanco, la mirada sombría, amargo el pliegue de los labios... Se diría envejecido en diez años, y ahora, con ese gesto y esa traza que le hacen trágica sombra de sí mismo, extrañamente parecido a Francisco D'Autremont, indudable hermano de Juan del Diablo...
–Renato, mi Renato... ¿Quieres oírme? ¿Quieres que hablemos? —ruega Aimée en tono suplicante.
–¿Hablar? ¿Hablar? —duda Renato con gran amargura—. ¿Ahora quieres hablar?
–Sí, Renato, ahora quiero hablar, porque ahora me parece que no estás borracho... Perdóname, pero es la palabra exacta. Llevas muchos días bebiendo como un loco y comportándote como un salvaje... Ahora me parece que estás en tu juicio, y tengo la esperanza de que podamos hablar como dos seres civilizados...
–¡Pues no la tengas! ¡Los D'Autremont no somos civilizados! Ni lo fue mi padre, ni lo es... mi hermano,ni yo tampoco lo era en realidad, aunque llegara a aparentarlo... Tenemos en la sangre el fuego de esta tierra bárbara, los sentimientos crudos, las pasiones salvajes... ¡Somos primitivos en el rencor, en el amor y en el odio! No quiero que ignores esto... Quiero darte la última oportunidad de salvarte... Huye si eres culpable, Aimée, huye antes de que tenga yo la absoluta seguridad de que eres culpable, sálvate ahora, aprovecha este momento en que un resto del hombre que fui se me sube a los labios. ¡Después será demasiado tarde!
Aimée ha temblado, un escalofrío le recorre la espalda, pero hay también un espolazo de rabia, de amor propio, de ansia infinita de jugar y ganar, y, apoyándose en ella, clava los dedos trémulos en el brazo de Renato:
–¡No tengo por qué huir, ni de qué salvarme! ¡Óyeme si quieres saber la verdad... toda la verdad! ¡No tengo nada que reprocharme! Ser tu esposa era mi único y verdadero sueño...
–¡Mira bien las palabras que estás pronunciando! Como juramento sagrado voy a tomarte cada una de ellas, y si volvieras a mentir sería de verdad tu última mentira, porque serían tus últimas palabras. ¡Habla!
–Tengo que tomar las cosas desde muy lejos... Ese hombre me cortejaba...
–¿Juan del Diablo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Eras ya mi novia! Eras ya mi novia cuando llegaste de Francia... Y si eras ya mi novia, y me pertenecías espiritualmente, ¿cómo fue posible que...? ¡Habla de una vez!
–Antes, Renato... Antes...
–Antes, ¿de qué? ¡Antes de volver a las Antillas no podías conocer a Juan!
–Para que puedas comprenderme, tengo que empezar desde antes... Yo era aún una niña; Mónica y tú adolescentes ya...
–Sólo dos años es Mónica mayor que tú. Dos años escasos...
–Sí, ya lo sé. Pero por su forma de ser, por su carácter... Tú estabas siempre con ella, apenas me hacías caso, y yo empezaba a quererte ya... Tú no comprendes lo que sufre el corazón de una niña que empieza a ser mujer... Yo te quería a ti, y tú parecías querer a Mónica... yo sufría mucho de celos y de rabia, y Mónica estaba segura de que tú te casarías con ella... Para ti se peinaba, para ti se arreglaba, para ti ponía flores en la mesa, por ti se pasaba las noches y los días estudiando, para poder hablar contigo de todo lo que tú quisieras hablar, mientras que yo era una pobre ignorante...
–¿Qué estás diciendo? —se sobresalta Renato, sorprendido e interesado a pesar suyo.
–Mónica estaba locamente enamorada de ti, Renato, no pensaba más que en ti, no hablaba más que de ti... Tenía la absoluta seguridad de que un día habrías de casarte con ella...
Las manos de Renato se han aflojado, su rostro refleja ahora perplejidad, desconcierto, sorpresa profunda, y algo así como el dolor de haber causado involuntariamente un mal. Y reaccionando, inquiere:
–¿Mónica, Mónica me amaba? Una vez me dijiste algo parecido... No reparé en ello, no quise fijarme, fueron disculpas tuyas, mentiras, engaños...
–No, Renato, Mónica te amaba, estaba loca por ti, y por ti, al ver que al fin me preferías a mí, tomó los hábitos, quiso profesar, se fue al Convento de Marsella... ¿No recuerdas su extraña actitud, su cambio radical, sus medias palabras? Parecía odiarte... Tú llegaste a pensar que te aborrecía, y era porque te amaba. Estaba locamente enamorada de ti, y yo tenía celos, celos salvajes que me encendían la sangre...
–¡Oh, no... Imposible...!
–¡Te juro que es verdad! Te lo juro por lo más santo, por lo más sagrado... ¡Por la propia vida de mi madre! Mónica te adoraba, y me consideraba a mí muy alocada, muy infantil, muy ignorante, muy poca cosa para hacerte feliz... Ella siempre ha sido más inteligente que yo, siempre ha tenido más fuerza de carácter... Aprovechándose de todo eso, me obligó a jurarle...
–¿El qué? —apremia Renato al ver que Aimée se detiene dudando.
–Que mi vida a tu lado sería sólo de abnegación y sacrificio, que te adoraría como a un dios, que te obedecería como una esclava... Me exigía que, para agradarte, renunciara a todo: a mis más pequeños caprichos, a las más irrefrenables manifestaciones de mi carácter... Me reprochaba como un crimen la menor coquetería, la menor veleidad... Era un guardián de todos mis actos, fiscalizaba hasta mis sonrisas y mis suspiros, creaba a mi alrededor una atmósfera densa de represión, de vigilancia, que me asfixiaba, y yo era un niña, una chiquilla, Renato. A veces, por hacerla rabiar, sólo por hacerla rabiar, coqueteaba...
–¿Cómo?
–Coqueteaba, pero sólo queriéndote a ti, pensando sólo en ti... Era una forma de vengarme de su tiranía insoportable... Ella quería que yo fallara, quería cogerme en falta, me amenazaba a todas horas con hacer que me aborrecieras, decía, que le bastaría una palabra para lograrlo... Me encendía el amor propio, me abrumaba con sus continuos regaños, hasta que un día, harta de todo eso...








