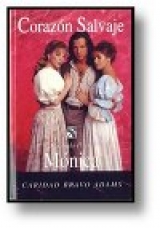
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
–Hoy todos tienen razón contra mí, pero no por eso voy a desalentarme —confiesa Renato con amargura incontenible—. Ya veo, Mónica, que quieres cumplir hasta el fin tu papel de esposa ejemplar. Por desgracia, no tengo el poder de estorbarlo... Siempre a tus pies, Mónica. Por si no lo sabes, quiero decirte que tu madre sigue aguardándote en tu vieja casa, y que en la mía, pase lo que pase, están abiertas de par en par las puertas para cuando quieras regresar. Buenas tardes... – y con paso rápido y gesto altivo, Renato se aleja dejando solos a los esposos.
–Déjame ahora, Juan —ruega Mónica con desaliento—. Ya me diste las gracias... gracias que no merecía, puesto que no hice sino cumplir con mi deber...
–¿Que te deje? —se sorprende dolorosamente Juan—. Entonces, ¿cuanto dijiste en el tribunal fue sólo porque consideraste tu deber reparar una injusticia? Entonces, ¿tu actitud poniéndote de mi parte y en contra de Renato, era tu conciencia, no tu corazón quien la dictaba?
–Supongo que para ti es igual.
–No es igual, puesto que te lo pregunto de este modo. No es igual, cuando te exijo... Sí, te exijo que me digas la verdad de tu alma...
–No creo que tengas derecho a exigirle nada a mi alma. Nuestra deuda está pagada... Supongo que hoy, tu orgullo y tu amor propio están bien satisfechos. Hoy no puedes dudar de lo que siente por ti la mujer que un día te traicionó. Por ti ha engañado, ha mentido, ha comprado voluntades... Por ti se ha expuesto a todo, bajando hasta tu calabozo para que la tuvieras en los brazos...
–¿Quién te ha dicho, Mónica...? ¿Quién...? ¿Acaso...?
–Acaso yo misma le he visto, pero eso no tiene ya ninguna importancia, porque eso es cosa mía, ¿y qué importo yo? ¿Qué puedo yo importarte?
–¿Y si me importaras más que nadie, más que nada en el mundo?
–¿Como qué? ¿Como botín? ¿Como arma contra Renato?
–¿Por qué no te olvidas de Renato? ¿Es que no puedes decir dos palabras sin nombrarle?
–Fue a él a quien desafiaste. Por odio, no por amor, hablaste de retenerme a tu lado... Pero, ¿qué sabes tú lo que es amor?
–¿Y por qué he de saberlo menos que Renato? ¡Tu Renato!
–¡No es mi Renato ni lo será nunca!
–Tal vez lo sea ya, tal vez ahora haya aprendido a amarte, y tal vez tú suspires por él todavía. ¡Pero tú no vas a ser suya! ¡No vas a serlo nunca! ¡Jamás!
Furiosamente, ciego de ira, como en los días tormentosos en que tras su forzada boda la llevase a través de los campos hasta el Luzbel, habla Juan, oprimiendo entre sus anchas manos las frágiles muñecas de Mónica, y ésta echa hacia atrás la cabeza, entornando los párpados. Siente las ilusiones muertas, el alma rebosante de amargura, pero al contacto de aquellas manos, a la vez imperativo y tierno, rudo y cálido, la invade un placer que no sintió jamás, un como derrumbamiento de su voluntad, un anhelo de no pensar nada, de no decidir nada, de ser como fuera en aquellas horas terribles del pasado: un botín en sus manos. De pertenecerle, aun cuando fuera a la triste manera de una esclava, aun cuando sangre en su corazón el desengaño por pensar que otra es la dueña del corazón de Juan.
–¡Antes de permitirlo, Mónica, creo que soy capaz de matarte!
–Están de más tus amenazas. Respeto el juramento que hice al pie del altar, y acabo de demostrarlo. También, aunque para ella nada valga, respeto el sacramento que lo hace esposo de mi hermana...
–Aun por encima de tus sentimientos, que todavía son de amor por él, ¿verdad? Las mujeres como tú no cambian...
–¿Y para qué vamos a cambiar? No puede extrañarte, puesto que tú tampoco cambias. La traición más rotunda, la burla más sangrienta, fue la boda de Aimée con otro, mientras tú luchabas contra la tierra y contra el mar para conquistar algo que ofrecerle... La perfidia más negra, fue la de ser a la vez tu amante y novia de Renato.. Y sin embargo, todo lo ha perdonado tu corazón...
–¡Tengo que perdonárselo todo ya que ella, al menos, me sigue amando!
–¿Y estás muy satisfecho de ese amor?
–¿Te importa como yo me sienta? ¿Te importa de verdad?
–En realidad, creo que no me importa nada... con lo que supongo te correspondo ampliamente. En realidad, ¿qué pueden interesarte mis sentimientos? ¿Cuándo te importaron?
–Nunca... nunca me importaron nada —comenta Juan en tono sarcástico—. Te felicito por tu maravillosa intuición... Cuando a un hombre como yo le importa mucho una mujer, está perdido, es el momento de debilidad en el que se pierde la batalla. Para los hombres como yo, las mujeres no pueden representar más que una hora de placer... Tú, ni eso... No te preocupes, porque tú eres mi legítima esposa, lo único legítimo que hay en mi vida desdichada. No tengo ni la más remota idea de cómo debe un hombre hablarle a su legítima esposa... Supongo que con muchísimo respeto y con muchísima frialdad... Debo inclinarme, cederte el paso y preguntarte con exquisita cortesía: ¿A dónde quieres que te lleve, querida, cuando salgamos del tribunal? ¿Es eso lo que esperas de mí? ¿Son esos los modales que debo usar?
Mónica siente que sus mejillas enrojecen, pero su cabeza se alza venciendo su dolor a fuerza de orgullo. No quiere que él la vea temblar, ni llorar; no quiere dejar escapar frente a él el triste secreto de aquel amor, que es como un crimen en los sombríos pasillos del palacio de justicia... Herida en su dignidad, quemada de despecho y de celos, aprieta los labios y calla, calla, mientras él vuelve a preguntar con voz que rezuma amargura, la cruel y burlona amargura de su desencanto:
–Pues comienzo con toda cortesía: ¿A dónde debo llevarte, Mónica? ¿A nuestro cuchitril flotante, que espero nos sea devuelto, o preferirás el elegante hospedaje que nos brindan las tabernas del puerto? Nada de ello es digno de una dama, pero...
–¡Llévame al Convento de las Hermanas del Verbo Encarnado!
16
HERMANA TORNERA, HAGA la caridad de anunciarme inmediatamente al Padre Vivier y a la Madre Superiora. Dígales que Mónica de Molnar ha regresado. Pronto, hermana, por favor... creo que no podría esperar demasiado.
Con voz en la que tiemblan juntos el dolor y el apremio, Mónica ha hablado a la vieja tornera, que no puede apartar de ella los ojos sorprendidos. Una puertecilla disimulada se ha abierto en la alta reja, y al ademán de la tornera, cruza Mónica bajo aquel pequeño dintel que separa al mundo del claustro. Ha sentido el anhelo casi irrefrenable de volver la cabeza, de comprobar, mirándole cara a cara, que aún está allí Juan del Diablo, cruzados los brazos, clavada en ella la mirada... Pero no cede a la tentación, sólo respira con la angustia de aquel a quien le falta el aire, y echa a andar, casi tambaleándose, como si también la tierra le faltara, mientras Juan se muerde los labios y ve cerrar, tras ella, la pequeña puerta de barrotes labrados, símbolo frágil del muro que entre los dos se alza.
—Juan... Juan, ¿acabarás de explicarme?
–No creo que haya nada que explicar. Noel. Es hora de retirarnos...
–¿Sin ella? ¿Dejando a tu esposa en el convento?
–Puesto que ella así lo desea, sin ella será.
–Bueno, bueno... entendámonos. Al terminar el juicio, cuando me acerqué a felicitarte, me dijiste que todo se lo debías a Mónica. Tal vez hablaste con un poquito de ingratitud, pero al amor todo se le perdona, y no puede negarse que estuvo soberbia en el tribunal...
–Cumplió con su deber, pagó su deuda, considera que estamos en paz... Y como estamos en paz, no tiene obligación ni deseo de permanecer a mi lado. Esa es la verdad, la verdad que probablemente usted también sabe.
–Yo sólo sé que esa pobre niña sufría como una condenada... yo sólo sé que fue tu nombre lo primero que sus labios pronunciaron al pisar la tierra de la Martinica; que corrió a mí enloquecida, llenos los ojos de lágrimas, para pedirme que le ayudara a conseguir su único anhelo: verte esa misma noche, hablarte, Juan. No le asustaron las dificultades. Contra toda lógica, y contra toda la voluntad de Renato, logré que pudiéramos escurrirnos a través de la vigilancia del Fuerte. Usando del dinero y de las buenas amistades, le arreglé la forma de llegar hasta tu celda la víspera del primer día del juicio...
–Pero no llegó... no fue —refuta Juan, vivamente interesado—. Todo quedó en una buena intención, en un propósito vano...
–No llegó hasta tu celda, porque su lugar estaba ocupado. Había otra mujer. Por sus propios ojos la vio Mónica.
–¡No puede ser! —exclama Juan, desconcertado.
–Fue. Yo estaba cerca y la vi llegar a la reja, mirar hacia dentro y alejarse temblando. A Renato le dijo que se trataba de un abogado, pero después, a solas conmigo... No nombró a nadie, a nadie, ni tampoco hizo falta. Conozco bien el mundo, y sé hasta dónde son capaces de llegar las mujeres de la pasta de Aimée.
–¡No puede ser...!
–Pues sí es. De un solo golpe se destrozaron sus ilusiones, sus recuerdos... y demasiado noble ha sido declarando a tu favor y poniéndose de tu parte mientras llevaba la muerte en el alma...
–Me temo que sea usted muy cándido, Noel —augura Juan, incrédulo—. Mónica es una mujer admirable... no soy yo quien vaya a regatearle los méritos, ni el valor, ni la entereza, ni la lealtad... Pero no quiere, ni me querrá nunca. ¿O le dijo ella que me amaba?
–Bueno, decírmelo, decírmelo así de claro, con palabras, no me lo dijo... Pero hay que tener en cuenta su humillación y su despecho... Ella, como esposa...
–¿Como esposa? No, Noel, Mónica no ha sido mi esposa jamás. La mujer que legalmente me entregaron en Campo Real, a que llevé a la fuerza sobre el arzón de mi caballo, como conquista de vándalo, continúa siendo la señorita de Molnar.
Un gesto amargo ha plegado los labios de Juan. El viejo notario le mira confuso, desorientado, pero Juan reacciona bruscamente, clavando en su hombro la mano ancha y dura como una zarpa, al amenazar:
–¡Pero piense que se lo he dicho a usted, a usted solamente, y que repetirlo podría costarle demasiado caro, porque soy capaz...!
–Quítame la mano del hombro, que me estás derrengando, y déjate ya de decir sandeces —le interrumpe Noel con falso malhumor—. Ni yo voy a repetir a nadie lo que no le importa, ni me dan miedo tus tontas amenazas. ¿De modo que esa fue tu conducta con ella?
–Estaba enferma, casi moribunda. La fiebre la aturdió durante días enteros. Durante varias semanas no supo de sí misma. Cuando volvió a la vida, ya mi borrachera de odia había pasado, y ella no era más que una pobre mujer dulce y frágil como una flor... como una golondrina con las alas rotas, que hubiera caído sobre la cubierta de mi barco...
El viejo notario ha bajado la cabeza. Hay un extraño nudo de emoción en su garganta, que no le deja hablar, y algo como un velo de llanto en sus ojos cansados, al comentar:
–Resultas un tipo bastante extraño, Juan.
–¿Por qué? —refuta Juan con simulada indiferencia—. No es mérito de ninguna clase. ¿Qué importa una mujer más? Y una mujer que quiere a otro...
–¿Que quiere a otro? Muy seguro pareces estar.
–Lo oí de sus labios muchas veces. Luché por ayudarla a salir de ese amor malsano. Hace una hora, pude comprobar que aún continuaba. Es un amor que le causa horror, que le espanta, que la humilla, pero del que no se puede librar.
–Yo hubiera jurado que era a ti a quien amaba, que era por ti por quien lloraba cuando la hallé llorando sola en los acantilados que están junto a su vieja casa. Claro que ella me dijo que no, pero... —Duda un momento, y luego lentamente, murmura—: ¿Quieres decir que Mónica ama a Renato?
–Sí, Noel, eso he dicho sin quererlo decir; pero ya está dicho y es inútil volver atrás las palabras. No es por el pobre diablo de Juan, es por el caballero D'Autremont por quien Mónica del Molnar quiere enterrar su juventud entre estas paredes y ocultar su belleza en las sombras del claustro.
—Gracias por haberme recibido en seguida, Madre...
–Naturalmente. Este humilde convento es tu casa... Pero la hermana tornera me dijo que venías acompañada de tu esposo y de un notario... ¿Dónde están? ¿Por qué no pasaron?
–Vinieron sólo acompañándome. Pedro Noel, el notario, como amigo. Le pedí a mi esposo que me trajese aquí, y él complació mi súplica. Podía no haberlo hecho... Podía haberme dejado en mitad de la calle, o haberme arrastrado con él adonde dice que va a hospedarse: las tabernas del puerto. Pero, para eso, hubiera sido necesario que realmente me considerara su mujer, que me amara... Creo que le importo muy poco... Esa es la verdad... Creo que no es capaz de hacerme ningún daño, porque no es malo... Creo que es capaz de sentir compasión por mí, porque su corazón se compadece de todos los que sufren, aun cuando no quiera él mismo confesarlo... Creo que cortésmente me trajo hasta esta puerta, porque hay en su alma un instinto de nobleza y de dignidad... Pero nada más, Madre, absolutamente nada más...
Mónica se ha cubierto el rostro con las manos, ha caído, como si se desplomase, en el ancho taburete monacal puesto junto al limpio escritorio de la madre abadesa, y ésta, tras mirarla con sorpresa dolorida, pasa en una caricia su pálida mano sobre los rubios y sedosos cabellos de la afligida, e intenta consolarla:
–Hija... Hija, cálmate... Estás fuera de ti, como si hubieras enloquecido...
–¡Soy la criatura más desgraciada de la tierra, Madre!
–No digas eso. Es pecado exagerar nuestros dolores. Miles, millones de criaturas, sufren infinitamente más de lo que puedas tú sufrir en estos momentos...
–Tal vez, pero yo no puedo más. Si usted supiera...
–Sé, hija, sé. Me han contado... Hasta el fondo de este retiro llegó la resaca, y, desde que me hablaron de tu extraña boda, cada día he estado esperando verte llegar y saber la verdad de tus labios... Acabas de decir que tu esposo no es malo...
–No lo es, Madre... ¡Él, que parecía mi enemigo, es quizás el único amigo que he tenido sobre la tierra!
–Pues, entonces, hija, ¿cuáles son tus males?
–Él es un hombre bueno, generoso... Por mí sintió primero odio y desprecio; compasión más tarde, al verme desdichada. Ahora... ahora no siente nada... Si acaso, un poco de gratitud... nada más que un poco, y quizás la compasión despectiva a que nos mueven los dolores que no comprendemos...
–Bueno... Pero esos sentimientos no pueden herirte ni dañarte...
–¡Me hieren y me dañan, me destrozan el alma, porque él quiere a otra! La quiere locamente, con una pasión sin freno, con una locura de pecado; la quiere sin importarle nada ni nadie; la quiere por encima de sus traiciones y de sus infamias; la quiere sabiendo que nunca le pertenecerá por entero; la quiere sabiendo que no tiene corazón, y busca sus labios aunque beba veneno en cada beso...
–Pero... pero eso es horrible —se desconcierta la abadesa—. Eso... eso no es amor, hija de mi alma... Eso no es sino una trampa del infierno... Pasará... pasará...
–No, Madre, no pasará... Es más fuerte que él, y le llena la vida. Quiere a la más falsa, a la más hipócrita, a la más cobarde y traidora de las mujeres, y la quiere para siempre... la quiere con toda su alma...
–¿Y tú...?
–¡Yo lo quiero a él del mismo modo, Madre! ¡Lo quiero loca, ciegamente, con ese mismo amor de locura y pecado... pero me moriré mil veces antes de confesárselo!
Cubriéndose el rostro con las manos, solloza Mónica, roto por fin el dique de su llanto tan largamente contenido... Llora, mientras la abadesa calla un momento permitiendo el desahogo de las lágrimas, antes de replicar:
–¿Y por qué ha de ser amor de locura, hija mía? ¿Acaso no se trata de tu esposo? ¿Acaso no lo aceptaste ante el altar, no juraste seguirlo, amarlo y respetarlo? ¿No cumples un juramento sagrado al ofrecerle ese sentimiento?
–Pero él no me ama, Madre. Usted no sabe en qué horrible circunstancia se ha celebrado nuestra boda. Nos arrastró un torrente de pasiones desbordadas, y no fue él el más culpable. Yo también le acepté, yo también permití que el sacramento se profanara tomándolo por esposo cuando no sentía por él sino horror, miedo, casi odio... Sí, creo que era odio el sentimiento que me inspiraba. Después, todo cambió...
–¿Qué té hizo cambiar?
–Yo misma no podría decírselo, Madre. Acaso la bondad y la piedad de Juan... No sé por qué le amé, no sé cómo ni cuándo... acaso porque hay en él todas las cosas que pueden cautivar el corazón de una mujer: porque es fuerte, hermoso, varonil y sano; porque su alma está llena de nobleza; porque su vida está llena de dolor; porque las cualidades de su alma me hicieron mirarlo como a una piedra preciosa caída en el fango de la calle; porque, aunque jamás le oí rezar, su bondad para con los desgraciados le acerca a Dios...
–Entonces, en tu amor no hay más que un pecado: la soberbia. Esa soberbia con que prefieres morir mil veces antes de confesarlo.
–El se reiría de mi amor...
–Si es como tú dices que es, no creo que lo haga. Y en último caso, ofrece la humillación a Dios en el fondo de tu alma.
–Eso no es posible, Madre. En el mundo no es posible. Usted, bajo el escudo de sus hábitos, en la sombra del claustro, mira las cosas de otro modo...
–En todas partes se puede servir a Dios, hija mía, y ofrecerle el sacrificio de nuestros pecados. Y tu pecado de orgullo...
–No es sólo orgullo, Madre, es pudor, dignidad... No sé, Madre, es algo superior a mis fuerzas, como si mi suerte estuviera decidida de antemano, como si mi destino lo marcara. En mi corazón, los amores no nacen sino para secarse a solas, para crecer con el riego amargo de mis lágrimas... Él no me quiere, Madre... Cuando me habló de acompañarlo, lo hizo en términos de que yo no aceptara; cuando le hablé de traerme aquí, ni siquiera me preguntó si era por unos días o por toda la vida que pensaba acogerme a los muros de esta santa casa. No quería sino deshacerse de mí; parecía impaciente, irritado, ansiosa por recobrar la poca libertad que mi presencia puede restarle.
–De todos modos, eres su esposa, y tu deber es estar a su lado. Debes esperarle en un lugar donde pueda regresar a ti, no en el claustro, sino en tu casa...
–No es sólo mía. Antes que a nadie, pertenece a mi madre, y también a mi hermana. En ella entran y salen gentes a las que no quiero volver a ver, a las que no puedo volver a ver, Madre. En aquella casa me vuelvo loca, acabaría hasta por olvidar que soy cristiana...
–Calma, cálmate... Esta es siempre tu casa, pero ya no como antes. Estás casada, tienes un deber ineludible en el mundo...
–No puedo volver junto a los míos. Mi madre odia a Juan... ha sido la primera aliada de Renato, la que más le ha animado, la que, con lágrimas en los ojos, le ha pedido que haga todo lo humanamente posible para librarme de ese matrimonio que le causa horror. Y mi hermana... mi hermana... ¡No, Madre, no puedo volver a ver a mi hermana!
–Escucha, hija mía. Prescindiendo de tu gente y de tu casa, tienes modo de vivir sola y honestamente. Tu dote fue depositada en este convento por tu propio padre. Cuando me dijeron que llegabas con tu esposo y un notario, pensé que venías a retirarla. Es perfectamente legal, ese dinero te pertenece...
–En efecto, tendré que hacerlo retirar; pero, en realidad, ya no es mío. Sirve de garantía a una deuda, una deuda que quiero pagar pase lo que pase. Madre, tengo su promesa, su promesa y la del Padre Vivier. Cuando hace algún tiempo salí de esta casa para probar mi vocación, ustedes me dijeron que si algún día volvía herida, destrozada, sin fuerzas para luchar ni para sufrir más, se abrirían las puertas de esta casa... Si ustedes no me acogen, si ustedes me rechazan...
–No te rechazaremos. Si es realmente así como te sientes, quédate y que la paz de Dios llegue a tu alma...
—Juan, antes de beberte ese vaso de veneno, quiero que me digas qué te ocurre para estar en ese lamentable estado de ánimo...
La mano decidida del viejo notario ha detenido el ancho vaso lleno de ron hasta los bordes, impidiendo que Juan lo lleve a sus labios, y los ojuelos vivaces parpadean muy de prisa, como si quisiera penetrar hasta el fondo los pensamientos que se ocultan tras aquella cabellera encrespada, a través de los grandes ojos italianos, desdeñosos y magníficos, cargados de dolor y de sombra...
–¿Todavía quiere usted que le diga lo que me ocurre? ¿Lo que me ocurrió siempre?
–De lo que te ocurrió siempre no vamos a hablar, sino de lo que te ocurre ahora. ¿No has salido con bien de ese proceso, de ese proceso de todos los diablos? ¿No te han dicho en el Juzgado que la goleta está a tu disposición desde mañana, sin que tengas por ello que pagar un solo centavo, porque los señores jurados, al declararte "no culpable", desvían de ti toda acción de la justicia, anulan el embargo de tu propiedad y te dejan limpio de toda mancha?
–Sí. ¿Y qué?
–Cuando llegaste de un misterioso viaje, que desde luego ya no es tan misterioso, ¿no me dijiste que traías dinero bastante para cambiar de vida? ¿No me hablaste de una empresa de pesca? ¿No me confiaste tu proyecto de levantar una casa en el Peñón del Diablo?
–¡Bah! Más vale no hablar de estas cosas. Ya lo que siento no es rencor, no es odio, sino asco...
–Calma el asco, deja el ron y escúchame. Ibas a casarte; ahora ya estás casado. ¿No te parece que tu proyecto viene de perlas a tu nuevo estado civil?
–Soy casado con una mujer que no me quiere, que nunca me querrá... ¡Por favor, basta ya! He entrado aquí para olvidarme de todo eso, para ahogar en ron hasta el último rastro de lo que ha pasado...
–¿Por qué no te acercas al alma de Mónica? O, si lo prefieres, al corazón...
–Está ocupado. Lo llena totalmente la imagen de otro hombre, y el remordimiento de amarlo, que para ella es un pecado mortal. Sufre como una condenada, se retuerce como entre las llamas de un infierno, y yo no soy lo bastante abnegado para soportar ese sufrimiento por el amor de otro.
–¿Quieres decirme que reconoces que Mónica te interesa de un modo extraordinario?
–¡No reconozco nada! ¡Déjeme en paz! Le convidé a tomarse una copa, no a colocarme sermones que ni me hacen falta ni quiero escucharlos —rechaza Juan con violencia; pero en seguida se reprime y en tono de suave amargura, se disculpa—. Le agradezco su buena voluntad, Noel, pero no insista, no me haga remover el fondo de este pozo amargo que es mi alma, no insista en sacar a flor de labios la verdad...
–¿Y por qué no, hijo mío?
–¿Piensa usted que yo no he querido acercarme al alma de Mónica? ¿Piensa que no he tenido lástima de su tortura, que no he llegado a sentir la ilusión de que por fin se rompían las cadenas de su amor maldito, y de que eran mis manos, mis palabras, mi devoción silenciosa las que habían hecho el milagro?
–¿Has hecho todo eso?
–Sí, Noel, he hecho todo eso, y he fracasado. ¿Y sabe usted por qué? Porque Mónica de Molnar no puede amar a Juan del Diablo. Puede casarse con él, en un torbellino de locura; puede hasta morir por él, si hace falta, pagando una deuda que su orgullo no le permite conservar. Pero amarlo para la vida, compartir con él la vida, sentirlo a su lado como a un igual... no, Noel...
–Creo que estás totalmente equivocado con respecto a esa muchacha. Ella no tiene prejuicios. Y si los tiene, rómpelos tú, que fuerza tienes para ello y para mucho más. Rompe su amor imposible, sácala del infierno en que se agita, levántala en tus brazos, y sálvala... sálvala contra ella misma... Tú puedes hacerlo, Juan, es tu esposa y...
–No, Noel, ella puede gritarlo frente a un tribunal, pero no sentirlo dentro de sí. No soy más que un proscrito, un excluido de todas partes. No tengo derecho a usar ni siquiera el nombre de mi madre. ¿Con quién se casó Mónica de Molnar? Con nadie, Noel, con nadie...
Repentinamente exaltado, chispeantes las pupilas, ha hablado Juan como si por fin dejara asomar a flor de labios su amarga verdad... Pero la mirada del notario, honda, comprensiva, cargada de simpatía y amistad, le mueve a abandonarse, dejando correr, rotos los diques, el enorme torrente:
–Accedí a casarme con Mónica porque la odiaba, porque aborrecía en ella todo cuanto desde niño me había ofendido, infamado... ¿Comprende usted? Era como una venganza... Odiándola, hubiera podido mantenerla a mi lado; aborreciéndola, habría sentido el placer, la necesidad de hacer más fuerte el nudo que nos ata... arrastrarla a mi abismo, mancharla con mi fango, engendrar en ella hijos que, como yo, no hubieran tenido nombre legal con que empadronarse... Pero no odiándola, ¿cómo puedo hacerle tanto daño? Ella ha nacido para otro mundo, para otra cosa. Por ella, y sólo para ella, creo que debe existir ése mundo al que detesto, al que quisiera destruir y destrozar: el mundo de las gentes limpias, sin una mancha, sin una sombra...
–En eso te equivocas, Juan. También hay sombras y manchas, aun en el corazón de esa criatura admirable. Tu loco amor la eleva demasiado. Ella también es de barro, puesto que ama a quien no debe amar...
–¡Y con cuántos dolores no ha expiado ese amor que su conciencia le dice culpable! ¿Acaso, por él, no ha renunciado casi desde niña a todos los placeres de la vida? Venga usted, asómese. Vea esas paredes que tenemos delante. No son menos sombrías que los muros de una cárcel...
Ha arrastrado al notario hasta la puerta de aquella taberna, como escondida entre la vuelta de dos callejuelas, pero desde donde puede abarcarse de una sola mirada el macizo edificio, convento de las monjas del Verbo Encarnado. Es como un bloque de piedra, con ventanas protegidas por doble reja, tapiadas con maderas que nunca se abren, con muros centenarios, anchos y sordos como los de una fortaleza...
–Es peor que una cárcel; es como una tumba, Noel. Y sin embargo, quiso volver a ella, quiso encerrarse tras esas paredes después de haber visto a mi lado el sol, el mar, el cielo azul y libre...
–Pero tú no le hablaste del sol ni del cielo. Le hablaste de llevarla a las tabernas del puerto...
–Son mi mundo, como aquél es el mundo de ella. Nacimos en los extremos de la vida... El azar nos juntó un momento...
–Y tu voluntad puede juntarlos para siempre. ¿Por qué no pruebas?
–¿A qué? ¿Arrastrarme a sus pies? ¿Reclamar derechos que, por la forma en que me fueron otorgados, es peor que mendigarlos? No, Noel. Puedo ser un bandido, un pirata, un paria, pero no un pordiosero...
–¿Me autorizas para ser yo quien hable a Mónica?
–¡No! Ni usted ni nadie hablará en mi nombre con ella. Ni a ella ni a nadie dirá nada de cuanto acabo de decirle, porque haría traición a la confianza que acabo de poner en usted y sería bien amargo que me fallara el único hombre en quien he confiado en mi vida entera.
–Juan de mi alma, óyeme, entiéndeme —se enternece Noel—, soy viejo y conozco la vida sin romanticismos, sin pamplinas... En el mundo triunfan los fuertes, los audaces, y tú lo eres. ¿No te lo han demostrado ya los hechos? Si quisieras luchar...
–Triunfaría de todos, menos de ella. Se vencen las tempestades, se doman los mares, se hacen polvo las montañas, se batalla contra los hombres hasta vencerlos, pero no se gana el corazón de una mujer por la fuerza...
–Por fuerte ama la mujer al hombre, como el hombre ama a la mujer por su dulzura y su belleza. ¿Dices que está muy alta? ¿Por qué no subir entonces? Tú vales lo bastante para ponerte entre los primeros, si te lo propones.
–Ya... Gobernador... Juan del Diablo... —se mofa Juan con sarcasmo.
–¿Y por qué no? Otros lo han hecho. Los árboles que crecen más altos son los que nacen en el fondo del bosque más espeso. Hasta ahora probaste tu valor despreciando al mundo. Pruébalo, conquistándolo y poniéndolo a sus pies...
–¿Mientras ella toma los hábitos? No, Noel, déjala en su convento. Yo tomaré mi barco mañana y me iré para siempre... ¡Ancho es el mar para los marinos sin rumbo!
–Como quieras. Esto es lo que se llama ganar para perder. Pero, ¿quieres que te diga una cosa? No valía la pena de enfrentarte a Renato para esto. Al fin y al cabo, vas a darle gusto en todo. ¿Sabes cual era la peor condena que podía salirte? El destierro... Era la pena máxima que reclamaba para ti Renato, y no me extrañaría nada que, a estas horas, doña Sofía D'Autremont esté intrigando con el Gobernador para que firme un decreto mandándote salir de la isla, aun después de haber sido absuelto.
–¿Los cree usted capaces?
–Bueno... no tendrán que molestarse... Tan pronto como sepan que te destierras voluntariamente y que abandonas a tu esposa...
–¡No la abandono! La dejo en libertad de hacer lo que quiera. Es lo que ella desea. Por nobleza, por lealtad, por deber se puso de mi parte... Pues bien, yo cedo...
–Dijiste públicamente que tendrían que matarte para separarte de ella...
–Me engañó su actitud ante el tribunal... —Se detiene un momento, y con repentina ira, se engalla—: Pero sólo de oírle decir a usted que los D'Autremont intrigan para mi destierro... Antes de irme, buscaré a Renato, y cara a cara le diré...
–Que ahí queda Mónica...
–¿Pretende usted enloquecerme? —se enfurece Juan.
–Pretendo que tomes el timón, como lo tomaste para sacar adelante el guardacostas a punto de naufragar. No te importó estar cien millas afuera del rumbo, no te importó que no funcionaran las máquinas, no te importó que te soplara un ciclón, empujándote al lugar más peligroso. Tomaste el mando, improvisaste velas, hallaste el rumbo, esquivaste los malos vientos... y no iba en el barco la mujer a quien amabas.
–Es cierto, todo eso es cierto. Pero quería llegar, quería volver a verla, quería saber si la luz que yo había visto en sus ojos era verdad o mentira.
–Y ahora, ¿no quieres saberlo? Juan, una vez te pregunté si no te importaría llamarte Noel...
–Y rechacé el honor, pero no crea que no supe agradecerlo.
–En aquel momento, me dolió. Hoy pienso que tuviste razón al rechazarlo. Poca cosa es mi nombre para un hombretón de tu temple. Hay dos clases de hombres, Juan: los que hacen los nombres y los que los heredan. ¿Por qué no hacer el tuyo? Ya casi está hecho. Llamarse del Diablo es lo mismo que llamarse del Valle, o del Mar, o de la Montaña, y si buscamos los orígenes de esos apellidos, llegaremos a que los dio un pedazo de tierra, como a ti te dio el tuyo tu Peñón del Diablo...
–Tal vez tenga razón...
Juan se ha puesto de pie, ha apartado la botella y el vaso, ha llegado otra vez a la puerta, para observar con una intensa mirada las oscuras paredes del convento. Luego, echa a andar calle abajo, y, con una esperanza en las pupilas, Pedro Noel marcha en su seguimiento...








