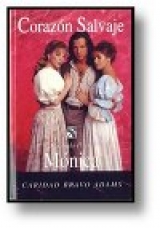
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Un silencio solemne ha seguido a las palabras de Renato. Sin fuerzas para detenerle por segunda vez, Mónica se ha alejado unos pasos. Ahora está muy cerca de Juan, pero apenas puede mirarlo; hay un torbellino que parece girar ante sus ojos, un golpear de martillos que atormentan su cabeza. Otra vez, como en aquel terrible viaje hasta la costa, cree vivir una pesadilla infernal, y para ella, las voces, más que sonar, estallan, penetrándola con cien dardos de angustia restallando como latigazos...
–El acusado puede hablar en su defensa o aceptar al defensor de oficio que este tribunal le ha deparado —manifiesta el presidente.
–Doy las gracias al defensor y al tribunal —desprecia irónico Juan—. Mi única defensa sería negar la verdad, y no he de negarla. Poco valen las razones que pude tener para hacer lo que hice, según ha afirmado la elocuencia del señor acusador privado. Yo desprecio el dinero, lo desprecio y lo odio con toda mi alma, o al menos lo he despreciado hasta ahora. Tal vez por asco de ver que es el precio de todo, tal vez a causa de la repugnancia de mirar aferrarse a él a los que lo tienen, y volverse más insaciables cuanto más oro se amontona en sus arcas. No pregunté por su dote al que me dio por esposa a Mónica de Molnar. Los hombres de mi clase no nos casamos con las dotes, sino con las mujeres. Y si todo este proceso, tal como acaba de declarar Renato D'Autremont, no tiene más objeto ni finalidad que arrebatarme a la mujer que legalmente me pertenece, yo le respondo que no lo logrará jamás, a menos que pague a un asesino para matarme!
–¡Silencio... Silencio! —grita el presidente por encima del vocerío que se ha desencadenado ante las palabras de Juan—. Se suspende la vista. Veinte minutos de receso antes de oír a los testigos de descargo. ¡Despejen la sala!
Juan se ha vuelto en vano hacia Mónica. Dos gendarmes le han cerrado el paso, otros dos le empujan por el largo pasillo. En sus manos está aún el doblado papel que Charles Britton le diera al declarar. Mientras marcha entre cuatro fusiles, lo abre y lo lee con ansia. Son sólo unas palabras, locas y apasionadas palabras de amor, que le estremecen haciéndole dudar. Es una letra de mujer, de largos y nerviosos caracteres desiguales. No hay un signo, no hay una firma, no puede recordar si ha visto antes esa letra, pero el sutil aroma de nardos que exhala el papel es como un relámpago repentino en su memoria, y lo estruja con rabia, lo deja caer y, como un sonámbulo, se deja llevar...
Mónica ha seguido los pasos de Juan. Ha escapado a las manos de Renato, ha esquivado al ujier qué intenta detenerla. Corre ansiosa, con el anhelo de alcanzarlo, de cruzar con él aunque sea una palabra, una sola palabra... Pero ha llegado tarde. La puerta claveteada se ha cerrado tras el último gendarme, y ella se vuelve vacilante, como si despertara, ahogada por el tumulto de sentimientos que la envuelven... Muy cerca de la puerta hay estrujado un pequeño trozo de papel, que recoge con ansia. Sí, ahora recuerda, ahora está segura: vio caer ese papel de las manos de Juan, mientras corría en vano por alcanzarlo, y tiembla pensando que pueda ser un mensaje, una palabra... ¿Para ella acaso?
Lo ha leído, una y otra vez... y casi no comprende, Al fin, su mente se aclara. Recuerda aquella letra, conoce demasiado bien aquel perfume de nardos que se le clava en la garganta, y murmura en un gemido de infinita desolación:
–De Aimée para Juan... ¡Para Juan...!
Poco a poco, todos van regresando... más grave y ceñudo el presidente del tribunal, más aburrido y despreocupado el viejo secretario, más nerviosos e inquietos los doce hombres, escogidos entre todas las clases sociales, que forman el jurado...
–El tribunal... Se reanuda la audiencia —anuncia el secretario.
Mónica ha llegado también, trémula y pálida, y clavando en ella una mirada de profundo y doloroso reproche, cruza Renato hasta llegar al centro del estrado. Hay una fiera determinación en toda su actitud, como una brusca reacción exterior a la desolación de su alma, y es como un acicate, que se clavara torturándole, aquel viejo orgullo de los D'Autremont y de los Valois que corre mezclado en su sangre...
En silencio, llega Juan. También, como Renato, parece más sereno y más pálido; hay en él un gesto de determinación desesperada... gesto que, en los rostros distintos, marca, como un sello indestructible, su innegable parecido de hermanos...
–Antes de dar paso a los testigos de descargo —advierte el presidente—, pregunto por segunda y última vez al acusado Juan del Diablo: ¿Desea ser asistido por el defensor de oficio que le otorga este tribunal?
–No, señor presidente...
–Bien... Que pasen los testigos de descargo...
–Testigos de descargo: Segundo Duelos Panart... —llama el secretario.
–Por una cuestión de orden, señor presidente —objeta Renato—. Segundo Duelos formaba parte de la tripulación del Luzbel. Puede considerársele como un empleado de Juan del Diablo...
–Se trata de un ciudadano libre, señor D'Autremont —rechaza el presidente—, que declarará bajo juramento y será reo de perjurio si sus declaraciones son falsas. —Y dirigiéndose a Segundo, advierte—: Acérquese a la barra de los testigos... ¿Se da usted cuenta de la responsabilidad en que incurre faltando a la verdad en sus declaraciones, testigo?
–Sí, señor... claro... Pero no necesito mentir para defender a Juan del Diablo...
–Bueno... ¿Jura decir la verdad, toda la verdad, y sólo la verdad, en cuanto le fuese preguntado? Conteste: "Sí, juro". Y levante la mano para jurar...
–Sí, juro...
–Baje la mano y diga cuanto sepa del acusado Juan del Diablo... Cuanto pueda servirle para negar los cargos o atenuar la responsabilidad de ellos. ¿Estaba usted presente cuando la riña en la taberna de "Dos Hermanos", donde resultó herido Benjamín Duval?
–No, señor presidente, nunca estaba con Juan cuando llegábamos a puerto. Yo cuidaba de la goleta anclada, él entraba y salía, contrataba las cargas, hacía todos los arreglos. Luego nos pagaba, unas veces por sueldo, otras por una parte de la ganancia... Era generoso y considerado con todos... Jamás nos engañaba...
–¿Puedo hacer unas preguntas al testigo, señor presidente? —solicita Renato. Y al concedérsele la autorización, se dirige a Segundo—: ¿Sabía usted que la mayor parte de las cargas que trasladaba el Luzbeleran robadas? Recuerde que está declarando bajo juramento...
–Pues bien, yo nunca le pregunté al patrón de dónde salían las cargas. No creo que haya ningún tripulante de barcos de cabotaje que lo haga, ni ningún patrón que soporte tales preguntas...
–¿Ha terminado, señor D'Autremont?
–Un momento, señor presidente. El testigo estaba presente en Jamaica cuándo fue secuestrado Colibrí. Él le vio golpear a los empleados de los Lancaster, le vio disparar contra las barricas de ron, le vio también esconder al muchacho en la goleta, tomándolo para provecho propio, y hacer levar las anclas para huir. ¿Le vio, o no le vio?
–Sí le vi. Pero lo de provecho propio no es verdad... Colibrí no hacía nada en el barco, no hacía nada en ninguna parte. Pasaba la vida de niño bonito, acompañando al patrón, y no me lo quiso dar para grumete, aunque varias veces se lo pedí porque lo necesitaba...
–¿Qué pretextos le expuso para no otorgar esa ayuda?
–Pretexto, ninguno... Sólo dijo que no quería grumetes en su barco... Que los grumetes sufrían demasiado...
–Sí, señor presidente —tercia Juan—. Viví como grumete durante tres años. Sé bien lo que es la suerte de un muchacho al que todos, desde el capitán hasta el último marinero, pueden mandar, reprender y castigar. No saqué a Colibrí de Jamaica para que siguiera siendo un esclavo... Lo era en casa de los Lancaster... Cien veces puedo asegurarlo, y Segundo Duelos, que ha jurado decir verdad, puede afirmarlo... ¿Cuándo viste por primera vez a Colibrí, Segundo? ¡Responde la verdad... la verdad!
–Arrastraba una carga de leña más grande que él mismo... Un capataz le tiraba piedras desde lejos, y le gritaba estimulándolo.
–He terminado con mis preguntas —ataja Renato con la intención de cortar los crecientes murmullos—. Considero inútil, señor presidente, la repetición de un relato tan profundamente desagradable, y repito lo que ya dije ante este tribunal: ¿Por qué Juan del Diablo, o cualquiera de sus hombres, no denunció el hecho a las autoridades? ¿Por qué él, los que con él andan, se consideran autorizados para hacer la justicia por su propia mano? En esta desdichada historia de Colibrí...
–¡Están de más todas las palabras, señor presidente!
Otra vez Mónica se ha levantado, como impulsada por una fuerza incontrolable; otra vez se enfrenta al tribunal, esquivando el ademán de Renato, que intenta detenerla, desoyendo toda voz que no sea aquella que en su conciencia parece gritar...
–Están de más todas las palabras... ¡Ven aquí, Colibrí, acércate! Señores magistrados, señores jurados... no son palabras, sino hechos los que quiero mostrar. En la carne de este niño están impresas las huellas de la barbarie de los Lancaster, y ninguna palabra dice más que estas cicatrices. —Bruscamente ha despojado a Colibrí de su camisa blanca, mostrando a todos aquellas horribles huellas de crueldad que un día le hicieron estremecerse llevando a sus ojos las lágrimas—. ¡Esta es la prueba más clara! Este es el cargo más grave contra Juan, y desafío a cualquier hombre honrado a que siga sosteniéndolo tras mirar lo que todos han mirado...
Mónica ha hecho a un lado al asustado muchacho, ha recorrido con la mirada relampagueante a aquel tribunal que calla, sorprendido y emocionado, y sin mirar a Juan, se vuelve hacia Renato:
–Ya dije antes ante este tribunal, que Juan ignoraba la existencia de mi dote, una dote modesta pero intacta... Con ella garantizo el pago de esa deuda por la que se acusa a Juan de abuso de confianza. Hago promesa solemne, a los acreedores aquí presentes, de abonar hasta el último centavo, y confío en que la justicia no sea para ustedes, señores jurados, la letra muerta que castiga a ciegas, sino la comprensión humana que aplica esa ley a cada hombre, a cada corazón, a cada caso... Él no se defiende, no quiere defenderse; pero yo pido justicia... ¡Justicia humana para el acusado!
–¡Silencio! ¡Basta! —clama el presidente—. Ujier, obligue al público a guardar orden y silencio, o tendré que hacer despegar la sala... Y en cuanto a usted, señora Molnar, hágame el favor de abandonar la sala. El juicio debe continuar sin más interrupciones...
Como una sonámbula, ha abandonado Mónica la ancha sala del tribunal, no sin volverse desde la puerta para mirar a Juan un instante... pero aparta los ojos estremecida, quemada por el fuego luminoso que asoma a las pupilas de aquel hombre extraño... Aquellos ojos que ella nunca viera sino fríos y desdeñosos, amargos o burlones, aquellos ojos que parecen haber mirado todos los dolores y toda la tristeza del mundo, y que ahora brillan con un fulgor cálido de gratitud, acaso de admiración...
—¡Tú... aquí...!
Moviendo la cabeza, Mónica ha dado un paso atrás. Nada en el mundo hubiera podido dar a su alma un golpe tan brutal como la presencia de Aimée allí, junto a las ventanas que dan a la sala de los tribunales...
–Ya te oí defendiendo a Juan. Lo hiciste a las mil maravillas. Y ya vi también cómo él te miraba... Sabes arreglártelas perfectamente... Has cambiado de un modo extraordinario, y ya no podrá llamarte Santa Mónica...
–¡Calla! ¡Basta! ¡Si eres que voy a soportar...! —se revela Mónica a impulsos de la ira.
–Supongo que habrás tenido que soportarlo todo. Conozco a Juan. No es ningún caballero de la Tabla Redonda. Al contrario... No ha nacido la mujer que se burle de él...
–¿Quieres callarte de una vez? ¡Maldita... Malvada...!
–¡Basta! ¡No eres tú quién pueda insultarme!
–Ni hay insulto que te llegue, Aimée. Has caído demasiado bajo... ¿Qué haces en el tribunal? ¿Qué es lo que has venido a hacer aquí, olvidándolo todo: tus deberes, tu nombre, tus juramentos... esos juramentos que pisoteaste por completo, los que hiciste al pie del altar, los que me hiciste a mí por la vida de nuestra madre?
–¿Pero con qué derecho...?
–Mira este papel. Lo reconoces, ¿verdad? Lo escribiste tú... Tiene tu letra, tu perfume, tu modo vergonzoso de expresarte.
–¿Quién te dio ese papel? ¿De dónde lo has sacado? No dudo que desearás con toda el alma cualquier cosa para perderme —expone Aimée con fiera burla.
–Perdida estás por tus propias obras, por tus propios actos. ¿Qué has venido a hacer a este tribunal? ¿Por qué escribes de este modo a Juan, cuando el precio de mi sacrificio fue justamente que borrarías hasta el recuerdo del pasado?
–¿El precio de tu sacrificio? ¡Ay, hermana, me parece que el sacrificio no fue tan grande! Si no, ¿por qué defiendes a Juan?
–Lo defiendo porque fue noble y sincero, porque tuvo piedad de mi desgracia, porque, de cualquier modo, soy su esposa... Porque, para salvarte entonces, no vacilaste en hundirme en lo que pudo haber sido mi muerte... Y ahora me echas en cara no haber muerto, ahora lamentas que el hombre en cuyos brazos me arrojaste, como se arroja una víctima a la jaula de las fieras, haya tenido sentimientos humanos...
–¿Sólo sentimientos humanos?
–¿Pues qué pensaste?
Aimée ha respirado, ha sentido que bruscamente se le ensancha el alma, se ha estremecido presa de una alegría egoísta, instintiva y carnal... Ha sentido aflojarse en su garganta el nudo amargo de los celos, que la ahogaba, y casi sonríe viendo retroceder a Mónica, temblorosa y pálida, ardiente sólo en ella como una chispa de curiosidad...
–Entonces, ¿quieres decirme por qué está ese papel en tus manos?
–No quiero decirte nada. ¡Ni eso ni nada! —rechaza Mónica airada—. ¡No te importa! ¿Entiendes? ¡No te importa ni tiene que importarte! Piensa sólo que pudo costarte la vida, y que, sin embargo, te lo devuelvo.
–¿Quieres que te dé las gracias por no delatarme? —se burla Aimée con cínico sarcasmo—. No soy tan cándida para creer que sólo por mí callaste... ¡Callaste por él, por Renato, por tu adorado Renato! ¡Todavía te importa más que nada, más que nadie!
–¡Imbécil! ¡Imbécil! —repudia Mónica fuera de sí.
–¡Oh... Calla... Calla! —se asusta Aimée de pronto. Y con repentina angustia, suplica—: ¡Cuidado, Mónica... cuidado, que...!
–¿Qué? —se sorprende Mónica. Y con voz ahogada por la sorpresa murmura—: Renato...
Ha quedado inmóvil, ahogado el grito de indignación en su garganta, mientras Renato D'Autremont se acerca, sorprendido y rápido, al tiempo que indaga:
–¿Qué haces aquí, Aimée?
–Renato de mi vida, me volvía loca en aquella casa —intenta justificarse Aimée, en tono doliente e hipócrita—. Sola, como quien dice sola... con doña Sofía no hay que contar. Desde que por la hora comprendimos que había empezado el juicio, se encerró en su cuarto a llorar y a desmayarse. Dice que este escándalo va a matarla, y no le falta razón, Renato. A sus años, con sus pergaminos, con su orgullo... A mí me da una pena horrible que por un asunto nuestro. Quiero decir, que por un asunto de la familia Molnar, hayas hecho algo semejante... Tu madre opina que no debías haberte metido en nada de esto...
–Y yo comparto la opinión de doña Sofía...
Bruscamente se ha serenado Mónica, ha vuelto a tener el gesto reservado y altivo de cuando vestía los ásperos hábitos de novicia, y esquiva, como si no la viese, la ardiente mirada de Renato, que explica en un intento de justificarse:
–Demasiado sabes que sólo cumplimos un deber tratando de deshacer el mal que te causamos.
–Es justamente lo que yo le estaba diciendo —intercede Aimée con falsa ingenuidad—. Aunque, al fin y al cabo, me parecía que el daño no había sido tan grande, ya que, mal o bien, Mónica está queriendo a Juan... Precisamente llegué a tiempo de asomarme por esa ventana en el momento en que ella lo defendía con tanto calor, dejándote a ti en una situación bastante desairada, Renato...
–Mónica también entiende que el deber es preciso cumplirlo por encima de todo, y considera que su deber es estar de parte de Juan, ya que consintió en casarse con él...
–¿Lo entiendes tú así? Menos mal... Tenía miedo de que te disgustaras, de que te enojaras con ella... Pero ya veo que no hay nada de eso. Por fortuna, los enemigos públicos se siguen llevando como buenos parientes en la intimidad...
–¿Qué quieres decir, Aimée? —indaga Renato sorprendido.
–No sé... No le des mucha importancia. Estoy tan nerviosa, que no sé ni lo que digo.
Un nervioso agitar de campanilla, ordenando silencio a los fuertes murmullos que llenan el espacio, ha hecho que Renato se dirija a la ventana que da a la sala del tribunal, sacudido por una extraña agitación, y es el instante que aprovecha Aimée para acercarse a su hermana, sujetando su braza mientras le habla al oído con la furia desesperada de quien pone en una intriga su alma entera:
–Juan va a salir absuelto. Todos los jurados con los que he podido hablar, están de su parte, y ese papel que tanto te molesta se lo mandé sólo para darle ánimos, contestando a otro que él me había enviado pidiéndome ayuda y amparo en nombre de aquel amor nuestro que no puede olvidar... Yo no tengo la culpa de que Juan no me olvide, de que siga considerándome como el único amor verdadero de su vida. Tuve que escribirle diciéndole que le amaba todavía, porque sin mi amor no le interesan ni la vida ni la libertad. Esa es la verdad... Ya la sabes... ¡Ahora, si quieres, díselo a Renato!
Sin dar tiempo a responder a Mónica, corre Aimée hacia Renato tras derramar el veneno en el torturado corazón de su hermana... Todo es ahora distinto en ella: el gesto ingenuo, la palabra tímida y dulce, la actitud suave y enamorada con que se apoya en el brazo de Renato, al preguntar:
–Renato mío, ¿qué es lo que pasa?
–¡Es el colmo... el colmo! Pedro Noel está entre los testigos de descargo...
—Notario Noel, ¿qué tiene usted que declarar?
Una vez más, a la voz y a la autoridad del presidente, se han acallado los fuertes rumores, los comentarios violentos, el batir de los pensamientos y las voluntades, cada vez más prendidos y dominados por el interés de aquel proceso que pone frente a frente a dos hermanos... Un asombro indignado hace mirarse, unos a otros, a los altos personajes de la tribuna de los influyentes. Un ansia de desquite, una curiosidad violenta, y en algunos malsana, sacude las apretadas filas del departamento en el que el público común se amontona. Y absolutamente sereno, como si por una vez en su vida se decidiera jugarse el todo por el todo, Pedro Noel da vueltas entre las manos al deslucido sombrero de copa, compañero inseparable de su gastado levitón, antes de hacer uso de la palabra.
–Casi, casi, señor presidente, mi declaración está de más...
–¿Entonces, ¿por qué insistió en ser llamado como testigo?
–Hubo un momento en que pensé que haría falta, pero la elocuencia de los argumentos de la señora Molnar ha hecho inútil toda intervención posterior. Ella tiene razón: las palabras están de más. Nos ha presentado los hechos en toda su cruda realidad... El martirio de Colibrí, escrito, no en actas, sino en la propia carne del muchacho, y su sabio ruego a los señores del jurado pidiéndoles mirar este caso con un sentido realmente humano de la justicia, creo que sean lo bastante para conseguir un fallo absolutorio, que es lo que la mayoría estamos deseando. ¿Verdad?
–Señor Noel, en su calidad de testigo, no es discurso de defensa lo que puede usted pronunciar —le recuerda el presidente—. Si el acusado ha renunciado voluntariamente a las ventajas de la defensa...
–Es porque tiene la conciencia de no haber procedido mal —interrumpe Noel como prosiguiendo los conceptos del presidente—, Porque piensa que sus intenciones están demasiado claras, que se transparentan de los hechos, y es además, señor presidente, señores magistrados, señores jurados, por la condición especial de la mentalidad del acusado. Y eso es precisamente lo que vine a decir ante este tribunal. Como existen hipócritas del mal, existen también hipócritas del bien, y el caso típico lo tienen ustedes delante, en el banquillo de los acusados. He aquí un hombre noble, generoso y humano; un corazón que destila piedad y amor al prójimo, demasiado herido, demasiado humillado para ser capaz de demostrar estos sentimientos. Le han tratado demasiado mal para que él pueda decir, sin rubores, que sigue siendo bueno y generoso, y que sigue amando a la humanidad...
»El señor presidente dijo al testigo, Segundo Duelos, que dijera cuanto sabía de Juan del Diablo, cuanto pudiera servirle para disculparse, para negar o suavizar los cargos... Pues bien, nada puede disculpar tanto los pecados de un hombre como el conocimiento de los dolores de su infancia. Segundo Duelos no los conoce. Tampoco creo que haya llegado a conocerlos a fondo la señora Molnar, aunque con su maravillosa intuición de mujer los haya adivinado. Yo sí, porque conocí al acusado desde niño, y puedo decir que es bueno, que es fundamentalmente bueno, señores jurados, a pesar de sus disparates, que siempre fui el primero en censurar...
–¿Puedo hacer una pregunta al improvisado testigo, señor presidente?
Todos los ojos se han vuelto hacia Renato. Este ha llegado trémulo, tembloroso de cólera, contenido sólo por el dominio admirable que le dan su educación y su voluntad, y avanza, clavando una mirada terrible en el rostro surcado de arrugas del viejo notario.
–Las preguntas que quiera, señor D'Autremont —concede el presidente.
–Más que testigo, panegirista de Juan, doctor Noel —apunta Renato destilando amargo sarcasmo—, ¿ha faltado o no ha faltado Juan del Diablo a las leyes y ordenanzas?
–Naturalmente que ha faltado, pero...
–¿Es o no lesivo para una sociedad, el que un hombre se crea superior a sus leyes y pase por encima de todo y de todos para proceder a su antojo, en forma arbitraria y dictatorial, distribuyendo premios y castigos como si tuviese los poderes de Dios en su mano? ¿Es o no lesivo, señor notario Noel?
–Bueno, desde luego... No es el sistema ideal de gobernarse, pero...
–¿Está o no está en este caso el acusado Juan del Diablo?
–No puedo negar que está en este caso...
–Entonces, los señores jurados no tienen más que dar un veredicto, en razón y en justicia, no es más que uno: ¡Sí... El acusado sí es culpable!
–Pero el acusado no es una fiera, es un hombre de carne y hueso —se rebela Noel con cierta violencia—. Y los señores jurados son hombres también, como somos hombres los notarios, los magistrados y los gendarmes. Y existe un momento en el que hay que hablar a la razón de los hombres, y por eso le pregunto yo a este tribunal: ¿Qué ganará la sociedad con castigar a Juan del Diablo, si siguiendo las leyes, por su letra muerta, se le echa encima una pena excesiva y desproporcionada?
–La sociedad se librará de él y dará un ejemplo saludable a los que quieran imitar sus desplantes —remacha Renato con altivez—. Además, hará un acto de justicia, de verdadera justicia, no de justicia sentimental...
–Yo digo una cosa... Juan es como una fuerza ciega... Rechazándole e hiriéndole más, la sociedad le hace su enemigo, le convierte en una fuerza para el mal. Comprendiéndole ahora, absolviéndole, dándole una oportunidad de reparar sus faltas y de enmendar sus errores, la sociedad gana para sí una fuerza generosa y benéfica...
–Tal vez... Pero no por los medios legales. Usted es un hombre de leyes, notario Noel. Por eso son más sorprendentes, más absurdas, más descabelladas sus palabras, y me ha dado usted la más amarga sorpresa de mi vida. Pero no importa... Está en el fiel la balanza: de un lado, la sociedad y la ley; del otro, Juan del Diablo. ¿Por quién se decide usted, doctor Noel?
–Yo... Yo... —balbucea el viejo notario—. Yo estoy de parte de Juan...
–¡Silencio! ¡Silencio! —clama el presidente agitando con violencia la campanilla, en un intento más de acallar los fuertes murmullos—. Ha sido agotado el tiempo de los debates, han sido escuchados todos los testigos. Este tribunal cierra las actas. Los señores jurados pueden retirarse a deliberar. ¡Se suspende la audiencia!
El público invade ya la sala de audiencia aguardando el veredicto de aquellos jurados que ya vuelven lentamente, llenando el estrado... También los magistrados van dirigiéndose a sus puestos, y el presidente alza la mano, imponiendo silencio, al ordenar:
–Secretario, recoja el veredicto del presidente del jurado, y léalo en voz alta. Y usted, acusado, levántese...
–Aquí está el veredicto, señor presidente —musita el secretario—. El presidente del jurado dice: "Por mi honor y mi conciencia, ante Dios y ante los hombres... No... ¡El acusado no es culpable!"
Una oleada de alegría frenética ha sacudido los bancos en los que se agolpa el pueblo. Un rumor extraño, aprobación en unos, protestas en otros, estremece la amplia tribuna destinada a las personalidades importantes, a los invitados de honor de la sala de audiencia. Un vendaval de las más diversas emociones recorre, de uno a otro el extremo, la gran sala, mientras de pie, crispadas las manos que se apoyan en la baranda, Juan busca, con los suyos, los ojos de Mónica. La ha visto alzar la cabeza, levantar las manos temblando como si diera gradas a Dios, retroceder tambaleante de emoción hasta hallar el apoyo que le presta el respaldo de una butaca, para quedar luego inmóvil junto a Renato, mientras al otro lado de aquel hermano, convertido ahora en su peor enemigo, ha aparecido aquella otra mujer que un día encendiera su corazón y su carne, y que con falsa solicitud se vuelve a Renato, brindándole una vez más el espectáculo de su farsa:
–Renato mío, no vayas a preocuparte demasiado. Estas cosas pasan todos los días, y nadie les da verdadera importancia...
–¡Silencio! —solicita el presidente—. En virtud del anterior veredicto, este tribunal absuelve al llamado Juan del Diablo, reservándose el derecho de amonestarle aconsejándole más cordura de ahora en adelante. Pero en cumplimiento de la voluntad popular, expresada por el veredicto del jurado, ordena sea puesto en libertad inmediatamente, a no estar detenido por otro motivo... ¡Ah...! ¡Las costas del juicio quedan a cargo del señor acusador privado...!
Todo el mundo se ha puesto en movimiento... Segundo Duelos, Colibrí, los otros tripulantes del Luzbel, el teniente Britton y algunos marineros del Galión, han corrido hacia Juan, rodeándole con entusiasmo. Descienden los magistrados de sus tribunas, se apartan los gendarmes, el presidente del tribunal se acerca a estrechar la mano de Renato, y le dice:
–Lo siento en el alma, señor D'Autremont, pero era de esperarse. También lamento haber tenido que condenarle al pago de costas, pero la ley es la ley, y nosotros no podemos resolver las cosas a nuestro gusto, como los señores del jurado.
–Le estoy altamente agradecido, señor presidente, y no me sorprenden los resultados. Emprendí el asunto a todo riesgo...
–Y con el enemigo dentro de la propia casa... El presidente ha lanzado una mirada significativa al notario Noel, que desaparece entre la muchedumbre. Luego se vuelve a Mónica, pero ella no parece ver ni escuchar cuanto a su alrededor pasa. Aguarda inmóvil, tensa, pálida, las manos crispadas aferradas al respaldo de aquella butaca, y al fin echa a andar como una sonámbula...
–¡Mónica...!
Las anchas galerías se han vaciado, y a la voz de Juan, Mónica se detiene tambaleándose, como si no pudiese más, como si fuese a desplomarse. Él se ha librado de las manos tendidas, de los abrazos que le detuvieron, y ha corrido tras ella, pero algo se paraliza en su alma al mirarla, y las palabras tiemblan al salir de sus labios:
–Mónica... Creí que te marchabas... Creo que tengo que darte las gracias y, sin embargo, no encuentro las palabras que quisiera emplear. Fuiste muy noble y muy generosa... Desde tu loca proposición de sacrificar tu dote, hasta tu forma de hablar en favor mío...
–Creo que todos, o casi todos, hablaron a favor tuyo, Juan. No tienes nada que agradecerme, pues no dije nada que no fuera verdad...
–Pero el solo hecho de que esa verdad esté en tu corazón, ya significa mucho para mí. El solo hecho de que recordaras tan claramente aquella tarde, cuando te hablé del martirio de Colibrí, y tú...
–No he olvidado ninguna de las horas que pasé a tu lado, Juan —confiesa Mónica. Y cambiando de pronto, exclama casi violenta—: No creo que debas perder el tiempo en inútiles cortesías. Sabes mejor que yo, que hay alguien a quien tienes mucho más que agradecer. Guarda para ella tu gratitud y dale las gracias como se merece. Ella lo está esperando...
–¿Eh...? No sé a quién puedes referirte, Mónica... Te juro que no entiendo...
–Entiendes demasiado. Claro que lo menos que puedes hacer es disimular, pero conmigo el disimulo es vano, absolutamente innecesario. Tengo la obligación de ser discreta... He sabido callar y seguiré callando...
–¿Callar? ¿En qué vas a callar?
–No me preguntes demasiado, pues hasta mi voluntad y mi paciencia pueden tener un límite, porque yo también puedo enloquecer y gritar como se grita de dolor, sin que nos sea humanamente posible soportar más...
–Te juro que...
Bruscamente ha callado, Juan... Muy cerca de Mónica, a sus espaldas, se yergue la figura altanera de Renato, pálido de ira, apretadas las mandíbulas, relampagueantes las pupilas. Al gesto de Juan, Mónica se vuelve, para retroceder espantada... Como dos espadas han chocado en el aire las miradas de aquellos dos hombres, pero no brota de ninguno de los labios el insulto que parece temblar en las pupilas de ambos. Es como si dos mundos distintos estuvieran frente a frente, multiplicando su veneno al calor de aquella sangre traidoramente fraternal, hasta que al fin Renato parece hallar el arma más cruel con que pueda herir al hermano sin nombre: el desprecio. Y vuelve la cabeza, ignorándole, para hablarle a Mónica:
–Supongo que es inútil pedirte que vuelvas con nosotros a casa...
–¡Totalmente inútil! —salta Juan sin poder contener la ira que lo embarga—. Perdóname que responda por ti, Mónica, pero todavía estamos casados y no hay pena infamante, no hay falta en mí, que te autorice a pedir ese divorcio que tanto anhela Renato. Es lo que más aprecio de esta libertad que tú misma has hecho que yo alcance, y por la que te estoy dando las gracias...








