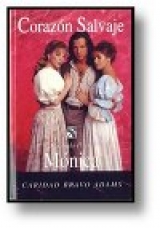
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
–Responderé yo mismo a las acusaciones del tribunal —señala Juan con altivez. Y dirigiéndose a Colibrí le ordena—: Ve tranquilo, muchacho. Iré a buscarte tan pronto como me devuelvan la libertad.
Ha acariciado con su mano ancha la lanosa cabecita oscura. Luego vuelve la espalda, alejándose hacia el fondo de la galera, mientras Noel sale silenciosamente llevando a Colibrí de la mano. Juan ha vuelto hacia las rejas, se ha inclinado hasta mirar la estrecha franja de cielo azul que asoma sobre los muros almenados, y ha sentido que aquel trozo de cielo es como un fino puñal de recuerdos clavándose en su alma, y murmura como para sí:
–Gratitud... gratitud... Sin embargo, ella dijo: felicidad... Y había luz de dicha en sus ojos. ¿Por qué se iluminaban? ¿Sabía ya, tenía la esperanza de escapar? ¿Qué había en sus pupilas? ¿Era la luz del triunfo? ¿Se burlaba acaso? Había amor en sus ojos... pero, ¿para quién era ese amor?
Sus manos se han cerrado sobre las duras rejas, ha inclinado la frente y ya no mira el cielo azul, sino los negros y carcomidos muros del patio... Una ola de inmensa amargura pasa por su alma y, en esa ola, su esperanza naufraga, al protestar:
–Sí, era amor... ¡Amor... para Renato!
Una ola gigante se apaga en la playa, casi bajo los pies de Mónica, y luego el mar parece aquietarse. La luz del día que nace, aquella misma luz que los ojos de Juan contemplan a través de las rejas de su galera, baña de pies a cabeza el cuerpo grácil de la mujer que se ha detenido un instante, clavando las azules pupilas en el ancho mar... Casi le parece mentira haber regresado... Está en su isla convulsa, en la tierra que le viera nacer, entre los negros acantilados y la pequeña playa que fue tálamo del amor tormentoso de Aimée y Juan. ¿Por que ha vuelto con ansia a aquel lugar? ¿Qué anhelo desesperado, de revolver el puñal en su propia herida, la impulsa? ¿Qué deseo insensato de matar, a fuerza de martirio, un sentimiento que ya la afrenta, la empuja hacia aquel lugar? Ella misma no lo sabe. Como si con sus manos monjiles empuñara las cuerdas del cilicio para herir sus carnes, así toma aquel pensamiento que la desgarra, azotando en él sus sentimientos, sus ensueños, su loco amor por Juan... Ha llegado a la entrada de la gruta y, como antaño Aimée, es ahora ella quien pronuncia aquel nombre, como si lo besara al pronunciarlo:
–¡Juan... mi Juan...! —Mas reaccionando con amargura, repele—: Pero no... Nunca fue mío... Jamás... Jamás... ¡Es de ella, de la que supo ahogarlo con su perfume, de la que supo sepultarlo en su fango! ¡Sólo por ella vivía, sólo por ella esperaba...!
Ha caído de rodillas, con el mismo temblor convulso que un día sacudiera a Aimée en aquel mismo lugar. Y, como ella entonces, deja correr las lágrimas amargas...
–¡Debo olvidar, debo arrancarme del corazón su imagen... ¡Oh...!.
Repentinamente ha pensado en Renato, ha recordado su antiguo amor, el que envenenara su adolescencia, el que le hiciera vestir los hábitos, el que sólo es ya como una sombra sobre su alma. No... no quiere a Renato, casi le sorprende pensar que alguna vez le amó, y su imagen se borra, mientras se hace más fuerte la de Juan, como si se levantara, trazada con caracteres de fuego, desde el fondo de su alma...
–Juan, el pirata... Juan, el salvaje... Juan del Diablo...
Pero sus ojos lloran sin que ella pueda detener esas lágrimas. Por encima de sus palabras hay algo que se clava en su corazón y en su carne: aquellos brazos estrechándola, aquellos labios muy cerca de los suyos, aquella mirada de odio o de amor que ardía como una hoguera en los ojos de Juan...
–Amor... Sí... amor por Aimée. ¡Su amor de siempre! ¡Su amor, que no se acaba!
Con paso leve, con ademán ondulante, con tierna sonrisa, con cálida mirada, toda ella carne de tentación y de deseo, Aimée de Molnar se ha acercado a Renato, cruzando aquella estancia anexa a la alcoba, en cuyo rincón, sobre una vieja mesa, ha amontonado Renato notas y papeles, desdeñando los delicados fiambres, la botella de champaña entre el cubo de hielo derretido, las perfumadas frutas y las sabrosas confituras a las que no parece haber prestado la menor atención...
–Renato mío, ¿hasta cuándo?
–Por favor, déjame acabar...
–Pero acabar, ¿de qué? Te has pasado la noche sentado frente a esos papeles sin hacer más que releerlos y mirarlos...
–¿La noche? —murmura Renato desconcertado—. Sí... claro... Es increíble... Pasó la noche ya, y hoy es de día...
–¿Te das cuenta de que he pasado la noche esperándote? —insinúa Aimée con una queja mimosa.
–Dispénsame. Ya te advertí que tenía muchas cosas de qué ocuparme. Supongo que tú sí te habrás acostado y habrás dormido algo, ¿no? Perdóname... No me he dado cuenta de que pasaba el tiempo, y...
–Renato, ¿dónde vas?
–¿Dónde he de ir sino a bañarme, a afeitarme, a cambiarme de ropa? Como estoy, no puedo presentarme en los tribunales...
–¿Vas a los tribunales? Podías hacer que te representaran... Si vas personalmente, te harán pasar un rato horrible... Tú tienes derecho de enviar un abogado en tu lugar. ¿Por qué no mandas a Noel, por ejemplo?
–Noel no sabe nada de este asunto. Ni ha intervenido, ni yo deseo que intervenga, sin contar con que, probablemente, no aceptaría la comisión. Siente demasiada simpatía por Juan...
–¿Qué puede importar eso? ¿No eres tú quien le pagas?
–No pago su conciencia, Aimée. Su corazón y sus afectos le pertenecen totalmente...
–Ya... Tienes miedo de que no apriete bien los tornillos... Estás muy empeñado en hacer condenar a Juan... ¡Pobre Juan!
–¿A qué viene ahora compadecerlo? —se revuelve Renato con visible malhumor—. Más natural sería que te compadecieras de tu hermana. Ella es la única victima de todo esto.
–¡Qué razón tienen los que dicen que debe uno morirse antes de confesar una falta! Ahora no piensas más que en Mónica...
–Aunque así fuera, ya era hora de que alguien pensara en ella...
–Sientes no haberlo hecho hasta ahora, ¿verdad? —espeta Aimée con cierta ira.
–Pues bien... Si así fuera...
–Si así fuera, ¿qué? —apremia Aimée colérica—, ¡Acaba! ¡Dímelo de una vez! Si así fuera, no harías sino corresponder al afecto callado y solícito que ella guardó para ti durante tanto tiempo... Si así fuera, no harías sino corresponder al amor que mi hermana te tuvo siempre, a ese amor que no supiste ver y que ahora te pesa, ¿verdad? ¡Dilo claro, dilo de una vez! ¡Di que te pesa, que sientes haberte casado conmigo y no con ella! ¡Acaba por fin de confesarlo!
–¡Basta! ¡No tienes sino un ridículo ataque de celos! Lo único que yo estoy haciendo, es remediar una falta tuya.
–¿Y si no hubiera sido una falta, sino el ejercicio de mi legítimo derecho a defenderme? ¿Si hubiera preferido ver a mi hermana casada... con cualquiera, con Juan del Diablo, con tal de no verla al lado tuyo?
–¡No inventes ahora eso!
–¡No es una invención, es una verdad que salta a la vista! ¿Y sabes cuál es la única manera de convencerme? ¡Permitiendo que Juan sea puesto en libertad! Haciendo lo posible, y lo imposible, para que lo absuelvan los jueces, y devolviéndole lo que le has quitado. Si no lo haces, pensaré que toda tu protección a Mónica no es más que por celos. ¡Sí... por celos de Juan!
–¡Basta! Acabarás por volverme loco si sigo escuchándote. Y además, ya está bien justo el tiempo. Voy a ir a ese tribunal para sostener mi acusación y para darle a Mónica la oportunidad de tomar el camino que quiera. Para eso hice cuanto he hecho, y hasta el fin lo llevaré, porque hasta el fin tengo que llevarlo. —Y dando un portazo violento, Renato sale de la habitación dejando a Aimée sola y furiosa hasta tal extremo, que le hace amenazar con rabia:
–¡Estúpido... grosero! ¡Pero no harás condenar a Juan! ¿Quieres guerra, Renato? ¿Quieres guerra descubierta? ¡Pues tendrás guerra!
Apoyando la mano en las rugosas paredes de la gruta, Mónica se ha puesto de pie. No sabe cuánto tiempo ha pasado. No sabe cómo ni por qué llegó a aquel lugar, donde la noción de la realidad se pierde, donde su alma parece naufragar en el océano amargo de mil recuerdos y sentimientos encontrados... Pero la voz de bronce de la vieja campana la sacude, despertando su voluntad y trayéndola al momento presente... Con paso inseguro, emprende la terrible ascensión de los acantilados, mientras murmura:
–¡Dios mío... Esas campanas... la hora, el juicio...!
14
LAS PUERTECILLAS DEL fondo se abren dando acceso al paso perezoso de los jueces y de los escribanos. En los asientos reservados para las personas importantes, va espesándose la concurrencia aristocrática, la flor y nata de la pequeña sociedad martiniqueña, especialmente en su representación masculina: médicos, abogados, comerciantes, alguno que otro nombre ilustre en Francia, ahora dorado al sol de las plantaciones de cacao, de café, de caña... Todos van llegando como al descuido, todos se acercan al olor picante de aquel escándalo que envuelve al nombre más alto y las arcas mejor repletas de la isla. Han venido hasta plantadores de Fort de France y hacendados del Sur, que se saludan como si les sorprendiera encontrarse... También se ven los uniformes azules de los marinos y los de colores más brillantes de las oficialidades de tierra... Pero el cuchicheo calla de repente, las cabezas se vuelven, los ojos se fijan con una atención más profunda cuando, esquivando la mano inoportuna de los gendarmes que le guardan, cruza el acusado el corto trecho que le separa de su tribuna... El presidente del tribunal agita una campanilla de argentino tintinear, y ordena:
–¡Silencio... Silencio! Ocupe su tribuna, acusado. Diga su nombre, apellido, edad y profesión.
Juan ha sonreído con su sonrisa amarga, recorriendo de una sola mirada la ancha sala del tribunal. Todos los ojos están fijos en él, todos los oídos lo escuchan con ansia, y de repente siente que es un símbolo de su vida: ¡el mundo contra él, y él contra todo!
–¿No me ha oído, acusado? Su nombre, su apellido, su edad, su profesión...
–Excuse su Excelencia si me tomé un momento para pensar —se disculpa Juan con sarcástico respeto—. En realidad, no es fácil dar respuesta a sus cuatro preguntas. No creo que nadie se haya tomado el trabajo de bautizarme: no tengo nombre. Ningún hombre reconoció jamás ser mi padre: no tengo apellido. Que yo sepa, no existe ningún testigo de mi nacimiento... la fecha es indeterminada: no tengo edad. ¿Mi profesión? Cada uno la llama como le conviene llamarla. En realidad, no tengo profesión, pero como la respuesta es obligatoria, repetiré las palabras de los demás: soy Juan del Diablo, el contrabandista, el pirata...
–¡Su respuesta es absolutamente insolente, acusado! No le ayudará esa actitud frente a este Tribunal.
–Ninguna actitud que yo tome, ha de ayudarme...
–¡Basta! Limítese a responder cuando se le pregunte.
–Perdón —acata Juan en tono irónico—. Creí que su Excelencia me hablaba directamente, y me tomé la libertad de explicarle...
–¡Silencio todos! —ordena el presidente agitando de nuevo la campanilla—, Y usted, acusado, procure guardar mayor respeto y compostura en sus respuestas hacia este Tribunal. ¡De pie, para escuchar el acta del proceso!
Juan se ha limitado a cruzar los brazos, mientras un menudo hombrecillo de cabellos canos se agita en su toga, desenrollando el fárrago de las acusaciones, y comienza a leer:
–"Hoy, veinte de marzo de mil novecientos dos, en la ciudad de Saint-Pierre y ante este Tribunal, se presenta el acusado, Juan, sin apellido, conocido por Juan del Diablo, de edad aproximada entre los veinticinco y los veintiocho años, de raza blanca, estatura un metro ochenta, cabellos negros, ojos castaños, barba afeitada, profesión pescador o marino en barcos de cabotaje, estado civil casado, propietario de la goleta Luzbel, con patente de esta ciudad; de otra parte, el acusador, don Renato D'Autremont y Valois, de edad veintiséis años, ciudadano francés, natural de la Martinica, de cabellos rubios, ojos azules, barba afeitada, complexión delgada, estatura un metro setenta, contribuyente número uno de los municipios de Santa Ana, Diamant, Anse D'Arlets, Rivière Salé, Vauclín, Saint-Spirit, Saint-Pierre y Fort de France, propietario de las fincas denominadas Campo Real, Duelos y Lamentine, con residencia en esta ciudad y en las antedichas fincas, estado civil casado, oficial de la reserva, graduado en Saint-Cyr, ante este tribunal reclama, contra Juan sin apellido, conocido por Juan del Diablo, por deudas, cohecho y abuso de confianza, y presenta otros cargos que hacen del llamado Juan del Diablo un individuo indeseable, como contrabandista, defraudador del fisco y transporte indebido de pasajeros, además del secuestro de un niño conocido por Colibrí, y numerosos juicios de faltas por riñas, injurias, juegos prohibidos, golpes y heridas en individuos que a su debido tiempo, y como testigos, se irán presentando. El acusador pide la detención inmediata de Juan, la investigación de sus hechos delictuosos, el embargo de su única propiedad, consistente en la goleta Luzbel, para cubrir el pago de su deuda, y la entrega, a quien corresponda, del muchacho secuestrado. Pide, asimismo, sea juzgado Juan, y castigado, de acuerdo con las leyes, a las penas correspondientes, vigentes en los Artículos 227 y 304 de nuestro actual Código Penal. He dicho".
La mirada de Juan ha recorrido otra vez, lentamente, la sala, mirando uno a uno cada rostro vuelto hacia él. Desde el respetable presidente del tribunal a los gendarmes de altas botas y sable en bandolera que le guardan en actitud expectante, como dispuestos a saltar sobre él al primer movimiento... Luego, sus pupilas parecen dilatarse, su boca se crispa en un gesto de sarcasmo, de ira, casi de asco... Toda su atención se fija en un solo rostro, de claros ojos y rubios cabellos, impecablemente vestido, pulcramente afeitado, un poco pálidas las mejillas, un algo incierto el paso: el hombre de quien la sangre le hace hermano...
–En su calidad de acusador, este tribunal cede la palabra a don Renato D'Autremont y Valois —expone el presidente.
–No ocupo por mi gusto el lugar del fiscal, señores magistrados —empieza a explicar Renato en tono seguro y pausado—, ni es la pequeña deuda personal que tiene conmigo Juan del Diablo lo que me ha hecho acusarlo, denunciarlo, promover su extradición y ponerlo, al fin, ante este tribunal. Es mi deber indeclinable, es mi situación de ciudadano de la Martinica, y de jefe de mi familia, consanguínea y derivada, lo que me ha obligado a asumir la actitud que hoy presento. El hombre a quien acuso pertenece a ella por razones de enlace matrimonial. Eso, todos lo saben. Anticipándome a las insinuaciones maliciosas, a las alusiones veladas, a las medias palabras, proclamo también ante este tribunal que no ignoro, y él sabe, que otros lazos de sangre nos atan... Mi declaración es insólita, y muchos juzgarán que improcedente y hasta indecorosa. Muchos juzgarán que debería yo callar lo que a mi paso todos murmuran, lo que a mis espaldas todos comentan, lo que no es un secreto para nadie, lo que, a pesar suyo, llena desde los primeros momentos el pensamiento de los señores magistrados y de cuantos se hallan presentes en este tribunal. Ya que todos lo piensan, prefiero yo decirlo sin titubeos: Juan del Diablo es mi hermano...
–¡Silencio! ¡Silencio...! —ordena el presidente agitando furiosamente la campanilla en un vano intento de acallar los murmullos, las exclamaciones y el alboroto que las palabras de Renato han levantado en la sala.
–Pero olvidemos este detalle, mellada el arma que algunos pensaban esgrimir contra mí —prosigue Renato dominando la situación—. Considero a Juan un sujeto indeseable en nuestro ambiente y comunidad: díscolo y violento, pendenciero y audaz, irrespetuoso de las leyes, burlador de las ordenanzas, y, lamentablemente, de baja calidad moral... No soy yo quien va a afirmarlo, sino los testigos que uno a uno van a presentarse ante este tribunal... testigos de las tristes hazañas de Juan del Diablo... desde la tripulación de ese barco que sólo sirvió para transportar contrabando y carga robada, hasta el pequeño Colibrí, arrancado de manos de sus parientes con el pretexto sentimental de no ser bien tratado... Antes de proseguir mi acusación, pido la presencia del primer testigo ante este tribunal...
—¡Válgame Dios! ¿Qué es eso, Ana? —pregunta Aimée asustada.
–¿Pues qué va a ser, mi ama? La gente... —explica Ana calmosa—. Cuando estábamos abajo y usted andaba preguntando, yo me asomé por la ventana, y allí estaban todos: el juez, los gendarmes, Juan del Diablo y el señor Renato, habla que te habla...
Pálida, jadeante, toda nervios y excitación, cruza Aimée con su rápido paso una de aquellas galerías que sirven de antesala al salón de los tribunales. A pesar de su audacia, tiembla; por encima de su determinación, hay en sus frescas mejillas una palidez extraña; los ojos, asustados, miran a todas partes, y sólo es un sedante para su excitación terrible la plácida calma con que Ana sonríe dando vueltas y vueltas a su largo collar, entre sus dedos color tabaco.
–Si ha empezado ya el juicio, no habrá tiempo de nada.
–Pues claro que hay tiempo, mi ama. No se mortifique tanto. Deje usted que vayan al juicio y que digan y digan hasta que se cansen. El gobernador se lo arregla a usted todo, todo, todo...
–¡Calla! El viejo gobernador es un imbécil. Sólo a él se le ocurre desaparecer en un momento semejante.
–De tonto no tiene nada, al contrario. Él vio que se iban a enredar los cordeles y seguro que determinó: yo mejor me largo... Porque es lo que yo digo: quien manda, manda, y el señor gobernador...
–¿Quieres callarte y no seguir diciendo tonterías? Por culpa tuya hemos llegado tarde. Cállate y ayúdame a pensar. Necesito hablar con los jueces, con los jurados; necesito ponerme en contacto con los que van a juzgar, antes de que el juicio haya ido demasiado lejos...
Repentinamente, una de las puertas laterales sé ha abierto y un hombre joven, con uniforme de oficial inglés, aparece en su marco. Impulsada por su intuición maravillosa, Aimée va hacia él sin vacilar, y saluda:
–Buenos días. ¿Es usted uno de los testigos contra Juan del Diablo? —Ha avanzado hasta estar muy cerca de aquel hombre, que desconcertado retrocede un paso, y sus negrísimos ojos parecen medirle y valorarle con una mirada de miel y fuego. Luego, se acerca aun más hasta el desconcertado joven y melosa, le halaga—: Creo que puedo adivinar, quién es usted, por su uniforme y por sus maneras. ¿Se trata del oficial que le tomó prisionero en Dominica? Por ahí se dice que tiene usted cosas horribles que contar de Juan...
–Lo que tengo que contar, señorita —aclara el oficial en tono de reserva—, podrá escucharlo si pasa al departamento del público. Fuera de la Sala de Audiencia no puedo informarle, pues está prohibido hablar con los testigos. No sé si usted lo sabe...
–Yo sólo sé que lo que necesito es hallar a un amigo, alguien en quien confiar, un hombre lo bastante discreto para guardar silencio y lo bastante audaz para ayudarme. Perdóneme si me dirijo a usted sin conocerle, señor oficial, pero estoy desesperada...
Aimée ha avanzado hacia Charles Britton, que esta vez no retrocede... Permanece mirándola muy de cerca, como si el fuego de aquellos ojos negros le deslumbrara, como si el acento ardiente y apasionado de aquellas palabras paralizara su voluntad...
–Usted es un héroe, lo sé. He oído los comentarios; las cosas que hizo usted en ese horrible viaje...
–En ese horrible viaje, si hubo un héroe no fui yo precisamente, sino Juan del Diablo. Pero, repito, tengo prohibido hablar con nadie, señorita. Salí un instante de la sala de testigos, y tengo que volver en seguida, porque me van a llamar...
–¡Escúcheme, por favor! No es posible que me vuelva así la espalda... ¿No tendrá usted piedad de una pobre mujer?
–Yo, sí... pero... Es que... —balbucea el oficial, confuso.
–Usted va a declarar contra Juan...
–Yo voy a decir sólo la verdad, señorita, la absoluta verdad de lo ocurrido durante el viaje, que no creo perjudique a ese hombre, sino al contrario... De lo demás, no sé absolutamente nada, pues ignoro hasta los motivos del proceso. Responderé cuando me pregunten, y nada más...
–¡Juan del Diablo es inocente; ha caído en una trampa, en una celada! ¡Todos están contra él! El gobernador me había prometido ayudarme, pero no ha querido enemistarse con las gentes poderosas que quieren perder a Juan por motivos particulares. Es un asunto personal, absolutamente ajeno a la justicia, lo que ha hecho a Renato D'Autremont acusarlo. ¡Es preciso que me ayude usted a salvarlo!
–Pero, ¿cómo? ¿En qué forma?
–A veces, una palabra salva.
–No será la mía, por desgracia. La suerte del juicio depende de otros testigos, no de mí, señorita. Hay, por ejemplo, un hombre con el brazo aún entablillado. Creo que fue victima de una agresión. Seguramente lo que él diga tendrá peso, como lo tendrá la declaración del muchacho que, según dicen, ha secuestrado. También hay algunos pequeños comerciantes, creo que perjudicados por él... Ya le digo, soy el menos indicado...
–¡Yo necesito hablar con todos ésos! Escúcheme... Usted no va a negarme un favor insignificante...
Ha apoyado su mano suave y cálida en el brazo del oficial, y el perfume sutil que impregna su persona llega hasta el joven envolviéndolo con una tibia sensación que debilita su voluntad. Con angustia, mira a todos lados, fijando luego los ojos en aquellas bellísimas pupilas de mujer clavadas en las suyas como hipnotizándole. Charles Britton siente desmoronarse su fortaleza. Y comprendiéndolo así, Aimée insiste, zalamera:
–Confío en usted... El corazón me dice que debo confiar... Es mi buena estrella la que lo ha hecho asomarse... Usted puede hacer llegar algunos recados de mi parte a los testigos de esa sala...
–¡No, no, imposible! —protesta el oficial confundido.
–No diga esa palabra tan dura, no mate así mis últimas esperanzas... Sólo dos cosas... aunque no sean sino dos cosas. Ponga usted este dinero en manos del hombre del brazo entablillado y diga en su oído la consigna; ¡Hay que salvar a Juan del Diablo! También puede hacer llegar a manos de Juan un papel de mi parte...
–¡No es posible! Está estrictamente prohibido, tenga en cuenta que yo, menos que nadie, por mi calidad de oficial, y de oficial extranjero...
–¿Qué le importan a usted las leyes de Francia? —refuta Aimée con tierna insinuación—. Además, no le estoy pidiendo que haga nada, absolutamente nada público, sino particular. El papel que quiero que haga llegar a sus manos, en privado. Son solos unas líneas... unas líneas para sostener su ánimo... Justamente aquí traigo un trocito de papel. Si tiene usted un lápiz...
–Sí, aquí lo tengo... Pero... —vacila el oficial.
–Préstemelo un instante. Son unas líneas. Unas líneas nada más, pero esas líneas van a darle fuerzas, cambiarán su ánimo. Estoy plenamente segura que después de leerlas... —Ha arrebatado el lápiz de la mano vacilante del oficial, ha escrito unas breves líneas a toda prisa, ha doblado luego el papel en cuatro, dobleces, cerrando ella misma, con la dulzura de sus miedos suaves, la mano que se niega a tomarlo, al tiempo que suplica—: Sé que hallará usted la forma de que Juan lea esto antes de que comience a declarar. Y sé también que hará usted lo que le digo...
–Si su empeño es tan grande... Pero lo cierto es que yo... yo... —tartamudea confuso el oficial.
–Usted tendrá mi gratitud, para siempre —insinúa Aimée provocativa—. Para siempre y en todo lugar, tendrá usted en mí una amiga... Una amiga para todo... Créamelo, oficial... ¿Su nombres es...?
–Charles... Charles Britton, para servirla... Pero... —Se detiene un momento y, con vivo interés, pregunta?—: ¿Y usted, señorita? ¿Puedo saber con qué nombre debo recordarla?
–Lo sabrá demasiado pronto... Confío en su caballerosidad... Confío hasta el extremo de decirle algo con lo que me juego hasta la vida. ¡Recuérdeme como a la mujer que da su sangre por Juan del Diablo!.
15
–¿TIENE USTED ALGO que alegar en su defensa, acusado? —interroga el presidente del tribunal.
–¿Su Excelencia desea de veras que yo me defienda? —finge asombrarse Juan sin abandonar su ironía.
–Por tercera vez llamo la atención al acusado con respecto a la insolencia de sus respuestas... Limítese a aprovechar la oportunidad que le he dado. ¿Tiene algo que añadir en su defensa, con respecto a las acusaciones del último testigo? ¿Puede negar las pruebas irrefutables de haber trasladado durante casi una docena de viajes, productos adquiridos ilícitamente, mercancía robada?
–¡Yo no robé! Creo que, tenemos distintos conceptos de la palabra robo, Excelencia...
–¿Y también tenemos distintos conceptos de las órdenes de embarque? Aquí hay, a la disposición de los señores del jurado, más de una docena de pliegos que corroboran la declaración del último testigo. Pueden examinarlas... Ron, cacao, tabaco, algodón, especias... todo productos de las depredaciones de los pequeños propietarios del Sur de Guadalupe, trasladado y vendido por usted a comerciantes de Saint-Pierre y Fort de France, a precios que perjudican el mercado.
–Reconozco que son ciertos los cargos, reconozco que fui agente de los pequeños propietarios del Sur de Guadalupe, totalmente arruinados por el sistema de préstamos sostenido por los usureros que tolera el Estado en las ciudades de Petit-Bourg, Goyavé y Capesterre. Esos productos fueron sustraídos de las propias fincas que esos hombres habían regado con su sudor, habían hecho fructificar con su sangre...
–¿Pretende justificar el robo? —casi chilla el presidente al tiempo que agita nerviosamente la campanilla para acallar los fuertes murmullos que las palabras de Juan despiertan en la sala.
–De ninguna manera, Excelencia. Sólo para los cargos de este tribunal, fueron ladrones los pequeños colonos que sacaron su mercancía después del embargo que totalmente les arruinaba. Para mí, el robo fue de los que compraron cosechas a la cuarta parte de su valor, de los que hicieron firmar pagarés con cifras tres veces más altas del dinero prestado. Ustedes acusan a mi barco de llevar mercancía robada... Yo creo que la verdaderamente robada, fue la adquirida por los ricos traficantes de Petit-Bourg, Goyave y Capesterre a precios irrisorios y con usura despiadada... Y en cuanto al último cargo que se me hace... ¿Cuál es ese último cargo? ¿El secuestro de Colibrí?
–Aún no ha llegado el momento de oír sus descargos sobre el secuestro del muchacho... Ahora es preciso hacer constar en acta que reconoce haber trasladado y vendido mercancía de Guadalupe a Martinica, a espaldas de las autoridades portuarias. Su declaración lo admite plenamente, y el descargo moral pueden tomarlo en cuenta, si quieren, los señores del jurado. Está, pues, probado el segundo cargo...
–Quedan probados todos los cargos, si todos son como ése. Sí, sí, señores magistrados, sí, señores jurados, ayudé a librar la pequeña parte que arrancaban de las garras de sus opresores los desdichados labriegos de Guadalupe, defraudando a los ricachos cuyas panzas engordan a costa de la miseria y del dolor de los demás. Ayudé a desvalijar ricos cargamentos arrancados a la miseria, a la ignorancia y al desamparo de muchos desdichados. Sin permiso, trasladé pasajeros, facilitando la fuga de los trabajadores esclavizados por contratos inhumanos. En más de una ocasión aligeré de su botín a los hartos de todo, acaso confiando en que habían robado bastante para que no fuera pecado robarles a ellos algo. Pasé mercancía de contrabando adelantándome a las Aduanas, en las que conozco empleados lo bastante venales para que, un contrabandista que expone su vida en los mares, no haga nada más que tomarles la delantera...
–¡Basta... Basta! ¿Está loco? —intenta callar el presidente enarbolando furiosamente la campanilla, pues los murmullos van subiendo de tono cada vez más.
–Estoy diciendo la verdad —prosigue Juan impertérrito—. Y en cuanto al secuestro de Colibrí... ¿Dónde está él? ¿Por qué no lo traen? No quiero ser yo el que hable... le dejo la palabra a él mismo, y le dejo a Dios la misión de juzgar a esos que se llaman parientes, a esos de cuyas garras pude librarlo. Pido, exijo la presencia de Colibrí...
–¡He dicho que basta, acusado! Los testigos serán llamados en el orden que se indica. ¡Ujier, haga comparecer al próximo testigo!
–¡El próximo testigo! —se oye gritar una voz lejana—. Teniente Charles Britton, de las Reales Fuerzas Británicas...
–Exijo a Colibrí primero —insiste Juan.
–Usted no tiene derecho a exigir nada —rehúsa el presidente—. Guarde compostura, o los gendarmes se la harán guardar.
–Pero, ¿dónde está Colibrí, qué han hecho de él? ¿Por qué no acude? ¿Por qué lo quitaron de mi lado? ¿Dónde lo han llevado?
–Aquí está Colibrí, y está también otro testigo que este tribunal se olvidó de citar: ¡Está la esposa de Juan del Diablo!
Abriéndose paso entre los grupos compactos que llenan los bancos destinados al público, esquivando al ujier que ha pretendido detenerla, aprovechando el momento de confusión para llegar hasta el estrado donde Juan responde a las acusaciones del tribunal, ha contestado Mónica haciendo avanzar al oscuro muchacho que lleva de la mano, y hacia ella se vuelven los rostros atónitos... Ni aun para presentarse en aquel lugar ha recuperado sus severas ropas señoriles. Lleva la alegre falda de colorines que Juan hiciera comprar para ella en Grand Bourg, oculta sus rubios cabellos bajo el típico pañuelo de las mujeres martiniqueñas y, envolviendo el talle esbelto, lleva aquel rojo chal de seda que Juan comprara para ella en los almacenes de la isla de Saba. A pesar de su intensa palidez, todo en ella es reposo, mesura, serenidad... Nunca pareció, a los ojos de Juan, tan altiva y helada; nunca pareció tampoco más bella a las deslumbradas pupilas de Renato que, a pesar suyo, se ha acercado temblando. También en la puerta de la sala de testigos, otro hombre se detiene, paralizado por el impacto que su declaración ha causado en todos: Charles Britton, oficial de las Reales Fuerzas Británicas...
–¡Pido ser escuchada, señor presidente del tribunal!








