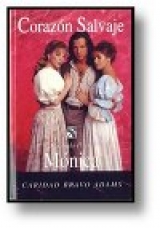
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Mónica ha vuelto a apretar los labios, ha entornado de nuevo los párpados, y un instante su rostro recuerda al desaquella otra Mónica sufrida, resignada, encadenada a su obligación de callar. Pero es sólo un instante... La mujer nueva vuelve a aparecer y hay una mueca ambigua en sus frescos labios, al comentar:
–¿Qué puede importarte lo que él y yo sintamos? La verdad es que no tengo ninguna queja contra Juan. Bien o mal, me lo diste, me lo impusiste como esposo. Por una u otra razón, le juré lealtad al pie del altar, y yo todavía les concedo valor a mis juramentos.
–Está bien. Todo lo que he hecho ha sido por reparar una falta, por sacarte del infierno en que creí haberte sepultado, y ahora resulta que tu infierno te agrada...
–Cuando me arrojaste a él, hubiera preferido la muerte cien veces a aquel sentirme arrebatada por los brazos de Juan —recuerda Mónica apasionada—. El peor de los suplidos, la más terrible de las agonías eran para mí más deseables que aquel hombre que me arrastraba, a través de los caminos y a través de los mares, como puede arrastrar su conquista un vándalo. Entre las cuatro paredes de la cabina del Luzbel,lloré y supliqué, desgarrándome el cuerpo y el alma, pidiéndole a Dios que me enviara la muerte repentina. Si entonces hubieras corrido detrás de mí, si un verdadero sentimiento de justicia y de piedad humana te hubiese hecho seguirnos, detenernos, habría besado las huellas de tus pasos. Pero todo tiene en este mundo su momento, su hora, su oportunidad...
–¿Qué quieres decir? —se lamenta Renato.
–Debemos pensar en el mal que hacemos, antes de hacerlo... Las reparaciones suelen llegar, como esta tuya, demasiado tarde y haciendo todavía más daño del que hizo el propio mal. ¿Comprendes ahora?
–Tengo que comprender. Has hablado muy claro —acepta Renato dolido. Y en tono de fina ironía, observa—: Supongo que no te servirá de nada que te presente mis excusas, que te diga que siento con toda mi alma haber interrumpido tu idilio primitivo con Juan en esa mugre de barquichuelo...
–Muchas veces la mugreestá en los palacios, y hay luz de sol hasta en las humildes tablas del Luzbel—reprueba Mónica con altivez—. Gracias a Dios, soy otra, Renato. Soy la mujer de Juan del Diablo, o de Juan de Dios como yo lo llamo. Y como soy su esposa y sé que le has acusado con crueldad, de pecados veniales, cuando él podría acusar a otros de pecados más graves, y no lo hace... Como le supongo perseguido y maltratado injustamente una vez más, no tengo más que un anhelo: estar junto a él, volar a su lado, defenderle de las acusaciones que se le hagan, luchar a su lado por su vida y por su libertad... Si de veras quieres hacer algo por mí, contrata tripulantes y déjame ir inmediatamente a donde él está...
–¡Serás complacida! —accede Renato con ofendida dignidad—. Voy a realizar esas diligencias que reclamas... Nos haremos a la mar en tu maravilloso barco, y procuraré que sea cuanto antes...
–¡Es lo único que te agradeceré con toda mi alma!
Desde la puerta, se ha vuelto Renato, ha mirado de nuevo a Mónica, sintiendo que su repentina rabia se derrite en dolor, en angustia, en la sutil amargura del fracaso, y desborda en una breve flor de ironía:
–Gracias, por recordarme una vez más que fui inoportuno y torpe... ¡A tus pies, Mónica!
—¡Cuidado, Colibrí! Ven al lado mío... quítate de en medio. Si te atrapa una de esas cajas, no vas a hacer el cuento...
–¿Qué es esto, patrón? —pregunta Segundo consternado.
–¿Que quieres que sea más que una tormenta?
Barrido por el viento, sacudido por las gigantes olas de un mar espeso, envuelto en el violento azote de un repentino temporal, cruje el Galión,estremecido desde la quilla hasta la punta del palo de mesana...
–¡Pero qué clase de temporal! Claro que peores los hemos barajado, pero no en este viejo balde de hojalata.
Segundo Duelos habla mirando a Juan, aguardando con ansia mal disimulada su opinión, su respuesta, pero el patrón del Luzbelno parece tener intención de contestarle. Visiblemente inquieto, Segundo comenta:
–¡Ya no oigo ni las máquinas de este maldito cubo! ¿Las oye usted, patrón?
–No; hace rato que pararon. Parece que estamos al garete... y también que nos hubiéramos desviado, pues si hubiésemos ido en línea recta, ya estaríamos frente a Saint-Pierre.
–¿Quiere decir que hemos perdido el rumbo? —En ese momento, un violento golpe de mar inclina el buque y, espantado, Segundo inquiere—: ¿Oyó, patrón? ¿Qué fue eso?
–La hélice fuera del agua... —explica Juan con impasible calma.
–¡Estamos al garete! ¡Podemos hundirnos...! ¿No me oye, patrón? ¡Podemos hundirnos!
–¡Ojalá! Después de todo, sería un modo como otro cualquiera de acabar...
–¡No! ¡No! —protesta Segundo espantado—. ¡Yo no soy un cobarde, usted sabe que no soy cobarde, patrón, pero no quiero morir aquí atrapado, enjaulado como una rata! ¡Si vamos a hundimos, que nos suelten al menos! ¡Abran! ¡Abran! ¡Sáquenos de esta ratonera! ¡No nos dejen morir aquí! ¡Abran!
Enloquecido por un pánico que es también desesperación y rabia, ha acudido Segundo a la puerta de la bodega empujándola, golpeándola con los pies, mientras, verde de espanto, Colibrí se abraza a Juan que, mudo e inmóvil, contempla a su compañero con amargo gesto...
Dos hombres han aparecido en la puerta... El marinero que hace las veces de guardián y un joven oficial que mira duramente a los apresados, e interpela:
–¿Quién grita aquí?
–¡Yo! ¡No queremos morir aplastados, encerrados en una ratonera!
–Perfectamente... Desátalo, llévalo arriba y ponlo a trabajar... ¿Y tú? —El oficial se ha encarado con Juan, y en el aire se cruzan, como dos aceros, las dos duras miradas—. ¿Tú no gritas? ¿No protestas? ¿No tienes miedo de morir aquí como una rata?
–No tengo miedo de nada... ¡Déjeme, si quiere!
–¡Puedo cruzarte la cara por insolente! Pero no, desátalo... Es una lástima que se pierdan esos brazos, cuando hacen tanta falta arriba. Hazlo trabajar hasta que reviente, y si se revira contra ti, dispárale, y cuida tú mismo de vigilarlo, porque me respondes con tu vida de lo que él haga...
Han caído al fin las cuerdas que sujetan a Juan. Un instante se frota los brazos entumecidos, las muñecas amoratadas. De pronto, un violento golpe de mar entra por las escotillas, bañando las bodegas... El Galiónha temblado como si fuese a partirse en dos, corren todos enloquecidos, resbalando por las estrechas escaleras de hierro, inundadas a cada golpede mar... Llevando a Colibrí como un fardo, trepa Juan el último... Ha respirado a pleno pulmón; el agua enfurecida le azota el rostro, le envuelve, le baña... Agarrado a una escotilla, puede mirar al fin sobre la cubierta barrida por las olas... El mar se hincha en marejadas como montañas, sopla el viento con furia de huracán, negro está el cielo, y apenas se ve la luz de los faroles furiosamente bamboleados...
–¡Otro hombre al agua! —grita la voz patética de un marinero—. ¡Capitán... Capitán...!
–¡El capitán está herido! —advierte el oficial. Y alzando la voz, llama—: ¡Timonel... Timonel...!
–¡Timonel al agua! —avisa una voz lejana.
Juan ha avanzado arrastrándose entre la furia de los elementos, agarrándose a los salientes, a los cables, a las tablas, protegiendo al muchacho que tiembla abrazado a él, resistiendo el azote de las olas que a cada instante amenazan con arrastrarle... Guiado por un instinto más fuerte que su voluntad, ha llegado hasta el puente de mando... Un hombre, con la cabeza rota, yace al pie del timón cuya rueda gira al garete... El oficial se inclina sobre el herido, y luego se alza mirando al hombre que acaba de llegar, para preguntarle:
–¿Qué hace aquí?
–Y usted, ¿qué hace? Coja el timón... Hay rocas cerca... ¡Vamos a estrellamos! ¿No lo ve? ¡Vamos a zozobrar!
–¡Ya lo sé, pero no soy piloto! —se desespera el oficial—, ¡Tome usted el timón! ¡Haga algo...!
–¡Qué echen a andarlas máquinas!
–No funcionan ya. ¡Hay agua en las calderas!
–¿Y las velas?
–No soy marino, no sé nada... Los que porfían saber, han caído. ¡Yo ni siquiera sé dónde estamos!
Las manos de Juan se han aferrado al timón, desviando el choque inminente. Sus ojos atean el horizonte oscuro, se alzan luego hasta la bitácora que sobre su cabeza se balancea, y se yergue como tomando una determinación instantánea:
–¡Junte a los hombre que puedan trabajar! ¡Que cierren las escotillas, que achiquen el agua! —Y alzando la voz entre el estruendo de la tempestad, grita—: ¡Segundo... Anguila... Martín...! ¿Dónde están? ¡Aquí... Pronto!
–¡Aquí estamos, patrón! —responde Segundo, acercándose.
–¡Levanten una vela pequeña a proa! ¡Sosténganla esquivando el aire! ¡Hay que tomar otro rumbo, aunque sea embistiendo la tempestad! Segundo, toma el mando de los que van a la vela. Martín, a las bombas... ¡Haz achicar el agua!
Como un delfín, salta el Galiónsobre las olas; como un escualo, esquiva el golpe de los vientos, desviándose de las cercanas rocas amenazantes... El viento huracanado se arremolina sobre su única vela de proa, dándole fuerzas de gigante, y un relámpago rasga las nubes oscuras, iluminando al hombre que va al timón, con la luz cárdena del rayo...
—Lo siento en el alma, Mónica, pero el puerto está cerrado por la tempestad y no hay permiso de salida para ningún barco...
–¡Oh! ¿Y el barco en que fue Juan? —indaga Mónica con visible ansiedad.
–Bueno... figúrate... Si han apurado la marcha, puede que se hayan librado del temporal...
–¿Y si no han podido llegar a la Martinica, si esa tormenta de que hablas les ha azotado en el mar?
–Sería lamentable, pero no creo que debas desesperarte hasta ese extremo. Supongo que Juan no tendrá miedo de un temporal. .
–¡Juan no tiene miedo de nada ni de nadie! —se exalta Mónica.
–¡Está bien, loemos a Juan! —apostilla Renato impaciente—. Una razón más para que te tranquilices. Al fin y al cabo, todo se reduce a un par de días de retraso.
–Que serán de cárcel para Juan, ¿verdad?
–Naturalmente que estará detenido, puesto que va sometido a un proceso, pero no te sofoques tanto... tampoco es la primera vez que Juan está en la cárcel. Yo mismo lo saqué de ella, y esos días de encierro que le ahorré en forma gratuita, sólo por buena voluntad, no es nada del otro mundo que ahora me los pague.
–¿Lo sacaste tú de la cárcel?
–Sí. ¿Por qué te extraña tanto? Yo tuve un hermoso sentimiento hacia Juan... Lo quise desde niño, contra toda la voluntad de mi madre, contra todas las circunstancias adversas, y en aquel famoso viaje que hicimos juntos a Francia, mientras apoyado en la barandilla de la borda contemplaba la tierra que me vio nacer, alejándose hasta perderse en la distancia, no tenía más que un pensamiento: Juan... No tenía más que un deseo: volver para buscar a Juan... No tenía más que una determinación inquebrantable: hallar a Juan al regreso para compartir con él cuanto tenía, para hacerlo realmente mi hermano...
–¿Eso querías, Renato?
–Lo quería y lo procuré con toda mi alma. Si recuerdas un poco los primeros días que pasó él en Campo Real, hallarás la corroboración de mis palabras. ¡Con qué alegría, con qué ilusión, con qué puro sentimiento de justicia y de fraternidad quise entonces estrecharlo en mis brazos y darle cuanto la vida le había negado! Pero fue como darle calor a una serpiente, como acariciar con la mano desnuda a un alacrán, porque en él no había más que odio, rencor, veneno, y tuve que reconocer que tenía razón mi madre cuando tantas veces me dijo temblando por mí: "Guárdate de Juan, Renato, de él han de venirte todos los males"...
–¿Todos los males?
La palabra ha temblado en los labios de Mónica. Acaso, por un instante, comprende a Renato, se acerca a su corazón atormentado, y quizás también buscar sorprendida, en el fondo de su propia alma, aquel sentimiento que durante años enteros la llenara, aquel sentimiento extrañamente desvanecido que es ahora un helado montón de cenizas: su amor, su loco amor por Renato D'Autremont, en cuyos labios suenan ahora las palabras destilando la hiel de una amargura antes desconocida:
–¿Piensas que Juan no me ha hecho bastante mal?
–No creo que te haya hecho ningún mal voluntario. No creo que te odie. Tú, en cambio...
–Me odió siempre, Mónica —corta tajante Renato—. Me odió siempre, aunque yo no quisiera comprenderlo, aunque cerrara los ojos para no ver en sus pupilas el rencor, por un daño que en realidad yo no le había causado... ¡Me odia por rico, por dichoso, por mimado, por tener una madre amorosa y un hogar feliz! Me odia por bien nacido, y siempre me odiará, haga yo lo que haga. Esa es la amarga verdad de la que yo no quería enterarme...
–¡Qué injusto eres con Juan! ¡Qué injusto y qué ciego! Con él, todos estábamos equivocados, Renato. Es bueno, es noble, es generoso...
–¡Calla! Tú sí que estás ciega. ¿Qué ha podido hacer para deslumbrarte, o por qué finges y mientes como lo haces? ¿Con qué sortilegio, con qué brebaje, con qué filtro ha podido robarte el alma?
–¿Por qué no piensas que fue sólo con su bondad?
–¿Bondad, Juan? No digas disparates. Si hubieras visto lo que yo he visto... ¿Cómo piensas que hice para acusarlo? Yo no inventé los cargos, los hallé con sólo buscar un poco, y hay de todo en su desdichada carrera: piratería, contrabando, riñas tumultuarias, hombres heridos o golpeados... Se le acusa de jugador, de pendenciero, de borracho... En Jamaica secuestró a un niño...
–¿Qué? —se alarma Mónica. Y como comprendiendo—: ¡Colibrí!
–Colibrí... Luego es verdad. ¡Es uno de los cargos que no había podido probarse! Por eso quedó libre, pero las acusaciones llegaron hasta la Martinica. Se llevó un muchacho de la cabaña de sus parientes, hiriendo y golpeando a cuantos quisieron impedir que se lo llevara...
–¡Sus verdugos! —salta Mónica sin poderse contener—. Si hubieras escuchado a Colibrí, si hubieras visto y oído de sus labios la historia desgarradora de su infancia, sabrías que Juan no hizo sino rescatarlo, liberarlo, y bien poco castigo dio a los miserables que lo explotaban. Si son como esa todas sus infamias, si esos son todos los crímenes de que le acusan...
–Ya veo que no le faltará la mejor abogada, la que mira el mundo a través de sus ojos.
–Acaso dijiste más verdad de la que piensas, Renato. Juan me enseñó a mirar el mundo con otros ojos.
–Y, en cambio, cerró los tuyos, los verdaderos, los ojos que me amaban. ¿Por qué se encienden tus mejillas como si el solo pensamiento te avergonzara? ¿Por qué? ¡Mónica, mi vida!
–¡No me hables de ese modo, Renato! ¡No me mires de esa manera!
–Ya sé lo que piensas: que soy el esposo de tu hermana...
–Aunque sólo eso pensara, sería lo bastante...
–¿De veras? ¡Dichosa tú que, con una consideración, puedes borrar un sentimiento! —Venciendo su resistencia, Renato ha tomado las manos de Mónica, la ha obligado a mirarle cara la cara, buscando con inútil anhelo un chispazo de amor en aquellos grandes ojos claros—. Sé que nunca me mostrarás tus verdaderos sentimientos, sé que nunca dejarás hablar a tu corazón...
–¡Sólo con el corazón te he estado hablando!
–No luches más, no te esfuerces... Digas lo que digas, no vas a convencerme. Frente a mi torpeza, callaste diez años... Y seguirás callando... —Con gesto de vencido, Renato va hacia la ventana, mira a través de los cristales y se vuelve luego para mirar a Mónica, mientras deja caer, como en un trémolo de angustia, las palabras—: La tempestad está amainando... El ciclón ha debido desviarse...
–¿Había un ciclón? ¡Un ciclón que sin duda azotó al guardacostas!
–Confío en que haya podido escapar. Voy a pasar un cable a la Martinica preguntando. Si el tiempo sigue mejorando saldremos esta noche o mañana, y tendrás amplia ocasión de demostrarle a Juan que eres una esposa fiel y ejemplar.
–¡Es lo menos que puedo hacer, después de haberlo jurado al pie del altar! —se yergue Mónica altiva. Luego, cambiando a un tono suplicante, murmura—: Renato, ¿y si yo te suplicara, si yo te pidiera de rodillas que retirases esa acusación?
–Ya no está en mis manos retirarla, Mónica —explica Renato con tristeza—. Pedí estricta justicia, apreté los tornillos, moví hasta el fondo la palanca de la ley, y la ley está en marcha. Pero no te preocupes, pues si Juan es como tú dices, saldrá bien librado. Por fortuna, no soy yo quien tiene que juzgarlo, pero puedes estar segura de que estamos en paz. ¡Daño por daño! Ahora voy a complacerte, Mónica, voy a tratar de ultimar nuestro viaje...
12
DESVIADO CIEN KILÓMETROS de la ruta que debieran seguir para llegar a Saint-Pierre, sacudido aún por las recias marejadas en la que las ráfagas secundarias de un ciclón lo han envuelto durante muchas horas, lleva el Galiónsu azarosa marcha por los oscuros mares encrespados... Roto, desarbolado, con las bodegas aún mediadas de agua, con la maquinaria inútil, navega, no obstante, con extraña precisión, impulsado por su única vela de proa, guiado por las recias y expertas manos de aquel que a los veintiséis años es el más audaz navegante del Caribe. Atento al ruido, alzando de cuando en cuando la cabeza para mirar la bitácora que se balancea sobre la rueda del timón, duro y alerta como si se hubiera hecho de piedra para las horas de la ruda batalla, Juan del Diablo parece sólo atento a la marcha del barco... Por la cubierta que aun bañan las olas, agarrándose a las paredes, se acerca un hombre hasta su lado, y Juan interpela:
–¿Qué pasa, Segundo, por qué dejaste la vela?
–Está en buenas manos, patrón. El Anguila y Martín están con ella, y como la tormenta va amainando, pensé que usted podía necesitar relevo... ¿Sabe que el capitán está mal herido? ¿Que el timonel y el primero piloto se fueron al agua? ¿Que el único que manda a bordo es el oficialito ese que vino a prendernos, que de marino no tiene nada?
–Sí, Segundo, sé perfectamente todo eso.
–El barco está, como quien dice, en nuestras manos, patrón. Y si no es por nosotros, anoche naufragamos, nos hubiéramos estrellado contra las rocas de Granaditas, habríamos encallado en un bajo, o quizás hubiésemos caído en el centro del huracán...
–Sí, Segundo, sé eso. Ve a atender a tu trabajo.
Segundo ha vacilado. Sobre los montes de la isla de Granada, el viento ha barrido las nubes, y asoma con tono sonrosado la primera luz del alba. Juan consulta de nuevo la brújula, y después ordena:
–Dentro de media hora cambiará el viento. Mira a ver si pueden alzar otra vela en el palo que queda intacto, para que viremos cuando el tiempo cambie.
–¡Y podremos irnos hasta el fin del mundo! —se alboroza Segundo con la esperanza a duras penas contenida—. Si usted me autoriza, patrón, yo me encargo de limpiar el guardacostas de los pocos que nos están estorbando... ¡Con ellos no podemos llegar muy lejos... nos denunciarán!
–No, Segundo, no vamos a matar a nadie.
–Patrón, esta es la oportunidad, la única oportunidad que tiene usted y que tenemos todos. ¡Ponga proa al continente, desembarcamos en la Guayana, y ahí que nos busquen!
–No, Segundo, no vamos a escapar. —Y en tono autoritario, ordena—: ¡Levanta la otra vela. Segundo, haz lo que te mando!
–Está bien, patrón. Por usted, no por mí lo decía. Yo no tengo juicios ni cargos, a mí no pueden hacerme nada, pero usted es muy tonto con volver a meterse en la boca del lobo...
–Ve a lo que te he mandado, Segundo. Vamos a virar. ¡En Saint-Pierre debe estarme esperando una dama a la que quiero volver a ver, ¡pague por ello el precio que pague!
Conteniendo el gesto rebelde, obedece Segundo a la voz de Juan. Su figura se encoge, se aleja desvaneciéndose en la estrecha cubierta mojada, mientras por el lado contrario de la caseta del timón otro hombre aparece, los ojos como brazas, el rostro pálido y demudado. De una ojeada parece medir de pies a cabeza al recio hombretón que ahora sólo parece atento a llevar el barco. En el suelo, a su lado, envuelto en su chaqueta de marino, un niño negro duerme como un ángel y el rostro del joven oficial se crispa de extrañeza mirándolo, para volver luego a contemplar con temor y curiosidad al que llegó al Galiόnprisionero y atado... Largo rato vacila como si escogiera cuidadosamente las palabras que va a dirigirle, como si luchara entre dos temores, conteniendo con esfuerzo su ansiedad... hasta que fuerza al fin una sonrisa diplomática:
–Salimos del apuro, ¿verdad? Amainó la tormenta, y si no miro mal, lo que hay al frente de nosotros son montañas...
–El Santa Catalina, el Montain, el Maiclán... ¿Conoce usted la isla de Granada?
–En este caso, lo único importante es que usted la conoce.La capital se llama San Jorge... Tengo entendido que es un puerto importante. Usted sabrá cómo nos acercamos. —De pronto, el oficial cambia su tono zalamero, y con cierta alarma, interpela—: Oiga, ¿por qué se desvía? ¿Por qué vuelve así el barco? ¿Qué es lo que se ha propuesto? ¡Si piensa que va a burlarse de mí...!
–Cálmese, oficial, y quite la mano del revólver... Quítela, o soltaré el timón y nos iremos todos al infierno.
–Ya está quitada. Abusa usted de la situación... ¿No va a llevar el barco a San Jorge?
–Que yo sepa, no se nos ha perdido nada por allá.
–Escuche usted– parece decidirse el oficial—, yo no sé de qué está acusado ni qué cargos hay en su contra. Me he limitado a cumplir las órdenes de mis superiores tomándolo preso y encargándome de su custodia en este barco hasta entregarlo a las autoridades de la Martinica. Ya sé que las cosas han cambiado... No ignoro que le debemos un favor enorme...
–Pero eso es lo de menos, ¿verdad? —observa Juan con fina ironía—. Ya pasó la tormenta, ya no tiene usted miedo... estamos a la vista de una isla británica... ¡Qué cómodamente cumpliría usted su misión desembarcando, refiriendo lo que ha pasado y haciéndonos trasladar a la cárcel de San Jorge! ¿Piensa que voy a tener la candidez de entregarme de nuevo a sus sabuesos, para sufrir toda clase de vejaciones y brutalidades?
–Le prendimos en la forma usual... Tenía usted ficha de ser hombre muy peligroso —pretende disculparse el oficial, algo apurado—. Lamento de veras lo que ha pasado. Yo no tuve intención de mostrarme particularmente duro con ustedes...
–Particularmente, no, claro. Tampoco era preciso... Bastaba con la forma usual de tratar a los que caen entre las mallas de vuestras leyes sin tener influencias, blasones o fortuna. ¡Pobres gentes, pobres diablos! ¿Para qué guardamos consideraciones? ¡Vale tan poco la vida de un hombre en desgracia! La de usted mismo, oficial, ¿qué vale ahora que el barco está en mis manos? ¿Ve usted? Hemos virado... Proa al Norte... Su isla británica queda atrás... Ahora los papeles se han cambiado... Me bastaría hacer una seña a uno de mis hombres para que le arrojaran a usted de cabeza al mar...
–¿Qué dice? ¿Juega conmigo? ¿Qué es lo que se ha propuesto?
–Nada. A lo más, ofrecerle una lección que no va usted a aprovechar. ¡Qué poco vale la vanidad de unos galones, de un titulito de oficial, cuando un hombre está frente a la desgracia!
–¿Qué va a hacer conmigo?
–Nada. Vamos rumbo a la Martinica... Cumplirá su misión, sólo con unas horas de retraso.
–¿A la Martinica? ¡Pero estamos muy lejos, las máquinas no funcionan! ¡No podremos llegar!
–El viento se encargará de empujamos. Llegaremos navegando a vela, que es lo único que entiende Juan del Diablo...
–Realmente, no encuentro palabra —declara el oficial sorprendido, agradecido, y aun no repuesto del susto—. A la Martinica... ¿Cuándo piensa usted que podemos llegar?
–Estaremos en Saint-Pierre mañana por la tarde, si el viento no cambia.
–Si es así, contará con nuestra gratitud más completa, y si puedo hacer algo por usted...
–Sí. Llenar mi pipa de tabaco y ordenar que le den algo de comer a mis hombres...
Juan ha vuelto a mirar la bitácora, ha desviado levemente a estribor y ha extendido la ardiente mirada de sus ojos oscuros por el ancho mar que lentamente va aplacándose, mientras el sol desgarra las nubes y baña con luz dorada su frente altanera, su pecho ancho y alto, sus brazos de bíceps poderosos, su negra cabeza rizada, sus labios que se aprietan como si no quisieran dejar escapar la clave dolorosa de su alma, la que va, sobre los vientos y los mares, hasta Mónica de Molnar...
—Sí, aquí enfermé... Aquí estuve a punto de morir... Aquí agonicé, y sus cuidados me salvaron...
Cruzados los brazos, el rostro con la expresión incrédula de quien escucha un inverosímil relato, oye Renato las palabras de Mónica en aquella misma cabina del Luzbeldonde la vida de Mónica cambiara. Todo el dolor y toda la esperanza de las horas vividas entre aquellas paredes parecen renacer en este instante en que, juntas las manos, revive la ex-novicia las horas pasadas...
–Un triste rincón, Mónica. Me duele el alma de considerar que por mí, por culpa mía...
–No es triste para mí este rincón, Renato.
–Si he de juzgar por tu aspecto, tendré que darte la razón. Pero no, no puedo creer lo que afirmas. Hay cosas que no caben en la razón, y la razón no puede aceptarlas. Ya sé que quieres defenderlo, que alzas entre tú y yo tu reserva como un muro de hielo, y creo adivinar por qué lo haces... No necesito pensar mucho para calcular lo que has debido sufrir entre estas paredes, el horror de vivir aquí compartiéndolo todo con un hombre que tan lejos está de tu educación y de tus costumbres... La mujer que tú eres, Mónica...
–La mujer que yo fui, Renato, tal vez, como supones, no era capaz de comprender a Juan. La que actualmente soy...
–¡Basta! —corta Renato impulsado por la ira—. No cambian de ese modo los corazones ni las conciencias. Tu transformación es física, exterior nada más... Estás más hermosa, más deseable, eres como una flor capaz de hacer arder los sentidos del hombre con sólo contemplarte. Pero, ¿a qué precio has logrado eso? ¿Qué sufrimiento, qué sacrificio has tenido que dar a cambio de lo que has logrado? ¿Qué es en realidad ese hombre para ti, Mónica?
–Mi esposo... Ya lo sabes...
–¿Compartías con él esta cabina?
–No... Bueno... quiero decir... —vacila Mónica.
–¡Por Dios te pido que me hables claro! Mientras estuviste enferma lo viste a tu lado; pero, ¿después...? Dime la verdad; no mientas, Mónica... ¡Por Dios vivo, no mientas!
–Yo estaba sola aquí... —balbucea Mónica—. Él fue para mí el mejor, el más amable y respetuoso de los amigos...
–¡Ah! —prorrumpe Renato en una exclamación de triunfo—. ¿Nada más?
–Bueno, después que estuve enferma, nada más...
–¿Y antes? Dímelo todo, Mónica. Te lo pido de rodillas, te lo suplico como un hermano, y te juro que nada de lo que me digas he de usarlo contra Juan, si tu no quieres que lo haga... Pero hay en tus relaciones con él algo extraño, incomprensible, algo de que necesito estar seguro, y tú no vas a negármelo. ¿Es Juan tu esposo en realidad? ¿Fuiste suya?
–No lo sé, Renato —duda Mónica haciendo un esfuerzo—. Mi vida se ha partido, se ha bifurcado... Todo fue distinto desde aquella noche... Hay un paréntesis de sombra y de horror que inútilmente he tratado de recordar. Fue como si muriera, como si cayera al fondo del infierno. Después fue como un lento resucitar. La mujer que fui hasta aquella noche odiaba a Juan del Diablo; la otra, la que volvió a la vida entre estas paredes, la que se miró por primera vez a sí misma como mujer en el agua clara de una fuente, cuando las manos de Juan me inclinaron sobre aquella agua, la que aprendió de sus labios la sonrisa y de sus ojos a mirar al sol, esa mujer... esa mujer ama a Juan, y le pertenece. Es la verdad, Renato, ¡toda la verdad!
Mónica ha terminado llorando, ha inclinado la frente, se ha cubierto el rostro con las manos, y permanece inmóvil, dejando resbalar aquel llanto que produce en Renato inquietud y tortura...
–¿Por qué lloras Mónica? ¿Por quién lloras? ¡Dime por quién son esas lágrimas!
–¿Qué más te da? ¿No estamos listos para partir ya? ¡Pues, partamos!
–Como mandes. Solamente estaba esperando el parte de la Capitanía del Puerto. Se ha mandado hacer una investigación sobre la suerte del guardacostas...
–¿Qué quiere decir? ¿El barco en que llevaron a Juan no ha llegado aún a la Martinica?
–Hace una hora no había llegado. Pero no hay motivo mayor para alarmarse. Ese, y todos los barcos que estaban en la ruta del Sur, se desviaron por el temporal. Ya irán apareciendo, ya aparecerá el Galión...
–¡Si es que no ha naufragado! —augura Mónica con exaltación y angustia—. Si algo le ha ocurrido a Juan en ese maldito guardacostas, si ha perdido ahí la vida, ¡no podría perdonar jamás a los culpables!
–Confío en que no haya sido la cosa tan grave, al menos para librarme de la amenaza de que no me perdones jamás —comenta Renato con forzada calma. Y cambiando de pronto, exclama—: ¡Oh! Creo que está ahí la chalupa con los panes...
Ha ido hacia la borda, y Mónica tras él, tensa y desesperada. Pero el rápido paso de Renato se adelanta. Un momento habla con el marinero que acaba de trepar la escala del Luzbel,de una hojeada lee el parte que éste ha puesto en su mano, y se vuelve a Mónica, que llega anhelante...
–Tu Juan del Diablo está a salvo. Este es un despacho cablegráfico del Teniente Britton, que fue el encargado de apresar a Juan y de llevarlo custodiado hasta entregarlo a las autoridades de la Martinica...
–¿Qué dice? ¿Qué dice ese despacho?
—"Galiónllegó a Saint-Pierre tras capear temporal en Granaditas. Capitán herido y cinco bajas tripulantes. Salvó situación, pericia Juan del Diablo. Ruego pedir sean tenidos en cuenta servicios especiales". Y firma Charles Britton, Teniente de Regulares Coloniales Británicos en la Isla de la Dominica. —Renato ha leído el despacho y luego, con suave ironía, comenta—: Un largo cablegrama y una buena noticia para ti, ¿verdad?
–¿No lo es para ti? ¿Acaso deseabas que Juan...?
–No, Mónica —asegura Renato noblemente—. Contra todo cuanto he deseado, Juan es mi enemigo, más enemigo a cada instante, pero no deseo para él una desgracia. No puedo desearla, porque lo más amargo de todo esto es que nunca se aborrece por completo a un hermano. No podemos abominar de nuestra propia sangre, sin abominarnos nosotros mismos un poco, y sin sentir también el dolor que causamos... —Hace una pausa, y reponiéndose ofrece—: Y ahora sí, voy a cumplir tu deseo y a dar las órdenes para zarpar...








