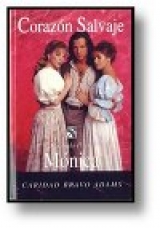
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
–Ahora está quieta y callada, patrón —advierte Colibrí.
–Trae agua, vinagre y un trapo limpio. Anda, ¡corre!
–Voy volando —obedece el muchachuelo negro, saliendo presuroso.
Con los brazos cruzados, Juan contempla a Mónica, ahora inmóvil, callada, el perfil de medalla entre el nimbo dorado de los cabellos sueltos, desnudo el cuello blanco y suave. Largo rato la mira, y la encuentra hermosa, extraordinariamente hermosa...
–Juan del Diablo... Juan del Diablo... —susurra Mónica en voz baja, a impulsos del delirio obsesionante.
–¿Por qué no me llamas ahora Juan de Dios, Santa Mónica? —Juan ha tomado las manos de la ex-novicia, que arden; ha buscado el pulso, que late desbocado, y la contempla con una extraña, con una indefinible expresión en los profundos ojos italianos, al murmurar como para sí mismo—: Mónica de Molnar... mi esposa...
Ha querido reír, pero no lo ha conseguido. Ha alzado la cabeza altiva, y sobre su frente tostada, curtida por el mar, se rompe la primera luz del día que nace...
—¡Dios mío! ¿Qué es esto?
Aimée se ha erguido súbitamente sobresaltada, y casi con espanto mira a todas partes. No está en su alcoba. Ha despertado en un lecho de bronce, ancho y alto, sobre cuya colcha durmió totalmente vestida. Con mirada de angustia recorre la estancia, reconociendo la habitación de doña Sofía, con la lujosa chimenea de mármol en la que jamás se encendiera fuego alguno, pero sobre cuya repisa un pequeño reloj de porcelana marca las siete tras el musical campaneo que la ha despertado. Con la conciencia llega el recuerdo; y con el recuerdo, la angustia. Vagamente tiene noción de las últimas escenas pasadas: su violenta disputa con Renato, las manos de él apretando su garganta, la intervención de doña Sofía, sus palabras frías y amables, el amargo sabor del calmante que le hiciera beber, y luego el sueño turbio espeso, pesado, del que poco a poco va volviendo a la realidad. Y al oír un canturreo cercano, llama gratamente sorprendida:
–Ana... Ana... ¿estás ahí?
–Sí, señora Aimée, por aquí ando.
–Baja la voz. ¿Dónde está mi suegra?
–¿La señora Sofía? ¡Ah, caramba! Vaya usted a saber dónde fue a dar. Salió bien temprano. Creo que todavía no clareaba, y en el coche grande, con el mejor tronco de caballos. Se llevó con ellas a Yanina para que la acompañara, y al notario lo mandó también a no sé qué parte.
–¿Y Renato...?
–El señor Renato sigue tomando... Una botella entera de coñac mandó que le llevaran al despacho, y para él sólito, porque en el despacho no había nadie. Después cerró la puerta y tiró al suelo libros y tinteros, y creo que hasta rompió la lámpara...
–¡El Señor me ampare! Tengo que hacer algo... tengo que inventar algo... Estoy sola frente a ese burro borracho. ¿Dices que se fue hasta el notario? ¿Dices que...?
–La única que puede ampararla a usted es la señora Sofía.
–Es verdad. Doña Sofía puede ampararme. Tengo que hacer algo para ganarme su corazón, su apoyo, su confianza... Con Renato todo es inútil ya, pero ella puede salvarme. ¿Qué hago para que me ayude, para que me salve?
–Si usted la complaciera en lo que ella está deseando más...
–¿Qué desea mi suegra, Ana? ¿Tú lo sabes?
–Creo que sí. Lo que la señora Sofía anda deseando, desde que se fue de viaje siendo muchacho el señor Renato, es otro niño chiquito, otro muchachito en pañales, que sea como suyo; pero como suyo no puede ser ya, tendría que ser del señor Renato.
–¿Qué dices, estúpida?
–Si usted le da un nieto, la señora Sofía la ampara...
Como un rayo de luz vivísima penetrando las tinieblas de su alma, como la única puerta de escape, como el único camino posible de salvación, la idea que traen las palabras de Ana ha cruzado por la mente desesperada de Aimée de Molnar, pero inmediatamente la rechaza con gesto de disgusto y fastidio:
–Naturalmente que si le diera un nieto tendría que ampararme... ¿Pero cómo puedo dar un nieto de pronto y por arte de magia?
–¿Por arte de magia? ¿Que no es usted la esposa del señor Renato, señora Aimée? ¿No tiene ya más de un mes de casada? A lo mejor no tiene ni que inventarlo. A lo mejor le sale verdad...
–¿Inventario? ¿Dijiste inventarlo?
–Bueno... digo yo... Si está en un aprieto... Dicen que el que se está ahogando se agarra hasta de un clavo ardiendo, y usted, señora Aimée, como que se está ahogando... A lo mejor, quién sabe... Es lo que yo digo... Ya con decir que va a venir es bastante...
–Tal vez fuera bastante —murmura Aimée pensativa.
–Pues claro... Cuando el señor Renato estaba en Francia, todos los días lloraba por él la señora Sofía, y algunas veces estaba tan triste que hasta a mí me hablaba, y suspiraba mirando las montañas, y me decía: "Ay, Ana... Mi muchachito, ¿cuándo volverá?"... Y cuando el señor Renato volvió ya no era su muchachito, y entonces el ama suspiró más y se puso muy contenta cuando el señor Renato le dijo que iba a casarse. ¿Y por qué cree usted que se puso contenta? ¿Porque iba a tener una nuera? ¡Qué va! Porque iba a tener pronto otro muchachito... otro muchachito que fuera como si su niño Renato naciera otra vez...
–Acaso tengas razón...
–El señor Renato está que muerde de rabia. Pero saber, saber de verdad, no sabe nada... El pobre... saber, saber, no sabe nada...
Con súbita desconfianza, Aimée ha mirado a la doncella nativa; luego, se acerca decidida a jugarse el todo por el todo:
–¡No sabe nada, ni tiene nada que saber!
–Está bien —asiente Ana calmosa y complaciente—. No se sofoque tanto. De todos modos, yo no voy a decir nada, y en cuanto al consejo que le he dado...
–¡No me has dado ningún consejo! ¡No te he escuchado, ni tengo por qué escucharte! ¡Vete a tus obligaciones y déjame en paz! ¡Si te pones contra mí, vas a pasarlo mal!
–¡Ay, señora Aimée! Yo no me pongo contra nadie. Usted sabe que yo la sirvo de rodillas, y si me da esos barrillos y ese collar de que me habló antes...
–Te daré dinero para que compres el collar y los aretes más lindos que encuentres. Anda a ver lo que está haciendo Renato, recoge todas las noticias que circulen por la casa, y vuelve en seguida a contármelo... ¡Vete ya!
Sola en la enorme estancia de lujosos muebles anticuados, se revuelve Aimée a la vez aterrada y furiosa, una idea clavada en la mente, una esperanza desesperada llenándole el alma:
–¡Un hijo... sí... un hijo podría salvarme!
Henchidas las velas, ladeado el casco blanco, cortando las aguas azules con la proa afilada, marcha el Luzbelbordeando la cadena de islas que es como un collar de gigantescas esmeraldas... islas de sotavento, ásperas y feraces... Tobado, Granada, San Vicente, Santa Lucía, Martinica, Dominica... ya quedaron atrás, con sus montañas elevadas, con sus bosques espesos, con sus acantilados de roca negra, con sus estrechas playuelas fieramente batidas por el mar. Ahora, el Luzbeldetiene un poco la marcha, vira casi en redondo hacia estribor y tiende otra vez las velas blancas, proa a las rocosas laderas de María Galante...
En su lecho de tablas, aun se agita la fina cabeza de Mónica, el perfil más estilizado, más puro, las sienes perladas de sudor, los rubios cabellos como una maraña de seda, los párpados apretados mostrando sólo las espesas pestañas, y los ardientes labios resecos, de donde escapan las palabras como en una oración obsesionante:
–No... No... Primero mátame... Mátame, Juan del Diablo... Mátame... Tuya nunca... Tuya nunca... Mátame... Mátame y echa al mar mi cadáver... Mátame, Juan del Diablo...
Con gesto de impaciencia, Juan se ha puesto de pie; luego, muy despacio, vuelve a sentarse. Ante él, en un pequeño recipiente, están los paños de agua con vinagre, que con paciencia de enfermero va aplicando sobre la frente atormentada. Un hosco gesto hace sombrío el rostro de Juan del Diablo; le endurece el ceño que junta sus cejas, la mueca amarga con que se distienden sus labios. Sólo en los ojos oscuros y profundos hay una luz extraña, como de compasión, como de angustia, acaso como de remordimiento...
–Patrón, ya estamos en el canal —avisa Segundo acercándose a Juan.
–¿Para qué entras de ese modo? ¿Por qué llegas hasta aquí? ¡Sal de este cuarto!
–Tuya nunca... Tuya nunca, Juan del Diablo... —persiste Mónica en su cantinela.
Juan ha avanzado con rabia hacia el marino, que retrocede dando un salto hasta quedar del otro lado de la puerta, mirando cara a cara a su patrón, casi como si le desafiara, y Juan inquiere:
–¿Qué te pasa, imbécil?
–Si quiere que le hable francamente —se decide Segundo—, como siempre le he hablado, no me gusta nada de lo que está pasando... Esa señora que usted trajo...
–¡Esa señora es mi esposa!
–¿Qué? ¿Cómo? —exclama Segundo en el colmo del asombro.
–Es mi esposa, me casé con ella ayer por la tarde, y los malditos papeles que lo acreditan deben estar en cualquier parte. ¡Puedes ir a buscarlos si te interesan tanto!
–¡Es que no puede ser, patrón! ¡Usted, casado!
–Sí... Yo, casado. ¿No puedo yo casarme como los demás? ¿Te parece muy raro? Sin embargo, te parecería natural casarte tú; te casarías en cualquier momento que te diera la gana, llevarías a tu mujer a tu casa, la dejarías junto a tu madre cuando salieras a navegar, y la llamarías por tu apellido, la marcarías con tu nombre como se marca una potranca... Sería la esposa de Segundo Duelos... La señora Duelos, ¿verdad? Y en este momento estás pensando que yo no tengo casa, ni madre, ni nombre que darle... Piensas eso, ¿verdad? ¡Responde! ¡Responde que prensas eso, para aplastarte!
–¿Está loco, patrón?
Con esfuerzo ha escapado Segundo de aquellas manos como garfios que desgarran su vieja blusa. Ha retrocedido hasta dar con el tope de la borda, y desde allí halla de nuevo valor para hablar al hombretón que parece dispuesto a despedazarlo:
–No se ponga de esa manera, patrón. Yo no estoy ofendiendo a nadie, ni pensando todas ésas cosas. Sólo quería decirle que esa señora... su señora, está enferma... Que usted la metió en la goleta casi arrastrándola, y que uno es hombre, ¡qué demonios!, y cuando ve una mujer en esa forma, tratada como usted la trata...
–¿Qué? ¿Qué? —se enfurece Juan—. ¿Quieres llegar a tierra a nado? ¿Quieres que te eche de cabeza al canal?
–Quiero que la trate mejor, patrón. Y si es su esposa...
–La trato como me da la gana. Hago lo que quiero, en la tierra y en el mar, y tú haces lo que voy a mandarte: Que enfilen para llegar al fuerte, llega a Grand Bourg y busca el mejor médico que haya... ¡El mejor que encuentres! Y tráelo, ¿sabes? Tráelo, pida lo que pida para llegar hasta este barco... ¡Anda!
El Luzbelavanza ya muy cerca de la costa fértil y plana, de María Galante. Sobre la costa se divisan los muros blancos de los cuarteles, las piedras negras de la vieja fortaleza, las altas chimeneas humeantes de las fábricas de azúcar y los rojos techos planos de la pequeña ciudad de Grand Bourg, capital de la pequeña isla francesa...
Un hombre alto, delgado, de piel cetrina y cabellos muy blancos, ceremoniosamente vestido de negro, está en la cabina del Luzbel, junto a la litera de desnudas tablas donde, aturdida por la fiebre, hundida aún en la inconsciencia, desmadejado el cuerpo y ausente el alma, parece que Mónica de Molnar agonizara... El médico se ha inclinado para auscultarla, para examinarla con gesto grave: luego, se aparta un paso y queda mirándola. La mirada del médico recorre después la estancia y hace una seña al hombre que le sigue hasta la puerta para quedar frente a él, cruzados los brazos, con la barba crecida, las ropas en desorden, más rudo y salvaje de lo que pareció jamás...
–No conozco un lugar menos apropiado para una enfermera —asegura el doctor—. Aquí falta hasta lo más necesario, y perdóneme que le hable con esta franqueza, pero necesito salvar mi responsabilidad...
–¿Quiere decirme que no va a atenderla?
–Quiero decirle que haré lo posible, pero que sería preferible que tratásemos de desembarcarla. En Grand Bourg tenemos un buen hospital... Podrían dejarla en él si es que tienen que seguir viaje.
–No voy a dejarla en ninguna parte. Tendrá usted el bote listo para traerle y llevarle siempre que quiera, y le pagaré lo que me pida por sus servicios...
–Ya... Ya me dijo eso el mozo que fue a buscarme. Pero no se trata sólo de dinero, señor mío. El marinero que llegó a mi casa, me dijo que la enferma era la esposa del patrón...
–El patrón lo tiene usted delante, y estoy esperando que me diga qué tiene y cómo la encuentra. El muchacho que ha estado cuidándola supone que es un mal contagioso que adquirió atendiendo enfermos de una epidemia que se desarrolló por allá abajo en la Martinica...
–Ya... Vienen ustedes de la Martinica... Allá son frecuentes esas epidemias... Muy bien puede tratarse de una fiebre infecciosa, efectivamente, sobre todo si ha estado en contacto con enfermos de esa clase. Pero, sea lo que sea, su mal está agravado por un terrible estado de ánimo. Si he de hablarle claro, le diré que su esposa se encuentra bajo un verdadero ataque de terror... Sin el antecedente de ese posible contagio, diría qué se trataba de una fiebre cerebral. De cualquier modo, lo que sea está agravado por el terror, por el espanto, por el impacto indiscutible de un gravísimo golpe moral...
–Muy delicada la señora, ¿verdad? —comenta Juan con un dejo de ironía.
–Opino, por el contrario, que muy valerosa y resistente —refuta el doctor con gesto grave—. ¿Estaba ya enferma cuando emprendieron este viaje? Si es así, fue una verdadera locura embarcarla. La verdad es que yo no comprendo...
El doctor se ha mordido los labios, bajo la mirada dura, fría, cortante, de Juan. Ha dado unos pasos dentro de la cabina, para mirar a Mónica, y regresa luego a donde él le aguarda inmóvil, con los brazos cruzados...
–Insisto en que debe usted desembarcarla.
–¿Y si no me fuera posible?
–Haríamos aquí lo que buenamente pudiésemos... Pero lo primero que necesita una enferma es una cama, una cama con colchones y sábanas... ¿Cuánto tiempo hace que están ustedes casados?
–¿Importa mucho eso para determinar la enfermedad de mi esposa?
–Aunque parezca mentira, importa bastante.
–Días nada más. ¿Qué va a hacer para bajarle la fiebre?
–En seguida voy a recetar... ¿Su señora se llama...?
–Mónica de Molnar...
–No es la primera vez que oigo ese nombre. Si no recuerdo mal, una de las primeras familias de la Martinica. No me engañé al mirar a su esposa... Se trata de una verdadera dama y... —Ha vuelto a callar, frente a aquellos ojos oscuros que relampaguean. Ha buscado, con mano insegura, lápiz y recetario, y aconseja—: Que traigan esto cuanto antes. ¿Su nombre de usted es...?
–¿Con él de ella no basta?
–Supongo que sí. Perdóneme si le parezco indiscreto... Un médico tiene a veces la necesidad de asomarse un poco a las almas de los que pretende curar...
Desde la puerta, la mirada del médico recorre por tercera vez la desolada estancia, se detiene con franca compasión en la enferma, y se clava luego, curiosa y sagaz, en el tostado rostro de Juan, para observarlo mientras deja caer cada palabra:
–La señora Molnar está muy grave... Tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir... Para que estas pocas no se anulen, necesita cuidados y consideraciones excepcionales... Aun teniéndolos, será muy difícil salvarla...
–Haga lo posible, doctor...
–Ya estoy en ello... Pero lo posible, es poco en realidad. Por el momento me quedaré a su lado...
Ha vuelto a entrar en la cabina... Juan queda afuera, inmóvil, con los brazos cruzados. Junto al lecho, los ojos del médico ven la pequeña figura del muchachuelo negro, que fija en el rostro de Mónica los grandes ojos llenos de lágrimas...
Muy pálida, endurecido con un gesto severo el blanco rostro, Sofía D'Autremont ha aparecido entre las cortinas de encaje, y su sola presencia estremece a Aimée. Hay toda una acusación en aquellos labios apretados, en aquellos ojos claros y brillantes, que resbalan sobre la esposa del hijo único, como en un penetrante reproche sin palabras. Tras ella, como una sombra infausta, la cobriza figura de Yanina, en cuyas manos pone la dama el chal que cubriera sus hombros, mientras le da una orden sin mirarla:
–Déjanos solas y cierra la puerta. Cuida de que no llegue a interrumpimos nadie.
Ha esperado ver cerrarse la puerta detrás de la doncella, para acercarse más a la linda muchacha que tiembla a pesar suyo.
–¿Sabes de dónde vengo, Aimée?
–No, doña Sofía, no tengo el don de adivinar.
–No es necesario tanto. Te bastaría con que escucharas la voz de tu conciencia, si es que hay algo en ti que conciencia pueda llamarse.
–¡Doña Sofía...! —protesta Aimée, alarmada; pero su suegra la ataja con firmeza:
–Vengo de seguir en vano las huellas de ese bárbaro, en cuyas manos no vacilaste en poner a tu hermana inocente, pagando por ti, sacrificándose por tu infamia, aceptándolo todo para salvarte, hundiendo su vida para salvar la tuya...
–¿Por qué dice eso? ¿De dónde lo saca? Le aseguro que no entiendo...
–Entiendes demasiado. Yo soy la que casi no puedo comprender, la que cara a cara miro tu rostro de ángel y me pregunto cómo puede esconder una máscara así tanto cinismo, tanta hipocresía, tanta maldad... ¡y tú eres la esposa de mi hijo, tú eres la víbora a quien permití que se atase para siempre la vida de mi Renato! ¡Tú... tú...! yo he sabido demasiado tarde...
–¿El qué ha sabido? ¡No es posible que ni usted ni nadie sepa nada!
–¿Ni el notario Noel? ¡Ah, cambias de color! Pues bien, si, he hablado con Noel, le he obligado a decirme cuanto sabe, he atado los cabos necesarios...
–¿Pero están todos locos? —pretende defenderse Aimée con la angustia adueñándose de todo su ser.
–Ciegos hemos estado. Ahora, por desgracia, se ha hecho para mí la luz, aunque ya demasiado tarde. Ahora comprendo la actitud de tu hermana, la desesperación de tu madre, la insolencia de ese maldito que ha osado seguirte hasta aquí, hasta la propia casa de Renato. No puedes negarlo... ¡tú, y sólo tú, eres la amante de Juan del Diablo!
Como si la escupiese, como si la abofetease, han salido las palabras de labios de Sofía, y a su terrible impacto se doblan las rodillas de Aimée, se extienden sus manos y una congoja sin igual le sube a la garganta... De pronto, haciendo un supremo esfuerzo, se yergue vibrante, como la víbora acorralada que se levanta para atacar. Ha alzado la cabeza viendo brillar una nueva esperanza, un resquicio por donde escapar, una posibilidad a qué agarrarse...
–¿Qué puede saber Noel? ¿Qué puede haberle dicho?
–Tu actitud y la de ese canalla, ¿crees que no bastan? La forma en que te acercaste a él... la forma en que le hablaste. Te trató como a una cualquiera...
–Me trató mal, pero por culpa de mi hermana. Yo luchaba por defenderla a ella, quería convencerlo de que se marchara. Renato fue el culpable...
–¡Calla! No manches el nombre de mi hijo; bastante lo has manchado ya. A los pies de Noel se desmayó tu madre, espantada, temblando, al suponer, con razón, que mi Renato iba a matarte. Y aun me habló más, aun me contó más. Sé que estuviste a verlo antes de casarte, que estuviste en su casa preguntándole por ese hombre, por ese maldito Juan del Diablo que es pesadilla de mi vida desde el día aciago en que nació. Y tenía que ser él... él, tenía que ser con él, y por él, que traicionaras a mi Renato. ¿Confiesas... confiesas... lo declaras?
–No confieso nada ni declaro nada —niega Aimée rehaciéndose de su turbación—. ¿Para qué quiere obligarme a hablar? ¿Para ir a decirle a Renato...?
–¿A Renato? No, demasiado sabes que no he de decírselo a Renato. No finjas que no estás bien segura de que no voy a delatarte... ¿O es que quieres que te prometa la complicidad de mi silencio?
–Renato me matará... Y no seré yo sola a pagar un momento de debilidad y de locura, cuando aun no era su esposa... No seré yo sola a pagarlo... Lo pagaría también el hijo de Renato, al inocente criatura que llevo en las entrañas...
–¿Qué? ¿Cómo? —se sobresalta Sofía, sumida en una completa turbación.
–¡Que es carne de mi carne y que es también la sangre de Renato! Por él he callado, por él me he defendido, por él he aceptado el sacrificio de mi hermana, y ella quiso hacerlo, quiso sacrificarse por amor a Renato...
–Pero, ¿qué estás diciendo? —la interrumpe Sofía cada vez más sorprendida.
–¡Sí, sí, esa es la verdad! Si quiere usted saberla toda, toda entera, tengo que gritarla. Mónica estaba enamorada de Renato, me disputaba al que era ya mi prometido... Impulsada por los celos, acorralada por las circunstancias, cometí una locura. Después me arrepentí y lloré mucho. Sólo a Renato quiero con toda mi alma... ¡Sólo a él he querido siempre, y ahora me muero porque he perdido su amor y su confianza!
Sofía D'Autremont ha retrocedido queriendo rechazar aquellas palabras pérfidas y venenosas, comprendiendo a medias, a la vez sorprendida y espantada; mientras viendo que gana terreno, Aimée se alza para correr a ella, jugándoselo todo en un golpe de audacia:
–Pero no puedo más... no soporto más... Voy a decírselo todo a Renato, voy a confesarle la horrible verdad, voy a que me mate de una vez, ¡a que terminen juntos mi vida y la del hijo que...!
–¡Quieta! —la detiene Sofía en tono imperioso—. ¡No abras esa puerta... no des un solo paso! No seguirás haciendo cuanto se te antoje, no seguirás hiriendo y destrozando a cuantos tienen la desgracia de estar a tu lado... ¡No convertirás a mi hijo en homicida, acabando de destrozarle y deshonrarle! ¿Piensas que no le has hecho ya bastante daño? ¿crees que no tengo ya motivos de sobra para maldecirte?
–¡Pagaré con mi vida y nadie tendrá que maldecirme! Por eso voy a llevársela a Renato... Que disponga de ella, que apriete de una vez esta garganta... ¿Por qué no dejó usted que me matara?
–Porque no eres tú quien ha de juzgar el castigo que merece tu falta, sino yo, que es a quien más has ofendido... yo, que te di mi hijo dichoso, feliz, lleno de ilusiones: yo, que creía, entregándotelo, velar por su felicidad, mientras tú le llenabas de fango; yo, que ahora te ordeno que calles... ¡Que calles, como callarán todos!
–¡No! —intenta protestar Aimée hipócritamente.
–¡Sí! Bien sé que la mitad de tus palabras son falsas; sé que, a pesar de tu desplante, no has de buscar la muerte. Quien ha sido capaz de callar frente a lo que tú has callado, tiene que ser demasiado egoísta para dejarse matar... Bueno, iba a obligarte a salir de esta casa, a hacer que huyeras, que te alejaras sin que mi hijo pudiera verte ni alcanzarte. Entré dispuesta a proteger tu vida, no por ti, que no la mereces, sino por él, que es lo único que me importa ya en la tierra... Pero ahora no voy a dejarte marchar, ahora te quedarás... Hace unas horas, si yo no hubiera entrado en la alcoba de ustedes, acaso habrías pagado ya tu deuda. Te salvé una vez y te salvaré definitivamente; pero vas a decir lo que yo te ordene, vas a hacer lo que yo te mande. ¡Te condeno a vivir, te condeno a callar, te condeno a expiar tu pecado, siendo para mi hijo no una esposa, sino una esclava!
Repentinamente, se dejan oír en la puerta unos golpes apremiantes, y es la voz de Renato la que llama:
–¡Mamá, mamá, ábreme en seguida! ¡Ábreme!
–Algo nuevo ha pasado —señala Sofía—. Pero no tiembles, prometí defenderte y yo sé cumplir mi palabra, Aimée.
–¡Mamá! ¿Es que no me oyes? —vuelve a llamar Renato, golpeando ya violentamente la cerrada puerta.
–Entra en ese cuarto —aconseja Sofía a Aimée—. No salgas, a menos que sea yo quien te llame. ¡Anda!
Sofía la ha visto obedecer, llevándose luego las manos al pecho, ahí donde el corazón late sobresaltado. Ella también tiembla, también está pálida, pero ha tomado una resolución heroica, ha decidido en un instante su actitud y su conducta futuras, y mientras va a franquear la puerta, algo parecido a una oración se eleva de su alma... una oración para el hombre que la llama impaciente.
–¿Qué ocurría? Temí tener que echar la puerta abajo. Con mirada de franca desconfianza, Renato D'Autremont ha recorrido la ancha estancia que es alcoba de su madre. Busca, con rabiosa impaciencia, le grácil figura de Aimée de Molnar, resbala la mirada sobre la puerta cerrada que da al cuarto-tocador de doña Sofía, y la vuelve a su madre, interrogadora y ardiente:
–¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? ¿Por qué no me abrías?
–Porque me hallaba en el otro cuarto. No había escuchado que tocaras... Te ruego que te calmes... Estás fuera de ti... Es indigna la actitud que has tomado... Sé bien que eres un hombre, dueño y señor de todos tus actos, pero como madre tengo todavía algunos derechos, y no creo que pretendas negármelos...
–No se trata de eso. ¿Dónde está Aimée? Antes la libraste de mis manos, pero ahora no podrás... Ahora tendrá que responder satisfactoriamente, o su traición quedará probada. Y si tengo la verdad en la mano, si me ha traicionado, si me ha engañado...
–¡Basta! No tienes ninguna evidencia, puesto que aun hablas de ese modo. La verás cuando tú y yo hayamos hablado. Te exijo que te calmes, Renato. ¿Qué es lo que te pasa?
–Han hallado al segundo caballo cerca de la playa, en la costa del segundo valle. Muerto de fatiga, bañado en sudor, arañado por las zarzas, casi reventado tras la carrera inhumana que fue obligado a dar...
–Bueno —acepta Sofía con falsa serenidad—. Si Juan del Diablo salió de aquí llevándose dos caballos, es lógico que sean los que aparezcan tarde o temprano...
–Lo encontraron muy cerca del lugar, en que alguien, a toda prisa, había improvisado un pequeño muelle de tablas, para dar acceso seguramente a un bote... Eso quiere decir que Juan lo tenía preparado todo para una fuga, para un escape. Los mejores caballos de la casa escondidos en la maleza, el barco a dos horas de aquí, el muelle preparado para que él pudiera llevar cómodamente una dama. Salida franca para una fuga...
–O para un viaje de novios. ¡Quién sabe! —intenta Sofía restar importancia.
–No hay tal viaje de novios, pues Juan no sabía que yo iba a obligarlo a casarse con Mónica. Juan lo tenía todo dispuesto para llevarse a la otra, a la que de veras amaba, a la que de verdad era su amante...
–¡No es suficiente lo que has visto, para estar seguro de eso, Renato! —rechaza Sofía con enérgica determinación—. ¡No puedes tener la certeza...!
–No, no la tengo, madre —vacila Renato—, Pero esto es casi la certeza. Por eso busco a Aimée, y te ruego que me dejes con ella, que no intervengas. ¡Esta vez, tendrá que decirme la verdad... toda la verdad!
–Óyeme, Renato, es de urgencia lo que he de decirte: Me consta, estoy segura de que tu mujer no te ha engañado. He pasado horas junto a ella; la he acosado, la he enloquecido, la he obligado a hablar con absoluta sinceridad. Me lo ha contado todo...
–¿El qué te ha contado?
–Toda esta historia... Me la ha contado llorando, me la ha contado desesperada, y a mi no me ha mentido. No tenía por qué mentirme. Tú la has humillado, la has ofendido profundamente con tu violencia, con tus malos tratos...
–¡No he hecho sino querer saber algo a lo que tengo perfecto derecho!
–Has traspasado los límites, los procedimientos que un hombre decente debe emplear. Ahora mismo, ¿cuánto llevas bebido?
–¡No estoy borracho! Si ella te ha dicho... Pero, ¿es que no comprendes? He estado loco, desesperado; he buscado algo que me ayude a contenerme, a no herir como ciego, a no matar. ¡Que cuánto he bebido...! ¿Qué importa cuánto he bebido? Ni una sola gota de ese alcohol está en mi cerebro. Nada ha logrado calmarme; todo se lo ha tragado esta angustia, esta desesperación, esta rabia, este anhelo furioso de encontrar la verdad. ¡Ella tiene que decírmela!
–¡Ella no te ha engañado! Como esposa, no te ha engañado. Si acaso, como hermana de Mónica de Molnar.
–¿Qué quiere decir eso?
–Renato, hijo, escúchame y entiéndeme. Aimée no te ha traicionado como esposa, ha vivido para ti y es a ti a quien ama. Está desesperada por tu desconfianza, por la forma brutal en que la tratas. Tan desesperada, que ha llegado a preferir la muerte.
–¡Si fuera inocente, no tendría más que un anhelo! ¡Probarlo!
–No se considera inocente, porque te ocultó algo... Sí, toda esa triste historia de su hermana, sentimientos que tú ignoras y que ella no podía decorosamente participarte. Cosas íntimas, delicadas...
–No hay nada que mi mujer no pueda decirme. Si me ama, si me hubiese amado...
–Te ha amado y te ama... Si confías en mí, sabrás que soy tan celosa de tu honor como tú mismo puedas serlo.
–Siempre lo creí de ese modo, y es por eso que tu actitud me extraña...
–Siéntate y escúchame. No es cosa que pueda decirte en dos palabras. Sin embargo, hay algo que, aunque no soy la llamada a decírtelo, no puedo ocultártelo más. Ella, humillada por tu actitud, no hablará, y tú debes saberlo en el acto... Renato, Aimée va a darte un hijo...
–¿Qué? ¿Qué? ¡Un hijo!
Lentamente, Renato se ha sentado, ha echado hacia atrás la cabeza, cerrando los párpados, apretando los labios, y sobre el tumulto de su rencor, de sus celos, de su odio, de su amor frustrado, van cayendo lentas y suaves las trémulas palabras de su madre:
–Sería terrible que por la violencia de tus celos cometieras una injusticia. No te pido que lo aceptes todo, no te digo que corras a estrecharla en tus brazos, pero sí que moderes tu carácter. Ella, como esposa, no te ha engañado. Bien puede ser que sus pecados sean veniales, y hay algo que tienes la obligación de considerar: ¡Va a darte un hijo! ¡Va a ser madre!
7
LOS OJOS DE Mónica se han abierto despacio, muy despacio, volviendo a cerrarse casi en el mismo instante, como si la luz los hiriese, y han vuelto a mirar por entre los párpados, semi-entornados, como reconociendo el extraño lugar en que se halla. Los grandes ojos claros de la ex-novicia se abren totalmente para mirar el rostro desconocido, de expresión noble y grave, de aquel hombre vestido de negro que inclina la cabeza cana, como consultando varias hojas de apuntes. Está tendida en una de aquellas literas, sobre un grueso colchón de lana. Bajo la cabeza dolorida, en la que las ideas parecen vibrar, salir y entrar inseguras y vagas, hay almohadas, y finas sábanas de hilo cubren su cuerpo vestido con un ropón liso y blanco. Las débiles manos rechazan un poco las sábanas... la cabeza de rubios cabellos enmarañados se levanta ligeramente, con esfuerzo. Trata de incorporarse, cuando...








