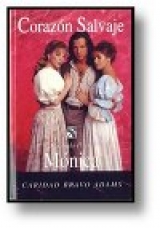
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
–Quiero estar sola, quiero proceder libremente como lo que soy: la legítima esposa de Juan... y tu adversaria en el juicio contra él. Es el lugar que me corresponde, y sabré llenarlo a pesar de todo. .
–¿A pesar de todo? ¡Es una forma de confesar que le debes ofensas a Juan! Sin embargo...
–Sin embargo, cumpliré con mi deber, Renato. Llévame a mi casa, o me bajaré del coche e iré yo sola por mis pasos...
–No puedes quedarte sola en un lugar como ése...
–Sola he de estar desde ahora en adelante. Entiéndelo de una vez por todas, Renato. Debo estar sola, quiero estar sola, necesito estar sola...
Ha temblado en sus ojos el fulgor de una lágrima, y Renato D'Autremont se muerde los labios para contener la frase rabiosa a punto de escapar, y acata:
–Está bien... como quieras... —Y alzando la voz, ordena al cochero—: Esteban, toma el camino de la playa. Vamos a la casa de los Molnar...
Como una sombra ha cruzado Mónica las anchas habitaciones cerradas. No se ha detenido ni siquiera para abrir las ventanas; como si una ráfaga de desesperación la impulsara, corre hacia el ancho patio, llega hasta la arboleda del fondo, se hunde entre la hojarasca, abre la puertecilla de la verja que da sobre los acantilados, y un instante queda inmóvil sobre la negra roca, frente al mar ahora bañado por un plenilunio de plata... Una fina lluvia salobre la baña a cada golpe de mar, pero ella avanza sobre las rocas resbaladizas hasta el mismo borde en el que bruscamente la tierra se acaba... Allá está el Luzbel... Ve balancearse sus desnudos mástiles, y un dolor quemante, que tiene amargura de celos, se desborda en lágrimas que llegan a sus labios más amargas que la espuma salobre que arroja el mar:
–Juan... Juan... Aún eres de ella, aún le perteneces... Para siempre le pertenecerás... Eres mendigo de sus besos, esclavo de su carne... No es cierto que te quiera con toda su alma. ¿Acaso tiene alma? ¡No, no la tiene ni vale la pena de tenerla! ¡Qué feliz serás con ella en esas islas salvajes! ¡Con cuánta ansia la amarás sobre las playas desiertas...! Y yo seré sólo una sombra de quien un día tuviste piedad...
–¡Mónica... Mónica...! Pero, ¿está loca? ¡Va a resbalar, va a caer al abismo! Por favor, venga... Venga...
Pedro Noel se ha acercado a Mónica y la ha arrastrado, casi a la fuerza, del borde del acantilado, y clava en ella su angustiada mirada interrogadora—: Mónica, ¿qué hacía usted allí? ¿No iría usted a...?
–No, Noel, soy cristiana...
–Pero, ¿por qué ha cambiado de ese modo? ¿Qué pudo hacer que usted cambiara así? ¿Quién estaba con Juan?
–¿Qué importa un nombre? —evade Mónica con profunda desilusión—. Yo cumpliré con mi deber mañana... Nada más... Y ahora. Noel...
Sobreponiéndose al sollozo que ahoga su garganta, Mónica ha extendido el brazo con significativo ademán que señala a Noel el camino de la desierta calle...
–No puedo dejarla sola, Mónica. Le rogué a Renato que me dejara regresar, con la esperanza de que mi presencia no le desagradara, que mi compañía le fuese tolerable... Pero...
–Perdóneme, Noel, pero en este instante... —rehusa Mónica conteniendo a duras penas su impaciencia.
–Me doy cuenta que en este instante no está usted para cortesías, y no es eso lo que espero, sino realmente no molestarla. Además, tenía un interés, una esperanza que usted ha desvanecido... No era un abogado quien estaba en la celda de Juan, sino una mujer, ¿verdad?
–Sí, Noel... No, no era un abogado... Pero, ¡por Dios, calle!
–Callaré... ¡quién lo duda! Desde luego que tengo que callar. Pero, ¿quiere que le diga lo que haría yo en su lugar? Decirlo a gritos, no guardar consideraciones de ninguna clase. Ya basta, ¿sabe usted? ¡Ya basta!
–¡Le he rogado que calle! Y también que me deje. Noel. No va a ocurrirme nada. Sólo necesito estar sola, hallarme a mí misma...
–Perdóneme, Mónica. Sólo estaba calculando sus sentimientos, tratando de ver y de palpar hasta el final lo que de pronto me pareció un imposible. Usted, mi pobre niña, ama a Juan...
–¡No... No...! ¿Por qué tengo que amarlo? —protesta Mónica sin convicción—. Guardo para Juan un poco de gratitud, eso es todo...
–Mónica, ¿por qué no hablamos con franqueza? —se decide Noel—. No me mire como un enemigo de Juan... No lo fui nunca. No me mire como un empleado de la casa D'Autremont... Lo fui y, probablemente, lo seré hasta que me muera. Pero los sentimientos son aparte... Bueno, la verdad es que no debo seguir hablando. Sería indiscreto...
–No, Noel, no es indiscreto. Sé perfectamente quién es Juan, y por qué seguiría usted sirviendo a la casa D'Autremont aun poniéndose de su parte. Además, eso es un secreto a voces, que creo no lo ignora nadie... Lo saben esos jueces, que verán de qué lado se inclina la balanza; lo sabe el populacho, que ya murmura; lo sabe la aristocracia, que finge ignorar lo que en cierto modo la mancha; y, seguramente, lo sabrá ese gobernador que huye para esquivar responsabilidades...
–Va usted muy lejos, Mónica...
–No, Noel. Quise ir muy lejos, pero fue sólo tras un sueño imposible... Otra vez estoy en la realidad, he despertado, y son estas piedras, es esta playa, es este mar, quienes me imponen la verdad que el corazón rechaza. El sueño quedó lejos... en las playas de San Cristóbal, en las viejas calles de la isla de Saba, en la fuente donde se asomaron juntos nuestros rostros, buscándonos el alma... El sueño sólo vivió en mí, sólo estuvo en mi mente, sólo yo le di calor humano. Era una ilusión, y se ha desvanecido; un castillo de naipes que el primer soplo ha derrumbado. Juan es el que siempre fue, el que siempre será, sólo que se han perdido las rutas, se han enredado los caminos... Él es el que fue siempre, y yo no soy nada, no soy nadie...
–Se equivoca... Usted es la única que puede sacar a Juan del abismo en que está... No se deje llevar por un sentimiento de violencia...
–No, Noel, ya no... Eso fue antes, cuando mis ojos estaban deslumbrados. Fue un momento de luz vivísima, fue la única hora de sol de mi vida, pero el sol se ha apagado y ahora marcho otra vez a tientas por el túnel de sombras... Pero no se preocupe, conozco demasiado los caminos del dolor y del abandono... Los conozco tanto, y me son tan familiares, que no tengo sino que dejarme llevar por ellos... En el camino de mi vida, la única intrusa es la esperanza. Y ahora, déjeme, Noel, y váyase tranquilo... Nos veremos mañana en los tribunales...
–¿Acepta mi compañía? ¿Puedo venir a buscarla?
–No quedaría bien, Noel. Usted es el notario de los D'Autremont, y yo la esposa del acusado...
–Tengo que confesar que no le falta razón, Pero, prescindiendo de ciertas formalidades... Bueno, ¿no hay nada que pueda hacer por usted?
–Creo que sí. Junto a Juan está encerrado el niño, contra el que no puede haber ningún cargo. Haga que lo pongan en libertad...
–Me ocuparé de eso con todo mi empeño... Y, cumpliendo sus deseos, debo decirle: hasta mañana...
–Hasta mañana, Noel.
Con la cabeza baja se ha alejado el anciano, pero Mónica no contempla su figura borrosa... La luna se ha ocultado entre las nubes, y el viento trae aquel lejano llamado de campanas que es para Mónica como la resurrección de su pasado... Cree vivir meses atrás; las blancas manos buscan inútilmente, por instinto, el rosario que otro tiempo colgó en su cintura; luego, caen con gesto de supremo cansancio, y otra vez pasa aquel pensamiento golpeando su frente como un ala al pasar:
–Todo fue un sueño... un sueño, y nada más...
—¡ Renato... Renato de mi vida...!
Aimée ha llegado junto a Renato... Va trémula, convulsa, sin que las ansias e inquietudes que finge le hayan impedido atender al último detalle de su tocado: pálidas las mejillas, encendidos los labios, sombreados los grandes ojos oscuros, tibia, suave y perfumada, cuando se arroja en brazos de Renato, en quien aquel contacto no provoca el efecto deseado. Grave y frío, la detiene, retrocediendo un paso, al tiempo que la interpela:
–¿Quieres hacerme el favor de recobrar la calma? Quiero que me digas por qué te encuentro en otro lugar de donde te he dejado.
–No fue culpa mía. Doña Sofía se empeñó en que les esperáramos acá. Yo no quería venir... Ella me trajo...
–Entonces, será ella quien me lo diga...
–¡No, no, Renato! ¡Aguarda!
–Acabas de decirme que fue ella. Además, no quiero discutir contigo ni pedirte cuentas de nada. Ya que mi madre se ha empeñado en echar sobre sí toda la responsabilidad, ya que te has puesto a su voluntad y a su amparo...
–¡Yo no me he puesto al amparo de nadie! Es tu madre, y admito las cosas por no disgustarte, pero creo que ya fue bastante. Me casé contigo, no con ella...
–No protestes tanto... Acaso le debes más de lo que supones...
–Aunque de verdad le deba la vida, aunque hubieras sido tú de veras capaz de matarme, te repito lo mismo: Es contigo con quien estoy casada... Es tu amor lo único que me interesa...
–¿De veras? —comenta Renato con franca incredulidad—. ¿Te interesa mi amor?
–¡Qué ciego y qué malo eres preguntándomelo de esa manera! —se queja Aimée fingiéndose dolida—. ¿Por quién, sino por tu amor, he sido mala? ¿Por quién, sino por ti, sacrifiqué a mi propia hermana? ¿Por quién, sino por ti, me estoy muriendo de pena? ¡Mi Renato...!
Se ha arrojado en sus brazos, que esta vez no se atreven a rechazarla, y mientras los grandes ojos azules bajan hasta mirarla con mirada cada vez menos dura, ella esgrime de nuevo el arma eterna de sus lágrimas:
–Necesito saber que me quieres como antes... Necesito saber que me has perdonado... Necesito saber que no te importa nada ella, para no volverme loca de celos... ¡para no odiarla!
–¡Basta! Hemos cometido grandes errores... Estoy esforzándome por enmendarlos. Por culpa tuya, y mía también, han ocurrido cosas que no debieron ocurrir nunca... He asumido toda la responsabilidad, y lo mejor que puedes hacer, si deseas complacerme, es volver a Campo Real y aguardar allí al lado de tu madre...
–¡Sola, abandonada, sin ti...! Al fin y al cabo, ¿a quién le importa que esté yo aquí? No le hago daño a nadie. No hago más que aprovechar los momentos libres que quieras dedicarme... ¡Me siento tan sola, tan desesperada cuando tú no estás! A la que debes mandar a Campo Real, con mamá, es a Mónica.
–Quise hacerlo; quise alejarla a todas ustedes de este asunto tan desagradable, y afrontarlo y resolverlo yo solo, pero Mónica no escucha mis consejos. Me ha recordado que no es ya sino la esposa de Juan del Diablo.
–Efectivamente —corrobora Aimée conteniendo su despecho—. ¡Me da una rabia! Es absurdo, Renato... Le hicimos mucho daño... mucho daño...
–Es lo que temo, Aimée. Le hicimos tanto daño, que no podrá perdonarnos jamás, que no nos perdona y su desquite es esa adhesión a Juan, con la que parece insultarme.
–¿Adhesión a Juan? —se alarma Aimée, tragando bilis—. ¿Mónica es adicta a Juan?
–En cuerpo y alma. Al menos, esa es su actitud... Actitud que me enfurece, que me ofende, pero frente a la que no tengo fuerza moral. Al fin y al cabo, de cuanto haya sufrido con él, somos nosotros los responsables.
–A lo mejor no ha sufrido tanto... Mónica es tan rara... A lo mejor le gusta esa fiera...
–¿Puede gustarle? ¿Crees tú que pueda gustarle? —Renato ha mirado a Aimée de un modo extraño, oprimiéndole el brazo con los dedos crispados, otra vez al desnudo la cruel herida de su amor propio—. ¡Responde! ¿Crees que pueda gustarle? Tú eres mujer, y...
–¡Por Dios, Renato, me estás lastimando! Y además, pensando otra vez esa cosa horrible... ¡No vuelvas a ponerte como un loco! ¡Me das miedo...!
–A veces pienso que eres como una niña: inconsciente, alocada... Entonces te perdono de todo corazón. Pero otras, otras... ¡Esto es peor que una pesadilla!
–¡Espanta la idea mala! ¿Acaso no te he confesado ya toda la verdad?
–¡Júrame que no hay más de lo que me has confesado! ¡Júramelo!
–Bueno... por... por... ¡Te lo juro por nuestro hijo! Por ese hijo que no ha nacido... Que se muera sin ver la luz del sol... ¡Que no nazca si miento, Renato! ¡Que no te dé yo el hijo que voy a darte, si no estoy diciéndote la verdad!
La mano de Renato ha resbalado por sobre la cabeza de Aimée, sujetándola por los cabellos; la ha obligado a mirarlo, hundiéndose en el fondo de sus pupilas inescrutables, pero sólo ve unos frescos labios que tiemblan, unos grandes ojos húmedos de lágrimas, siente alrededor de su cuello el tibio dogal de unos brazos suaves y perfumados... Entonces, vacila, rechazándola un poco:
–Acabaría por volverme loco. En realidad, más vale no pensar...
–Eso... eso... No pienses, querido. Además, ¿por qué tienes que atormentarte tanto? Al fin, la batalla está ganada, pues Juan está en tus manos, lo tienes totalmente en tu poder; ¿verdad? ¿Depende de ti perderlo o salvarlo?
–Ya no, Aimée. Fui yo quien le acusé, quien moví mis influencias para que fuese procesado, pero el proceso será imparcial, los jueces obrarán con absoluta libertad de criterio. No podía hacerlo de otro modo, Aimée, sin despreciarme a mí mismo. Quise traerlo para librar a Mónica de su poder, para arrancarla de sus garras... Una vez aquí, le juzgarán con estricta justicia, y el castigo que reciba será el que realmente merezcan sus faltas. Seré cruel, pero no cobarde. Podrá odiarme más de lo que me odia ya, pero no tendrá el derecho de despreciarme, porque no voy a herirlo por la espalda. Todo está en el criterio verdadero de la justicia... Y ahora, por favor, déjame solo. Vete a descansar...
–¿Y tú no vienes? —suplica Aimée insinuante—. Te lo ruego, amor mío, no tardes demasiado...
Aimée ha desapareado tras la vieja cortina de damasco, y aún flota en el aire su perfume, aún siente Renato en el cuello y en las manos la cálida sensación de su roce, aun tiene grabada en sus pupilas la dulce sonrisa con que le ha dicho adiós, la mirada insinuante con que le ha invitado a seguirla, desplegando frente a él toda la fuerza sutil de sus encantos... Se ha ido y, al volver la cabeza, Renato D'Autremont ve clavados en él otros ojos, oscuros y profundos, que le miran como taladrándole. Primero es sorpresa; después, el vago desagrado que aquella presencia le produce siempre...
–¿Qué pasa, Yanina?
–Nada, señor Renato, salí para advertirle que la señora se ha sentido mal toda la tarde... Que desde mediodía está en la cama...
–Lo lamento muchísimo. Supongo que ya han llamado al médico...
–La señora no me ha dejado llamarlo. Dice que son sus achaques de siempre, que no vale la pena de molestar a nadie... Ha tomado sus gotas y su calmante, y, a ruego mío, ha reposado toda la tarde. Ahora duerme, y me permito suplicar al señor, que la deje descansar...
–Naturalmente... En realidad, debería estar tranquila en Campo Real. Estas cosas no son para su salud delicada...
–Perdóneme, señor, ya voy a retirarme. Pero antes, como la señora no puede informarle, pienso que acaso necesite alguna información que esté a mi alcance.
–No necesito nada, Yanina —rehúsa Renato con sequedad.
–Tal vez le convenga saber que la señora Sofía está terriblemente preocupada por el escándalo que pueda provocarse. Quería decirle, además, que la señora no pudo usar la audiencia privada que el gobernador le había otorgado para esta tarde...
–Bien —comenta Renato cada vez más impaciente—. Supongo que no se habrá perdido nada con ello...
–Claro que no se ha perdido nada —replica Yanina con suave perfidia—. La señora Aimée la ha aprovechado...
–¿Cómo? ¿Qué? —se sorprende Renato.
–Quiero decir, que fue en lugar del ama...
–¿Quieres decir, mandada por mi madre?
–¡Oh, no! La señora no ha hablado con nadie; pero la señora Aimée mandó preparar el coche, y fue con Cirilo y con Ana. Volvió hace apenas media hora..
–¿Qué estás diciendo? El gobernador no está en Saint-Pierre. Se fue desde las cinco de la tarde a Fort de France.
–Entonces, no sé nada. Repito lo que dijo Ana en la cocina de que habían estado toda la tarde con el señor gobernador... ¿Quiere el señor que llame a Ana para preguntarle?
–No, Yanina —rechaza Renato con impulsos de ira—. No suelo tomar informes de los criados. Ya me informará mi esposa de ese asunto, si lo cree necesario. Puedes volver junto a mi madre.
–Gracias... Con su permiso...
Rápidamente ha salvado Renato la distancia que le separa hasta llegar a la puerta de aquella alcoba en la que supone está Aimée. Tras la conversación con Yanina, le ha hervido en las venas la sangre: duda, desconfianza, certeza casi de la perfidia de la que es su esposa, y un violento deseo de castigar en ella su propia ingenuidad, le impulsan ciegamente.
–¡Aimée... Aimée...! ¡Ábreme esa puerta en el acto! ¿No me oyes? ¡Abre esa puerta! ¿Quieres obligarme a saltar la cerradura?
–Señor Renato... Pero, ¿es usted? —exclama Ana, calmosa y encantada, tras abrir la puerta de par en par.
–¿Dónde está tu ama?
–La señora Aimée se está bañando. Ayudándola estaba yo... y por eso tardé en abrir la puerta. Espérese... espérese, señor, que voy a avisarle...
–¡Quieta!
Inmóvil a la voz de su amo ha quedado Ana, mientras los ojos de Renato la miden de pies a cabeza y recorren la estancia. En medio de la habitación, antecámara anexa a la alcoba que efectivamente ocupa Aimée, la jovial y calmosa sirvienta mestiza seca con el delantal sus desnudos brazos cubiertos de burbujas de perfumada espuma. Un tanto paralizado en su primer impulso, contenida la fiera bocanada de ira que le subió a la cabeza, Renato examina el rostro oscuro de Ana, como midiendo y valorando el crédito que puedan merecer sus palabras, y, sin poder evitarlo, escapa de sus labios la pregunta:
–¿Saliste con tu ama esta tarde?
–Sí, señor, la pobre señora estaba tan triste...
–Ya. Y fueron a ver al gobernador, ¿verdad?
–La señora Aimée estaba muy apenada con la enfermedad de doña Sofía...
–¡Ya! Y por eso decidió dejarla sola, valiéndose de una audiencia que no era para ella.
–¡Ay, señor, si usted viera las vueltas que le dio la señora Aimée antes de usarla! Pero como la señora Sofía estaba desesperada porque no había conseguido nada...
–Aimée decidió proceder a sus espaldas, ¿eh? cuéntame todo lo que pasó esta tarde, cuéntamelo minuto por minuto, punto por punto... ¡Cuéntamelo sin vacilar, sin pensar qué excusa vas a darme o de qué mentira vas a valerte para disculparla!
–¿Disculpar a quién, señor?
–¡A quien sea! Dímelo todo, pronto y claro. Fueron a ver al gobernador usando la audiencia de mi madre, sin que mi madre lo supiera...
–Yo no sé si la señora Sofía sabía algo, pero la señora Aimée le dijo al secretario que necesitaba hablar con el gobernador, urgente, urgente...
–¿No entraste con ella? ¿No oíste lo que hablaron? ¿Estaba o no estaba el gobernador?
–Estaba... ¿No es un señor bajito, gordo, de ojitos claros? Estaba. Y saludó a la señora Aimée y la hizo pasar, y habló con ella un ratito... ¿Quiere que le diga la verdad?
–¡Naturalmente! ¿Es que no acabas de entender que quiero saberlo todo, todo, hasta los menores detalles?
–Pues la verdad es que estuvimos un ratito nada más. Yo dije en la cocina que habíamos estado toda la tarde, para que rabiaran los criados, y la Yanina, que se da tanta importancia. Estuvimos un ratito nada más, y después pasó una cosa muy graciosa...
Ana ha tragado en seco, mirando un instante a su amo sin pestañear, como si despertara, como si sonámbula se detuviera al borde de un abismo y mirara hacia abajo estremeciéndose de espanto. Luego sonríe, haciendo un arma de su sabida estupidez...
–¿Qué pasó? Acaba. ¿Cuál fue esa cosa que te hizo tanta gracia?
–Pues... pues que la señora quiso pasear. Con tanta pena, con tanta carrera, con tanto susto, y la señora Aimée mandó a Cirilo que diera vueltas y vueltas por todas las calles, y estuvo de lo más contenta. A la señora no le gusta el campo...
–¿Y después del paseo...?
–Después del paseo vinimos para casa.
–¿Sin ver a nadie? ¿Sin hablar con nadie? No intentes decirme una cosa por otra, no busques una mentira, porque te va a costar muy caro. ¿No hicieron sino pasear?
–Toda la tarde, mi amo. Por las calles, por los muelles, por el Fuerte... Después vinimos para acá, y la señora me mandó que le preparara el baño porque quería que usted la encontrara bien linda cuando llegara.
Renato ha movido la cabeza como si espantara una idea amarga. Luego, se vuelve a la voz que suena a sus espaldas:
–¿Hasta cuándo crees que voy a esperarte, Ana? ¡Oh... Renato! Renato mío, qué pronto complaciste mi súplica. ¿Despachaste ya tu trabajo?
Sin responder a Aimée mira Renato a las dos mujeres. El rostro de Ana sólo tiene su eterna expresión de tontería satisfecha; el de Aimée se enmascara con su mejor sonrisa.
–¿Por qué no me hablaste de tu visita al gobernador?
–¡Oh!, ¿Lo sabes? ¿Quién te dijo?
–Quiero saber por qué me lo ocultaste.
Aimée ha suspirado con gesto de resignación. Ha estado escuchando el diálogo de Ana y de Renato, tiene estudiadas todas las actitudes, todas las palabras, hasta aquel gesto de contricción, hasta aquel ingenuo balbucear que otra vez la hacen aparecer como una adolescente:
–Renato de mi alma, soy una estúpida, no hago más que disgustarte... pero me da tanta pena que por causa de mi hermana pelees con tu madre... y le prometí a doña Sofía...
–¿Qué prometiste?
–Ya estoy faltando a mi promesa... Prometí callarme... Doña Sofía quiere evitar a toda costa el escándalo, para eso me trajo a Saint-Pierre, para que entre las dos suplicáramos, buscáramos... El viejo gobernador fue amigo de mi madre... Doña Sofía pretende que suspendan el juicio, pero no le digas que yo te lo dije, pues me aborrecerá... Júrame que no me denunciarás, Renato. Tu pobre madre, por amor a ti, y no se lo tomes a mal, no quiere que tu nombre se vea envuelto en el escándalo, y quiere echarle tierra al asunto... Yo prometí ayudarla, pero soy muy torpe, no logré nada...
–¿Le hablaste al gobernador?
–Sí, pero no te alarmes. Le aseguré que había ido por cuenta propia, que tú no sabías nada, que doña Sofía no sabía nada tampoco, que era cuenta mía. Me dio su palabra de callar... convinimos en callar todo el mundo...
–Entonces, ¿te arriesgaste a recibir un desaire, para nada?
–Para nada, Renato. Pero, de todo modos, más vale que haya sido yo, y no doña Sofía. Te aseguro que no sé a qué lado inclinarme, y estaba tan apenada con el fracaso, que no me atreví a volver a la casa y me puse a pasear, a dar vueltas... ¡Tenía tantas ganas de estar en una ciudad! Odio el campo, Renato. Por no disgustarte, no te he insistido más sobre ese punto. Fue un paseo inocente. Pregúntale a Ana...
Apenas vuelve la cabeza Renato para mirar a Ana. Con gesto satisfecho, las manos bajo el blanco delantal, sonríe la aludida, como quien recibe ya los parabienes y los regalos que sabe le aguardan al confirmar:
–El señor me preguntó, y yo se lo dije todo, toditito, mi ama. Como usted me tiene mandado que no le diga nunca mentiras al amo, por eso yo...
—Sí... Es el muchacho que han encerrado con el patrón de la goleta. Indebidamente, ¿sabes? Y ésta es la orden que traigo para llevármelo. Pero antes voy a hablar con él, de modo que abre la reja y déjanos en paz. ¡Anda...!
Obedeciendo mohíno al papel sellado que el notario Noel ha puesto bajo sus ojos, el carcelero franquea la doble reja de aquella galera semisubterránea, adonde apenas llegan las primeras luces del alba... En el rellano que hace las veces de lecho y de banco, con la chaqueta de marino de Juan como cabezal, duerme Colibrí con aquel sueño feliz y descuidado, típico en él cuando se siente al amparo de aquel hombre, y sacude Juan la hermosa cabeza de rizados cabellos, mirando hacia la reja que se abre, avanzando un paso para reconocer con esfuerzo la figurilla familiar que, antes de bajar los oscuros escalones, alza la mano en gesto entre cordial y burlón:
–Buenos días, Juan del Diablo... Lamento en el alma volver a encontrarte en semejante lugar.
–Supongo que no habrán faltado sus buenos oficios para lograrlo —augura Juan con su habitual sarcasmo.
–Pues vas muy lejos en tus suposiciones —replica el notario algo molesto—. Nada hice para que te atraparan, y no hubieran podido atraparte si desde tiempo atrás hubieses hecho un poco más de caso a mis consejos, en vez de despreciarlos...
–No estoy para sermones... Siéntese si quiere, y hable de lo que venga a hablarme. Supongo que lo envían con alguna proposición. ¿Quién es ahora? ¿Doña Sofía? ¿Renato?
–Mónica de Molnar...
–¡Ah! —se impresiona Juan—. ¿Y qué solicita mi ilustre esposa? ¿Los datos para pedir a Roma la anulación del matrimonio? ¿Mi anuencia para divorciarse? ¿O simplemente la seguridad de que estoy bien encerrado, con doble reja, y en el lugar más inmundo que pudo hallarse en todo el Castillo de San Pedro? Si es eso, puede dársela cumplida. Dele la seguridad absoluta de que hasta el último tripulante del Luzbel, todos estamos bien encerrados, y sobre todos caerá el castigo que les corresponde por el crimen de haberla mirado con los ojos limpios y el corazón alegre, por el delito de amarla y respetarla... Que todos, hasta el pequeño Colibrí, estamos pagando en buena moneda aquella estancia suya en el Luzbel, en la que no pensamos haberla molestado tanto ni haber llegado a ofender hasta el último extremo a tan ilustre dama...
–Juan, ¿quieres no decir más disparates? —Reprende Noel—, ¿Quieres cambiar ese tono tan injusto y tan desagradable?
–¿Desagradable? Puede... ¿Injusto? ¡Injusto, si, es verdad! No es ése el tono que debo usar para hablar de ella. Debo decir que es la comediante más refinada, la más cruel y vengativa de las simuladoras, la más malvada de las pérfidas... ¡Todo eso es mi ilustrísima esposa! Pero, ¿qué quiere de mi? ¿Qué más pretende? ¡Acabe de hablar, Noel!
–Estoy esperando que me des la oportunidad, hijo de mi alma —replica Noel algo sofocado—. Te dije que venía por un encargo, pero no se refiere a ti precisamente. Mira este papel, y vete enterando...
–¿Una orden de libertad para Colibrí? ¡Ahí ¿Aún le resta un poco de compasión? ¿La conciencia le dio un ramalazo, o le despertó una parte del espíritu de justicia? Al menos, salva de todo esto a Colibrí. Podía haberlo hecho antes...
–Trató de hacerlo, y no la dejaron. Ni es ella quien les ha encarcelado, ni la creo responsable de lo que te pasa. Por el contrario... Está muy disgustada, terriblemente disgustada con Renato por la forma en que él ha llevado las cosas...
–Ya... —desprecia Juan, sarcástico—, ¡Santa Mónica! ¡Oh, tierno corazón de mujer cristiana! Al reprobo hay que quemarlo con leña verde para que la hoguera no prenda tan de prisa y que el tormento dure más...
Rabiosamente ha dicho Juan las últimas palabras encarándose a Noel, que retrocede para tomar aliento, abrumado por la violencia con que la cólera de Juan estalla, tratando de encontrar en vano la palabra que ha de calmarlo:
–¡Juan... Juan, siempre el mismo rebelde, siempre el mismo lobo furioso! Por si no lo sabes, quiero decirte una cosa: vas a un juicio legal; van a juzgarte, según las leyes, jueces imparciales, y no se te va a acusar de más delitos que los que has cometido en realidad.
–El secuestro de Mónica...
–No está entre los cargos. Claro que no sé lo que dirá ella ante los tribunales...
–¿Ante los tribunales? ¿Piensa ir personalmente? ¡Esa sí que es una noticia extraordinaria! Pensé que delegaría en su ilustre defensor y cuñado, que buscaría el amable refugio de los jardines de Campo Real. Es allí donde está, ¿no es cierto? ¡Es allí donde la ha llevado Renato!
–Mónica está en su casa, y no creo que se preste a nada que no le apruebe su conciencia. También haces mal al suponer que Renato es capaz de comprar un tribunal para que te condene. Aunque tú no lo creas, van a tratarte con justicia, porque Renato es un enemigo leal; o mejor dicho, creo que ni siquiera es tu enemigo...
–¡Pues hace mal, porque, después de esto, yo lo seré de él con toda mi alma! Dígale que se cuide, que se defienda, que al fin estamos en la única forma que podemos estar: como enemigos claros y francos. Y ahora...
–No me iré sin el niño.
Ambos han vuelto la cabeza. La luz del día que nace penetra ya por la larga reja de la galera, dando de lleno sobre el muchacho negro que se incorpora del banco de piedra, mientras sus grandes ojos asustados van de uno a otro de aquellos dos hombres. Pero la voz de Juan resuena imperiosa:
–¡Levántate, Colibrí! ¿Recuerdas al notario Noel? Viene a buscarte. Ese papel que tiene en la mano es la orden de libertad. ¡De tu libertad!
–¿Para mí? ¿Para mí solo...?
–Para ti solo. Y supongo que Santa Mónica pensará que con eso ya ha hecho demasiado.
–No envenenes al niño. ¿Tú qué sabes? —reprocha Noel—. Vengo a buscarte en nombre de tu ama, hijito: la señora Mónica ha logrado que te pongan en libertad y quiere que te lleve a su lado.
–¿Sin el patrón? ¡Yo no quiero dejarlo, patrón! ¡Déjeme con usted! ¡Yo no quiero irme con nadie!
–¿Ni con tu ama que tanto se preocupó por ti? Pues eres bien ingrato...
–No lo crea, Noel, simplemente aprendió a desconfiar, se encargaron de enseñárselo —explica Juan. Y dirigiéndose al muchacho, le aconseja—: Pero ahora no hay razón, al menos para ti. Anda, ve con Santa Mónica y sírvela como cuando estabas en el barco. Yo no te necesito aquí, y ella, seguramente, te cuidará bien. Siempre será un descargo para su alma...
–Lamento mucho que no quieras entender que Mónica no es culpable de nada —se queja Noel.
–¿De nada? Está usted muy seguro, Noel. ¿Podría asegurar con la misma firmeza que no fueron las cartas de Mónica las que movieron a Renato? Ahora quiere amparar a Colibrí, seguramente como una expiación por la imprudente sinceridad de una carta que me ha hecho parar en el Castillo de San Pedro.
–No conozco bastante a Mónica como para poder asegurar lo contrario, pero aun siendo así, no habría nada que reprocharle...
–Usted no, claro... Pero yo soñé demasiado...
–Juan, ¿qué tratas de decirme? —se sorprende Noel, emocionado.
–¡Nada! —El toque de una corneta llega hasta ellos, y Juan advierte—: Cambian la guardia. Creo que debe usted marcharse. Si su permiso no era para visitarme...
–Era sólo para recoger a Colibrí y, en efecto, debo marcharme. Dentro de dos horas estarás frente al tribunal que ha de juzgarte, y supongo que no te faltará un buen abogado...








