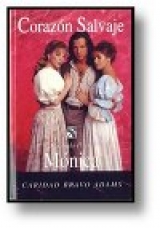
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
–Durante muchos años aborrecí esta tierra hasta en lo que tiene de más hermoso: su campo, su cielo, su sol de fuego, sus noches inmóviles... ¡Cuántas noches como ésta creí asfixiarme y eché a andar desesperada por esos senderos!
Sofía ha extendido la mano hacia los oscuros campos silenciosos, mientras se siente como invadida, como golpeada por una marejada de recuerdos... ardientes recuerdos de sus primeros meses de casada, amargas memorias de los largos años en que esperara cada noche a Francisco D'Autremont, calculando con áspero despecho en qué brazos olvidaría su nombre, en qué labios estaría bebiendo la miel de un amor que a ella sólo llegaba ya como una sonrisa, como una ternura deferente, como un amable y frío respeto...
–¿No va usted a acostarse, madrina? Necesita descansar...
–Esta noche no tengo sueño. Hemos de hablar, Yanina. ¿Quieres escucharme?
–Desde luego, madrina.
Yanina ha inclinado la cabeza con aquel gesto de frío respeto que suele hacer como una autómata, pero las manos temblorosas se juntan, apretándose sobre el pecho, y tiembla más al contacto de aquella carta. Allí tiene la prueba, el arma terrible, el puñal con que puede de un golpe certero destronar a su odiada rival... Pero, ¿rival en qué? Al bajar la cabeza se ha mirado a si misma, contemplando a su pesar el traje típico con que se viste; la ancha falda de tela floreada, el delantal blanquísimo, y vuelve a mirar también, como otras veces, sus delgadas manos morenas... Son finas y bellas, cuidadas con esmero... manos color de cobre claro, forzadamente castas, que se crispan en el ansia de todas las candas, que se cierran como queriendo atrapar un anhelo imposible, manos a la vez puras y lúbricas, generosas y perversas... manos que al fin se saben dueñas del turbio destino de Aimée...
–¿Estás cansada? Siéntate, Yanina...
–No, madrina, no estoy cansada —afirma Yanina refrenando a duras penas su impaciencia—. Pero temo que usted... que usted si se fatigue más de la cuenta...
–Sí... Mi corazón marcha despacio... Ha amado y ha sufrido demasiado. Es natural... Pero dejemos eso; quiero hablar de Renato... Por él, y para él, necesito que haya paz absoluta en esta casa. Renato la necesita; es el único ambiente en el que respira su corazón tan sensible, tan tierno... y tan apasionado también. Renato es como un niño, Yanina... y contra sus años, contra su fuerza y contra su orgullo de hombre, como a niño tengo que defenderlo. No sé si me comprendes; pero necesito que me comprendas para que no te parezca una ingratitud lo que voy a decirte... Es preciso que Bautista, y que tú misma, se alejen de esta casa...
–¿Cómo? ¿Qué? —se sorprende dolorosamente Yanina—. ¿Va usted a echarnos, madrina?
–¿Para qué emplear ésa frase tan fea, y que al mismo tiempo no es cierta? No, Yanina. He pensado que tu tío debe volver a Francia y que es justo que tú le acompañes. ¿No te gusta la idea de hacer un viaje a Europa?
–Yo lo único que quiero es estar junto a usted, madrina...
–Esperaba esa respuesta... Te la agradezco, y desde luego, es la justa en el primer momento. Pero a poco que pienses en él, le tomarás gusto al viaje... Te echaré de menos, es para mí un verdadero sacrificio...
–Pero piensa usted que el señor Renato no quiere verme, ¿verdad?
–Al menos por algún tiempo, más vale evitarle la ocasión de ver a Bautista... Tú nada has hecho, ya lo sé... pero se lo recuerdas. Piensa que se quedó aquí Bautista contra la voluntad de mi hijo. En estos días espero que también Juan del Diablo se aleje. He puesto los medios, y se irá... Quiero darle a Renato una verdadera luna de miel, pues no la ha tenido por la intranquilidad de estos días, por los continuos problemas que se le presentan...
–Si el señor Renato volviera a poner a mi tío en su puesto, no tendría problemas. Con él no los había... El señor Renato está ciego, no sabe dónde están sus amigos y sus enemigos... No sabe distinguir...
–Yanina, ¿por qué dices eso? —le ataja Sofía con severidad.
–Usted lo sabe igual que yo, madrina...
–Tal vez lo sepa, pero no quedan bien esas palabras en tus labios. Además, quiero que me digas qué razón has tenido para decirlas. ¿A quién te refieres? ¿Has visto, has oído algo para...?
Yanina se ha llevado las manos al pecho, ha palpado de nuevo el duro papel de aquella carta, pero su rostro permanece impasible, nada delata en él la hoguera en la que se abrasa... Suave y cortésmente, dice su mentira:
–Sólo sé lo que le he oído decir a usted, madrina. Perdóneme si...
–No es nada... Comprendo lo que sientes... Tengo por ti gratitud y cariño, hijita, y no te abandonaré nunca. ¿Comprendes? Si no te hallas bien en Europa, puedes volver, seguirme acompañando, y cuando aquí o allá te llegue el momento en que quieras casarte con un buen muchacho de tu clase, te daré una dote con la que has de sentirte dueña y señora de tu hogar...
–Gracias, madrina. No esperaba menos de usted —observa Yanina en forma fría, aunque cortés.
–Sé que te he hecho pasar un trago amargo... Vete a descansar. Pareces nerviosa e impaciente... Anda, vete a buscar a tu tío, háblale de esto y dile que no volverá a Francia con las manos vacías, sino con dinero para vivir sin trabajar o para establecer por su cuenta un pequeño negocio...
–Gracias otra vez, madrina.
Yanina ha besado la mano de Sofía con un gesto automático y se ha alejado después. Frente a la puerta cerrada del despacho, se detiene, con las manos en el pecho para sentir el roce de aquella carta. Y sintiendo también el golpeteo de su corazón desbocado, sintiendo en sus labios, ardidos por el fuego de una pasión sin esperanza, que la hiel del rencor es más amarga que nunca, murmura con rabia:
–¡Echarme de esta casa, alejarme de él...! ¡Ya veremos! ¡Ya veremos quién es la que se aleja!
Hasta el fondo de las cocheras ha llegado Aimée, el pasó rápido y nervioso, la mirada escrutadora... Pero el antiguo mayordomo no se halla en las cocheras, ni en los establos, ni en el departamento de los gañanes, ni en los cuartones destartalados donde se guarda el pienso. Aimée esquiva el encuentro con el somnoliento mozo de guardia, cruza bajo los arcos y se detiene con sorpresa frente a una figurilla fina y oscura que, trepada en lo alto de un montón de heno, parece devorar algo a escondidas.
–Colibrí, ¿qué haces aquí?
–Yo... yo, nada... comer... Pero yo no me robé la empanada. Ana me dijo...
–Acércate y no hables fuerte. ¿Dónde está Juan del Diablo? ¿Por qué no andas con él como siempre? ¿No sabes dónde está? ¡Contesta!
–Pues no sé dónde está, mi ama, de veras que no sé. Él se fue esta mañana para el ingenio... —Y en tono de misterio, agrega—: Se llevó dos caballos... Uno primero y otro después, y me dijo que no hablara con nadie, que no le dijera nada a nadie, que si me buscaban para preguntarme, me escondiera. Y toda la tarde estuve escondido, hasta que se fue ese viejo malo que le pega a la gente... Bautista, ¿no?
–¿Bautista? ¿Que Bautista se fue?
–Si, mi ama, se fue. Metió ropa en un saco, y dos panes y un queso... Luego metió el saco en la alforja de una muía negra que estaba de aquel lado, se puso la chaqueta y el sombrero, cogió la escopeta del sereno, se montó en la mula y se fue...
–¡Bautista se fue... se fue...! —murmura Aimée consternada—. ¿Y tu amo, Colibrí? Dime todo lo que sepas de él. ¡Dímelo!
–Usted también lo sabe, porque es el ama nueva, ¿no? Eso me dijo el amo... Que íbamos a tener ama nueva y que era usted. Yo a nadie, a nadie le digo nada, pero usted si lo sabe... Usted lo sabe todo...
–¿El qué? ¿El qué es todo?
–El barco está en la playa chiquita, al lado del ingenio, y esta noche a las doce estará el amo detrás de la iglesia, y usted se va con él... ¡Usted y yo nos vamos con él!
Aimée ha cerrado los ojos sintiendo que algo helado la recorre de pies a cabeza. Es terror, es espanto... Todo es cierto, respiran verdad las ingenuas palabras del muchachuelo que se ha acercado a hablarle en tono de misterio, brillantes los negros ojos sobre el rostro oscuro, tembloroso y asustado él también. Con angustia mira Aimée a todas partes hasta comprobar que nadie ha escuchado las palabras del pequeño... Luego piensa en aquella carta, caída sabe Dios en qué mano. ¿Pero qué importa aquel papel, comparado con el apremio del momento? El Luzbelescondido muy cerca, aguardándoles, listo para partir quién sabe hacia qué rumbos, hacia qué aventuras, hacia qué puertos... El Luzbel, un barquichuelo ridículo donde la voluntad de Juan es omnipotente, donde habría de someterse, como una esclava, a su dominio, perdido todo: fortuna, dignidad, posición, derechos... hasta el nombre. Ha juntado las manos, ha alzado los ojos al cielo... Si supiera rezar, rezaría en este instante; pero como un relámpago pasa un nombre por su pensamiento:
–¡Mónica! ¡Mónica! Ella puede salvarme... ¡Sólo ella...!
Como una fiera perseguida, ha salvado Aimée el ancho terreno que separa las caballerizas del lujoso edificio central, pero no tuerce hacia el lado izquierdo... Va directamente hacia las habitaciones de los huéspedes, salva la escalinata de piedra, llega junto a la puerta del cuarto de Mónica y alza sin llamar el picaporte, entrando de repente...
Lentamente, Mónica se levanta del reclinatorio en que oraba inclinada la frente, y poco a poco va dominando su emoción, su angustia, su extrañeza, mientras juntas las manos, viviendo un minuto de verdadera agonía, Aimée le aguarda...
–¿Qué te pasa, Aimée? ¿Qué tienes? ¿Para qué vienes a buscarme así?
–No sé ni para qué vengo ni sé cómo me arriesgo acudir a ti... No merezco tu ayuda ni tu apoyo. Merezco que me vuelvas la espalda, que me eches de aquí sin oírme siquiera...
–Habla, que ya te estoy oyendo...
–No, no me atrevo ni a hablarte siquiera... Perdóname... ¡Estoy perdida si tú no me salvas, si tú no me ayudas, si tú no lo detienes!
–¿Detener a quién? —apremia Mónica francamente alarmada.
–¡A Juan del Diablo...! —estalla Aimée.
–¡Ah! —se tranquiliza Mónica—. Pensé...
–Renato no sabe nada. Me cree pura, limpia, inocente, y no me importa morirme cien veces con tal de que siga creyéndolo... Es por él, Mónica, te juro que es por él... ¡Es por Renato que no quiero cometer esa infamia! ¿Cómo puedo destrozar el corazón de un hombre tan bueno? ¿Cómo puedo amargar su vida para siempre? ¿Cómo puedo clavarle el puñal de una desilusión así? Si te pido que me ayudes, si te pido que me salves, es por él, Mónica... Tú me comprendes... ¡Hermana... Hermana...!
–He resuelto apartarme de tu camino, Aimée. He resuelto dejar que sigas tu suerte... Mi lucha fue inútil, y la abandono. ¡Haz lo que quieras, todo lo que quieras...!
Como desplomada en la alfombra, a los pies de Mónica, está Aimée, que ahora se ha incorporado, tomando desesperadamente entre las suyas las manos heladas y blancas de su hermana. Como lejana, como ausente, ha permanecido Mónica sin dar muestras de que aquel dolor, verdadero o fingido, le conmoviera. Ha hecho el ademán de alejarse, de apartarse, pero Aimée, desesperada, le cierra el paso:
–¡No puedes abandonarme ahora!
–Cien veces me pediste que me fuera, que te dejara en paz...
–Cien veces lo pedí, y no lo hiciste. Continuaste aquí impidiendo con tu presencia que yo resolviera mis cosas mal o bien, exasperándome, enfureciéndome... Y ahora... precisamente ahora...
–¿Pretendes echarme a mí la culpa? —le ataja indignada Mónica.
–No, hermana, no es eso... Al contrario... Mido, veo, palpo que tienes razón en todo, que tus reproches eran merecidos, que tus pronósticos eran ciertos. Como una loca seguí la ley de mis instintos. Ciega por una pasión malsana, rodé y rodé, y ahora estoy al borde del infierno... Pero no quiero caer más abajo, no quiero seguir rodando, no quiero hundirme en el cieno definitivamente, y hundir conmigo el nombre de mi esposo...
–¡Ahora piensas en tu esposo! ¡No mientas más!
–Te lo juro, hermana... Me enloquece la idea de perderlo, de ser indigna a los ojos de él... Estoy desesperada, arrepentida... No quiero más que a Renato, no quiero vivir más que para él... ¡Pero Juan no me deja! ¿No lo comprendes?
–¿Que no te deja? ¡No sigas mintiendo! ¡Tú eres quien lo busca, quien lo enloquece, quien le has jurado que lo amas a pesar de todo, que estás dispuesta a seguirle a donde quiera que él te lleve...!
–¡No... No... No iré con él! Antes se lo diré todo a Renato. Si tú no me ayudas, si tú no me salvas, buscaré la muerte... Le confesaré la verdad a Renato, y que me mate. Sí, que me mate, para acabar con todo de una vez... ¡Que venga el escándalo! ¡Que venga la muerte! ¡Yo misma le saldré al encuentro!
–¡Aimée! ¿Dónde vas? —detiene Mónica con un grito a su hermana que empieza a alejarse con pasos rápidos—. ¿Estas loca?
–¡Poco me falta! Pero antes que Juan venga a buscarme a esta casa, antes de ponerlos a él y a Renato frente a frente, en una lucha en la que Renato será vencido... Porque Juan le matará; Juan es más audaz, más fuerte... Antes que Juan le mate a él, prefiero que Renato me mate a mí. Y ahora mismo...
–¡Quieta, Aimée! ¿Dónde está Juan? ¿Qué quieres que haga?
–¿Vas a ayudarme? ¡Mónica de mi alma! Ya sé que no lo haces por mí... A mí quisieras verme muerta...
–No, Aimée. Eres mi hermana, mi sangre... Debiera aborrecerte, abandonarte a tu suerte, pero no puedo hacerlo. No es sólo por Renato; es por ti también. Si hay algo que yo pueda hacer...
–Juan te escuchará. A ti tiene que escucharte... Eres la única que puede detenerlo, aunque sea de momento... Un plazo, una prórroga, unas horas de tiempo para hacer algo, algo con qué librarme de ese maldito Juan...
–Ahora le maldices...
–¡Le maldigo y le aborrezco! ¡Quiero a Renato y viviré para él! ¡Te lo juro! Si me salvas de ésta, seré la mujer más buena, más sumisa, más honesta, más dedicada al amor de mi esposo...
–¿Pero cómo salvarte, Aimée?
–Juan quiere llevarme esta noche... A las doce me espera con dos caballos detrás de la iglesia... Si no voy, si no llego, si falto a esa cita, vendrá a buscarme, me arrastrará con él... Ha jurado que me llevará, aunque sea delante de Renato...
–¡Pero es un salvaje, un demente! —exclama Mónica con el espanto reflejado en su blanco rostro.
–Es... quien es. Ya lo sabes... Procura sólo que no dé el escándalo esta noche. Dile que estoy enferma, prométele en mi nombre que me iré con él... Pero no esta noche, no en este momento... —Y, visiblemente alarmada, señala—: ¡Porque ya son las doce! Seguramente que en este instante llega... Esperará sólo unos minutos si yo no me presento, si tú no llegas a detenerlo. No le importará matar ni destrozar a Renato. ¡Lo odia, lo odió siempre! ¡Corre, Mónica, corre, ve y háblale...! Yo me quedaré aquí rezando porque Dios tenga piedad de nosotros, y porque acepte mi arrepentimiento...
Ha caído a los pies del crucifijo que preside la alcoba de Mónica, y llora... llora de espanto, de angustia, de miedo... Mónica le mira un instante, perladas de sudor las sienes, y venciendo su horror, ofreciéndose entera al momento terrible, sale arrastrando el cuerpo helado y el alma ardiente...
3
NERVIOSO, INQUIETO, CON una impaciencia que es alegría febril, va Renato de un lado a otro del despacho, seguido por los cansados pasos del viejo Noel. Un instante, los ojos del joven D'Autremont miran compasivos al viejo notario, para en seguida proponerle:
–Está usted rendido. Váyase a descansar si quiere...
–¿Piensas que podría descansar sin saber en qué acaba todo esto? Vamos a hacer un trato, hijo: tú te vas a descansar, y yo lo espero.
–¡Qué ocurrencia! Usted sí que se ve que no puede más. Vaya, Noel, vaya a reposar...
–Me voy, pero sólo a dar una vuelta. Mucho me temo que doña Sofía no se haya acostado esperando que pase yo a hablar con ella. Si me permites usar esta puerta secreta... Da directamente frente a la alcoba de tu madre, según me dijo ella. Se abre oprimiendo la moldura, creo que en este lado... Aquí... Si... se hunde la moldura, pero no se abre la puerta...
–¡Oh! ¡El escondrijo que buscábamos! ¿No le dije que quedaba en este panel? Se abrió al apretar usted la moldura...
Han ido los dos hacia el estante, donde efectivamente se encuentra el hueco de una puertecilla... Pero en la oscura cavidad sólo hay un papel arrugado... un papel del que los dedos de Renato se apoderan rápidamente y, emocionado exclama:
–¡Aquí está! ¡Esto era! Delante de mí, mi padre arrugó esta carta y la arrojó aquí dentro.
–¿Era esa la carta que...?
–Si... Creo que si... Usted, naturalmente, sabrá lo que dice...
–No, hijo, nunca llegué a leerla. Bertolozi la envió con el propio Juan, como ya te conté, y tu padre la leyó frente al cadáver del que había sido su implacable enemigo...
Fija la vista en aquellas líneas que le queman, Renato permanece silencioso e inmóvil mucho tiempo, y al fin comienza a leer en voz alta lo que ya leyó con la mirada. Comienza a leer con la misma angustia, con el mismo invencible respeto conque leyó su padre frente al cadáver de Andrés Bertolozi.
Con mis últimas fuerzas te escribo, Francisco D'Autremont, y te pido que vengas a mi lado... Ven sin miedo... Es tarde para que yo me cobre en sangre todo el mal que me has hecho. No he de repetirte cuánto te odio. Tú lo sabes... Si se matase con el pensamiento, te habría aniquilado, pero sólo yo mismo me he consumido inútilmente en la hoguera de este rencor que me pudre el alma. Me mata el odio más que el alcohol... Por odio he callado durante años enteros. Hoy quiero decirte algo que acaso te interese. Esta carta la pondrá en tus manos un muchacho. Tiene doce años y nadie se ocupó jamás de bautizarlo. Yo le llamo Juan, y los pescadores de la costa le dicen algo más... Juan del Diablo. Es una fiera, un salvaje, lo crié en el odio... Tiene tu corazón malvado, y yo le he dado, además, rienda suelta a todos sus instintos, he destilado sobre su corazón rencor y veneno... ¿Sabes por qué? ¡Es tu hijo!"
La vieja carta de Bertolozi ha temblado en las manos de Renato, como tembló primero en las de Francisco D'Autremont. Sus ojos, agrandados de angustia, se alzan para recorrer la estancia, sin verla, y la figura desolada del viejo notario, inmóvil, mudo junto a él... Un instante respira con dificultad, ahogado por la emoción de aquella tragedia, no por lejana menos cruel; pero de nuevo los renglones desiguales le atraen como si ardiesen. Otra vez vuelve a ellos, y otra vez bebe en aquellas letras todo el veneno que Andrés Bertolozi pusiera en ellas:
–“Si tu hijo está frente a ti, míralo a la cara. A veces es tu vivo retrato, otras se parece a ella... a ella... la maldita ramera que me traicionó, la que me arrancaste, la que fue tuya, como es tuyo ese hijo, vergüenza de mi vida. Tómalo, llévatelo... Tiene el corazón podrido y el alma dañada de rencor. No sabe más que odiar, que aborrecer... Si lo llevas contigo, será tu enemigo, envenenará tu hogar y turbará tus sueños. Si lo abandonas, rodará a lo más bajo, será un asesino, un pirata, un bandido que acabará en la horca... Y es tu hijo... ¡Tu hijo...! Tiene tu misma sangre... ¡Esa es mi venganza!"
Con dolor intenso, pálido de espanto primero, rojo de indignación un instante después, Renato D'Autremont estruja aquella carta, último mensaje del rival vencido, del enemigo triunfador en la muerte. Y como Francisco, en aquella madrugada fatal, siente el anhelo de escupir sobre el rostro muerto, sobre la tumba de Bertolozi...
–¿Puede un hombre ser tan vil, Noel? ¿Puede alguien vengarse de este modo en la carne indefensa de una criatura inocente? ¿Sabía usted todo esto?
–Lo presentía, aun sin haber conocido hasta ahora esta carta horrenda...
–¿Y Juan? El pobre Juan...
–Mi compasión por él tenía, como ves, toda la razón del mundo. Era bien justa, como justo era el empeño de tu padre en protegerlo. Pero todo se puso contra él...
–Fue mi madre la que se puso contra él... Recuerdo aquellas horas, como si las viviera de nuevo. Recuerdo aquella noche en que mi padre salió a caballo por última vez, y el recuerdo es como una quemadura... ¡Porque yo también me volví contra él!
–Renato, hijo, ¿qué dices?
–Fue por defender a mi madre, y sus últimas palabras fueron para librar del peso a mi conciencia... Sí, Noel... En su lecho de muerte, mi padre me dijo dos cosas: que había hecho bien defendiendo a mi madre, aun contra él, y que ayudara a Juan, que le tendiese mi mano de amigo, de hermano... De hermano, sí, esa fue la palabra que usó, la recuerdo perfectamente... Y esa palabra se clavó para siempre en mi corazón de niño, y le juré cumplir su deseo, ¡y contra el mundo entero lo cumpliré, Noel!
Ha dejado caer la carta sobre la mesa, Se ha enjugado las sienes, húmedas de un sudor de angustia. Luego, con rápido movimiento, toma el viejo papel estrujado y lo enciende en la llama amarilla de la lámpara, comentando:
–Ahora quemo esta infamia, este papel odioso, este grito de rencor y bajeza, que es la herencia de Juan... Yo le daré otra, le daré la que mi padre quiso que le diera: mi confianza, mi afecto, mi cariño de hermano... y la mitad de estas tierras que por su sangre le pertenecen...
–Hijo, por Dios... Ten prudencia...
–Prefiero tener justicia, Noel. Que al fin haya justicia sobre la tierra de los D'Autremont... Justicia, comprensión, amor y piedad para los que viven, y perdón para los pecados de los que han muerto...
Ha dejado caer sobre el ancho cenicero de porcelana la carta que es ya sólo un puñado de ceniza negra; luego, con rápido ademán, va hacia la puerta, y el viejo notario pregunta:
–¿Dónde vas, Renato? ¿No esperas a Juan?
–No puedo ya esperarlo. Noel. ¡Ahora voy a su encuentro! En el ancho portal casi en penumbras, Renato retrocede un paso contemplando a Yanina. Ha estado a punto de tropezar con ella al salir del despacho. Por primera vez, los ojos claros y dulces del hijo de Sofía se fijan en ella con suavidad. Tiene el corazón henchido de ternura, de comprensión humana, de amor y compasión para todos los seres de la tierra. Se siente inmensamente generoso, dispuesto a la bondad y a la indulgencia, y domina hasta él movimiento instintivo de antipatía que le produce la delgada y oscura mestiza, y pregunta afectuoso:
–¿Qué pasa, Yanina, por qué me miras de esa manera?
–Parece usted contento, señor...
–Sí, Yanina, estoy contento...
–Sin embargo, es preciso que sepa la verdad, que no le engañen más, que no se burlen más de usted... Que sepa quién le miente, quién le deshonra...
–¡Yanina! ¿Qué estás diciendo? —se exalta Renato, endureciéndose el gesto de su expresión, hace un momento todo dulzura.
–¡Lea usted esta carta, señor Renato! ¡Léala!
Las palabras de la mestiza han sido una sacudida brutal, un descender violento del exaltado y luminoso clima de ternura, de amor y de nobleza en que su alma vivía. Es un halo que se le derrumba, un mundo de ilusiones que se despeña, una espantosa sensación de caer en el vacío... De un manotazo ha arrebatado el sobre de manos de Yanina sin mirar siquiera a quién va dirigido. Luego lee de golpe, como si tragase de un solo sorbo un vaso de veneno, y conmina a la mestiza:
–¿Qué significa esto? ¿Quién te dio esta carta? ¿Para quién es?
–¡Para Juan del Diablo!
–Para Juan de Dios... —rectifica Renato, leyendo—. ¿Quién escribió esta carta?
–¿No lo está viendo? ¿No lo sabe? ¿No conoce la letra de...?
Otra vez ha vuelto Renato a mirar aquellas líneas, aquellas letras que parecen danzar ante sus ojos, arder en chisporroteo de burla y de ignominia... aquellas palabras cuyo significado horrible no quiere comprender, y que, sin embargo, va penetrándole más y más, hasta clavarse en su fibra más sensible. Con ojos de loco mira a Yanina, que retrocede como disponiéndose a huir, cuando él le cierra el paso:
–¡Te he preguntado quién te dio esta carta!
–No me la dieron a mí... La robé, la recogí cuando la dejó caer la estúpida con quien la enviaron. Esta es la carta que la señora Aimée mandó a Juan del Diablo con Ana su criada de confianza. ¡La mandó entregarla a Juan del Diablo!
–¡A Juan del Diablo! ¡A Juan del Diablo! ¡Lo que dices es mentira!
–¡Es verdad! ¡Lo juro! La señora Aimée...
–¡No la nombres para mancharla, porque te va en ello la vida! ¡Mientes... Mientes...!
–¡No miento! ¡La señora Aimée quiere a Juan del Diablo! ¡Se ven a solas, tienen entrevistas...!
–¡Calla! ¡Calla!
Rudamente, la mano de Renato ha tomado la garganta de la mestiza y aprieta enloquecido, mientras, sin defenderse, lanza Yanina su postrer chorro de veneno:
–¡Es la verdad, es la verdad! ¡Máteme a mí si quiere, por decírselo; pero mátela también a ella por ser una traidora!
–¡Oh, basta! ¡Basta!
La ha soltado haciéndola caer; un instante la mira como fuera de sí, luego vuelve la espalda y corre hacia su alcoba...
Aimée se ha puesto de pie apoyándose en el reclinatorio, donde ha permanecido inmóvil, de rodillas, juntas las manos, sin llorar ni rezar, doloridos por la tensión el cuerpo y el alma... Ahora sacude la oscura cabeza, ante la llegada de su madre, que la interroga:
–Hija, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está tu hermana?
–Ha ido a un recado mío. Le pedí que me hiciera un favor, y está haciéndomelo... Eso es todo... Iba a esperarla aquí...
Aimée se ha dirigido hacia la ventana, ha tratado de percibir todos los ruidos, pero ninguno llega hasta ella en el hondo silencio de la noche... Todo está en sombras, todo parece totalmente tranquilo, sólo un paso que llega muy de prisa hace helarse la sangre en sus venas. Quiere retroceder, esconderse, huir, pero ya es tarde, pues Renato irrumpe en la habitación y ordena autoritario:
–¡Aimée! ¡Ven!
La ha arrastrado casi, llevándosela consigo, los dedos como garfios de acero clavados en el brazo de ella, obligándola a alejarse de aquella alcoba donde queda sola la asustada Catalina, que no ha tenido tiempo siquiera de pronunciar palabra alguna. La ha empujado, colocándola por la fuerza bajo el farol de luz amarilla, y queda mirándola muy de cerca de hito en hito, con expresión, fiera y terrible, mientras ella tiembla y en vano intenta retroceder... No tiene dónde dar un paso atrás, y él está allí... En sus ojos claros hay una llamarada de cólera infinita, de rencor sin nombre, un fuego que Aimée nunca ha visto en aquellas pupilas, pero que bien conoce en otros ojos, y suplica asustada:
–¡Renato! ¿Estás loco?
–¡Loco y ciego tuve que haber sido! ¡Hipócrita! ¡Perdida!
–¿Por qué hablas de ese modo? ¿Por qué me miras así? —Y con ahogado espanto intenta defenderse—: Renato, ¿has perdido el juicio?
–¿Recuerdas esta carta? ¡Dime!
–Yo... Yo... Yo... —balbucea Aimée sin encontrar salida.
–Es tuya... No lo niegues, no puedes negarlo. ¡Es tuya, sí, tú la escribiste! ¡Me engañabas!
–¡No, Renato, no... ¡
–En esta carta gimes, suplicas, le pides compasión a otro hombre, y es a mí a quien debías pedirla... Pero no lo hagas, porque será inútil... ¡Será inútil!
Aimée ha tratado de huir, pero las manos de Renato la atenazan oprimiéndola, suben a su garganta, rudas y decididas... Con la suprema audacia del terror, Aimée logra rehuirlas para destilar el veneno de una acusación:
–No soy yo la culpable. ¡Te lo juro! ¡Es ella... ella...! Pido compasión, pero no para mí. Pido piedad, pero es para ella. Me humillo y suplico, pero es para salvarla a ella. ¡A Mónica!
–¿Qué es lo que dices?
–¡Mónica es la amante de Juan del Diablo!
–¡No! ¡Imposible!
–Juré callar a costa de todo... Juré no decirlo... Por mi madre. Renato, por nuestra pobre madre, quise salvar a mi hermana. Quise salvarla a costa de mi misma. ¡Ten piedad de ella, Renato! ¡Ten piedad de ella, y ten piedad de mí!
Como si un golpe brusco le despertara, como si ascendiera del fondo de un abismo, como si en sus tinieblas se hiciera la luz de repente, como si en medio de su desesperación sin límites un rayo de esperanza llegara deslumbrándole, Renato ha retrocedido buscando la verdad en los ojos de Aimée, que ahora lloran de espanto, en sus manos extendidas que piden compasión y piedad, es aquella voz que el terror ha quebrado en sollozos, mientras torpe y desesperadamente barbota su mentira:
–Es Mónica... Es Mónica... Mi pobre hermana que está loca, ya te lo dije. Le escribí a esa fiera de Juan para detenerlo. No era posible abandonarla en manos de esa bestia sin corazón. Darla a Juan es igual que entregarla indefensa en las garras de un tigre... ¿No me entiendes, Renato? ¡Mónica es la amante de Juan! Se entregó a él en un momento de locura, sin saber lo que hacía, y él la ha convertido en su esclava, en su víctima. ¿No comprendes?
–¿Y cómo puedo comprender...?
–Ella le quiso, perdió la razón un momento, y ahora él es el amo. Manda, ordena, la arrastra como a un guiñapo... y amenaza con el escándalo. Y ella se muere de espanto, y sufre, y llora y... ¡Es un canalla, Renato, un canalla, un bandido! Pero no le provoques, no te pongas frente a él... Deja que sea yo quien le hable, quien le diga...
–¡No mientas más! —estalla con furia Renato.
–¿No crees lo que te digo? ¡Te juro que es por Mónica que escribí esta carta! Ella estaba enloquecida de espanto y me pidió auxilio. La tiene acorralada, aterrada, y ahora mismo...
–Ahora mismo, ¿qué?
–¡Están discutiendo allí, tras la iglesia! Ella lucha por convencerlo de que se aleje, de que la deje volver a su convento... Es lo único que le pide, lo único que le implora...
–¿Detrás de la iglesia dijiste?
–Renato querido, ten lástima de Mónica... y perdóname... Perdóname por no habértelo dicho. Ella no me perdonaría jamás si supiera que tú lo sabes. Ella está arrepentida... Quiere matarse, morirse...
–¿Por Juan del Diablo? —prorrumpe Renato con desbordado sarcasmo y amargura.
–No por él, sino por su pecado, por su vergüenza... Yo quiero ayudarla a que él se aleje. Se lo he prometido... Comprar su marcha y su silencio... Tal vez un poco de dinero bastaría...
–¿Crees tú que basta con un poco de dinero —salta Renato con ira concentrada– ¿Crees que Juan es el más vil, el más canalla, el más prostituido de los hombres?
–Sí, Renato, sí. Es todo eso... Por ello Mónica está enloquecida. Sabe que mamá se moriría si ella diera un escándalo así. Le prometí hablar con esa fiera, detenerle, pedirle... —Se interrumpe de pronto y al observar el movimiento de Renato, pregunta espantada—: ¿Dónde vas?








