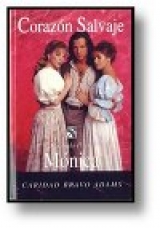
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
–¿Matarse ella? —sonríe Juan despectivo—. Como si fuera posible para ella ir contra sí misma por nada ni por nadie. ¡Matarse ella...!
Un instante, cruzados los brazos, Juan ha contemplado el rostro oscuro, de expresión estúpida. Luego, bruscamente, le vuelve la espalda y ordena a Colibrí:
–¡Vámonos!
–Sí, mi amo, vámonos. ¿Traigo los caballos?
–¿Va a ir a caballo? —pregunta Ana con extrañeza—. ¿Hasta dónde?
–¡Hasta el infierno! Puedes decírselo así a tu ama.
–Si es fuera de la finca, le digo que no pasa de la guardarraya. Son como cien, todos con escopetas. El amo Renato mandó abrir el cuarto grande donde estaban las escopetas, y le dieron una a cada guardia. Yo los vi de dos en dos dando vueltas por allá, y los han visto todos en la casa...
–¿Todos? ¡Entonces era una trampa! —exclama Juan—. Cuando Mónica de Molnar me rogó que me marchara, que saliera esta noche de Campo Real, seguramente no ignoraba que había hombres preparados para detenerme... tal vez, para matarme... Claro, después de todo, ¿qué valía mi vida, qué vale mi vida desdichada, comparándola con la tranquilidad de Renato? Él, sólo él importa. Y yo llegué a creer en sus lágrimas, a escuchar sus súplicas...!
–¿De quién está hablando? —pregunta Ana, que no entiende ni una sola palabra.
–¿Qué te importa? ¡Corre y dile a tu ama, a tu maldita ama, que voy allá! Anda...
–¡Corriendo y volando! —afirma Ana alejándose, al tiempo que murmura—: ¡Lo que se va a alegrar! Esta vez sí que me gané la sortija, el collar, y toda la plata que me ofreció el ama.
—Juan... ¿Eres tú...? ¿Eres tú por fin...?
Como si no diera crédito a sus ojos, Aimée extiende las manos desde aquella ventana, estrecha y alta, mientras frente a ella, en el pequeño patio embaldosado, Juan se detiene cruzando los brazos. Una cólera fría, más terrible que todos sus arrebatos, un rencor helado y sordo parece llenar hasta la última partícula de su cuerpo y asomarse a sus ojos como nunca altaneros, como nunca fieros y penetrantes... sus ojos italianos en los que Aimée de Molnar no lee más que una palabra: venganza. Y claramente asustada, ruega:
–Juan... no me mires de esa manera... Comprendo lo que sientes, lo que te pasa. Yo también estoy desesperada... Óyeme, entiéndeme... Tuve que decir eso, tuve que mentir tratando de engañar a Renato, porque iba a matarme en aquel instante... me había echado las manos al cuello... Le habían entregado la carta, la maldita carta que Ana se dejó robar...
–¡Ah... Ana...!
–Fue a buscarme como un loco y me hubiera matado, Juan, me hubiera matado en aquel instante. Lo veía en sus ojos, sentí sus manos apretándome la garganta y grité lo primero que me pasó por la imaginación... grité para salvarme, sin saber ni lo que gritaba...
–Sabiéndolo muy bien, estando muy seguro del resultado de tus palabras, habiendo preparado antes la farsa, los trucos, los recursos... Habiendo mandado a tu hermana para que ella me entretuviera y él nos hallara juntos...¡Que fácil es, que grandiosas, que maravillosas son tus casualidades...!
–¡Juan de mi alma, yo te juro...!
–¡Calla, basta, no jures más! —se exalta Juan en un arrebato de ira—. Deja la farsa y acaba de una vez con lo que tienes que decirme. Me mandaste llamar diciendo que si no acudía me iba la vida. ¿Por qué me iba la vida?
–Te mandé llamar desesperada. Dije lo primero que me pasó por la mente para obligarte a que te acercaras... Necesitaba verte, oírte, hablarte, estar segura de que no te alejas odiándome...
–¿Alejarme? ¿Tú también quieres que me vaya?
–¿Y qué otra cosa puedes hacer frente a las circunstancias? Irte... aprovechar las horas de noche que aun quedan, tomar un caballo, llegar hasta tu barco y... —Aimée se interrumpe ante la carcajada que con amarga ferocidad suelta Juan, y con una mezcla de asombro y miedo, inquiere—: Juan, ¿qué tienes? ¡Vas a volverte loco!.
–No... no temas. Eso quisieras tú, ¿verdad? Eso quisieran tú y la otra: que me volviera loco, o que fuera tan cándido como para escuchar tus consejos y ablandarme frente a sus lágrimas. Pero no lo haré... no lo haré. Fui lo bastante estúpido para quererte, lo bastante imbécil para pensar que tú también me amabas, lo bastante asno para creer hasta en la buena fe de tu hermana... Pero ya sé lo que quieren las dos, ya sé lo que entre todos me han preparado. ¿Fuiste tú la que le aconsejaste a Renato regar escopetas entre los guardias? ¿O la idea fue de Santa Mónica?
–¿Qué dices? —se desconcierta Aimée—. No entiendo nada. Te juro...
–Tal vez lo combinaron entre las dos. Saben mucho, son tal para cual... astutas como sierpes... Solamente olvidaste un detalle: que enviabas tu recado con una imbécil, con una pobre tonta incapaz de secundar tus planes, con una estúpida que tuvo la candidez de prevenirme de cuántos eran y qué armas tenían...
–¡Juan... Juan, te juro que yo no sé nada... nada...!
–Yo te juro que voy a vengarme haciendo las cosas como ustedes las hacen, clavando poco a poco el puñal... Tú y ella... y ella más que tú, porque a ti ya te odio tanto y te desprecio tanto... pero ella... ella...
–¿Qué hizo ella? ¡Te juro que no sé nada, que no entiendo nada!
–¡Entiendes demasiado! Te ha fallado el último truco, les ha fallado a ambas el plan para deshacerse de mí, haciéndome prender o matar... mejor matar, ¿verdad? ¡Los muertos no hablan! Pero no me moveré de esta casa. No tengo nada que hacer fuera de sus jardines... Al contrario, iré al despachó para decir a Renato cuánto le agradezco que vaya a apadrinarme y qué contento estoy con la boda que me prepara. Tú eres la madrina, ¿verdad? ¡Con cuánta alegría vas a llevarla hasta el altar... como vas a desearle felicidades a tu hermana, y qué dulce viaje de bodas le aguarda...!
–¡No, no, tú no vas a casarte con Mónica!
–Yo sí voy a casarme. Lo manda Renato, que es el rey de Campo Real. Me casaré mañana, y desde ahora voy a empezar a prepararme, voy a pedirle a mi futuro cuñado el regalo que me hace falta: ¡un barril de aguardiente para el viaje!
Sin escuchar los gritos de Aimée que le llama con desesperación, sin volver siquiera la cabeza para escuchar aquella voz que implora desde la pequeña ventana, Juan se ha alejado cruzando el patio, con una sola idea, con una sola obsesión: vengarse... Vengarse usando las mismas armas que cree usadas contra él: la astucia y el engaño... Vengarse hiriendo poco a poco, destrozar golpe a golpe otras vidas, como una a una han sido destrozadas sus ilusiones. Y por la diabólica alquimia de aquella intriga en que se agita, su odio más ardiente no es para la mujer que le ha engañado, no es ni siquiera para ese Renato en cuyas venas sabe sangre de hermano. Es para Mónica de Molnar, para la frágil mujercilla que, un instante arrastrándose a sus pies, logró convencerle hasta las entrañas; para la que estuvo a punto de ganar la batalla apelando a su compasión y a su piedad. Ahora, repentinamente, sólo piensa en ella, ¡y con qué furor, con qué ansia sueña tenerla a su antojo y albedrío sobre la cubierta del Luzbel, como un botín más en su carrera de pirata, como una propiedad de conquista en aquella lucha desesperada que es, y siempre fue, su vida, en guerra contra todo el mundo en que naciera, contra la sociedad que le rechazara, contra el techo y el pan que se le ofreciera en su infancia, contra todos, en fin... contra todo y contra todos...!
Aimée ha saltado por la estrecha ventana, golpeándose al caer; pero dominando el dolor se levanta tambaleante, y arrastrando la pierna dolorida, da unos pasos sin saber qué rumbo tomar para seguirlo... Y es un grito bronco de ansiedad y desesperación el que sale de su garganta:
–¡Juan... Juan!
–¡Aimée! ¿Por qué gritas así? ¿Estás loca? —reprende Monica en voz baja, acercándose a su hermana.
–¡Juan! ¡Juan! ¡Búscalo, corre tras él, Mónica! ¡Detenlo, llámalo! ¡Va como un loco!
–Como quiera irse, pero que se vaya. ¡Que se vaya!
–¡Es que no se va, Mónica! ¡Está cómo loco! ¡Quiere vengarse!
–Su única venganza es cumplir la palabra que me ha dado a mí: irse para siempre. Y esta vez serán inútiles tus gritos y tus lágrimas. ¡Se irá para siempre! Con lágrimas y súplicas le arranqué la promesa, y va a cumplirla...
–¡No seas estúpida! Te estoy diciendo que no se va. ¿No me entiendes? ¡No se va! ¡No se va! Se queda para vengarse. Dice que va a casarse contigo para castigarme, para volverme loca con lo que sabe que puede lastimarme más, sabiendo que lo que más puede herirme en el mundo es pensar que tú... ¡que tú y él...!
Fieramente, Mónica de Molnar ha enfrentado a su hermana. Sus blancas manos se crispan en los hombros de Aimée, sujetándola, zarandeándola, obligándola a mirarla cara a cara, los ojos en los suyos relampagueantes, y ordena indignada:
–¡Calla! ¡Calla! ¡No digas una palabra más, porque no respondo de mí! ¿Por quién me has tomado? ¿Piensas que soy de tu misma carroña, mujerzuela despreciable? ¿Qué es lo que has llegado a pensar? ¡Cállate ya!
–¡Tú eres la que has de callarte! ¡No sabes lo que pasa o, no lo quieres saber! ¡Ó acaso sí lo sabes y estás muy conforme con llevártelo!
–¿Llevarme a quién? ¿Qué es lo que dices?
–No haces sino ir rastreando detrás de mis pasos, empeñándote en disputarme a los que me quieren a mí, a mí, a mí sola... ¡Primero a Renato, luego a Juan...!
–¡Cállate! —exclama fuera de sí Mónica, al tiempo que asesta una sonora bofetada en el rostro de Aimée.
–¡Mónica! ¡Aimée! ¿Qué es esto? —se sorprende Renato, que ha llegado silenciosamente hasta el grupo que forman las exaltadas hermanas.
–¡Renato! Ya has visto... —se angustia Mónica.
–He visto que abofeteabas a tu hermana, y comprenderás que es necesario...
–Mónica no me perdona el que haya tenido que descubrirla —interrumpe Aimée dominando la situación—. Está furiosa porque tú lo sabes, porque la obligas a casarse... Y en eso no le falta razón, Renato. En eso creo que te excedes... Si ella no quiere una reparación, ¿por qué has de imponérsela?
Mónica ha apretado los labios, ha bajado los párpados, ha retrocedido hasta encontrar el apoyo de una columna para no desplomarse, y otra vez, tras el momento de imponente cólera en la que ha sentido hervir su sangre, siente que es hielo lo que le corre por las venas, que son como de plomo su cuerpo y su alma... Y escucha, como a través de muchos velos, indiferente ya a fuerza de sufrir, las palabras de su hermana:
–Está como loca y por eso le perdono hasta que me maltrate. Al fin y al cabo, este es un asunto que no te concierne directamente, Renato. Lo mejor será que dejes en paz a Juan del Diablo, que envíes a mamá y a Mónica a Saint-Pierre, y que tengas piedad de mí, que ya no puedo más... ¡que ya no puedo más!
Se ha arrojado llorando en brazos de Renato, pero él la detiene con un gesto frío. Ahora sólo mira a Mónica: su cuerpo desmadejado apoyado en la columna, sus labios apretados, sus cerrados párpados, su cabeza echada hacia atrás en la más amarga actitud de suprema desesperación... Y con gesto sereno y tono mesurado, expone:
–Si realmente Juan te debe una reparación, Mónica, no es posible que no quieras aceptarla. Si realmente tuviste la debilidad de caer en sus brazos, no es posible que una mujer como tú se niegue a casarse... Mal o bien, tuviste que quererlo para hacer lo que hiciste, y si lo que te asusta es su modesta posición, acaso deba adelantarte que después de la boda las cosas cambiarán. Perdóname si insisto, pero tengo la absoluta necesidad de saber que quieres a Juan, que quisiste a Juan, que fuiste suya, tú, tú... Y habiendo sido suya, no puedes rechazar lo que te ofrezco, que es lo único digno, lo único decente: ser su esposa...
–¡Pero si ella no quiere...! —se rebela Aimée.
–Sí quiero, Renato. Me casaré, me iré con él a donde quiera llevarme. ¡Dije que sí, y es mi última palabra!
Aimée ha escuchado temblando las palabras de Mónica, y se diría que, sin apenas cambiar, algo se despeja en el endurecido rostro dé Renato. Un instante aparta éste la vista de la pálida mujer recostada en la columna, para clavarla en el rostro de su esposa. También Aimée de Molnar está intensamente pálida; como los de Mónica, también tiemblan sus labios; pero hay un relámpago siniestro en sus brillantes ojos de azabache, y la luz que un momento iluminara el rostro de Renato parece apagarse cuando de sus labios destila sutil y dolorosamente la ironía:
–¿Ves? No era necesario llegar a los extremos de antes para convencerla de lo que es justo y natural. Cualquiera puede tener un instante de debilidad, pero las gentes bien nacidas saben siempre que hay necesidad de reparar, y Mónica no desmiente la casta... Y ahora, para ti, Aimée, una pequeña pregunta de orden personal: ¿Por dónde saliste del cuarto?
–¿Yo? Pues... Bueno... por esa ventana... Tu ridiculez de encerrarme me obligó a cualquier cosa, y aprovecho la oportunidad para decirte que no estoy dispuesta a tolerar la forma en que me tratas...
–Me temo que tendrás que tolerar muchas cosas más, querida —anuncia Renato con suavidad, pero con un oculto acento ominoso—. Volvamos al cuarto... Deja a Mónica en paz... Ella me parece que comprende las cosas mejor que tú, y acepta plenamente las consecuencias de sus actos. ¿Verdad, Mónica?
La pálida frente de Mónica se ha alzado, sus claros ojos, limpios, puros, altivos, se clavan un instante en los de Renato haciéndole estremecerse con una involuntaria sensación de respeto, cuando ésta asiente dignísima:
–En efecto, Renato. Acepto y afronto plenamente las consecuencias de mis actos...
5
–SIÉNTATE Y DESCANSA. Mañana te aguarda un día de grandes emociones... un mañana que ya es hoy...
Los dos, Aimée y Renato, han alzado la cabeza. Por la abierta ventana se divisa un trozo de cielo que empieza a clarear. En él arde una estrella, roja como una brasa, como un botón de fuego, como una ardiente gota de sangre...
–Todo estará listo a la hora que haga falta: los papeles, el cura, el juez. Por fortuna, el notario lo tenemos en casa. Un poco remiso andaba el bueno de Noel, pero después ha desplegado una actividad extraordinaria, cuando se ha dado cuenta que de verdad le iba en esto la vida a Juan del Diablo. Siempre ha tenido una extraña debilidad por mi hermano...
–¿Eh? —se asombra Aimée—. ¿Qué dices, Renato?
–Creo que ignorabas ese detalle. Sí, Juan del Diablo es mi hermano. Claro que con el yelmo del escudo de los D'Autremont virado hacia la izquierda; peor aún, porque ni siquiera es un simple bastardo... Es un hijo del adulterio, de la infamia, de la traición de una mujer y de la deslealtad de un amigo... Duele decirlo, pero ese amigo infiel fue mi padre, pero vaya la verdad por delante...
Aimée ha bajado más la cabeza, ha hundido un instante el rostro en las manos. El corazón le late tan fuerte, que cree no poder resistir más. Todo a su alrededor es como una pesadilla, como un torbellino de locura, mientras ásperas, irónicas y heladas, siguen sonando, como si flotasen en un negro infinito, las frases de Renato:
–Justamente anoche tuve la seguridad de que era mi hermano. Y mira tú lo que somos los imbéciles, los sentimentales, los de corazón blando... Sentí una ternura y una alegría infinita, salí a buscarle para estrecharlo entre mis brazos, para ofrecerle lo que, según mi utópico sentido de la vida, le pertenecía: la mitad de cuanto tengo... Para rogar a mi madre, con lágrimas en los ojos, que me permitiese darle también el nombre de mi padre, para hacerle completamente igual a mí... Qué imbécil soy, ¿verdad?
–¿Por qué hablas de ese modo? ¿Por qué destilan así odio y amargura tus palabras?
–¿Me lo preguntas de verdad? ¿No lo sabes? A veces basta un rayo de luz para ver el abismo; basta un minuto para que la vida cambie para siempre... —Renato hace una mueca, y es más intensamente amarga la bocanada de veneno que sube a sus labios—: Sí... Es mi hermano... mi hermano el perdido, el contrabandista, acaso el pirata... como Mónica es tu hermana hipócrita y rastrera, cínica y liviana... ¿Verdad?
Ha esperado la respuesta largo rato hasta que, al fin, escapa trémula y mojada de lágrimas de los labios de Aimée:
–Eres muy severo con ella, Renato. Yo... yo me atrevería a suplicarte que los miraras con más indulgencia... con más...
Ha callado, ahogándose, y Renato da un paso más hacia la ventana abierta, desde donde divisa el amplio panorama del valle, los sembrados, los campos verdes, las cumbres de las altas montañas que doran ya los primeros rayos del sol... Su vista baja hasta más cerca y se estremece al ver al hombre que, cruzados los brazos, torvo y ceñudo frente a la morada de los D'Autremont, observa también al sol que nace. Luego sonríe con sonrisa de hiel y sus manos bajando hasta Aimée, la obliga a levantarse, a mirar por aquella ventana, al tiempo que señala:
–Mira a Juan. Está contemplando salir el sol del día de sus bodas... el día en que la vida de los hombres cambia... ¡El día de su boda!
—¡Oh, Juan!... ¿Qué haces?
–Ya lo ve, desayunarme a la moda marinera, con lo primero que hallé a mano. El servicio en esta casa está dejando bastante que desear. ¿Dónde se fueron aquellas filas de lacayos de chaquetas blancas? ¿Son acaso los que rondan ahora los caminos con la escopeta al brazo?
–Juan, te suplico que no bebas más...
La mano de Noel, adelgazada y temblorosa, se ha apoyado en el brazo de Juan apartando la copa que éste va a llevar a sus labios, y los tristes y cansados ojos se fijan largo rato en el rostro del muchacho, endurecido de rencor y de cólera, cerrado como una noche de tempestad. Están en un ángulo del amplísimo comedor, junto a los armarios cargados de vajillas de plata, donde Juan, revueltos los cabellos, desabrochada la camisa, toscos los ademanes de marinero, es una figura tan extraña, tan ruda y anacrónica, como cuando de niño pisó por primera vez aquella estancia con los pies descalzos, con el traje de terciopelo de Renato como inútil regalo...
–¿Qué pasa contigo, Juan? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Te aseguro que todo esto es como una pesadilla. Anoche te busqué por todas partes y, al no encontrarte, tuve la esperanza de que te hubieras ido. Luego vi los guardias... Te avisaron, ¿verdad? ¿Te avisó ella...?
–No sé a qué ella puede referirse en este caso. Me avisó una "ella", pero ninguna de las dos en las que seguramente usted ha pensado. Esas habrían estado muy satisfechas si me hubieran detenido con una bala en la cabeza o en el corazón, pero no salieron las cosas a su antojo... Mi hora no había llegado... Como para otros hombres dicen que hay una Providencia, hubo siempre un demonio que protegiera a Juan del Diablo. Un demonio que, para salvarlo, no le pide más que una cosa: Que marche adelante pisoteando a cuantos se pongan en su camino... Que viva sin piedad ni cuidados... Que atropelle y ofenda, robe o mate si es preciso matar...
–Hijo, es espantoso tu estado de ánimo, como espantosas son también la desesperación y la violencia de Renato. Tengo la impresión de que ha enloquecido de repente. ¿Cómo pudo cambiar así en una hora? ¡Qué digo una hora! Unos minutos nada más bastaron. Y no es posible que lo que oficialmente sabe, haya sido bastante para...
–¿Qué es lo que oficialmente sabe?
–No creo que necesites preguntarlo. Tus pretendidos amores con la señorita Mónica de Molnar...
–¿Pretendidos? Delante de usted ella ha confesado, ha afirmado que fue mi amante...
–¡No pretenderás que crea ese disparate! Conmigo puedes ser absolutamente franco...
–Soy absolutamente franco con todo el mundo. Noel. Me casaré con Mónica de Molnar, me la llevaré conmigo en mi barco... Será útil una mujer a bordo para lavar la ropa, hacer la comida de los muchachos, remendar las velas y fregar los platos...
–¡No puedes casarte para eso con la señorita Molnar! ¡No puedes llevártela a tu barco! Ella tiene su casa en Saint-Pierre. Ahí es donde tienes que ir y allí iré yo también en seguida para...
–¿Para qué, Noel? —interrumpe Renato, aproximándose a la mesa donde se hallan los dos hombres—. Termine la frase...
–Pues... para ayudarles a instalarse. Cuando las cosas se hacen tan precipitadas como esta boda, todo sale mal y hay después mil detalles que arreglar, y yo...
–¿Y usted cree que su presencia puede ser grata a dos recién casados? No, Noel, va usted a estorbar de un modo lamentable. Juan y Mónica van a casarse por amor. ¿No es verdad?
–Naturalmente —desafía Juan destilando ironía—. Por amor... Un amor que salva todos los escollos, que suprime todas las distancias... No se preocupe usted por Mónica, Noel. Cuando sea mi mujer, no necesitará de nada, absolutamente de nada...
–No dudo que sabrás atender y cuidar a tu esposa —concede Noel haciendo un esfuerzo.
–Tanto como Renato a la suya. ¿No la guardas tú bajo llave, Renato?
–¡No te doy el derecho de preguntarme lo qué hago! —rechaza Renato furibundo—. Ni de entrar en el comedor de mi casa... Ni de beber coñac en mis vasos... ¡Canalla!
–¡Renato! ¡Oh, Juan! —se alarma Noel ante el sesgo que repentinamente han tomado las cosas.
–No se preocupe, Noel, no se asuste —tranquiliza Juan con dolorosa impavidez—. Sus insultos no me harán saltar. Ya sé que es el amo, y al amo todo hay que tolerárselo. No en balde le respaldan cien hombres armados. Es un detalle que da fuerza y valora sus mandatos... Magnífico detalle...
–¡Basta! ¡No voy a tolerar...!
–¡Soy yo quien dice, basta! No pisaré tu comedor, no beberé en tus malditos vasos... Aguardaré la hora de mi matrimonio y me iré con mi mujer adonde me dé la gana llevarla. Es lo que exigiste, y es lo que hago... ¡Nada más! —escupe Juan con fiereza incontrolable. Y dando la espalda a su rival se aleja con paso precipitado.
–¡Ah, carroña! —insulta Renato enardecido—. ¿Por qué se va? ¿Por qué no responde a mis injurias?
–¿Por qué te empeñas en provocarlo? ¿No ha hecho ya cuanto quiere? ¿A qué viene ese odio repentino y absurdo? Si quieres explicarme las cosas con calma, acaso yo, con mi buena voluntad...
Renato ha apartado la vista del notario, ha recorrido con ella la amplísima estancia para detenerse al fin en el dorado marco de un retrato, efigie de Francisco D'Autremont, contemplándolo largo rato. La frente altiva, el mentón voluntarioso, la figura arrogante, trágicamente parecido a Juan... Y toda la ira le sacude, se apaga, se ahoga en el pozo amargo que reboza su alma...
—Renato... no te había sentido entrar...
–Tus puertas estaban abiertas por casualidad, mamá, y pensé que no había nadie en tu cuarto.
–Sí... Yanina está enferma, y es natural. La pobre paga por los pecados de otro... Ya sabes que Bautista desapareció de la casa sin decir palabra. Yo le había dado un puesto de jefe de las cuadras, pero se fue sin despedirse ni siquiera de su sobrina. La pobre sufre por eso. Ya sé que tú no tienes por ella simpatías de ninguna clase, pero es una servidora agradecida y leal...
–Sobre todo leal... —murmura Renato con cierto retintín.
–¿Qué tratas de decirme?
–Nada.. Hablemos de otra cosa... Dentro de dos horas será la ceremonia de la boda, y...
–Hijo, ¿de todos modos vas a hacer que se casen? ¿Insistes? Pensé que te bastaría con saber que estaban dispuestos a casarse...
–Eso es muy fácil. También ellos pudieron pensar lo mismo. Yo necesito ver el final, verlos partir en alegre viaje de novios y regresar del brazo como un matrimonio bien avenido. Si es como ellos dicen, ya pueden sentirse satisfechos. Si no lo es... quiero ver estallar el volcán... Pero lo es. Ellos lo afirman, todo el mundo lo dice, tú misma opinas que debo aceptar la historia, tal como me la han contado. Pues aceptándola, todos tenemos que ser felices. No hay razón para caras largas y sollozos ahogados, sino para fiesta, para una alegre fiesta. Les he dado a los trabajadores el día libre, barricas de aguardiente, y la orden de bailar hasta que se caigan... Supongo que no faltarás a la iglesia, mamá. Me complacerás asistiendo a esa boda.
–Si es por complacerte, habrá que ir. Pero quisiera que me escucharas...
–No escucharé a nadie. Es inútil... —rehúsa Renato suave, pero con firmeza—. Mira, aquí llega precisamente Ana, oportuna por primera vez en su vida...
–La mandé traerme razón de cómo sigue Yanina —justifica Sofía. Y alzando algo la voz—: Acércate, Ana ¿Cómo está Yanina?
–No sé. Pero seguro que está bien, porque no se hallaba en su cuarto ni en el patio, donde el Bautista estaba armando el gran escándalo...
–¿Ha regresado Bautista? —murmura Renato lentamente.
–Lo trajeron los guardias, y hay que oírlo. Está más bravo que un alacrán... No quería venir y lo tuvieron que amarrar... —Ana ríe con divertida estolidez—. Está que se muerde solo, como un perro con rabia...
–¿Mandaste detenerlo a él también, hijo?
–Mandé detener a cuantos intentaran cruzar los linderos de Campo Real. Me alegro mucho de comprobar que mis órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. Ahora mismo voy a hablar con él, y no te preocupes, mamá, porque no va a irle mal. En cuanto tú, Ana, ve a decirle a la señora Aimée que se prepare. La ceremonia de la boda es a las tres. Debe estar arreglada un poco antes, ya que es ella quien tendrá que acompañar al novio al pie del altar. ¡Anda! Prepárale la ropa y ayúdala a vestirse... ¿No me oyes?
–Pero, mi amo, ¿cómo hago para entrar? La señora Aimée está encerrada...
–Aquí tienes las llaves del cuarto. ¡Anda! ¡Anda pronto! —Ha empujado a Ana, que se aleja asustada, y volviéndose a Sofía, le aconseja—: Arréglate tú también, mamá. Yo voy a ordenar que suelten a Bautista y a devolverle su importante cargo... Estoy empezando a darte la razón en todo, madre: es el capataz ideal para este infierno florido.
—Hija mía, creo que es la hora. Ahí está ya Renato, y todos van camino de la iglesia. —Catalina se interrumpe y balbuceando, agrega—: Yo no sé qué decirte, mi hijita... Yo...
–No hay nada que tengas que decirme, mamá. Mónica se ha puesto de pie, abandonando el reclinatorio donde largamente ha rezado, y se mueve como una sonámbula a través de la estancia. En sus ojos hay un brillo extraño, sus manos arden, y están sus labios también resecos y ardientes bajo el vaho de fuego que respira. Tímida y torpe, la madre va tras ella como si no hallase gestos ni palabras...
–Hija, deberías haberte mudado de traje... ¿Vas a ir a casarte de negro, de luto como una viuda? ¿Y sin ramo de novia?
–¿Qué falta hace? Dame mi libro de oraciones y mi rosario...
–¡Ay, hijita, todo esto me parece horrible! Creo que aun podrías... —intenta persuadir Catalina; pero la interrumpen unos golpes discretos dados en la puerta.
–No puedo nada... Ahí está el hombre que va a llevarme hasta el altar... Es Renato... Ábrele...
Catalina ha franqueado la puerta a Renato y con la mayor discreción ha salido dejándolos solos. Él sí se ha cambiado de traje afeitado y peinado con pulcritud y esmero. El marfilino rostro, tenso y pálido, no muestra expresión de ninguna clase. En la mano sostiene un pequeño ramo de rosas blancas, y parecen de acero sus pupilas azules, a fuerza de duras y brillantes, cuando interroga:
–¿Estás lista ya?
La ha mirado con ansia, con una especie de interrogación desesperada en los ojos humanizados por un instante, y Mónica sostiene aquella mirada sin responder de momento ni con un gesto ni con una palabra; luego baja los párpados y da un paso hacia él para contestarle con un monosílabo que es a la vez afirmación y pregunta:
–¿Ya?
–Aunque es facultad de la novia hacerse esperar, creo que no debemos extremar la nota en este caso... Juan está en la iglesia, desde hace rato... Aquí tienes tu ramo de novia...
–Gracias, Renato —agradece Mónica con amarga ironía—. Son las primeras flores que me das en tu vida, y tenían que ser éstas. ¡Vamos, que espera Juan del Diablo!
Bruscamente, casi estrujándolo, ha tomado Mónica aquel pequeño ramo de rosas blancas, y un instante lo aprieta en gesto convulso contra su pecho. Tenía que ser él, tenía que ser el hombre a quien tanto amó en vano, a quien aun siente junto a sí como una quemadura, quien la llevase del brazo al altar, quien pusiera en sus manos el ramo de novia para sus bodas con Juan del Diablo... Tenía que ser aquel Renato D'Autremont a quien amara desde niña con el ingenuo amor de sus nueve años, y tenía que ser su voluntad la que pidiera a su vida el sacrificio enorme, más grande aún que el de la vida misma... Ahora va junto a él, apenas apoyada en su brazo la blanca mano leve, mientras llora su corazón con lágrimas de sangre, porque es aquél con quien soñara, aquél con quien tejiera los jazmines purísimos del amor primero, aquél que viera novio y esposo en sus ensueños de colegiala, el que la lleve ahora como un verdugo camino del cadalso. Nunca fue tanto trecho de su brazo, nunca recibió flores de su mano, nunca le vio, como ahora le ve, inclinarse para mirarla, mientras avanza con una sombra de inquietud en las claras pupilas...
–Mónica, ¿te sientes mal? Tu mano arde... Se diría que tienes fiebre...
–¡No tengo nada! Sigamos...
—Juan... ¿No me oyes? ¡Juan!
Cruzando los brazos, perdida la mirada en las sobredoradas maderas del altar, Juan no parece escuchar la voz de Aimée, no baja los ojos, no vuelve la cabeza para mirarla, ni un solo músculo se mueve en su rostro de piedra, y es su cuerpo frío y rígido, como si hasta su aliento humano se petrificase en aquel instante...
–¡Juan! ¿Hasta dónde vas a llegar?
Juan no responde. Sólo ha ladeado un poco la cabeza para mirar a la mujer que habla muy cerca, con voz ahogada y suplicante; juntas las manos y agrandadas de angustia las pupilas. También Aimée cree soñar, cree vivir una espantosa pesadilla, reviviendo a la vez las escenas de su propia boda que de pronto se le antojan lejanas, como si el torbellino en que vive durara desde hace muchos años atrás o como si fuese su propia boda la que se realizase también en aquel instante. Mas no su boda con Renato, sino con el hombre que está a su lado, junto a ella, duro, desdeñoso y altivo... Pero la iglesia no está, como entonces, cubierta de flores. Apenas brillan cuatro cirios frente al desnudo altar, no hay alfombra, ni lámparas, ni sedas, ni brocados, ni uniformes brillantes, ni asoma en el lugar de preferencia la blanca cabeza del Gobernador General de la Isla... Lentamente han ido llegando sombras oscuras, rostros de bronce o de ébano, pechos desnudos, anchas manos de peones en las que tiemblan los sombreros de palma, pies descalzos que marcan en barro su huella, y también faldas de colorines, cabezas adornadas con el típico pañuelo de las isleñas de la Martinica, muchachuelos de ojos brillantes... toda una muchedumbre humilde, abigarrada, impulsada por gratitud o por curiosidad...








