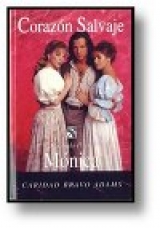
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
—¿Cómo? ¿Usted? ¿Sola?
–Sí, Gobernador, totalmente sola. Mi pobre suegra está extenuada...
–Recibí unas líneas de ella, rogándome...
–Una audiencia más. Pero tardó usted tanto en responder. Ella estaba rendida... Logré que descansara, y tomé su lugar. Supongo que para usted es igual. —Suave, comedida, una gentil sonrisa en los frescos labios, responde Aimée a las inquietas preguntas del gobernador de la Martinica, volviéndose luego hacia su única acompañante—: Aguárdame aquí, Ana. Seguramente el señor Gobernador me hará pasar a su despacho para que hablemos un poco más...
El viejo gobernador ha vacilado. Son más de las siete de la noche, y un silencioso criado negro ha encendido las grandes lámparas del despacho, a cuya luz dorada, Aimée de Molnar parece más bella que nunca. Sin esperar otra invitación, cruza por la puerta entornada, dejando al otro lado a la oscura doncella acompañante.
–Realmente, mi joven señora, mucho me temo que hayamos agotado el tema esta mañana —intenta disculparse el gobernador, algo turbado—. Hablé a doña Sofía con absoluta sinceridad, puse las cartas boca arriba, pero este asunto va complicándose más y más hasta llegar a ser desesperante. Además, todo parece ponerse de acuerdo para darle un tono espectacular...
–Entonces, ¿es verdad lo que cuentan? ¿Se portó Juan heroicamente? ¿Salvó el barco?
–Si hemos de creer a Charles Britton, habría para condecorar al tal Juan del Diablo.
–¿Y por que no hemos de creerlo?
–No compagina esa actitud con los cargos que se le hacen, pero basta un poco de fantasía para que la imaginación popular se desborde y la opinión pública comience a voltearse en contra nuestra, especialmente en contra de Renato y de su hermana de usted.
–Pero el nombre de Mónica no figura en ese proceso para nada...
–¿Quién ignora que es ella la clave de todo este enredo? Jueces y testigos están deseando tirar de la manta. Por algo no quería yo hacer caso de las acusaciones, por algo me resistí tanto al empeño de Renato D'Autremont. Pero éste puso las cosas en un terreno que no pude negarme, y ahora... ¡Ahora vaya usted a saber hasta dónde llegará el fango!
–¿Y si yo le pidiera a usted un enorme favor personal?
–Estoy a su disposición, pero le suplico...
–Quisiera hablar a solas con Juan del Diablo. Desde luego, una entrevista absolutamente privada. ¿Por qué no me da la oportunidad?
–¿A usted? ¿A usted, precisamente? ¿No sería encender las habladurías todavía más?
–Pero sí no se entera nadie...
–Esas cosas, por mucho que quieran ocultarse... Una mujer como usted no pasa inadvertida...
–Puedo cambiar de ropa con mi doncella, aprovechar la oscuridad de la noche, taparme totalmente la cara con este chal. Yo me encargo de hacer las cosas con una discreción absoluta. Si usted me da el salvoconducto, corre de mi cuenta todo lo demás. Nadie sabrá nada. Quedará entre usted y yo, y los dos sabemos callar. —Se ha acercado a él sonriente, insinuante, envolviéndole en la vaharada de perfumes que su persona exhala, y sonríe viendo temblar las manos arrugadas—. Se lo agradeceré toda la vida, Gobernador. Estoy absolutamente segura de conseguir que las cosas cambien. Un salvoconducto, cuatro líneas suyas firmadas con su sello, y...
–Está bien. Aguarde...
El gobernador ha firmado. Todavía vacilante mira a Aimée, que sonríe triunfadora, arrebatándole casi el papel de su mano.
—Saint-Pierre... Saint-Pierre, ¿verdad?
–Sí, Mónica, estamos llegando. Pero si aún tengo derecho a darte un buen consejo, si aun puedo suplicarte algo, te ruego, te pido que sigas camino para Campo Real... Tu madre te aguarda allá... Tu hermana quedó muy angustiada... mi propia madre...
Tomando las manos de Mónica, como en un repentino arranque, ha hablado Renato, y tiembla la súplica en su voz que se quiebra de angustia. Pero Mónica retrocede, esquivando aquellas manos y rechazando con decisión:
–No me moveré de Saint-Pierre; no me alejaré de Juan. Y si hay algo que de veras quieras hacer por mí, si soy yo la que aún puedo rogarte, suplicarte, implorarte algo, es justamente que me ayudes a acercarme a él esta misma noche. Es preciso que yo le vea, que yo le hable, que sepa lo que piensa y lo que siente... Tú puedes hacerlo, para mí es indispensable. ¡Creo que me volvería loca si me lo negaras!
–Está bien, Mónica, cálmate. No necesitas suplicarme de esa manera... Haré lo posible... Creo que, como esposa legal de Juan del Diablo, tienes derecho a llegar hasta él. Y si es preciso, yo mismo he de llevarte. . .
Arrastrando a su doncella, envolviéndose en el amplio chal de seda para ocultar lo más posible su rostro y su talle, baja Aimée a toda prisa las anchas escaleras de la casa de Gobierno hasta salir por aquella puerta lateral, algo disimulada, que esquiva los grupos de curiosos y la vigilancia oficial de la entrada del frente. Allí está parado el coche que la trajera; rápidamente, ama y sirvienta suben a él, y Aimée ordena al cochero:
–Óyeme, Cirilo. Vas a dar la vuelta muy despacio... Vas a llevarnos al paso por detrás del Hospital y acercarte al Fuerte de San Pedro por el costado. Cuando estemos allí, te diré lo que haces. ¡Anda... arranca...!
–¡Ay, mi ama! —se lamenta la asustada Ana—. Usted como que va a meterse en un lío muy grande...
–Baja las cortinillas y desvístete —recomienda Aimée excitada—. Vamos a cambiarnos de ropa. Dame tu blusa y tu falda. Vas a ponerte mi vestido, y a envolverte en mi chal. Me darás tu pañuelo... ¡No, espera! Con el chal voy a quedarme yo, para taparme la cara si hace falta. Toma este velo...
–¡Ay, mi ama, mi ama...! —se queja Ana—. Usted como que se ha vuelto tarumba con tanto susto...
–¡Haz todo lo que te digo, sin replicar, estúpida! Tenemos los minutos contados... Cuando pasemos junto al Fuerte, voy a bajarme. Al quedarte sola, levantas las cortinas para que te vean... Te tapas bien la cara con el velo, escondes las manos... Mejor todavía, ponte estos guantes. Vas a dar una vuelta por las calles principales: por el Paseo del Puerto, por la Avenida Víctor Hugo... Quiero que te vean muchos y que todos crean que soy yo la que estoy paseando...
–Pero, mi ama...
–Saint-Pierre es una colmena de chismes. No faltarán los comentarios. Todo él mundo conoce los coches de los D'Autremont... Bueno, ya llegamos... Dentro de media hora pasarán a buscarme por este sitio. —Y alzando la voz, representa la comedia—: Cirilo, para un momento. Voy a dejar a Ana haciendo unos encargos... Entérate bien de la dirección de esa modista, Ana. Dentro de media hora volveremos por ti —Ha saltado a tierra, y ordena—: ¡Sigue, Cirilo! Por el centro y sin parar en ninguna parte. Apura un poco a los caballos ahora...
Aimée ha quedado sola juntó a la sombría fortaleza. Nadie se ve a lo largo de la desierta calle. Un centinela hace la guardia junto a las rejas, a la luz temblorosa de un mechero de gas. Ciñendo más el chal a su cabeza y a su cuerpo estatuario, Aimée de Molnar va hacia aquel hombre, al que informa imperiosamente:
–¡Traigo un permiso del señor Gobernador para ver en seguida al detenido Juan del Diablo!
—El Gobernador no está en la ciudad, Mónica. Salió para Fort de France hará una hora escasa, y probablemente permanecerá allí varios días. Acabo de hablar con el secretario.
–¿Y a quién dejó encargado de sus asuntos?
–Por lo visto, a nadie. Sus asuntos marchan solos, y solamente con un permiso firmado por él se puede visitar en la cárcel a un detenido, en vísperas de proceso. Lo siento, Mónica, lo siento con toda mi alma...
–Entonces, ¿quieres decir que te das por vencido?
–No se me ocurre qué puedo hacer... Se me cierran los caminos legales...
–Y tú, naturalmente, no sabes otros. Está bien, Renato. Gradas por todo. Entonces, déjame.
Renato se ha puesto de pie cerrándole el paso, deteniendo su gesto de huida. Están ya en Saint-Pierre, en la antesala de aquella pequeña casa, muy cerca de los muelles, donde por tantos años habitara el notario Pedro Noel. Es allí a donde Renato ha llevado a Mónica buscando para ella un lugar apartado de los hoteles, un sitio familiar donde librarla de la curiosidad que ya rodea su nombre. Por la única ventana abierta penetra el ruido de la pequeña y populosa ciudad, y en la puerta de la vetusta estancia aparece la figura familiar de Pedro Noel, con una expresión de profunda sorpresa en los ojos cansados:
–¡Mónica... Renato...! ¡Pero cuánto honor!
–Perdónenos por haber tomado su casa por asalto, más Mónica pretende un imposible. Su único deseo es ver a Juan esta misma noche, pero el Gobernador ha salido para Fort de France y sólo él puede dar el salvoconducto necesario.
–Perdóneme si me cuesta trabajo comprender lo que usted me dice, Renato.
–No me sorprende su asombro, Noel. Pero esto no es nada... Mónica les reserva a todos grandes sorpresas.
–Ya lo veo. Su actitud es verdaderamente admirable. Creo que puedo ayudarla, hija mía. Quien hizo la ley, hizo la trampa. Yo conseguiré que hable usted esta noche con Juan.
–¡Noel...!
Mónica ha ido hacia el notario, estrechándole las manos, tensa de gratitud el alma, mientras el viejo servidor de los D'Autremont deja desbordarse el torrente de su sinceridad:
–Cuente conmigo para todo. ¡Para todo! También yo, a pesar mío, sufro y tiemblo por la suerte del hombre, como temblé por la del muchacho. También yo pienso que, en el fondo, Juan...
–¡Basta! —ataja Renato con brusquedad—. No necesita usted hacer el panegírico. Con que le cumpla a Mónica la palabra que ha dado, será bastante. Sus declaraciones son absolutamente extemporáneas. Noel...
–Dispénseme, Renato, no siempre puede uno callarse —recuerda Noel con dignidad y haciendo esfuerzos por no perder el gesto ecuánime y afable—. Pero, en fin, dispénseme, y manos a la obra. En la puerta está el coche. Venga usted conmigo, Mónica, habrá que aprovechar la oportunidad en el instante en que se presente...
–Voy yo también —indica Renato.
–No es necesario —rehúsa Mónica.
–Iré aunque no desees mi compañía. No he hecho lo que he hecho para negarte el apoyo en el momento en que más puedas necesitarlo...
–¡No quiero forzar tus sentimientos!
–Tú tienes un plan, y yo otro, Mónica. No estoy estorbando el tuyo, ni estoy cerrándote el paso, como supones. Al contrario, quiero que libremente hagas lo que te dicte tu conciencia... Permíteme a mí satisfacer a la mía en cambio. Si Noel hace el milagro de conseguir la entrada al Fuerte de San Pedro, te dejaré a solas con tu Juan...
—Mi amo... Mi amo... Mire para allá... Al llamado de Colibrí, Juan se ha alzado despacio en el oscuro rincón donde deja su cuerpo reposar. Es una de las enormes galeras semisubterráneas, abiertas en el mismo corazón de las rocas, base y entraña del viejo castillo de San Pedro, una de tantas fortalezas que, como banderas de conquista, clavaron los gobiernos coloniales sobre las islas del Caribe. El techo es muy bajo, las paredes chorrean humedad, pero a través de la larga reja que queda justamente a la altura de la cabeza del muchacho, se ve el piso de granito del ancho patio, el arco de la entrada interior, el farol, y, a su luz vacilante, la silueta de una mujer que parece discutir con el centinela, enseñar una vez más el papel que trae, ceñir luego con más fuerza, al cuerpo estatuario, el chal de seda, y seguir, a una seña del centinela, los pasos del guardián cargado de llaves...
–Es el ama... —señala Colibrí.
–¿Mónica? ¿Mónica aquí?
–Seguro que viene a sacamos, patrón. Ella no quería que los soldados me llevaran... Ella es muy buena...
–¡Calla!
El corazón de Juan ha temblado. Con un esfuerzo de su vista de águila ha podido percibir las cosas más claras a pesar de la oscuridad. La mujer que se acerca, alta, delgada, flexible, de andar sensual, tiene algo en el aire que no concuerda con la falda de colorines, con el típico traje de las mujeres más humildes que parece llevar como un disfraz. Un rayo de insensata esperanza ha bañado su alma... Cada uno de aquellos pasos que siente acercarse, es como un golpe de su corazón, estremeciéndolo, despertándolo, haciéndolo latir de nuevo al influjo caliente de la sangre... Como un lanzazo de oro, con herida luminosa, siente que ama a aquella mujer, que tiembla por ella, que por ella aguarda, que a sí mismo se presenta ya cien explicaciones, cien disculpas... Conteniendo el aliento ve abrirse las rejas, alzarse la mano del carcelero para poner un hachón encendido en el garfio de la entrada, y retroceder, dando paso a la mujer que se acerca a la luz rojiza y humeante de aquella iluminación primitiva...
–¡Juan... mi Juan...!
Aimée se ha arrojado en los brazos, que no la rechazan, que la sostienen sin estrecharla, que la oprimen tensos de una emoción sin nombre, mientras el alma entera de Juan, un instante asomada a la luz del día, tiembla antes de sepultarse, cayendo hasta el fondo del más profundo abismo de su vida, mientras murmura sorprendido:
–¡Tú... Tú... Eras tú...!
–¿Quién sino yo podía venir a buscarte donde estés, como estés, por encima de todo? ¿Quién sino yo te quiere con toda el alma, Juan? ¡Con toda el alma!
—Por aquí, con cuidado —recomienda el viejo Noel—, Déme usted la mano, Mónica, el piso está muy resbaladizo, pero es precisamente en este patio donde tenemos que aguardar.
–¿No le dio ese hombre ningún papel? —pregunta Renato en voz baja y malhumorada.
–No puede dármelo. Como alcaide de la fortaleza, es suya toda la responsabilidad de lo que ocurra con los presos, pero no tiene autoridad para firmar salvoconductos. Ni siquiera en un caso tan delicado como éste se atreve a dar una orden verbal, pero nos proporciona la oportunidad de que aprovechemos el cambio de guardia. Ahora hablaré con el cuidador de estas galeras, que es el hombre de las llaves. Durante casi quince minutos está este patio sin guardia de soldados, y es el tiempo en, que Mónica puede entrar a la galera de Juan y hablarle sin testigos, mientras usted y yo la esperamos...
–¡Sí, sí, se lo agradeceré toda mi vida! —asegura Mónica.
–Espere—advierte Noel—. Creo que nuestro preso tiene un visitante...
A través del anchísimo patio han visto la luz rojiza del hachón que ilumina la galera. Están en el ángulo que forman dos gruesos muros, y sobre sus cabezas, por los estrechos pasadizos de los muros, cruzan los centinelas montando guardia...
–En cuanto dejen de cruzar esos fisgones, nos acercamos, y entra usted en la celda, Mónica —indica el notario—. Tengo entendido que lo encerraron solo con el muchacho que era grumete de su barco. Los demás están en el otro patio...
–¡Por favor, calle!
Mónica ha creído oír una voz, una palabra, una frase que el aire lleva hasta sus oídos, y contiene la respiración para escuchar, pero sólo llega a ella el paso monótono de los centinelas, sólo ven sus ojos anhelantes aquella reja iluminada tras la que se mueven formas confusas...
Bruscamente, Juan ha retrocedido, cortando de un tirón el nudo de aquellos brazos ceñidos a su cuello, como si al arrancarlos quisiera arrancarse también la angustia que le ahoga, que le atenaza la garganta, como si toda esta angustia estallara en un impulso brutal contra aquella que palidece frente a su rudeza...
–¿Para qué has venido? ¿Qué vienes a buscar aquí? ¿Quién te mandó a mí? ¿Tu hermana? ¿Tu marido?
–¡Basta, Juan! Nunca fui a ti mandada, he venido por mi propia cuenta, porque estoy de tu parte, porque no quiero hacerme cómplice de la infamia tramada contra ti... He venido, ya te lo dije, ya lo grité al entrar: ¡He venido porque te quiero! Te quiero, aunque cien veces me hayas despreciado, aunque rechaces mis caricias, aunque respondas con insultos a las palabras con las que te entrego el alma... He venido exponiéndome a todo, ¿y esa es la gratitud que me demuestras? ¡Si tú supieras lo que he sufrido, lo que he llorado por no haber tenido el valor de ir contigo! Hice mal... Sé que hice mal... Merezco tus insultos, pero no tu odio; merezco tu rencor, pero no tu desconfianza. ¿Por qué estoy aquí, sino porque te quiero, porque no puedo vivir sin ti?
–¿Y tu hermana? ¿Dónde está tu hermana?
Juan ha detenido el ademán con que Aimée va a arrojarse en sus brazos, creyendo al fin vencida su resistencia. Y más que su ademán, es rotunda valla de hierro aquella pregunta que ha escapado de sus labios con fuerza brutal, y que otra vez restalla imperiosamente:
–¿Dónde está tu hermana? ¿Qué hace? Está de acuerdo con Renato, ¿verdad? ¿Fue cosa suya todo esto? ¿Fue cosa suya?
–¿Es todo cuanto se te ocurre responderme? —reclama Aimée ofendida.
–¡No estoy respondiendo, sino preguntando! ¿Qué sabes de Mónica? ¿Fuiste tú con Renato a la Dominica? ¿Fue él solo a buscarla? ¿Qué movió todo esto? Una carta de Mónica, ¿verdad? ¡Por Dios vivo, habla!
–¿Es eso todo lo que te interesa? —reprocha Aimée indignada—. ¿Mi amor, mi locura, mi presencia aquí, exponiéndome a cuanto me expongo, no significan para ti absolutamente nada? ¡Eres un miserable un ingrato, y yo la única estúpida en todo esto! ¿Qué me importa que te acusen de lo que quieran, que te juzguen jueces comprados y que te hundan para siempre en una cárcel? ¿Qué me importa que acaben contigo si tú no eres más que un ingrato?
–¿Qué estás diciendo, Aimée? —pregunta Juan visiblemente anonadado—. ¿Qué es lo que has dicho?
–¡Que eres un estúpido, un iluso, un niño a quien cualquiera engaña! Te interesa Mónica, te importa lo que ella pueda pensar de ti, estás tratando de averiguar conmigo si es ella quien te ha denunciado, ¿verdad? Pues bien, sólo un tonto haría semejante pregunta.
–¿Por qué un tonto? ¡Yo no hice nada contra ella! ¿Qué dice ella que hice?
–¡Ah, no sé! Probablemente horrores, cuando Renato toma la actitud que ha tomado... Renato y todos... Doña Sofía, hasta mi pobre madre, que no se mete en nada, casi se volvió loca cuando le llevaron la carta de Mónica...
–¿La carta de Mónica? ¿Escribió Mónica a tu madre?
–¿Es que no lo sabes?
–Tenía la sospecha, pero no hubo tiempo material de que llegara la carta que yo pensé pudiera ser la suya... Para que esto haya sido provocado por una carta de Mónica, ha tenido que escribir desde antes, desde mucho antes... Pero, ¿cuándo? ¿Cómo?
–Oí decir algo de un médico...
–¡Ahí ¡El doctor Faber! Escribió el doctor Faber, ¿eh?
–Cuando yo digo que eres un tonto, que te fías del primero que llega...
–Yo no me fío de nadie, y de ti menos que de nadie. ¡Probablemente mientes para hacérmela odiar! ¡Quieres que la aborrezca, que la juzgue traidora! No es la primera vez que intentas hacérmelo pensar. ¡Quieres que la odie, que vaya contra ella!
–Pienso que es ella la que tiene que odiarte... Y si tú, como hombre, te has vengado...
–¡No me he vengado! De ella no tenía por qué vengarme. No me hizo ningún daño voluntario... Fue una víctima de las circunstancias... Víctima de tu maldad y de tus intrigas; víctima del egoísmo y de los celos de Renato... Fui contra ella en un momento de ceguera, pero ni es culpable, ni... —Juan se interrumpe de pronto y con gran ira, pregunta—: ¿Por qué te sonríes de ese modo?
–Perdóname, Juan —se disculpa hipócritamente Aimée, disimulando su satisfacción—. Cálmate. Eres un verdadero tigre... No hay que tomar así las cosas... Si tuvieras un poco más de mundología, no te sorprenderías por nada... Ya veo que Mónica te interesa extraordinariamente... ¡Eres el más imbécil de los hombres, el más ciego y el más estúpido! ¿No te das cuenta de que, en realidad, las únicas víctimas somos tú y yo?
–¿Tú? ¿Tú víctima?
–¡Tú y yo! Me refiero a los hechos... ¿Dónde estás?
–Detenido, desde luego. Pero no me pueden acusar de nada. He demostrado quién soy durante el temporal, y ahora le haré frente a lo que venga, y mi inocencia quedará probada. No hice nada contra Mónica... Tengo testigos...
–¡Qué ingenuo eres! ¿Piensas que van acusarte de haberla maltratado? ¡No! Hay mil cosas de las que te acusan... Mil cosas que tienen un fondo de verdad... Mil cosas con las que van a hundirte sin remedio... Ya lo verás... Mónica no te acusa... ella queda al margen. Probablemente, si la llaman a declarar, lo hará en favor tuyo. Puede que hasta te dépúblicamente las gracias por tus atenciones cuando estuvo enferma. ¿Qué importa eso, si está bien segura que no vas a escapar, porque te han tendido un lazo del que nadie se salva?
–¿Qué dices, Aimée?
–Cuando lo supe, no pude soportarlo... me jugué el todo por el todo... Con engaños logré que mi suegra me trajera a la capital. A espaldas suyas, aunque usando su influencia y su dinero, llevo tres días luchando para que las cosas no sean tan malas para ti. He movido influencias, me he valido de mis antiguas amistades, he llorado y suplicado a los pies del Gobernador...
–¡No... no es posible! ¡No es verdad lo que dices!
–¿Cómo crees que he entrado? Mira: un salvoconducto firmado por su mano. Lo obtuve, prometiéndole en tu nombre, jurándole, que serías comedido en tus declaraciones de mañana. Quieren aplastarte, pero le tienen miedo al escándalo, sobre todo mi suegra. Ya sabes... te odia, te aborrece...
–¡Esa sí!
–Y también los demás —desliza Aimée, suave y pérfida—. ¿Crees que no conozco el sistema monjil de mi hermana? Sola contigo, entregada a tu albedrío, seguramente se puso tierna, cariñosa y suave... Hasta te haría creer que le gustabas...
–¡Jamás! ¡Nunca perdió la dignidad! ¡Nunca dejó de ser la mujer alta y pura que...!
–¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Juan? —interrumpe Aimée algo asustada al escuchar el toque de una corneta lejana.
–No sé... Probablemente el cambio de guardia...
–¡Oh, qué loca soy! Tengo que irme, tengo los minutos contados...
–¡No te irás después de haberme enloquecido! ¡No te irás sin acabar de hablar!
–Pues bien, no me interrumpas y óyeme hasta el final. Todo esto vino por las cartas o por las noticias de Mónica. A mí no se me informó más que a medias, pero estoy absolutamente segura de que esa es la verdad. Ya sabes que ella quiere a Renato, que lo quiso siempre, y yo tuve la candidez de decírselo a él. Halagado en su vanidad de hombre, está ahora completamente de parte de Mónica, y quiere quitártela por todos los medios y sin importarle nada.
–¡Canalla...! —se subleva Juan mordiendo las palabras—. Pero, ¿y ella?
–Ella es cera blanda en sus manos...
–¡No! ¡Mientes! Ella me dijo que su vida había cambiado, que al lado mío todo era distinto... Que era feliz... Sí... me dijo que sentía algo que podía llamarse felicidad. ¡Me lo dijo bien claro!
–Mónica es maestra en las artes del disimulo. No olvides nunca ese pequeño detalle. Renato quiere deshacerse de mí, y cualquier cosa que tú digas de nuestro pasado la usará en contra mía para lograrlo...
–¿De nuestro pasado?
–Tienes que callarte eso, Juan. ¡Callar, pase lo que pase! Te acusarán de contrabandista, de pirata, por deudas, por embargos, por riñas... Amontonarán cargos contra ti... A Mónica no la nombrarán, no quieren que tú hables de ella, quieren evitar el escándalo, ya te lo dije antes... Y si tú no lo provocas, el Gobernador me ha prometido que los jueces serán benévolos. Si no provocas un escándalo, puedo salvarte, y te salvaré, Juan, te salvaré... Seré yo quien te salve.
—Mónica, ahora es el momento —señala el viejo notario al oír el toque lejano de una cometa.
–Vamos —invita Renato.
–No, Renato, sería una imprudencia —advierte Noel—. Usted y yo aguardamos. Mónica sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dé la vuelta, camine sin dejar la sombra del muro. El hombre de las llaves le abrirá, la dejará pasar... Cuando suene de nuevo la corneta, despídase y vuelva aquí por el otro lado... Saldremos del Fuerte sin ser vistos, y de lo que usted hable esta noche con él dependerá seguramente el juicio de mañana...
Con paso rápido y silencioso le ha dado Mónica la vuelta al ancho patio. Ya está cerca, muy cerca, a sólo un paso de la larga reja. A la altura de sus rodillas, saliendo de la galera semisubterránea, el resplandor rojizo del hachón. Temblando, se ha inclinado para mirar un momento... Sí, allí se encuentra Juan, pero no está solo. Una mujer está junto a él... una mujer de espaldas a la reja, y los ojos de Mónica se agrandan de sorpresa, de espanto... No puede verle aún la cara, pero tiembla como si un grito de su propia sangre denunciara la sangre hermana que hay bajo aquel disfraz. Sus rodillas se han doblado, sus manos se aforran a la reja, a su oído llega, como el veneno más sutilmente destilado, una voz demasiado familiar, la voz trémula de deseos y de ansias de Aimée:
–No tienes que agradecerme nada. Soy tuya para siempre, como tú eres mío, y nadie te arrancará de mi corazón porque te quiero y soy tuya, Juan, sólo tuya, aunque no podamos proclamarlo, aunque nos sea preciso fingir y callar... por lo menos hasta que logres salvarte, hasta que se abran para ti las puertas de esta cárcel, hasta que venzas todos los obstáculos... Entonces iré a donde me lleves y te perteneceré en cuerpo y alma, aunque ya te pertenezco de ese modo.
Mónica ha cerrado los ojos, se ha mordido los labios hasta sentir en ellos el sabor amargo de la sangre. Luego, como impulsada por una fuerza irresistible, se ha arrancado de aquella reja y ha echado a andar como una sonámbula.
—Mónica, ¿de regreso ya? —se sorprende Noel—. Pero todavía no ha sonado el cambio dé guardia...
–¿Tan pronto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? —indaga Renato también sorprendido.
–Nada —proclama Mónica con voz ahogada.
–Pero, ¿por qué ¿Acaso el carcelero...? Me había prometido abrir la reja...
–La reja no está cerrada, pero Juan no se encuentra solo... Supongo qué se trata de su abogado... Alguien que promete salvarlo...
–Entonces, ¿no quiere usted verle? —pregunta Noel.
–Le veré en el juicio.
–En el juicio no tienes por qué presentarte —refuta Renato—, Las acusaciones que hay contra él no te conciernen, y ni siquiera como testigo estás citada.
–De todos modos, iré. Mañana estaré en el juicio cumpliendo con mi deber de decir la verdad. Esta noche no tengo nada que hacer junto a él. Llévame a casa, Renato, llévame a casa...
–¡Chist! —silencia Noel—. Creo que ya sale el visitante. Si, como usted supone, es el abogado, me gustaría hablarle...
–¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Llévame en seguida, Renato! ¡Cuanto antes!
—Me dejas ir sin una palabra, sin un consuelo, sin una esperanza...
Aimée ha llegado hasta Juan, clavándole en el brazo los finos dedos nerviosos, y ha buscado con ansia sus pupilas a la luz rojiza del humeante hachón que ya se apaga... Él nada responde, nada ha respondido durante mucho rato en el que la ha oído sin escucharla ausente el alma y amargos los labios. No, no piensa en ella, no la ve frente a él. Su imaginación le lleva lejos, muy lejos, recorriendo hora por hora, día por día, etapa por etapa, aquel extraño viaje en que el Luzbelsurcó los mares llevando a Mónica de Molnar. Cree verla, cree escucharla, y murmura como para sí:
–Mónica... Mónica capaz de fingir, de mentir, de engañar... Mónica como todas: hipócrita y liviana...
–¿Cómo todas, dijiste? —se ofende Aimée, y con perfidia agrega—: Hipócrita, sí; pero no la culpes, pues es natural... es fiel a su amor por Renato, como yo lo soy al mío. Las Molnar somos fíeles, aunque tú pienses lo contrario...
–¡Déjame! —se revuelve Juan airado.
–Naturalmente que tengo que dejarte... Ya viene el carcelero. Acaso cuando te quedes solo pienses en cuánto he arriesgado por acercarme a ti y en todo el amor que desprecias al despreciarme. ¡Eres cruel, Juan, cruel e ingrato, pero en la vida esas deudas se pagan! Vine en son de paz, pero no olvides que quien puede salvarte puede también perderte, que tu libertad, y acaso tu vida, están en mis manos...
–¡Si es así, puedes hacer de ellas lo que quieras!
–¿No te importa? No te importa más que Mónica, ¿verdad? Pues si he de hablarte con franqueza, no te creo. Estás fingiendo para enloquecerme, para torturarme... ¡Siempre tuviste un placer salvaje en hacerme llorar! Vas a arrepentirte... ¡Te juro que vas a arrepentirte! ¡Si llegas a lograr que yo me convierta en tu enemiga, desearás no haber nacido, Juan!
13
–MÓNICA... MÓNICA... ¿NO me oyes?
Como regresando con una sacudida, Mónica ha vuelto levemente la cabeza para mirar a Renato sentado junto a ella, en el carruaje detenido frente a la entrada principal del Fuerte de San Pedro, y Pedro Noel contempla con inquietud y desconsuelo a aquella espléndida pareja que parece ignorarlo: ella, como hundida en sus pensamientos; él, arrastrado a ella como por una fuerza superior a su voluntad...
–Has dado una gran prueba de sentido común no entrando en esa celda en la que iba a verte un extraño. Sin embargo, me hubiera gustado saber que clase de abogado va a defender a Juan del Diablo...
Renato ha observado con ansia el rostro de Mónica, que permanece inmóvil, impasible, cerrado en un misterio que es para él insoportable. Sólo un reflejo de angustia se asoma a las azules pupilas de Mónica, cuando recorren la ancha plaza, para volverse luego a él, interrogadora:
–¿Qué esperamos aquí? ¿Por qué no nos vamos?
–Cuando gustes... Si quisieras ser absolutamente razonable y me permitieras llevarte hasta Campo Real... Allí están todos...
–Perdóneme, Renato —interviene Noel—. Olvidé decirle que doña Sofía y Aimée están en Saint-Pierre desde ayer por la tarde. En vano les advertí que probablemente usted se disgustaría, pero doña Sofía respondió que tampoco se cuidaba usted mucho de no disgustarlas a ellas...
–Hacía más de veinte años que mi madre no visitaba Saint-Pierre —advierte Renato visiblemente molesto—. Siempre se negó a acompañar a mi padre. Odiaba la ciudad, el camino, el carruaje por largas horas... ¿En qué lugar están? ¡No habrán ido a un hotel!
–Doña Sofía se ha instalado en la vieja casa de ustedes, cerrada desde la última vez que don Francisco estuvo en Saint-Pierre, hace más de quince años... Trajo servidumbre, y parece decidida a pasar una temporadita...
–Las haré desistir de ese capricho absurdo. Nada tienen que buscar en la capital, ni tú tampoco, Mónica. Vamos allá... Creo poder convencerlas... Lo único razonable que pueden hacer es seguir camino esta misma noche...
–No me lleves a tu casa, Renato. ¡Te lo ruego, te lo exigiré si es preciso! No iré sino a mi casa...
–¿A tu casa? ¿A tu casa de cerca de la playa? ¡Pero es absurdo! Allí ni siquiera tienes servidumbre...








