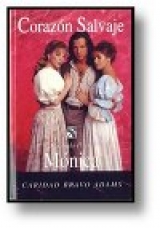
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
–¡Voy allí, y tú vienes conmigo!
Ha arrastrado a Aimée, llevándola consigo. En vano ella lucha, en vano se resiste... Él va como loco, como ciego, sin acertar siquiera a distinguir en qué caos de sentimientos, en qué torbellino de locura van envueltas su razón y su vida. Y forcejeando, Aimée suplica:
–¡No, Renato, no! ¡Por favor, espera... óyeme!
–¡Frente a Dios dirás lo que tengas que decir!
–¡No... no...! ¿Estás loco? ¡No me lleves así! —Y en su desesperación grita Aimée—: ¡Por favor...!
–¡Renato... Aimée... Hija... Hija...! —En vano ha clamado la voz espantada de Catalina, pues tomo una tromba cruza Renato salas y jardines, arrastrando a Aimée consigo, mientras la voz de Catalina de Molnar, persiste en un grito—: ¡Renato... Aimée...!
La anciana intuye la tragedia, la presiente, la adivina. Quiere correr, pero le falta el aire, se le nubla la vista, y cae fin de rodillas... Ha visto cruzar una pequeña sombra oscura... Es Colibrí, pero éste no se detiene a la voz desesperada que clama en un sollozo:
–¡Muchacho... muchacho! ¡Pronto... Socorro...!
–¿Qué pasa? ¿Quién llama? —Es la voz del viejo notario que espantado ante los gritos de auxilio se acerca y, asombrado, exclama—: ¡Doña Catalina...!
–¡Oh, Noel, amigo mío! ¡Pronto! ¡Hay que impedirlo! ¡Llame a doña Sofía! ¡Hay que impedirlo!
–Pero, ¿impedir qué?
–¡Va a matar a mi hija! ¡Ay...!
Se ha quedado inmóvil, sin sentido. Noel, trémulo, mira a todas partes. Sombra y silencio caen sobre campos y jardines... Un trueno cercano parece agitar el espacio y una ráfaga de viento silba entre el follaje y la espesura. También él presiente, intuye, adivina, tiembla ante el terror de lo que ve venir, y alza en vano los ojos al cielo mientras la tormenta se avecina... Tan inútil como el deseo de detener la tormenta, tan imposible como sujetar el rayo, es impedirlo... Y ante su impotencia, exclama como en un rezo:
–¡Dios mío! ¡Dios mío...!
4
–¡MIENTE! USTED VINO a atravesarse en mi camino porque averiguó que íbamos a huir, porque vive a la espía...
–¡Yo vine porque Aimée me pidió que viniera! ¡Vine en su nombre para hacerle comprender a usted su locura y su vileza! Vine para pedirle...
–¡Es inútil pedirme!
Fieramente, Juan ha enfrentado a Mónica, encendidas de cólera las soberbias pupilas. Ha ido a ella como si quisiera destrozarla, golpearla con sus puños poderosos, pero la pálida figura helada y triste que se alza ante él, le detiene, inspirándole un respeto invencible, mientras un relámpago rojo, que es ya de odio, brilla en sus ojos magníficos...
–Le advierto que si Aimée no aparece dentro de cinco minutos, voy a buscarla adonde esté, sin que nada ni nadie me detenga. ¡Ni siquiera su marido!
–¿Pretende llevársela por la fuerza? ¿Es que no entiende que ella no quiere ir? —protesta Mónica en un arrebato de ira—. ¡Ella le ruega...!
–¡Pues bien, sin ruegos! —se exaspera Mónica—. No quiere ir con usted; no quiere seguirle... Vuelva en sí de esa estúpida vanidad por la que pretende ser para ella más que nada en el mundo... Aimée está arrepentida de su locura. Llorando me ha pedido que le detenga; ha rezado, acaso por primera vez en su vida, pidiéndole a Dios que la salve de usted, de su violencia, de su barbarie, de la brutal pasión que usted significa...
–¿Quién dijo eso?
–¡Ella misma! Ya lo sabe, Juan: ella no quiere seguirle. ¡Ella sólo pide que la deje tranquila!
–¿Burlándose de mí?
–No hay burla. Hay arrepentimiento, dolor de sus pecados, deseo de rehacer su vida, de ser fiel y leal al hombre honrado de quien es esposa.
–¡Mentira! ¡Mentira! ¡Que venga ella! Que cara a cara me lo diga, que me jure todo eso a mí, que me diga que no quiere volver a verme, que me pida ella, ella misma, que olvide su nombre, y entonces...
–¡Calle! —le ataja Mónica con gesto imperioso—. Alguien viene... Alguien viene, sí... ¡Váyase, escóndase...! —De pronto, como si el mundo se le viniese encima, lanza un grito—: ¡Renato! —Y aun más espantada—: ¡Aimée!
–¡Yo, sí...! —confirma Renato, llegando junto a ellos—. En el mejor momento, Mónica. Ya sé que pretendías que lo ignorase todo. Ya sé que reprocharás a tu hermana por habérmelo dicho, pero ella no podía callar, no era posible que siguiera callando, porque, quieras o no, yo soy el amo de esta casa y el jefe de esta familia...
–¡Renato...! —murmura Mónica completamente desconcertada.
–Me importa poco lo que pienses, ni lo que Juan pueda decir. Están en mi casa, y en mi casa se va por el camino recto, se juega limpio, se procede con dignidad y decoro... Y si lo has olvidado, Juan, aquí estoy para recordártelo y para exigirte cuentas muy estrechas de la forma en que has procedido con Mónica.
–¿Qué? —se extraña Juan, sin comprender el alcance de las palabras de Renato.
–Entiende de una vez, Juan, que en este asunto es conmigo, y no con las mujeres, con quien vas a medirte.
–¡No sabes cuánto celebro que sea contigo!—acepta Juan en tono insolente—. ¡Deseando estaba encontrarte cara a cara!
–¡Pues aquí me tienes! —se ofrece Renato violentamente—. ¡Te entenderás conmigo, y sólo conmigo!
–¡Cuando quieras! —desafía Juan dando un paso adelante y echando mano a su cintura.
–¡No! ¡No! ¡Ese cuchillo...! —advierte Mónica en un grito de espanto.
–¡Yo no tengo armas! —indica Renato con gesto noble y fiero.
–¡Mejor es así! —acepta Juan arrojando el cuchillo al suelo—. ¡Cara a cara... de hombre a hombre! Con los puños, con los dientes, con las uñas... ¡Como quieras! ¡He venido a llevármela, y me la llevaré por encima de ti!
–¡No te la llevarás sin hacerla tu esposa!
–¿Qué? —se desconcierta Juan. ¿Hacerla mi esposa?
–Mónica es para mí una hermana. ¡Si le debes la honra, tendrás que cumplir!
–¿Mónica...? —tartamudea Juan estupefacto.
–¡Mónica... sí... sí! —interviene Aimée con decisión—. No lo niegue usted, Juan del Diablo, no intente mentir. Usted ha arrastrado a mi pobre hermana a los peores extremos... Usted la tiene asustada, acorralada y sometida por el terror... ¡Usted... usted...!
–¡Aimée...! —reprueba Mónica con acento desgarrador.
–¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Perdóname que se lo haya dicho a Renato, pero yo no podía callarme esto. ¡No podía! ¡Perdóname, Mónica, perdóname! Tuve que decirle... Fue necesario...! ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Era horrible lo que Renato creía. Tuve que decirle la verdad. ¡Que eras tú... tú... tú!
Ha ido a ella, estrujando su brazo, pero Mónica la rechaza de un brusco empujón, irguiéndose fría, tensa, sacudida por un temblor nervioso. Juan ha retrocedido, ahogada de asombro la voz en su garganta pero Renato ha dado un paso sujetando a Aimée con sus manos como zarpas, clavadas las pupilas en el rostro de Mónica como si se asomara al fondo de un abismo:
–Mónica, Aimée me ha dicho que Juan es tu amante. ¿Es verdad, o es mentira?
–Es verdad, Renato... —murmura Mónica en voz ronca. Y cobrando fuerzas y valor, prosigue con su engaño—: Es el hombre a quien quiero, el hombre a quien le di mi amor y mi vida, y no te doy derecho a intervenir. ¡No te doy derecho...!
La mirada de Renato ha ido hacia Juan como un relámpago. Ve el rostro viril endurecido, apretadas las mandíbulas, ardientes los ojos con una llama indefinible y le espeta:
–Esto se arregla de hombre a hombre, Juan: ¡tu vida contra la mía!
–¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por esa...? —salta Juan en un estallido de ira y de asco.
–¡Por la mujer que es una hermana para mí! —sentencia Renato en tono rotundo y amenazador—. ¡Cumplirás con ella! ¡Te portarás como un hombre, o te mataré como a un perro!
–¡No... no, Renato! —interviene Mónica con la angustia reflejada en su pálido rostro—. Este asunto es mío, sólo mío. No puedo consentir...
–¡Calla! —la interrumpe Renato imperioso. Y dirigiéndose a Juan, exclama—: ¡Sólo a mí has de darme cuentas, Juan!
–Te las daré cumplidas... ¿Me aceptas por esposo, Mónica de Molnar?
–¡No... no! —rechaza Mónica con la desesperación enroscada en su garganta.
–¿Que no, has dicho? ¡Pues yo digo que sí! Te casarás con Juan del Diablo, ¡o no saldrá él vivo de aquí!
Es un instante, uno de esos instantes largos como siglos en que las almas tiemblan. Desesperadamente, Renato ordena, pide, exige... No ha creído más que a medias las palabras de Aimée, apenas ha podido dar crédito a sus ojos al hallar juntos a Mónica y a Juan y se agiganta en su pecho la resolución terrible, el ansia salvaje de matar, hasta ahora desconocida para él. Quiere hallar la verdad... la verdad que al mismo tiempo le espanta, y tiembla también él al ver temblar a Mónica, que vacila como si un momento considerara la profundidad de aquel abismo repentinamente abierto a sus pies...
–Ya has visto que no quiere casarse conmigo —expone Juan con el más amargo sarcasmo—. Soy muy poca cosa para una Molnar. Como esposo, no sirvo... Sirvo como juguete, como diversión, como amante de un día, como muñeco con el cual divertirse durante los meses de espera para una boda de su rango. Para eso es para lo único que sirvo...
Ha sonreído... ha sonreído como Satanás pudiera sonreír. Y no mira a Mónica, sino a Aimée que se mantiene tensa y rígida, sintiendo apretarse un poco más las manos de Renato, devolviéndole aquella mirada con la suya fija. Como si contemplase la moneda que salta en el aire para caer, jugando a cara o cruz la muerte o la vida. Y es Mónica quien rompe el silencio expectante:
–¡Acepto!
–Yo creo, Renato... —empieza a decir Aimée; pero Renato la ataja imperativo:
–¡Tú, calla! Aceptas, ¿eh? Naturalmente que aceptas, Mónica. Y tú, naturalmente que cumples, Juan. —Y con indefinible amargura, comenta—: ¿Qué razón puede haber para que esa boda no se realice? ¿Cuál es el impedimento legal? ¿Por qué citarse detrás de la iglesia, Juan, cuándo puedes llevártela tras recibir la bendición de Dios en el altar, con la alegría de todos y el aplauso de la sociedad? ¿Por qué no casarlos, Aimée? ¿No es eso colmar la medida de tu deseo, cumplir como Dios manda, como una buena hermana? ¿Por qué no ser nosotros padrinos de esa boda? ¿Por qué proceder como criminales cuando no están haciendo nada, absolutamente nada para lo que no tengan derecho legal? Aceptas... ¡naturalmente que aceptas, Mónica! Te casas... ¡naturalmente que te casas, Juan!
Hay un rumor de pasos y voces que se acercan, y unos y otros se miran sorprendidos, hasta que Renato comenta:
–Creo que viene mi madre... Seguramente Catalina corrió a darle aviso... Bienvenidos todos para escuchar la buena nueva. —Y alzando la voz, llama—: ¡Madre... Noel... aquí estamos...! Ya verán cómo van a alegrarse todos...
–Renato... Renato... —suplica Aimée presa de angustia—. No les hables a ellas... no les digas...
–¡Aimée... hija...! —prorrumpe Catalina llegando junto al grupo. Y sorprendiéndose, exclama—: ¡Oh, Mónica...!
–Mónica, sí —confirma Renato—. Mónica y Juan de Dios... ¿No es ese el nombre que Mónica gusta darle? ¡Juan de Dios...! Acércate, madre. Sí, Juan está aquí, pero no hay nada por lo que tengan que alarmarse...
Sofía D'Autremont ha llegado junto a Renato, pálida, temblorosa, como si viera llegar por fin la desgracia tantas veces presentida para su hijo; pero Renato sonríe... sonríe con una sonrisa nueva en él: desafiante, amarga, casi agresiva, cuando explica:
–Tengo que dar a todos una gran noticia: Mónica y Juan han decidido casarse, y lo harán en seguida. ¡En seguida!
–Renato, te suplico...
–Ni una palabra más por esta noche, querida —corta Renato con ira el ruego de Aimée—. Necesitas descansar y dormir. Mañana te aguarda un día terrible... Mañana mismo será la boda. Tengo también el mayor empeño en que mañana mismo estén lejos de aquí.
–Pero...
–Sin peros. Ellos no protestan, no replican, aceptan su cruz, aceptan la lógica consecuencia del pecado que han cometido... ¿O no crees que es un pecado? ¿Piensas que debo aplaudir su falta de respeto a la casa de mi madre? Dispénsame... Ya sé que se trata de tu hermana y que debes sentirte casi como si lo hubieras hecho tú misma. Te sientes así, ¿verdad, querida? Pues desecha esa idea y no pienses más en el asunto. Yo hago a cada quien absoluto responsable de sus actos, desligándolo de responsabilidades consanguíneas. Nadie es culpable sino de sus propios actos, ¡y pobre de aquél cuyos actos puedan volverse contra él algún día...!
Casi arrastrada por Renato, ahora detenida por él frente a la puerta de aquel departamento preparado para el amor y la dicha, Aimée busca en vano gestos y palabras. Desde hace algunas horas cree vivir en una pesadilla. Renato es ahora, de repente, otro hombre para ella: lejano, helado, amargo, y al mismo tiempo imperioso, desconfiado, agresivo, como si cada instante temiese ser apuñaleado por la espalda, como si alguien hubiera derramado en sus venas un sutil veneno que corre emponzoñándolo. La mira... la mira muy de cerca, con fiera mirada interrogadora, y luego sonríe... sonríe con una sonrisa fría y breve, que es peor que todos los reproches, que todos los insultos, que todos los gritos...
–Renato... —suplica Aimée con mortal angustia.
–Entra, y déjame... Tengo mucho que hacer todavía —ordena Renato con aspereza y dándole un leve empujón, tras lo cual cierra con llave la puerta.
–¡Renato... Renato...! ¿Qué haces? —se asusta Aimée—. ¡Renato... Renato...!
–Hijo, ¿has cerrado con llave esa puerta? —pregunta Sofía acercándose preocupada y vacilante—, ¿Con Aimée tras ella?
–Justamente, madre, con Aimée tras ella. Y ahora, si me das tu permiso...
–No, aguarda un instante. Quiero saber lo que ha pasado. Lo reclamo, lo exijo. ¿Por qué has decidido esa boda, que no te concierne, en una forma así? ¿Por que tratas a Aimée de este modo? ¿Por qué procedes como si hubieras enloquecido?
–Tal vez porque quiero llegar al fin... No me preguntes demasiado, madre.
–¿Qué te han hecho, Renato? —se angustia Sofía—. Estaba segura, estaba bien segura... El golpe que más pueda herirte tiene que llegar de él...
–¿De mi hermano Juan? —se revuelve Renato desafiante.
–¡Renato! —se alarma vivamente Sofía.
–De mi hermano Juan, madre... Dilo de una vez, acaba de decirlo... Y dime más, dime todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que has callado y callas todavía, conteniendo años y años el anhelo de gritármelo. Dime que me odia, que sabes que me odia justamente por eso, porque es hermano mío y bastó una fórmula legal, bastaron unos papeles y unas firmas para que a mí todo me fuese otorgado mientras a él se le negaba todo. ¡Dilo, madre, dilo...!
–No fueron unos papeles, no fueron unas firmas... fue la diferencia de toda una vida: la mía, recta, honorable, limpia; la de esa mujer que dio a la casa D'Autremont un bastardo... ¡qué digo un bastardo, un hijo maldito, fruto del adulterio y la vergüenza, la de esa mujerzuela baja y vil, como bajo y vil tiene que ser el corazón de ese hombre que hoy te ha herido...!
–No me ha herido, madre.
–¿Que no te ha herido? Entonces, ¿por qué te revuelves así? ¿Qué puede importarte que Mónica...? ¡Renato, hijo, dime la verdad, toda la verdad!
–La verdad es la que oíste, es ésa y no puede ser otra. ¿Qué has pensado, madre, qué has creído? ¿Piensas que de haber sido como sospechas, estaría ella viva detrás de esa puerta? ¡Ni él ni ella hubieran escapado con vida, madre. Pero esa boda es mi garantía... Por eso quiero casarlos yo mismo, en seguida, cuanto antes... Ver en el rostro de mi esposa la sonrisa feliz de quien lleva una hermana al altar... Ya lo sabes todo, madre, y sabes también a dónde voy. Voy a prevenir a los que cuidan los linderos, a poner guardias en todos los caminos del valle, con orden de detener a los que entren o salgan. Juan del Diablo no escapará de aquí sin haberse unido para siempre a Mónica de Molnar, sin atar sus vidas ante los jueces y el sacerdote, sin hacer buena la palabra empeñada, sin probarme a mí que es ella, y sólo ella, la que ha podido prostituirse hasta ser la ramera del puerto que aguarda a los marinos...
–¡Renato... hijo...!
Sofía D'Autremont ha dado unos pasos tras de Renato como si pretendiese aun retenerle, pero él no se detiene a su voz ni a su ademán, se aleja rápido y decidido... Sofía vacila, mira a la puerta de aquella alcoba en la que Renato encerrara a Aimée... Por un largo momento parece luchar consigo misma y, antes de alejarse, amenaza como sacudida por la violencia de un sentimiento invencible:
–¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti si has llegado a manchar el nombre de mi hijo!
Aimée se ha dejado caer rendida en el pequeño diván de raso colocado a los pies de la cama. En vano ha sacudido la cerrada puerta, en vano ha tratado de escuchar, acercando a sus rendijas el oído... Sólo ha percibido los pasos que se alejan, las voces apagadas de aquella conversación entre la madre y el hijo, y ahora le asalta el recuerdo de aquellas horas que han sido como la amenaza de un puñal sobre su pecho. Como el vórtice de un torbellino, vuelve a sentirse arrastrada por Renato hasta aquella escena de pesadilla en la que saltan como visiones de horror los rostros conocidos: Mónica, Renato, Juan... Juan, sobre todo... Aquel Juan amado y aborrecido, temido y deseado, a cuya evocación la sangre de sus venas parece hervir...
–¡No es posible... No es posible...! Todos han enloquecido... ¡Todos! ¡El dijo que sí... Ella dijo que sí...!
–Señora Aimée...
–¡Ana! —se sorprende Aimée—. ¿Cómo has entrado? ¿Por dónde?
–No entré, señora, estaba aquí... esperándola como me ordenó... Cuando sentí que venía con usted el señor Renato, me escondí. Como usted me dijo que no hablara con nadie sino lo que me mandara decirle... ¿Ya no se acuerda, señora?
–¡No tengo nada que decirte! ¡Vete de aquí!
–¿Y por dónde, señora? El señor cerró con llave la puerta.
–¿Quieres decirme para qué me encierra como a una fiera?
–El señor anda desconfiado, señora Aimée, bien desconfiado. No hay más que ver cómo la mira. Si yo fuera usted, andaría con mucho cuidado, porque al señor Renato le han debido decir...
–Algo más que decir. Ana. La carta que mandé contigo, esa maldita carta que te arrebataron, esa carta que seguramente te robó Bautista, está en sus manos. Ha debido entregársela él, para comprar su perdón con ese servido... Y tenías que ser tú la que dejaras caer mi carta... ¡Tú, maldita estúpida! ¡Negra imbécil!
–¿Y usted para qué lo hizo? Si soy una negra imbécil, ¿para qué se fía de mí?
–Porque a veces soy tan estúpida como tú misma... y porque estoy desesperada, acorralada y perseguida por la mala intención de todos. Ana, Ana, ¡tienes que volver a servirme!
–Yo.... ¡Ay, no, mi ama! Si el Bautista dio la carta para que lo perdonara, si el amo Renato sabe... ¡Ay, mi ama! Yo no quiero meterme en más líos. El Bautista tiene la mano muy larga, y si él vuelve a mandar aquí...
–¡Yo seré la que te abofetee si no me sirves! —asegura Aimée, impaciente por los reparos de la sirvienta. Y cambiando de tono, ofrece—: Te daré cuanto me pidas, pero ahora mismo sales de aquí...
–¿Por dónde...?
–Por la ventana del cuarto tocador. Caerás en el patio chiquito, donde no hay nadie nunca, y allí te esperas, miras bien y buscas a Juan, que no puede estar lejos...
–¿Y si me ve el amo Renato?
–Si te ve, no importa... Él no sabe que estabas aquí... A mí es a quien no puede verme. Buscas a Juan y le dices que se acerque justamente por la ventana chiquita por donde tú vas a salir. Dile que le estoy esperando, que venga en seguida y que no me lleve a la desesperación, que no me haga enloquecer porque va a pagarla muy caro. ¡Acaso con la vida! Busca a Juan y díselo... ¡Díselo!
Con oblicua mirada despectiva, Juan ha recorrido del techo al piso los cuatro ángulos del destartalado galpón donde Mónica y él se encuentran en este instante. Es un cuarto anexo a las caballerizas, donde se amontonan los sacos de forraje, las pacas de heno, los viejos arneses, los cajones y los barriles vacíos, sobre uno de los cuales, que funge de mesa, está la botella de aguardiente y algunos vasos de burdo vidrio, en uno de los cuales Juan vuelve a servir el ardiente licor para beberlo de un solo trago...
–No beba más, Juan. ¡Se lo suplico!
–Sigue con su manía de suplicar en vano. ¿Aun no se ha convencido de que no atiendo ruegos ni súplicas? ¿De que es inútil...?
Ha callado mirándola despacio, como si la mirase por primera vez, acaso sorprendido de su demacración, del esfuerzo con que respira, de las profundas ojeras violáceas que hacen más hondos y dramáticos sus claros ojos de mirada sombría, y acaso también sorprendido de su belleza en flor, pálida y ardiente como una lámpara votiva, de aquellas manos blancas, finas como de lirios, cruzadas sobre el pecho como para rezar o para morir...
–Juan... Usted va a irse, ¿verdad? —pregunta Mónica con dolorosa voz suplicante—. Vino aquí esperando la ocasión de recuperar uno de los caballos que tenía, de conseguir otro, de irse... ¿verdad?
–¿Y por qué voy a irme? —replica Juan con una serenidad casi insolente. Hay ironía en sus palabras cuando prosigue—: ¿No oyó usted a Renato? ¿No le oyó decir que no saldría vivo si intentaba marcharme de Campo Real antes de haber lavado la afrenta que le hice, tomándola por esposa? Renato quiere que repare mi falta, que lave el honor de los Molnar manchado por mí, que le devuelva la honra que le debo... Qué gracioso, ¿verdad? El joven D'Autremont exige que me porte como un caballero, dándole mi apellido... ¡Mi apellido...! ¡Qué gracioso es esto, Santa Mónica! Supongo que será usted la que tenga que dármelo a mí... Entonces me llamaré Juan Molnar... ¡Juan de Molnar! Y heredaré con usted cuatro pergaminos amarillos y media casa en ruinas... —Ríe, y su risa encierra en sí una amarga mordacidad, al proseguir—: Renato lo manda, y hay que obedecerlo. Él es como ese Dios que está allá arriba, que pone en medio de la vida a un muchacho desnudo y hambriento, sin nombre ni familia, y le dice: "No mientas... no robes... no mates". Aun cuando para no matar, tenga que morir... Pues bien, complaceremos a Renato... ¿A qué viene asustarse ahora, cuando antes dijo sí?
–Juan, ¿es que no comprende? —protesta Mónica con voz ahogada de dolor.
–¡Naturalmente que he comprendido! Lo único importante es que Renato D'Autremont no sufra, que no sepa nada, que no sospeche nada que pueda humillarlo ni herirlo. Está sobre las nubes... ¿No lo dije? —Y en un estallido de repentino furor, protesta—: ¡Pues no está sobre las nubes! Es una pella de fango podrido, es un hombre como todos los demás... Peor... Más desdichado, más ridículo, porque llevó al altar a una ramera... ¡Oh! Por supuesto, eso no hay que decirlo. La historia ya no es ésa, es muy distinta ahora. Ella fue al altar casta y pura, y usted, usted, Santa Mónica, era la que corría por la playa al encuentro del Luzbel... Usted era la que me aguardaba desnuda y ardiente sobre la fría arena para echarme al cuello el nudo de sus brazos, para ahogarme con el vaho de sus besos, para embriagarme con su aliento y con sus caricias... Usted era la que pasaba la tormenta en mis brazos, la que saltaba sobre las rocas negras para despedirme, mientras yo me alejaba con el perfume de sus cabellos en mis manos y con la sed de volver prendida a la garganta como una espina... Usted era la amante de Juan del Diablo, Santa Mónica... —Vuelve a reír con cáustica fiereza, y termina con ruda violencia—: Y ahora no cabe volver atrás... Él preguntó, y usted dijo que sí... ¡Que sí!
Sólo ciego de desesperación podría un hombre hablar de modo tan bárbaro a la pálida mujer que tiene delante y que ahora retrocede respirando con esfuerzo, como si le faltara el aire... Toda ella es como una brizna de paja que girase atrapada por la furia del vendaval; pero alza la cabeza, clava en él la mirada, se sostiene enfrentándole, como si se apoyara en la cruz que eligió por martirio, extiende los brazos cual pudiera extenderlos sobre el madero para ser crucificada, y confiesa sumisa y contristada:
–Dije que sí... es verdad. ¿Qué otro camino me quedaba? ¿Qué otra cosa podía responder a las palabras de Renato? Dije que sí, pero usted...
–Yo también dije sí, claro está. Quería ver hasta dónde llegaban todos: usted, con su locura; Renato, con su imbecilidad... Y esa perra maldita, esa hipócrita, maestra de todas las falsedades, esa cínica que merece ser pisoteada, también quise ver hasta dónde podía llegar. Y llegó a todo... hasta a mentir de aquella manera, mirándola a la cara... Por supuesto, hizo bien. Ya estaría segura, ya sabría hasta dónde era usted capaz de soportar... —Vacila un instante y, con súbita sospecha, pregunta—: ¿O acaso fue convenido entre ambas?
–¿Qué dice, Juan? ¿Está loco? ¿Cómo podía yo...?
–¡Salió demasiado bien la escena! ¡Todo estaba como ensayado! Hasta la oportuna llegada de la ilustre señora D'Autremont... ¡Con qué horror y con qué asco me miró a la cara!
–Juan, por piedad...
–¡Piedad! ¿Conocen ustedes, los felices, los bien nacidos, los de sangre azul, el significado de esa palabra? ¡Piedad...! Pues aplíquela usted si lo sabe. Yo no tendré piedad de nadie, porque de mí nadie la tuvo jamás.
–Renato tuvo más que piedad... Tuvo amistad, afecto, simpatía, deseos de ayudarle contra todo, contra todos... Si le oyera usted defenderle, apoyarle, justificarle, recordar los días en que le conoció en la infancia, afirmar su determinación de tratarle como a un hermano...
–¡Como a un hermano!
Juan se ha mordido los labios, mirando hacia otro lado. Por encima de su cólera y de su rencor, no puede negar aquella verdad que las palabras de Mónica le recuerdan. Piensa en Renato niño poniendo en sus manos sus ahorros infantiles, dispuesto a seguirle. Piensa en Renato buscándole en la mugre de una taberna, en el fondo de una cárcel... en sus ojos limpios, en su mano leal, y piensa también en las últimas palabras de Bertolozi, en aquella verdad creída a medias, en la mirada inquisitiva de Francisco D'Autremont, en su mano estrujándolo, zarandeándolo como si pretendiera penetrar en su corazón y en su sangre, asomarse a su alma, saber hasta qué punto podía ser su hijo aquel muchacho despreciado, condenado a carne de horca por el insano deseo de venganza de aquel Bertolozi a quien algunas veces llamó padre... Como una espuma amarga, como una bocanada de asco le ha subido a los labios el pasado, y lo aparta como si espantase a una alimaña de un brusco manotazo:
–¡Oh, basta! ¿Qué pretende? ¿Qué espera de mí?
–Váyase, Juan. Piense que se lo pido de rodillas, desesperada... ¿Por qué llevar las cosas hasta el fin? ¿Por qué empeñarse en que corra la sangre? Yo sé que en su alma hay una fibra capaz de compasión. Tiene que haberla; la he visto, la he palpado... Usted no es una fiera; usted es un hombre, Juan, y como a hombre, esta pobre mujer le ruega, le suplica, e implora... ¡Váyase, Juan! ¡Dígame que sí!
–No puedo responder todavía.
–No me responda, pero váyase... Váyase mientras dura la noche. Levante al amanecer las anclas, y que cuando salga el sol, esté lejos. No lo diga, no lo diga si le duele a su orgullo decirlo, pero hágalo, Juan... ¡Hágalo!
Ha caído de rodillas, ha extendido las manos; luego se inclina para cubrir con ellas el rostro, y queda sin sollozos, dejando resbalar las lágrimas entre sus dedos. Juan la mira un instante y sale de la estancia moviendo la cabeza como espantando una idea fija. Va confundido, trastornado, sintiendo que una oleada extraña de compasión le embarga, como si minuto a minuto perdiera terreno en aquella batalla en la que las lágrimas de la ex-novicia luchan contra su orgullo, contra sus celos, contra su rencor y su amor...
Ha dado unos pasos sobre la tierra húmeda... Ahora no llueve ya, y es pálido y lejano el resplandor de los relámpagos que intermitentemente encienden el cielo. Sus ojos giran como abarcando aquel paisaje, y al divisar al muchachuelo negro que por allí haraganea, lo llama:
–¡Colibrí... Colibrí...!
–Aquí estoy, mi amo. Todo se halla listo. Entre aquellos árboles, que están detrás de la iglesia, escondí los caballos en cuanto vi que empezaba el julepe... ¿Nos vamos, mi amo?
–Sí, Colibrí, nos vamos. Ahora mismo nos... —se interrumpe al oír un extraño y lejano silbido, y perplejo indaga—: ¿Eh? ¿Qué es eso?
–No sé, mi amo. Alguno nos está silbando...
–Señor Juan... señor Juan... —llama Ana con vehemencia, pero sin gritar, llegando donde se encuentra éste—. Soy yo, señor Juan... pero no grite... No grite, que andan cerca los guardias...
–¿Qué guardias?
–Los guardias que mandó el señor Renato para vigilar y no dejar entrar ni salir a nadie... yo creo que es para que usted no se escape...
–¿Qué dices? ¿Escaparme yo?
–Eso dijo el amo. Yo oí cuando se lo dijo al señor notario... Que no quería que usted se escapara, porque mañana tenía que casarse... ¡Ay, Dios! Así debían hacer todos los hermanos: no dejar que se escapen los novios. No habría tanta pobrecita mujer como dejan plantada...
–Vigilar... Vigilarme... ¿Y quién te mandó a ti que me lo dijeras?
–Que se lo dijera a usted, nadie. Pero yo los vi y pensé: Es mejor que lo sepa... y que se ande con cuidado hasta llegar a la ventana...
–¿Qué ventana?
–¿No le dije? ¡Ay, Dios, que no le dije! Tengo la cabeza que me da vueltas para todas partes, con tantos sustos y con el golpe en la piedra que me hizo dar ese maldito de Bautista, que así le coman las hormigas los pies y las manos...
–¿Acabarás de una vez? —se impacienta Juan.
–Ya voy, señor Juan. Aquí todo el mundo está siempre apurado... La señora Aimée me mandó que lo buscara por todas partes, y me dijo... Deje ver si me acuerdo... ¡Ah, sí! Me dijo que estaba desesperada, llorando a mares, y enferma de tanto llorar...
–¿Te dijo que me dijeras eso?
–Sí, señor. Eso y muchas cosas más, que se me han olvidado... Pero de veras que está muy asustada, y tiene razón, porque hay que ver cómo la mira el señor Renato. Yo lo vi cuando me escondí detrás de la puerta... La mira como si le fuera a arrancar la cabeza, y ella tiene mucho miedo y quiere que usted vaya...
–Que yo vaya, ¿a dónde?
–A verla... por la ventana chiquita... Por ahí me hizo salir casi de cabeza para buscarlo, porque el amo Renato la tiene encerrada y dijo muchas cosas muy feas... Y para mí que si ustedes no se casan, él mata a alguien, porque está como el amo don Francisco, que en paz descanse, mandando de verdad. Y la señora Aimée le espera a usted en la ventana... y me dijo que fuera... Que fuera a hablarle usted esta noche, porque si no iba, se mataba...








