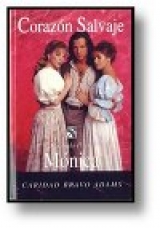
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
En la puerta del templo han aparecido los que faltan... Una novia pálida, convulsa, enlutada con un chal de seda negro sustituyendo al velo y a la corona de azahares... Una novia con los labios trémulos, con los ojos encendidos de fiebre y de espanto, que marcha despacio, como pidiendo fuerzas a Dios para cada paso, y un joven padrino de faz hosca y sombría, de dientes apretados, con una máscara de hielo sobre la desesperación de su alma...
–¡No puede ser, Juan! ¡No puede ser, y no será! —murmura decidida Aimée en voz baja y angustiada. De pronto, ve junto a sí a su esposo, y se alarma—: ¡Oh... Renato...!
–Nuestra misión termina frente a este altar, Aimée. Ven —explica Renato.
Ha retrocedido, obligando a Aimée a hacerlo con él, a la vez sosteniéndola y sujetándola, clavada en ella su mirada relampagueante. Pero la expresión de Aimée ha cambiado: juntas las manos y bajos los párpados... Y una mueca de burla desgarradora cruza por los labios de Juan mientras se acerca a la pálida enlutada para susurrarle en tono desdeñoso:
–Bien... Ahora el cura dirá... ¿Qué pasa, Santa Mónica? Parece que fuera a desmayarse...
–¡Vuélvase hacia el sacerdote! —ordena, imperiosa y airada, Mónica.
El viejo sacerdote se ha acercado, y en el silencio de las respiraciones contenidas podría escucharse el golpear de aquellos corazones que laten como martillazos...
–Mónica de Molnar y Bizet-Villiers, ¿quieres por esposo a Juan, sin apellido, conocido por Juan del Diablo?
–Sí quiero...
–Juan, sin apellido, conocido por Juan del Diablo, ¿quieres por esposa a Mónica de Molnar y Bizet-Villiers?
–Sí quiero...
Ya brilla el aro de desposada en la mano temblorosa de Mónica; ya cayeron las trece arras de oro sobre la bandeja de plata; ya la mano del sacerdote se alza para bendecir a la pareja extraña, y sus cansados ojos se detienen en la cabeza baja, como de sonámbula, de Mónica, y en el rostro doloroso y altivo, rudo y descuidado, de Juan...
–...Unidos para siempre quedáis, hijos míos, con el lazo del matrimonio, fuerte y santo...
Como en un torbellino de locura, ha cruzado Mónica la iglesia, del brazo de Juan... Sin ver, sin oír, como la rama desgajada de un árbol que el vendaval arrastra, han salvado la distancia del pórtico de la iglesia hasta el centro de aquella plaza abierta en los floridos jardines de los D'Autremont... Mónica no ve la abigarrada muchedumbre de colorines que les rodea por todas partes... No mira el rostro triste y severo de Sofía D'Autremont... Se borran para ella las formas de Aimée y de Renato, no distingue siquiera la pálida faz de su madre, que trata de seguirla, bañada en llanto... Es como si la tierra se hundiera bajo sus pies, como si las nubes girasen, y bailasen los árboles subiendo y bajando en la trágica danza de un terremoto... Como si sus ojos deslumbrados apenas vieran solamente cerca, muy cerca, demasiado cerca, el duro y amargo perfil de Juan del Diablo, que grita autoritario:
–¡Colibrí... Pronto... los caballos!
–¡Un momento, Juan! —advierte Renato—. ¡Aguarda! Hay un coche dispuesto para ustedes; pero hemos de hablar antes... ¡Escúchame...!
–¡No tenemos nada que hablar ni nada tengo que escucharte! ¡Es mi mujer y me la llevo!
De un salto está Juan sobre el caballo. Con rápido y violento gesto que nadie ha podido prever ni impedir, alza a Mónica sobré el arzón del caballo que monta, encabritándolo al golpe brutal de sus talones. De inmediato se arma una barahúnda de voces, movimiento y confusión, y es la voz de Aimée la que se eleva en un grito que es súplica y desesperación:
–¡Que no se la lleve! ¡Que no se vayan....! ¡Que no se vayan! Haz algo, Renato, no lo dejes... ¡No dejes que se la lleve así! ¡Que vayan tras ellos, que le corran detrás, que lo detengan! ¿No me oyes? ¿No comprendes? ¡Renato! ¡Renato! ¿No te das cuenta? ¡Es capaz de matarla!
Ha caído casi de rodillas, agarrada al brazo de Renato, sincera y desesperada en un momento, pero la expresión feroz del rostro de su esposo apaga el grito y la súplica en sus labios...
–¿Por qué te vuelves loca? —se revuelve Renato en un arranque de ira.
–¡Mi hermana... mi pobre hermana...!
–Se ha casado con el hombre a quien quiso, con el salvaje que prefirió sobre todos los demás, por el que manchó su nombre, por el que insultó a la sociedad en que ha nacido, por el que no le importó desafiarlo todo y arrostrarlo todo. ¡Se ha casado con su Juan, con su Juan del Diablo, y sin duda le agradan sus modales cuando pasó por encima de todo para darle su amor! ¿Es verdad eso? ¿Es verdad o no es verdad?
–Es verdad, Renato... —murmura Aimée impotente y vencida.
–Pues entonces, adelante —rubrica Renato. Y con voz estentórea, ordena—: ¡Fuera de aquí todos! ¡A las barracas, a los barriles de aguardiente, a cantar, a bailar, a celebrar las bodas de Juan del Diablo!
Como si volase sobre el sendero pedregoso, marcha el caballo que lleva a Mónica y a Juan... Sobre el duro arzón de la montura, atrapada, triturada casi por el brazo robusto que a la vez la sujeta y la sostiene, siente Mónica, más que ver, cómo las tierras de los D'Autremont van quedando atrás... Ya han salido del valle, ya el brioso animal, sintiendo el peso de la noble carga, clava los cascos en las empinadas laderas del desfiladero que es entrada y salida al valle grande de Campo Real... Abajo quedó todo: la morada suntuosa, los jardines magníficos, las huertas de frutales, los campos sembrados, las barracas donde ya suenan los roncos tambores y van de mano en mano las jícaras de ron...
Mónica ha alzado la cabeza... No sabe el tiempo que ha pasado, no sabe las leguas que ha sentido al caballo galopar, pero ahora éste marcha despacio, atravesando el campo sin caminos, donde las piedras le hacen resbalarse, donde a veces las ramas les azotan al pasar y los tumbos la obligan a agarrarse a los anchos hombros del hombre que la lleva consigo...
–¿A dónde vamos? Este no es el camino de Saint Pierre... ¿A dónde me llevas?
–Este es el camino por donde yo quiero llevarla...
–¿Llevarme a dónde?
–¿Qué más da? ¿No oyó lo que le dijo en el altar su cura? ¡La llevo a donde quiera llevarla!
–¡Ese no fue el convenio! Basta de burlas, Juan. Si lo que quiere es asustarme...
–Se asuste o no, para mí es igual. Se casó conmigo; ¿no? Entonces, es mi mujer y la llevo donde me dé la gana.
–¡No! ¡Eso no! ¡Le juro...!
–¡Quieta! Y no jure nada, porque jurará en falso. —La ancha mano de Juan ha aprisionado las dos de Mónica y la obliga a volverse para mirar al frente, a las nubes espesas donde ya hundió el sol su último rayo—. Mire, ¿qué es lo que tiene delante?
–El mar... y un barco...
–Una goleta... El Luzbel... Mi única propiedad, aparte de usted... Mi casa... Nuestra casa...
–¿Está loco?
–Quizá... Probablemente hay que estar loco para haber aceptado toda esta farsa. Y usted también debe estar loca de remate...
–¡Yo no voy a consentir...! ¡Lléveme a Saint-Pierre, o déjeme aquí si no quiere llevarme! Iré sola, a pie, como sea, o me dejaré caer en cualquier parte... No le importa lo que yo haga... Puede dejarme en paz.
–No, por mi desgracia. Dije que sí la quería por esposa. ¿No recuerda ya las obligaciones de los casados? ¿Tan poco valen para usted, noble y creyente, los juramentos que los dos prestamos? Vivir juntos, servirnos, ayudarnos... "Ame y proteja el marido a la mujer como a sí mismo, como a carne de su carne; tema, respete y obedezca la mujer a su marido..." ¿No se acuerda ya? Fue hace unas horas apenas. Estamos en el día de nuestras bodas, y para la noche de la boda hay en El Luzbeluna ancha cámara nupcial —se burla Juan con una risa impregnada de amargura.
Ha saltado a tierra, arrastrando a Mónica con él sin soltarla, los dedos, como de hierro, aferrados a las blancas muñecas, clavándose en ellas, mientras hay en los labios una mueca feroz que en nada se parece a una sonrisa, al comentar con amargo sarcasmo:
–¿Te asusta la noche de bodas, paloma blanca?
–¡Suélteme! ¡Bruto, canalla! —forcejea Mónica intentando vanamente zafarse de las manos de Juan.
–No intentes morder, porque te quedarás sin dientes y sería una lástima. No había reparado, pero son muy lindos, tan bonitos como los de tu hermana... Aimée es maravillosa, ¿sabes? Y esas cosas suelen ser de familia. Después de todo, creo que no hice tan mal...
–¡Basta... Déjeme en paz! —Se exaspera Mónica—. Lo que quiere es burlarse, asustarme, desesperarme, enloquecerme, vengarse en mí, que es la única víctima que tiene a su alcance.
–En todo caso, víctima voluntaria. Yo no inventé que te casaras conmigo, abadesa. Lo inventó tu Renato... —Juan se interrumpe al oír un ruido de remos que va acercándose, y alzando la voz ordena—: Arrima a este lado. Segundo. —Y en voz baja le dice a Mónica—: Te llevaré en brazos para que no te mojes los piececitos...
–¡Basta de estupideces! ¡Déjeme, váyase, tome su bote y acabe de embarcarse!
–¡Qué graciosa eres, Santa Mónica! Me harías reír si no me entraran ganas de aplastarte a puñetazos. ¿Pensaste de veras que todo era tan fácil? ¿Pensaste que bastaría decirme: "Déjeme en paz, tome su barco y lárguese", para que yo obedeciera como un perro? ¿Pero hasta dónde puede llegar tu egoísmo y tu soberbia? —Y con furiosa exasperación, exclama—: ¡Basta! Ya me mordió también el perro de las súplicas, y sé lo que significan, lo que valen y para lo que sirven. Ya sé lo que cuesta conmoverse por tus súplicas y tus lágrimas... Significa caer en una trampa, pagar con la vida un momento de debilidad. Una vez lo lograste, pero no vas a conmover más. ¡No tendré piedad de nadie, y de ti menos que de nadie! ¡Al bote... al barco! Te casaste conmigo, y ni tú ni tu hermana van a seguir burlándose. ¡Te llevaré aunque sea arrastrando!
De un salto, triturada por aquellas manos de falanges como de acero, arrastrada por aquel brazo que ciñe imperioso su frágil cintura, ahogada la voz en su garganta, Mónica se ha visto obligada a salvar la pequeña distancia que va desde la tierra al bote... Autoritario, Juan ordena a su segundo:
–Proa al Luzbel, y rema con todas tus fuerzas... ¡Pronto!
–¿No esperamos al muchacho? —vacila el segundo, asombrado—. ¿Va a dejarlo en tierra?
–¡Que venga a nado, para que aprenda otra vez a no retrasarse! ¡Dale a los remos! ¡Vamos...!
–¡No! ¡No! —suplica Mónica angustiada—. Usted, señor marinero óigame...
–Ese no oye nada, ni ve nada, ni hace más que lo que yo le mando. ¿Entendiste? —Y dirigiéndose a su segundo, apremia—: ¡Apura y llega pronto! Pide que te echen un cabo.
–Pero, patrón... —rezonga el segundo.
–¡No te metas en lo que no te importa ni busques lo que no se te ha perdido, porque lo encontrarás! —Y volviéndose hacia Mónica, le recalca en voz baja—: ¿Ves cómo todo es inútil? Tengo de mi parte la fuerza de la ley y la razón de la fuerza. Así es como mandan los que mandan... ¡Llegamos! —En ese momento se deja oír el estampido de un trueno lejano, que presagia la próxima tormenta, y sarcástico, Juan comenta—: Y como siempre, del cielo me saludan con salvas. —Luego le grita a su segundo—: ¡Pide la escala, imbécil! —Y dirigiéndose de nuevo a Mónica, le explica irónico—: No es de mármol, sino de sogas. Pero no importa, te subiré en los brazos. Es la moda en la Dominica y en Jamaica... La novia va en los brazos...
Un instante ha bastado a Juan, y ya sus pies, fuertes y anchos, se afirman en la estrecha cubierta. La noche ha caído totalmente... Junto a las gavias, los tres tripulantes del Luzbelmiran con sorpresa la extraña escena. Segundo da unos pasos como si no pudiese contenerse más, e intercede:
–Patrón, un momento. Esa mujer...
–¿Me estás pidiendo cuentas? —se violenta Juan—. ¡Lárgate... Apártate...!
De un puntapié ha abierto de par en par la puerta de la única cabina de la nave, y un instante después la cierra tras ellos...
–¡No! ¡No! —clama Mónica en el paroxismo del espanto—. ¡Es usted un canalla, un perfecto canalla, y no es posible que esos hombres no acudan en mi auxilio! ¡Favor... socorro...!
–¡Cállate! —le ataja Juan, iracundo, forcejeando y tapándole la boca—. ¡No va a venir nadie, y si hay uno que se atreva a tocar a esa puerta, lo mato! No hay peligro que lleguen, porque demasiado lo saben.
La ha arrojado de un empujón violento sobre la dura litera de tablas, y ella queda inmóvil, cerrados los ojos, entreabiertos los labios, como si las fuerzas la abandonaran, hundida en el mundo de la inconsciencia, mientras corre por sus venas la sangre encendida y el delirio de la fiebre finge nubes rojas sobre sus párpados cerrados...
–Al fin decidiste estarte quieta, al fin decidiste callar... —Juan hace una breve pausa y observándola un momento, se sorprende—: ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás haciéndote la enferma? ¿Crees que vas a burlarte? Pues no. ¡No! ¿Oíste? ¡Serás mía, me pertenecerás, te trataré peor que a una esclava! No tendré compasión, no volveré a tener compasión de tus lágrimas, no volverás a conmoverme, aunque te vea morir y agonizar... ¿Has oído? ¡Basta de farsas! ¡Levántate! ¡Levántate!
La ha sacudido inútilmente, dejándola caer otra vez, mirándola con impotente rabia. No, no es fingido su mal. Su cuerpo desmadejado exhala un vaho extraño, un sudor de agonía la baña, y en sus mejillas, antes tan pálidas, se encienden dos rosetas de fiebre. Con mano audaz desabrocha Juan el negro corpiño y un instante queda mirando el cuello blanco, sin que haya en ella una protesta, un gesto... Torpemente busca con sus dedos el pulso y palpa en él el golpear de la sangre que late encendida por aquella fiebre que la quema. Con suavidad deja caer aquella mano y da unos pasos por la destartalada cabina, cuando, de pronto, unos golpes discretos suenan en la puerta y la voz del segundo, llama:
–¡Patrón... patrón...!
–¿Qué rayos pasa? —se enfurece Juan, abriendo la puerta—. ¿Cómo te atreves...?
–Perdóneme, patrón, pero el muchacho está en la playa gritando... ¿De veras va usted a dejarlo en tierra?
El segundo habla, observando con curiosidad el rostro de Juan. Luego se empina tratando de mirar por encima de su hombro, pero la mano recia del patrón del Luzbelle aparta de un empellón brutal, mientras le recrimina:
–¿Qué miras, estúpido? Lárgate a buscar al muchacho. Tráelo y, apenas esté a bordo, levamos anclas rumbo a donde sople el viento que más sople.
–Por el Nordeste hay señales de tormenta, patrón.
–¡Pues rumbo a la tormenta, y a toda vela! ¡Vete ya! Ha cerrado la puerta, volviendo a la desnuda litera de tablas... Allí está Mónica, inmóvil, la respiración fatigosa, entreabiertos los labios... Los rubios cabellos, que en el forcejeo se destrenzaran, son ahora como un nimbo dorado alrededor de la cabeza que se agita de cuando en cuando... Las manos se mueven débilmente, sube y baja el pecho con el ritmo desacompasado del corazón que quema la fiebre... Un momento la contempla así Juan, y luego se aleja en un brusco recrudecimiento de rencor y de cólera, exclamando:
–¡Mónica de Molnar... basura y farsa!
6
–¿ADONDE VAS? O mejor dicho, ¿adonde ibas? Porque no vas a cruzar esa puerta.
–No iba a ninguna parte. No sabia que dar unos pasos fuera un crimen. ¡Tu actitud es insoportable, Renato!
–Vuelve a sentarte donde estabas. ¿Quieres un plantador? ¿O prefieres el jugo de piña con champaña? Es delicioso, ¿sabes? Por algo bauticé con tu nombre esta bebida... ¡He dicho que te sientes!
Trémula de rabia, Aimée se ha dejado caer, más que sentarse, en el diván de raso. La noche cae ya, y desde que horas antes terminara la ceremonia de la boda están solos en aquellas habitaciones adornadas con tanto esmero para la luna de miel del amo de Campo Real. Junto a Renato, sobre la mesilla dorada, hay vasos y botellas: el mejor coñac de Francia, el más viejo ron de Jamaica, el más famoso vino Jerez de España, y de un cubo de hielo emerge el cuello dorado de dos botellas de champaña. Hay también una fresca jarra de jugo de piña con el que llena dos vasos que acaba de mediar de champaña.
–Haz el favor de acompañarme con la bebida de tu nombre: Aimée. "Eme"; amada... Bello significado el de tu nombre, ¿verdad? Amada... Me gustaba tanto, tanto, que pensé que se trataba de uno de esos aciertos ciegos del destino el que así te llamaras... Amada... Toma tu Aimée. Bebamos...
–¡No quiero beber!
–¿No quieres? ¡Qué raro! Siempre me dijiste que adorabas el champaña. Todavía me acuerdo de la noche de nuestra boda... ¡Cuántas copas de champaña llevaste a mis labios, cuántas...! —Y en tono imperioso, ordena—: ¡Bebe ahora... bebe!
–¡Déjame en paz! —se rebela Aimée en forma violenta—. Estás loco... loco o borracho.
–Borracho... —repite Renato en tono cáustico—. Eso ocurre cuando se bebe mucho champaña: está uno borracho, y por más que se empeña no puede recordar los detalles. Es un recurso maravilloso hacer beber a las gentes, envolver en las nubes doradas del champaña ciertas horas, para que apenas puedan recordarse...
–¿Qué tratas de decir? No entiendo nada, ni quiero entender. ¿Hasta dónde vas a llegar, Renato? ¡Me has enloquecido, me has atormentado, llevas horas bebiendo como un estúpido sin permitirme que me mueva de tu lado!
–Es tu sitio, junto a mí. ¿No eres mi esposa? Pues a mi lado es donde debes estar. ¿Y qué mejor sitio para estar a mi lado que esta preciosa alcoba? La sucursal del paraíso... el nido de amor que nos prepararon... las rosadas paredes que me vieron de rodillas frente a tu belleza... y frente a tu pureza... —Renato ríe con una risa breve y cruel.
–¡Renato... estás loco de verdad... estás peor que loco! —se espanta Aimée confusa y amedrentada.
–Sí, peor que loco: borracho. Borracho, como quisiste una vez que lo estuviera; borracho, pero con la mente más clara como no la tuve jamás... tan clara, que en ella las ideas queman a fuerza de brillar; borracho y feliz de poder celebrar contigo a solas, dignamente, la boda de nuestros hermanos... ¡Bebe conmigo... bebamos juntos por la felicidad de Mónica y de Juan!
Qué cerca ha estado, para Renato D'Autremont, el cielo del infierno, la felicidad de la desgracia, la divina embriaguez de su amor con esta duda cada vez más cruel, cada momento más amarga... nudo de espinas prendido en su garganta, flecha envenenada que de un solo golpe hiriera su orgullo. Su dignidad, su amor y su confianza... Como por un instinto de defensa rechaza la verdad, pero la verdad rebota como planta dañina a la que no ha sido posible arrancar las raíces... La sospecha se asoma en cada gesto, en cada palabra, en cada detalle... Y con la verdad, una como necesidad desesperada de lavar honra y corazón, un anhelo insensato de destruirlo todo, y más que todo, aquella belleza cálida, tentadora y fragante, aquella mujer a quien desesperadamente ama, pero a cuyos labios no puede acercarse porque la duda y el temor son demasiado grandes, porque su amor tiene ya ribetes de odio, porque ama demasiado para perdonar... Y al ver que Aimée, impávida, conserva la copa en la mano, apremia imperioso:
–¡Dije que bebieras!
–¡Déjame en paz! ¡Vete... déjame!
–No tienes más deseo que el de alejarme...
–¡No tengo más deseo que...!
–¿Que cuál? Acaba, dilo de una vez, di que quieres morir, que estás desesperada, que la conciencia no te deja vivir con sus reproches... Acaso te estoy molestando con mi curiosidad, pero no es en mí en quien piensas al desesperarte. Piensas en Juan, ¿verdad?
–¡Naturalmente que tengo que pensar! —salta Aimée vivamente—. ¡Es un bruto, un salvaje, y tú le has entregado a mi hermana!
–¿Yo, o tú?
–¡Tú... Tú...! Yo no quería sino que ese hombre se alejara, que se fuera para siempre, que nos dejara en paz... Eso es lo que has debido mandarle... ¡Que se fuera! Porque ese hombre...
–Ese hombre es mi hermano. ¿Lo has olvidado ya? ¡Mi hermano!
–¿Pero es cierta esa historia horrible?
–¿Te parecen horribles las historias de traiciones y de adulterios? Di lo que sientes... Grítalo de una vez... ¡Estalla en santa indignación si eres inocente!
Otra vez las manos de Renato se han cerrado sobre el cuello de Aimée. Otra vez sus ojos relampagueantes la miran muy de cerca como queriendo penetrarle el alma, y ella tiembla, helada de espanto, esquivando aquel gesto que le causa horror, al protestar:
–¡Renato! ¿Estás loco? ¿Quieres obligarme a pedir auxilio? ¿Quieres...?
–¡Quiero que confieses, que hables, que grites para salvar a Mónica, si es una inocente a quien has sacrificado!
–¡No lo es... No lo es! Pero es mi hermana. ¡Juan no tendrá piedad!
–No necesita tener piedad si la ama...
–¡Él no sabe amar!
–¿Cómo lo sabes? ¿De dónde le conoces? ¿Hasta dónde le conoces? ¡Contesta!
–¡Déjame! ¡Me lastimas, me haces daño! ¡Suéltame, Renato! ¡Voy a pedir socorro! ¡Voy a dar un escándalo!
–¡Ya lo has dado! ¡Grita si quieres; pide auxilio, llama...! Nadie va a acudir. ¡Nadie! Estás sola conmigo, y tienes que decir la verdad, toda la verdad, y pagarme después el precio de tu infamia.
–¡Socorro! —grita Aimée, desesperada—. ¡Vas a matarme! ¡Socorro...!
Alguien se ha aproximado, acudiendo a la llamada de auxilio, y golpea la puerta apremiante. Fuera de sí, Renato conmina al intruso, gritando:
–¡No pasa nada! ¡Lárguese el que sea!
–¡Abre, Renato! ¡Pronto! ¡Ábreme! —se oye la voz autoritaria de Sofía a través de la cerrada puerta.
Las manos de Renato han soltado a Aimée, que se desploma sobre el diván de raso. Luego, con paso incierto, va hacia la puerta, hace girar la llave y deja el paso franco a su madre, que indaga:
–¿Qué es esto, Renato?
Ha ido hacia su hijo, mirándole con ansia, con una interrogación ardiente en los ojos, que no hallan en los de su hijo sino la duda cruel, la incertidumbre torturante, la desesperación del que lucha en vano por encontrar la verdad... Y el noble rostro de la dama se vuelve severo, mientras Renato retrocede esquivando mirarlo... Captando en el aire aquella mirada, aferrándose a su única tabla de salvación, se alza Aimée, corriendo hacia la madre de su esposo:
–¡Renato ha bebido toda la tarde...! ¡Está como loco! Se empeña en hacerme confesar no sé qué. Me insulta, me maltrata, me dice cosas que no entiendo. Se empeña en que yo hable, en que yo hable, y yo no tengo nada que hablar... ¡Nada... nada...! ¡Yo no tengo nada que hablar!
Se ha acogido a los brazos de la dama, que no la rechaza; hunde el rostro en su pecho, sollozando. Por sobre el joven cuerpo tembloroso, se cruzan las miradas del hijo y de la madre... La de Sofía inquiere, pregunta otra vez anhelante, pero un amargo gesto de vencido es toda la respuesta de Renato, y Sofía suspira como aliviada, con gesto sereno:
–Me temo que todos estemos un poco fuera de nosotros mismos. Han pasado cosas muy desagradables... He sabido también que Catalina, sin despedirse de nadie, salió para Saint-Pierre. Tomó el coche que estaba listo para llevar a los recién casados, y marchó casi detrás de ellos. Hasta cierto punto, la idea no fue mala. Supongo que eso te tranquilizará, Aimée, y a ti también, Renato. La pobre no podía estar tranquila tras de entregar su hija a Juan del Diablo...
–¡Fue ella misma quien se entregó! —rectifica Renato con vivacidad.
–Desde luego, hijo, pero es natural la inquietud de una madre... y hasta la de una hermana...
Sofía ha vuelto a mirar largamente a su hijo; sus ojos recorren también la ancha estancia ahora desordenada y revuelta, se detienen un rato en la mesa de los licores y se vuelven al rostro sombrío del joven D'Autremont, con un reproche:
–Veo que, efectivamente, has estado bebiendo mucho, Renato. Mejor será que procures despejarte y serenarte, y que tú también te calmes, Aimée. No llores más... No será para tanto... No hay rosas sin espinas, ni cielos sin tormentas... No hay que darle demasiada importancia a estas escaramuzas de recién casados. Me temo que sean cosas inevitables. Ven a mi cuarto, Aimée...
El Luzbelha virado casi en redondo, enfilando la estrecha salida de la rada, tomando inmediatamente rapidez increíble, saltando entre los escollos, desafiando una vez más los elementos desencadenados. Como nunca seguras, las anchas manos de Juan empuñan el timón, y la luz de un relámpago le ilumina de pies a cabeza. La tormenta va amainando y una costa lejana queda ya atrás. Entre las gavias se agita una figura menuda y oscura, que avanza inclinándose con esfuerzo entre los tumbos de la nave...
–Patrón, ¿está encerrada el ama nueva...?
–Sí, Colibrí, está encerrada —asiente Juan con manifiesto malhumor—. Las mujeres estorban en la cubierta cuando hay tempestad... Bueno, estorban siempre, y cuando hay tormenta, más. Apréndelo para cuando tengas que navegar.
–Pero el ama, patrón... El Segundo dijo que estaba enferma...
–¡Dile al Segundo que se guarde la lengua para cuando le haga falta!
–¿No me deja entrar a verla, patrón? ¿A cuidarla? Si, patroncito, déjeme ir... Por su madre...
Suplicante, Colibrí se ha abrazado a la pierna de Juan, y un instante la varonil cabeza se inclina para mirar al muchachuelo, en cuyos grandes ojos brillan las lágrimas. Luego, otra vez contempla el horizonte espeso, oscuro, las nubes bajas, el mar alzándose en montañas, la lluvia que cae furiosamente, todo el bárbaro espectáculo de la tempestad que apenas ilumina el lívido resplandor de los ahora lejanos relámpagos... La frágil embarcación cruje, estremecida desde su quilla marinera hasta el tope del palo de mesana. Es una voluntad contra la tormenta, un cuchillo que se hunde en la carne salada del mar. Asimismo, siente latir en su pecho su propio corazón Juan del Diablo... Contra los elementos, contra la sociedad, contra la vida... Como la espuma amarga que le azota los labios, es el rezumar de su alma; como el tenso vibrar de la nave en peligro, vibran tensos su pensamiento y su voluntad... Odia y quiere odiar más; le ahoga el rencor, y aun quiere que ese rencor se ahonde, como las aguas del océano... Quiere hacerlo infinito, quiere alzarlo tan alto como el mundo que le rechaza, pero en sus rodillas siente el aliento cálido del niño negro, la voz cándida y suplicante llega hasta él, así como también la imagen de la mujer blanca, tendida como muerta sobre las tablas de su litera, tan indefensa, tan desdichada como aquel muchachuelo de cuya vida puede disponer con una palabra, y mitad compadecido, mitad enojado, dice:
–¡Toma la llave, entra, y déjame en paz!
Las pequeñas manos oscuras tocan con timidez primero, trémulas de angustia después, aquellas manos blancas, ardidas de fiebre, desmadejadas a lo largo del cuerpo inmóvil. Los ojos de Colibrí recorren la grácil figura desmayada... Los grandes ojos están cerrados y se ahonda más la sombra de las ojeras violáceas bajo las espesas pestañas. De los labios entreabiertos, resecos, escapa la respiración fatigosa con ritmo desigual...
–¡Ama... Patrona... Señorita Mónica... ¿Se siente mal? ¿Muy mal? Le duele la cabeza, ¿verdad?
–¡No... No me toque... Máteme... Máteme...! —delira Mónica en un girar de vagos y continuos gemidos—. ¡Eso no... Eso no...l ¡Suelte... Suelte... Déjeme...! —El débil cuerpo se agita desesperado y las manos se extienden en el aire como rechazando un cuerpo imaginario—. ¡Primero muerta... Primero muerta! ¡Tendrá que matarme antes! ¡No... No...! ¡No! ¡Oh...l
Toda ella se retuerce como en una lucha; sus propias manos, en el forcejear desesperado, desgarran el oscuro vestido. Colibrí, temblando, va hacia la puerta donde una recia figura varonil acaba de llegar, y angustiado explica:
–Está enferma, patrón... Tiene el mal... Sí, patrón, sí... Eso mismo... La fiebre, la peste, el mal... El que le daba allá en las barracas a los que cortaban la caña. ¡El mal que ella curaba!
–¿Qué estás diciendo?
–Lo tiene, patrón, está igual que los enfermos de allá. Así se movían, así gritaban... Y se va a morir, como se morían los hombres allá abajo, cuando estaban así... El médico dijo que la fiebre les quemaba la sangre...
–¿Qué sabes tú, charlatán? —rechaza Juan en un arrebato de malhumor.
–¡Lo sé, patrón, lo sé! Yo iba con ella y la ayudaba. Se ponían así mismo, con esa cara, y hablaban como locos... Y ese temblor... ¡Mírela! ¡Mírela!
Juan se ha acercado muy despacio. Fruncido el ceño, contempla el bello cuerpo de mujer, convulso, trémulo; el rostro cada instante más desfigurado; los labios, de los que escapan las palabras de aquel delirio que más allá de la inconsciencia parece obsesionarla:
–¡No... No... No seré tuya... No seré tuya sin que me hayas matado! ¡Mátame... Mátame primero... Mátame... Mátame de una vez, Juan del Diablo! ¡Malvado...! ¡Dios te castigará... Tiene que castigarte...!
–¡Vete, Colibrí, déjame!
–Sí, patrón. Pero, ¿no va a darle nada? Medicina, remedio... Ella le daba a los hombres cucharadas de unos frascos con papeles blancos que traían de la ciudad, y unas bolitas blancas que venían en unas cajas, y les ponía en la frente... ¡Ah, sí, ya sé! Paños de vinagre... Y también venía el médico y los miraba, patrón... A ella, ¿quién va a mirarla? Juan ha ido hasta la puerta de la estrecha cabina, ha mirado, por sobre la borda, la masa oscura, hirviente, del océano encrespado bajo el golpe del viento; luego, se vuelve vivamente al percibir una sombra que se acerca sin ruido, los anchos pies descalzos sobre la cubierta mojada, é indaga:
–¿Quién va? ¿Qué pasa?
–Soy yo: Segundo. Dejé al Anguila en el timón... es la hora de su guardia, y la tormenta está amainando...
–¿Qué rumbo tomaste por fin?
–El Noroeste, patrón, y hace rato dejamos atrás la costa de la Dominica. Dentro de una hora pasaremos a veinte millas de María Galante...
–Pues dile al Anguila que, dentro de una hora, tuerza el rumbo a estribor. Fondearemos en María Galante...
Otra vez, Juan se ha acercado al duro lecho que es la litera de la única cabina del Luzbel: rincón desnudo, habitación destartalada, estrecha y miserable, casi como el cubil de una fiera. No tiene más muebles que aquellas dos literas desnudas, un tosco armario empotrado en las tablas, una mesa, banquetas, y sobre el reborde de lo que pudiera ser un estante, algunas cartas de navegación, plumas, tintero y el libro de bitácora. Nunca, hasta ese instante, había reparado Juan en la desnudez, en la sordidez de aquella estancia. Acaso la compara, con sonrisa amarga, con las suntuosas habitaciones del palacio de Campo Real...








