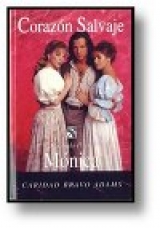
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
–Pero, ¿qué se propone con todo esto?
–¿Yo? Nada. Vivimos... Este es mi trabajo, ésta es mi casa. Podría ser una cabaña, o un palacio. ¿Cómo pensaste que podría ser tu vida casada con un marinero? ¿Querías que te dejara en el puerto? No, ya tuve una experiencia y me costó muy cara: quien deja una mujer en el puerto corre el peligro de no encontrarla, o de encontrarla junto a otro.
–¡Oh, basta, basta de burlas y de sarcasmos! ¿Hasta dónde va a llevar esta horrible farsa? ¿No se ha vengado lo suficiente ya? ¿No se ha cobrado en mi el mal que pudo hacerle mi hermana? ¿No está ya satisfecho?
–Satisfecho, ¿de qué? Esto no es una farsa. Tengo entendido que nos casaron de verdad, y yo...
Mónica se ha incorporado violentamente, sintiendo que sus mejillas arden. No podría soportar ni una palabra más, no podría sufrir la alusión que le espanta en labios de Juan. Enloquecida se ha puesto de pie, ha querido dar un paso, huir, pero sus rodillas se doblan. Impidiendo que caiga, la sostienen los brazos de Juan. Un instante tiembla en sus manos el cuerpo frágil, casi desmadejado... La ha alzado como a una criatura; semidesmayada ha vuelto a ponerla blandamente sobre la litera, y queda contemplando el pálido rostro por donde otra vez corren las lágrimas.
–Iba a dejarte en María Galante, iba a entregarte al doctor Faber para que te devolviese a tu casa, a los tuyos... Eso fue lo que quise decirte, para eso le pedí al doctor que nos dejase hablar a solas, pero no quisiste escucharme. Preferiste hablar con él, congraciarte para que me delatara; preferiste calumniarme, traicionarme, burlarte otra vez de mis sentimientos, de mis estúpidos sentimientos...
–¡No, Juan, no...! —protesta Mónica confusa.
–¡Sí! Quisiste que me acosaran como a una fiera, abusar de que soy Juan sin nombre, apoyándote en los de tu casta, en los de tu clase... Quisiste vencerme, ¡y no me vencerás con esas armas! ¡Te lo juro! ¡No volveré a tener piedad!
–¡Juan! Yo no le dije al doctor Faber que le delatara... Sólo le pedí que escribiese a mi madre, que le dijese que estoy viva. ¡Lo juro! ¡Lo juro! Sólo quise tranquilizarla, calmar su horrible angustia... ¿Es que no comprende, Juan?
Juan se ha inclinado más, sujetándola por los brazos, y otra vez las manos anchas la oprimen, aunque no con impulso brutal. Por el contrario, hay en aquella fuerza contenida, como una especie de dulzura cálida y salvaje, algo que extrañamente calma la horrible angustia de Mónica, algo que apaga la amargura en sus labios, y un vivo anhelo de justificarse la sacude para la sincera protesta:
–Yo no le pedí eso al doctor Faber. ¡Se lo juro, Juan! No miento, no he mentido jamás, sino en la horrible circunstancia que usted conoce. Y no mentía por mí... Por mí no vale la pena de mentir. Le juro que no le pedí ayuda al doctor Faber. ¿Me cree usted? ¿Me cree?
–Supongo que debo creerla —acepta Juan dándose por vencido. Blandamente ha vuelto a dejarla sobre las almohadas, y se pone de pie separándose unos pasos de la litera—. Pero en este caso, una vez más ha pagado usted por las culpas ajenas...
Se ha alejado con el paso silencioso y elástico de sus pies descalzos, y Mónica le mira a través de sus lágrimas, roto de nuevo el dique de su llanto, pero roto también el nudo horrible de su terror, sintiendo que respira, considerando, por primera vez, que el hombre que se aleja no es una fiera, no es un bárbaro, no es un salvaje. Que acaso lata un corazón humano bajo el duro pecho de Juan del Diablo...
Muy despacio, ha vuelto a incorporarse, ha ensayado dar unos pasos agarrándose a las paredes, a los muebles... Ha llegado hasta la pequeña ventana redonda, cuando un violento tumbo de la nave la hace vacilar, casi caer... Y el negro muchachuelo que se ha deslizado sigilosamente al interior de la cabina, acude solícito en su auxilio, con un angustiado:
–¡Ama... Ama...!
–Colibrí, ¿qué ha pasado?
–Nada, mi ama, que el amo agarró el timón y cambió de rumbo para estribor. El amo está contento; le regaló a Segundo el tabaco que le quedaba, y Segundo dijo que íbamos para la isla de Saba. Es una isla chiquita, pero los marineros están muy contentos, porque allí vamos a comprar queso, tabaco y carne. Es muy bonito ver la tierra después de tanto mirar el mar, ¿verdad, mi ama?
–Yo ni siquiera había visto el mar...
Por la redonda ventana, Mónica queda mirando el mar y aspira con ansia aquel aire impregnado de salitre y de yodo, sintiendo que corre más de prisa por sus venas la sangre, que vuelve la vida, esa vida que ha sido para ella tan dura, tan cruel, tan amarga, pero a la que se aferra su juventud con una extraña fuerza, tras haberse sentido agonizar, y profetiza:
–Creo que me gustará ver la isla de Saba.
8
CERRANDO LA SUAVE curva elástica que forman las Antillas Menores, desde las islas Vírgenes hasta las costas venezolanas, broche de oro y esmeralda en el magnífico collar de las islas de Sotavento, se alza Saba, verde como que emerge de las aguas azules del Caribe con su redonda costa de roca viva, con la apretada maraña de su boscaje florecido de bugambilias, bibiscos y poincianas, perfumada del aroma penetrante de la nuez moscada, cuyos árboles crecen en las estrechas grietas que son como pequeños valles alargados. Y arriba, en lo alto, cerca de lo que fuera en otro tiempo cráter de un volcán, la pequeña ciudad holandesa de Botton, con sus pocas calles en escalera, de limpísimas casas del más puro estilo flamenco, sus pequeños jardines bien cuidados, sus aceras de azulejos brillantes y sus gentes plácidas y lentas, que parecen vivir al paso rítmico de un clima siempre igual, en el éxtasis de su maravilloso paisaje.
–Le queda muy bien ese traje, mi ama.
–Colibrí, ¿por qué entras sin llamar? —reprende Mónica, levemente sobresaltada.
–Perdone, mi ama, pero vi por la rendija que ya estaba vestida. Le queda muy bien ese traje.
Mónica ha hecho un esfuerzo para contener la sonrisa inevitable que las ingenuas palabras de Colibrí han llevado a sus labios. Frente a aquel espejo que sin una palabra ha colgado Juan en la única cabina del Luzbel,acaba de mirarse ataviada con el vestido que trajera Segundo de María Galante, y siente la impresión de estar casi desnuda. El fino cuello adelgazado emerge del encaje que bordea el escote, las mangas llegan apenas a la mitad del brazo. En cambio, la falda es larga y ancha, pero ceñida en la cintura, mostrando el fino talle flexible. Ha peinado en dos trenzas sus dorados cabellos que caen sobre la espalda, nimbo rubio de su belleza ahora más frágil, más idealizada que nunca...
Con movimiento de pudor instintivo, se arrebuja en el chal de seda roja y el vivo color da vida nueva a sus pálidas mejillas. Sin embargo, retrocede vacilante, con una protesta:
–No puedo salir así. Necesito mi ropa, mi traje negro... ¿Dónde está? ¿Cuándo me lo quitaron?
–No sé, mi ama. Pero salga, salga que ya estamos llegando. ¡Mire la montaña! Salga, mi ama, salga...
Mónica se ha acercado a la redonda ventanilla. En efecto, están muy cerca ya de tierra. Allí, como al alcance de la mano, está la playa rubia, con el verde cinturón de palmeras sombreando sus arenas doradas, y un sol caliente baña todo el paisaje. Es el sol de otro mundo, de otra vida... Como electrizada, va Mónica hacia la puerta del camarote, que se abre de par en par para dejarle paso.
–¡Ya estamos en Saba, patrona! ¿No quiere usted bajar?
No es la gallarda figura de Juan del Diablo la que está frente a ella. Un instante se estremeció pensando que era él quien se acercaba, pero el hombre que se ha apresurado a franquearle la puerta es él segundo del Luzbel.Es menos alto, menos recio, menos arrogante, tiene los ojos claros, los cabellos castaños, y hay en su rostro juvenil, hoy pulcramente rasurado, un gesto a la vez solícito y curioso. Su pecho es ancho, sus manos callosas, pero sus pies no están descalzos ni viste la burda camiseta marinera de todos los días, sino las frescas ropas claras, típicas de los habitantes de la Martinica y Guadalupe. Porte y traje hacen perfecto juego con los de la lindísima muchacha que un instante quedara en la puerta de la cabina, como deslumbrada, y que balbucea:
–¿Bajar...? ¿Yo...?
–Hay un bote listo para echarlo al agua. Se siente mejor, ¿verdad? Colibrí dijo que ya estaba curada y no sabe cuánto nos alegramos todos...
Ha extendido la mano señalando a los otros tres tripulantes del Luzbel,que ahora parecen totalmente olvidados de su trabajo, inmóviles junto a la borda, fijas en ella las miradas, tensos por la emoción invencible que aquella presencia femenina trae a sus mentes rudas y cándidas. Con pudor instintivo, Mónica se ha envuelto más en el rojo chal.
–El amo dijo que todos podíamos bajar. ¿No va a bajar usted también, patrona? —insiste Segundo.
–No va a bajar contigo. Acaba de largarte a cumplir mis encargos y regresa con ellos en el término de la distancia si no quieres pasarlo mal. ¡Todos aquí de vuelta dentro de una hora! ¡Acaben de largarse!
Aún encendidos de ira se han vuelto hacia Mónica los ojos de Juan, y cambian de expresión para llenarse de sorpresa. Mónica es casi otra mujer: una dulce mujer doliente y débil, que tiembla a su pesar, que se estremece de rubor y de angustia tan sólo al sentir cerca a Juan del Diablo, heridas sus pupilas por el sol brillante que en tantos días no contemplara, mareada por el golpe de la brisa del mar que llega despeinándola. Y Juan cambia de voz, de expresión y de tono tras los largos minutos que lleva mirándola, para asegurar:
–Yo impediré que esos idiotas te molesten más de la cuenta.
–Ese joven no estaba molestándome. Se acercó amable y respetuoso, y no había ninguna razón para tratarlo mal...
–¿Opinas entonces que debo presentarle mis excusas? —declara Juan en tono burlón.
–No opino nada. Supongo que en este barco todos, y yo la primera, estamos sometidos a su capricho y a su voluntad.
–A mi voluntad, que rara vez se mueve por caprichos. No quiero que en la larga fila de tus quejas de Juan del Diablo incluyas la de haberte obligado a familiarizar con los marineros de mi barco. Además, oficialmente eres mi esposa... Nos casamos, ¿verdad? No creo que a ti se te ocurra dudarlo, como al doctor Faber. No creo que quieras negarlo... Muy atrevido Segundo en hablarte de la forma en que lo hizo, en quedarse detrás de la puerta esperando que te asomaras. Pero si todo ello te agradó, no hay más que hablar. Por lo demás, su idea no fue mala... ¿Quieres bajar a tierra?
–¿Ahora? Pero ellos ya se fueron...
–Hay otro bote y otros brazos que reman mejor que los de Segundo... Colibrí se quedará cuidando el barco, y yo te llevaré hasta tierra...
Sentada en el pequeño bote, arrebujada en su chal de seda roja, sintiendo que de pies a cabeza la baña aquel sol caliente y espeso como miel dorada, Mónica mira acercarse, a cada golpe de remo, la costa de Saba. Aun no comprende por qué se ha dejado llevar, suave y mansa, agradecida casi, en aquel bote que tan liviano parece para los recios brazos de Juan. Este ha soltado un instante el remo para decir adiós con la mano al muchachuelo oscuro que quedó en la goleta, y Mónica vuelve también la cabeza para mirarlo, correspondiendo a sus gestos de despedida. Luego, sus ojos, aun temerosos, se vuelven a Juan:
–¿No tiene miedo el niño de quedar solo a bordo?
–¿Colibrí? ¡Bah! En peores sitios ha quedado solo. No tiene miedo; al contrario, se alegra de que se le dé importancia. Además, será por poco rato. Voy a darle un poco más al remo para llegar por una playa más fácil. La madre Holanda todavía no le ha regalado un puerto a Saba ni creo que les haga falta. Reciben pocas visitas por acá, y están mejor que si llegaran muchas...
–Nunca vi nada más bello que esta isla...
–Vista desde aquí, parece el Paraíso, ¿verdad? Pero ya tendrá rincones de infierno... Donde hay más de cien hombres, ya se sabe: hay pobres y ricos, nobles y plebeyos, amos y esclavos, razas privilegiadas...
Ha remado, bordeando a lo largo de la costa de roca viva, hasta encontrar el dorado abanico de una playa. Uvas cálelas y cocoteros la sombrean, llegando casi hasta las mismas aguas del mar. Con la agilidad de un grumete, ha saltado; de un violento tirón arrastra por la arena el bote, playa adentro, y, antes de que caiga sobre uno de sus costados, alza como una pluma el cuerpo de Mónica y la lleva en brazos hasta la sombra de las palmas...
–¡Ajajá! Tomamos posesión de la tierra de Saba... Buena vista, ¿verdad?
Hay un silencio religioso que baja del cielo azul al aire tibio y perfumado... Aroma de pimienta, de clavo, de nuez moscada, viejo aroma de las islas de la especiería con que soñaran Colón y los visionarios navegantes del siglo XV... aroma que Mónica aspira con una ansia impensada, bebiendo de él como una fuerza nueva que su juventud necesita, como un sentido distinto del amor, de las cosas, de la vida... como si la mujer que hay en ella fuese saliendo desde un fondo profundo de cosas falsas para gozar de un modo nuevo de las cosas comunes: la luz, el aire, la salud que vuelve y el vibrar de su sangre de veinte años...
–Ya no estamos muy lejos de " The Botton", "El Fondo", en nuestro idioma. Así se llama la principal población de Saba, mejor dicho, la única población, pues lo demás son un par de aldeas de pescadores. Bottonestá cerca de lo que fue el cráter de un volcán hoy apagado. La construyeron los viejos marinos holandeses... Tiene casas amplias, sólidas, limpísimas, casas como las de Curazao y Bonaire... ¿No viste nunca esas islas, Mónica?
–No, Juan...
–Ya las verás. Valen la pena. En otro estilo, son tan bonitas como Saba.
¡Qué hombre tan distinto le parece ahora Juan sin el duro ceño autoritario, sin la amarga mueca de sarcasmo que endurezca su rostro, ahora sereno, juvenil y franco! Sus negros ojos miran de frente, ardientes y leales... Su boca, golosa y sensual, podría ser blanda sin el cuadrado mentón voluntarioso, sin la firmeza de las anchas mandíbulas que encuadran en el cuello recio, robusto... Él no se ha vestido de fiesta, como los otros marineros. Lleva los fuertes pies descalzos indiferentes a las piedras y a las espinas. Es hermoso, viril y recio, con la hermosura bárbara de aquella isla de Saba que es un volcán en medio de los mares. Sobre esas tierras semivírgenes, así como sobre la cubierta del Luzbel,no es el mismo hombre amargo, cruel, salvaje, atormentado, con que chocara Mónica en el valle de los D'Autremont... No tiene la mirada insolente ni la sonrisa procaz con que se acercara a las ventanas de la vieja casa de Saint-Pierre... Y Mónica le mira preguntándose por qué ha cambiado tanto, hasta que él habla como respondiendo a su pensamiento:
–Qué extraño corre a veces el tiempo, ¿verdad? Parece que hiciera cien años que dejamos la Martinica, y son apenas cuatro semanas... ¿Quieres que lleguemos hasta la ciudad? Ya no falta mucho; un solo tramo... Eso sí, cuesta arriba... Pero pesas lo bastante poco para que yo pueda llevarte en los brazos...
–¡No, por Dios! ¿Cómo va a molestarse?
–Aquí no se conocen los coches, ni siquiera los caballos. Mulos o burros es lo más que puede encontrarse. Las mujeres de los colonizadores holandeses solían hacerse llevar en literas o en los brazos de un esclavo...
–¡No es posible! ¿Usaban como bestia a un ser humano?
–Eran gentes distinguidas —señala Juan en tono burlón—. Aquí se trajeron muchos esclavos de África, y también de Europa. Hace poco más de cien años todavía se vendían en estas islas las cadenas de presidiarios. Se les recogía en grandes redadas en las ciudades de Inglaterra, Francia, Holanda... Eran ladrones, piratas, rateros, vagabundos sin oficio, o pobres diablos sin nombre ni fortuna. En el muelle se subastaban, se vendían por un año, por cinco, por diez, y en este clima morían o cambiaban. Gracioso, ¿verdad?
–No, no tiene gracia... Es demasiado cruel...
–¿Sobre qué cosas ha hecho el hombre su mundo, sino sobre crueldades? Los cimientos de los castillos y de los palacios se endurecen con lágrimas, con sangre, con el sudor de la agonía de miles de infelices que reventaron de fatiga. Gracias a esas cosas somos civilizados... Si el mundo fuera bueno, no sería mundo, Santa Mónica, seria el paraíso terrenal...
–Santa Mónica... —murmura ésta lentamente—. Hacía tiempo que no me llamaba de ese modo...
–Si —corrobora Juan en tono jovial—. Según nuestro nuevo calendario, unos cien años. Tú, en cambio, no has vuelto a llamarme Juan de Dios...
–Nunca como ahora podría llamárselo. Y si aquella idea que tuvo de dejarme en María Galante fue verdad...
–Sí, fue verdad —declara Juan con gesto sombrío—. Pero alguien se encargó de frustrarla y, como dije, estás condenada a pagar por las culpas ajenas.
–¿Quiere decir que ha desechado usted ese buen pensamiento de una manera absoluta, total? —se angustia Mónica.
Juan ha esquivado la mirada ansiosa, ha sacudido la cabeza como espantando el negro pensamiento que repentinamente ha vuelto a invadirlo. Luego, con rápida determinación, alza a Mónica en brazos, haciéndola protestar asustada:
–¡Oh, por Dios! ¿Qué hace?
–Llevarla a la ciudad... No falta más que un tramo... Con la increíble agilidad de un tigre que salta monte arriba entre las piedras, ha echado a andar casi corriendo. Nada parece pesar Mónica en sus fuertes brazos, pero ella se agarra con angustia de su cuello... Otra vez siente que no es dueña de nada, ni de su propia vida, y entorna los párpados, entregándose. ¿Cómo podría luchar contra esa fuerza ciega? Sería tan inútil, tan insensato, como oponerse a la fuerza de un torrente, como querer sujetar con las manos el resoplido de un ciclón... Le pertenece, es de aquel hombre, y él la lleva en los brazos monte arriba, igual que, si quisiera, podría arrojarla al fondo de una de aquellas zanjas que se abren como abismos a los costados del estrecho camino, igual que hubiese podido tirarla al mar o dejarla morir en la cabina del Luzbel.Vive de la misericordia de aquel bárbaro que juró no tener misericordia, no sentir más piedad... ¡Qué protector y cálido es el aliento que la envuelve! ¡Qué extraña y ardiente dulzura destila gota a gota sobre su alma, sin que ella se atreva a saborearlo! Sin embargo, allá arriba, él se detiene para depositarla de pie en el suelo con absoluta suavidad...
–Ahí la tienes: Botton. La ciudad más importante de Saba. Hay algo parecido a un hotel en esta calle. Podemos comer algo distinto y dar luego una vuelta por las tiendas. Ese traje te queda muy bien. Necesitas comprarte algunos más...
–¡Oh, no, no, de ninguna manera! ¿Está loco? No necesito nada, no quiero nada, y si usted tuviera piedad, me dejaría en libertad de volver... Confíeme a las autoridades en cualquier parte. ¡Déjeme regresar a mi convento, Juan!
–¿Tu convento? ¿Qué puede haber en él que tanto te agrade?
–Hay paz, Juan, hay silencio, soledad y paz...
–¡También hay paz en el sepulcro! ¿Y por qué morir si aun no has vivido? ¿Es que no te das cuenta de que todo en ti es absurdo? Ven acá, mírate...
Ha vuelto a llevarla, como si la arrastrase, hasta el brocal de piedra de una fuente cercana. Es un cuadrado y pequeño estanque, sobre el que gota a gota se va derramando un manantial, y en él, como en un espejo, las dos imágenes se retratan: fiera y recia la de Juan; frágil, trémula y exquisita la de Mónica de Molnar...
–Mírate, Mónica, mírate bien... Mírate cara a cara, sin tocas, sin hábitos, sin trapos negros que te cubran hasta no dejar asomarse de ti ni el cuerpo ni el alma... ¡Quítate ese chal!
El mismo se lo ha arrancado, obligándola a inclinarse sobre el agua, cuya tersa superficie devuelve su imagen. Allí ve Mónica sus labios entreabiertos, sus ojos brillantes; sus rubios cabellos levemente despeinados, sobre el fondo impoluto del cielo azul... Ve su cuello desnudo, su pecho, sus brazos, sus manos frágiles y blancas como dos lirios, que se unen trémulas para quedar después inmóviles, mientras los ojos extasiados se miran, viéndose distintos...
–¿Cuántos años hace que no te mirabas a un espejo?
–No... no sé... —duda Mónica turbada—. En realidad, me miré hace muy poco, en el barco... Me vi con este traje absurdo, impropio de mí...
–Con este traje de mujer del pueblo, de mujer simple, sencilla, que vive, que ama, que sabe mirar al sol y sentir su beso en la carne... Mírate, ¿no eres hermosa? ¿No eres bella? ¿No eres tan linda como tu hermana? Entiende que no es una ofensa reconocer que eres hermosa, apetecible y deseable para cualquier hombre cabal. No es una ofensa; al contrario...
–¡Oh, calle! ¡Déjeme, Juan!
–No voy a dejarte; pero no tengas miedo, porque de ti no quiero nada, sino que te halles a ti misma. ¿Por qué quieres morir? ¿Qué razón hay? ¿Piensas que no puedes vivir sin Renato? Yo no lo creo. No creo que puedas amarlo tanto. Siempre viviste sin él, nunca fue tuyo, jamás estuviste en sus brazos...
–Tenía una esperanza... —confiesa Mónica debatiéndose entre el pudor y la angustia.
–¡Qué poca cosa es una esperanza! Tu pasión no existe, es falsa. Sólo se ama con locura, con desesperación, con ansia, lo que ya hemos tenido, lo que ya ha sido nuestro, lo que nos han quitado de las manos... Eso sí duele, eso sí sentimos que al arrancarse, nos arrancan el alma. ¡Una esperanza! ¡Una esperanza, un sueño...! Falso, Mónica, falso... No es más que una venda que te cubre los ojos, que te ahoga los sentidos. Al principio te odié, creí que de verdad eras eso: una imagen de seda, algo bueno para adornar los altares, fría, sin corazón, sin alma, sin sangre... Te creía una especie de santa... No era burla mi mote... Santa Mónica... Ahora veo que debajo de tus hábitos, debajo de tus ropas negras y de tus sentimientos falsos, hay un corazón que es capaz de sufrir y de amar...
Han quedado inmóviles al borde de la fuente. Mónica entrecierra los párpados... Apenas ve la oscura silueta de las dos imágenes, y mueve con gesto doloroso la rubia cabeza:
–¿Por qué me atormenta con esas cosas, Juan? ¿Para qué?
–Para curarte. Antes que tu cuerpo enfermara, estaba ya enferma tu alma... Enferma de ideas viejas, de prejuicios estúpidos... No eras sino una momia envuelta en cien vendajes, y yo quiero que vivas, que mires al sol una vez cara a cara, y si después de haber sentido como mujer de verdad, sigues pensando que el mundo entero se llama Renato, creeré que tienes razón y que más te vale morirte o matarte...
Los grandes ojos claros de Mónica se alzan hasta él en algo que parece una súplica, una súplica blanda y dolorosa de niña enferma y desgraciada:
–¡Juan! ¡Juan...!
–¿Por qué no le olvidas? —se rebela Juan—. ¿Qué hizo para que le amases así?
–Nada. ¿Qué hace en realidad nadie para que le amen?
Juan ha cerrado los puños, evocando... ¿Qué hizo Aimée para que él la amase con aquella pasión violenta y furiosa? ¿Qué hizo para encender su carne y su alma, llevándole hasta el borde de aquella especie de locura desesperada? Recuerda su perfume, el calor de su carne y el nudo tibio, blando y suave de aquellos brazos, prendido de su cuello como un nogal que esclavizara su voluntad... Recuerda su boca húmeda y sensual, dulce y amarga, y, a pesar suyo, se estremece, pero aparta la imagen como de un manotazo, y reaccionando, invita:
–Vamos a conocer la isla de Saba... ¡Ah, mira, ahí están los muchachos! —Y alzando la voz, llama—: ¡Acá... Acá...!
–¿Los llamas? —se sorprende Mónica.
–Claro. Me ha parecido entender que Segundo Duelos te resulta simpático. Tal vez con él, el paseo te parezca más agradable... Es buen mozo y simpático. Salvo la ropa y ciertos detalles, puede resultar tan fino, tan distinguido como el propio Renato D'Autremont, flor y nata de nuestra aristocracia, y es hasta mejor parecido que el señor de Campo Real...
–¿Qué le pasa? ¿A qué viene esa burla?
–No es burla, sino el afán de irte enseñando un poco la verdad. Los hombres se parecen entre sí demasiado para que valga la pena de morir por ninguno... Todo lo cambia a veces detalles sin importancia... o qué, al menos, así lo parecen... Un papel, una firma, un anillo, unas cuantas palabras legales en latín o en otro idioma cualquiera, y el mismo padre puede engendrar un ángel como Renato D'Autremont, o un alacrán envenenado como Juan del Diablo...
Vivamente va a responder Mónica, pero no llega a escapar palabra alguna de sus labios. Frente a ella, en la mano el sombrero de palma, está el segundo del Luzbel,mirándola con ojos extasiados. Y es Juan el que propone:
–Dale el brazo a mi esposa y acompáñala, Segundo. Enséñale Botton. Luego, vayan a buscarme allá abajo... ¿Conoces la taberna del "Tulipán Azul"? Venden la mejor ginebra de Holanda. Con jugo de naranja, puedes probarla, Mónica. Es muy saludable... y ayuda a olvidar...
–¡Juan... Juan...!
Mónica ha dado algunos pasos inseguros, en los que sus pies resbalan sobre las anchas y pulidas lajas que son el pavimento de las pintorescas calles de aquella población pequeña y soleada. Pero Juan no parece escucharla, y ella se detiene con gesto de desaliento viéndole alejarse entre la doble fila de blancas casas...
–No se apure por él, patrona, no va a pasarle nada —intenta calmar Segundo.
–Pero él va a esa taberna para beber hasta emborracharse.
–No, señora, no tenga miedo. El patrón jamás se emborracha ni deja que lo hagan los demás. En el Luzbelel aguardiente no se lleva si no es de contrabando... El patrón es todo un hombre, patrona. Y usted lo sabrá mejor que nadie.
Mónica se ha sentido enrojecer, y esquiva la mirada sincera, candida a fuerza de franqueza, con que Segundo Duelos le habla. Apenas soporta aquella fórmula rotunda con la que los demás la atan a Juan como a una bestia marcada con su hierro, como a algo de su exclusiva propiedad... Pero no, no es esa la idea exacta. En los labios de Segundo Duelos hay una sonrisa, hay una sonrisa compañera, casi cómplice, y un tono amistoso de disculpa: —La señora sabe también perfectamente que el patrón es más bueno que el pan...
–¿Es bueno Juan? Quise decir, con los demás... con ustedes...
–Es duro siempre que hace falta, pero ningún hombre puede echarle en cara que Juan del Diablo le haya pedido hacer algo que él mismo no sea capaz de hacer mejor y más de prisa. A su lado, todos nos sentimos seguros. Cuando él ordena algo, no preguntamos por qué ni para qué... Pensamos: "Él sabrá". Y él siempre sabe... Sólo cuando la trajo a usted... Bueno... Perdóneme, siempre tuve el defecto de hablar de más...
–Quisiera que me hablara francamente...
–Pues, francamente, creo que metí la pata. La señora sabrá perdonarme, como el patrón me ha perdonado... Pero como nunca había pasado en el Luzbeluna cosa parecida... Claro que hasta ahora, tampoco el patrón se había casado, ni había dejado que subiera ninguna mujer al Luzbel...El patrón estaba desesperado porque usted se había enfermado en el viaje de novios... Estaba fuera de sí, y como yo cometí la torpeza de molestarlo... Pero ahora usted está bien, y todos nos sentimos muy contentos...
Ha sonreído con su sonrisa franca. Hay algo ingenuo y cándido que asoma a esa sonrisa y, repentinamente, Mónica se siente consolada, segura, tranquila, y busca el apoyo de su brazo...
–¿Quiere que le enseñe el pueblo, patrona?
–No; estoy algo cansada. ¿Por qué no vamos directamente a ese lugar en que nos aguarda Juan? La taberna... ¿Está muy lejos?
–Allá abajo. Y no es propiamente una taberna... Es como una fonda, muy bonita y muy limpia. Queda allá, entre los últimos árboles...
–Vamos a buscar a Juan...
—¿Quieres que te lleve en brazos? Hemos de caminar un poco más que los otros para llegar a la playa. Acuérdate que fue allá donde dejamos nuestro bote...
–No... No... Me siento bien... No hace falta...
–Pues entonces, en marcha...
Despacio, apoyando la blanca mano en el hombro de Juan, dejándose llevar por sendero abajo, por el estrecho camino pedregoso, desciende Mónica de la cumbre de Saba mientras cae la tarde... Ha bebido una copa de vino generoso y hay un nuevo calor corriendo por su sangre, una nueva luz asomándose a sus ojos claros. Es una extraña y profunda sensación que casi se parece a la alegría, una sensación no sentida por ella desde hace muchos años, acaso no sentida jamás. Sí, aquel vino caliente, aromado de canela y clavo, tiene el poder secreto de una bebida mágica. Ya no siente el rubor de sus brazos desnudos, ni de su falda de colorines, ni de sus rubios cabellos sueltos sobre la espalda. Es como si flotara y hasta el suelo que pisa tuviese una blandura especial...
–¡Qué linda es esta isla! Los que viven aquí parecen dichosos... Parece como si aquí no hubiesen odios ni ambiciones...
–Claro que los habrá. ¿Dónde irá el hombre que no lleve sus males?
–¿Piensa usted que los hombres son malos?
–Sí. Y las mujeres no se quedan atrás. Unos son malos porque sufren, porque son desgraciados... Otros, porque son egoístas y no quieren sufrir por nada ni por nadie... Otros, porque les gusta el mal, porque se gozan en el daño y van sembrando la amargura por donde pasan...
–Pero usted no es de ésos, Juan —niega Mónica vivamente—. No es de ésos, ¿verdad?
–¿Yo? ¡Quién sabe!
Se han detenido en medio del sendero. Cerca, muy cerca ya, está la playa solitaria por donde han de embarcar. Suavemente, Mónica se separa unos pasos de él, vuelve la cabeza para mirarlo con el último rayo de sol sobre la frente, y no puede menos que preguntar:
–¿Sufrió usted mucho de niño, Juan?
–Más vale no hablar de eso...
–¿Por qué? ¿Todavía le hace daño? Fue demasiado cruel, ¿verdad? ¿No quiere recordarlo?
–Lo recuerdo demasiado... Lo he recordado cada día, menos hoy. No sé por qué, pero es mejor así...
–Es mejor, sí, ya lo veo. Siempre he pensado que su simpatía y compasión por Colibrí se basan en eso... Una triste historia parecida a la suya... Antes hizo una alusión tan extraña... Dijo algo que... no sé, no debo preguntar, pero usted habló bien claro. Por demasiado claro, no me atrevo a entenderlo tal como lo dijo... Entendí que usted y Renato... Pero si es usted hijo...
–De nadie. Soy Juan sin apellido, solamente. No siga preguntando, no estropeemos este día bueno... ¿Para qué? Soy Juan del Diablo, Juan sin apellido, Juan de Juan, como también me dicen algunos. Ni de Dios ni del Diablo... Mío solamente... Al fin y al cabo, ¿qué importa nadie de dónde nace cada hombre? ¿Le pregunta usted acaso a cada uno de estos árboles de dónde vino la semilla que le hizo nacer? No, no lo pregunta, ni a nadie le interesa... No son plantas de jardín, no son rosas de invernadero, crecen salvaje y libremente, y no por eso son menos fuertes, menos bellos... No por eso deja de bendecirlos el que llega bajo su sombra... ¿Verdad?








