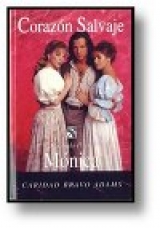
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
17
–¡RENATO... RENATO... ÁBREME! ¿No me oyes? ¡Renato...!
Al alzar la falleba, ha cedido la puerta que Aimée supuso cerrada, y su rápida mirada recorre vividamente la vasta biblioteca hasta hallar en el extremo opuesto la elegante figura de Renato. Está de espaldas a la habitación, apoyado en el marco de la ventana que da al patio interior, mirando, sin ver, a través de las rejas de madera. Parece abstraído en un pensamiento demasiado amargó, hosco y ausente, pero sus cejas se alzan con disgusto al sentir acercarse a la mujer que llega.
–¿Puedo hablarte un momento? Supongo que no te interrumpo en la tarea de no hacer nada...
–Deseo estar solo, Aimée. ¿No lo comprendes?
–En cambio, yo estoy harta de encontrarme siempre sola, y creo que tú también podrías comprenderlo. Ya sé que estás furioso, que no quieres oírme ni verme, que en el fondo de tu corazón me echas toda la culpa de lo que ha pasado.
–¡Oh!, ¿te has propuesto desesperarme?
–¡Me destrozas el corazón con tu indiferencia, me torturas con tu desamor y tu frialdad...! ¡Y yo no quiero sino conquistar tu amor cada vez...! ¡Vuélveme a querer, mi Renato, vuélveme a querer!
Aimée ha echado los brazos al cuello de Renato, poniendo un beso de fuego sobre sus labios. Es la batalla que comienza, el combate que necesita ganar para sentirse firme, para poder erguirse altanera bajo el techo de los D'Autremont. Aquel hijo ofrecido en vano, que necesita poner realmente en manos de Renato... Aquel hijo a cuya sola espera se doblega la razón y el orgullo de Sofía... Aquel hijo que indispensablemente tiene que llegar, y que aún no late en sus entrañas... Aquel hijo sin el que todo estará perdido para ella. Para lograrlo, es preciso que venza el desamor de Renato, que rompa el muro de hielo en que se envuelve, que reconquiste su pasión aunque sólo sea por una hora... una hora de sentirlo otra vez esclavo entre sus brazos... Pero Renato, suave y frío, la rechaza:
–Mi pobre Aimée, por favor... Cálmate...
–No me quieres ya... Me olvidas, me abandonas, sólo piensas en ese asunto desdichado...
–En ese asunto desdichado están mi honor y mi prestigio... Y la vida entera de Mónica...
–¿Por qué te empeñas en hacerte responsable? Bastante has luchado y has expiado ya esa culpa, en caso de que la hubiera...
–No fue bastante, puesto que no he logrado nada. Necesito no dar paz a la mente, torturarme el pensamiento, atormentar la imaginación hasta que surja de ella el nuevo plan de combate, la conducta que debemos seguir, los recursos de que podemos valernos... ¡Déjame, Aimée, te lo ruego! Necesito pensar, y para pensar... perdóname, pero me estorbas...
–¡Oh! Eso es tanto como llamarme... —se hace la ofendida Aimée.
–No es llamarte nada. Simplemente, es hablarte claro. Creo que por una vez en la vida, puedes comprenderme... Y en este momento, piensa que se trata de tu propia hermana.
–¡Se trata de una odiosa rival, de la que te ocupas más de lo que debieras! —se engalla Aimée con auténtica ira—. ¡Harás que la aborrezca!
–¡Calla! Si alguien te oyera expresarte de ese modo...
–No necesitan oírme a mí para decirlo y pensarlo. Si realmente no quieres dar un escándalo, no sigas por ese camino. Tu propia madre opina que vas muy mal. ¡Ya veo que contigo no se llega a ninguna parte! Es inicua la forma en que me tratan todos en esta casa. Todos, si, todos... Porque no eres tú solo. Y ya no puedo más, ¿entiendes? ¡No puedo más! Estoy cansada de tu injusticia, de tu abandono, de tu frialdad... Deberías tener más cuidado. ¡No se abandona así a una mujer de mis años!
–No te he abandonado. Te pido que me dejes pensar... ¡No estoy para soportar tus niñerías y tus celos! No eres sino una consentida, una malcriada, una criatura a quien su madre echó a perder a fuerza de mimos. Si pensaras como una mujer hecha y derecha, que no eres ya...
–¡Si pensara como una mujer, te cobraría muy caro este desaire! —amenaza veladamente Aimée.
–¿Qué desaire? Te he suplicado unos días, unas horas de tranquilidad... ¿Dónde está la ofensa y el desaire? ¿Por que no sales a dar un paseo? Las tiendas están llenas de adornos, de perfumes, de trapos... Entretente con eso, ya que supongo que es lo que echas de menos en el campo.
–Perfectamente. Tú lo has querido... ¿Quieres que te deje en paz? ¡Pues voy a dejarte! ¡Pero no te quejes si, de ahora en adelante, no acudo cuando tú me llames! —Y alejándose rápidamente, sale Aimée, dando un fuerte portazo.
–¡Aimée! ¡Aimée! —llama Renato, abriendo la puerta—, ¿No me oyes? ¡Ven acá! ¡Aimée!
–No es la señora, mi amo. Ella cruzó el patio y ya va por la escalera, echando chispas, lo mismito que un rayo. Como cohete prendido va...
Renato D'Autremont ha vacilado. A través de la baranda de la escalera, bajo los arcos de piedra de aquel viejo patio, divisa un jirón del lujoso traje claro que viste Aimée, pero el primer impulso de correr tras ella se ha enfriado. Le parece pueril, caprichosa, estúpida, y el recuerdo de Mónica vuelve a apoderarse de su alma, mientras Ana se acerca zalamera y solícita:
–¿Quiere que llame a la señora, señor Renato? ¿Quiere que le diga que usted la manda llamar? ¿Quiere que venga?
–No, Ana, no te hará caso. Más vale aprovechar la tregua de sosiego que me da su rabieta. Dile a Cirilo que me traiga coñac a la biblioteca. O mejor, tráelo tú misma. Tráelo tú sin decírselo a nadie, y después mira a ver cómo te las arreglas para distraer a tu ama. Anda...
—¡Vaya! ¡Hasta que apareciste! Llevo una hora llamándote, Ana...
–Es que primero el señor, y luego, cuando fui al comedor, al pasar por la puerta de atrás...
–¡No quiero oír cuentos! ¿Tienes algún vestido nuevo? Una blusa, una falda, un pañuelo, un chal… ¡Tráemelos en el acto! Voy a vestirme con tu ropa. Tráemela pronto, y prepárate a acompañarme.
–¿En el coche?
–No iremos en el coche. Saldremos sin que nos vea nadie, ni nadie pueda contar luego por dónde estuvimos. Tráeme la ropa... Apúrate... Anda...
–Pero, señora, déjeme decirle primero lo que pasa... Es que...
–¡Anda, estúpida!
Con una furia ciega e incontenible ha despedido Aimée a la mestiza sirvienta, y ahora espera impaciente su regreso, que no se hace esperar cuando advierte, llegando sofocada:
–Aquí está, señora Aimée... Pero el hombre sigue esperando...
–¿El hombre? ¿Qué hombre? ¡Pronto, dame la falda!
–Aquí está. Le traje también mi blusa nueva, pero si me la suda mucho me la va a estropear.
–¡Te compraré cien blusas, estúpida! ¡Ayúdame a vestir! Abróchame... Dame el pañuelo mientras voy cambiando de peinado.
–Está bien... Y el hombre en la calle, vuelta y vuelta... Y como buen mozo, es buen mozo. Más que el señor Renato...
–¿Qué idioteces estás diciendo?
–Nada. Usted no quiere oírme... Digo que el hombre, vuelta y vuelta para arriba y para abajo, pasea y pasea, y con tanto rato esperando va a desempedrar la calle. Hay que ver cómo se le alegraron los ojos al verme asomar... y va y me dice: "Yo la vi junto a ella. Seguramente, usted es su criada de confianza"... Hasta por encima de la ropa se me conoce, mi ama, que soy su criada de confianza. El hombre es más listo...
–¿De quién estás hablando?
–¿De quién va a ser? Del que está vuelta y vuelta, para arriba y para abajo, en la calle, de esquina a esquina, y mirando hacia acá. Se come con los ojos la puerta y la ventana... Y al fin fue y me dijo: "Si quisiera usted tener la bondad de avisarle a su ama que yo sería el más feliz de los mortales si pudiera hablarle a solas dos palabras"...
–Pero... pero, ¿de dónde sacas todo eso?
–Me lo dijo él. De pronto, así de pronto, no lo conocí, porque no viene de uniforme, sino de paisano. Pero, así y todo, está de lo más buen mozo... Creo que se llama el teniente Botton...
–¿El teniente Britton? —rectifica y pregunta Aimée—. ¿Le has visto?
–¿Pues no le estoy contando? Si se asoma a la ventana, lo verá desde aquí arriba. No sé desde cuándo está rondando la casa, y con unos ojos de enamorado... Hay que ver qué fino... Hasta el sombrero se quitó para hablarme...
–¿El teniente Britton ronda mi casa? Entonces, sabe quién soy, puesto que ha venido hasta esta casa.
–Seguro que sabe... ¿No va usted a hablar con él, señora? Está esperando que yo le diga algo... Para eso me dio veinte francos...
–¿Y tú los tomaste? ¡Debería echarte a puntapiés! ¡Este tenientillo es un fresco! Hay que ver... tratar de sobornarte...
–Está bien, no se ponga brava. Le diré que se vaya...
–Aguarda... Déjame pensar... El teniente Britton... El teniente Britton...
–Si le hago dar la vuelta y lo meto por la puertecita del corral, y se van a hablar allá al fondo, donde están las matas de mango, no los ve nadie —asegura Ana con entusiasmo—. ¿Le va a hablar, señora?
–¡No, no y no! ¡Espérate...! Se me está ocurriendo algo... Se me está ocurriendo una cosa que... Sí, Ana... Sal por la puerta del corral, hazlo pasar. Que me espere justamente en ese lugar donde no va a vernos nadie, y tú vuelve a ayudarme para que me cambie de ropa...
–¿Otra vez?
–Puesto que sabe que soy la señora D’Autremont, no voy a presentarme con el traje de una criada, sino todo lo contrario, precisamente todo lo contrario. El teniente Britton, ¿eh? Creo que ha llegado a tiempo... Este es el hombre que yo necesitaba... Dame el traje blanco... No... el rojo, el de seda. Sácalo antes de irte. Quiero parecerle muy hermosa, quiero gustarle todavía más de lo que le he gustado. ¡Anda... anda...! ¡Ay, Renato, qué pronto me las vas a pagar!
–¿Cómo? ¿Por aquí?
–Pues claro. ¿Pensó que iba a poder entrar por la puerta grande? Por este lado, y calladito... Calladito para que no lo oigan de la cocina o de la cochera y empiecen a hablar, esos chismosos. Calladito, y de prisa. Vamos... Vamos...
Aún más sorprendido que halagado, mirando a todas partes con la inquietud de un soldado bisoño y la audacia ingenua de sus veinte años, el oficial inglés cruza por la puertecilla de la huerta, detrás de Ana, y se interna con paso rápido y silencioso a través del enorme patio que, con todos los honores de huerta, remata sobre una callejuela solitaria la vetusta mansión de los D'Autremont, en Saint-Pierre...
–Espere a la señora. Con calma, ¿eh? Con mucha calma... Mire, ahí hay un banco. Lo mejor es que la espere sentado...
–¿Está usted segura de que va a venir?
–Pues, claro. ¿Para qué si no me iba a mandar meterlo por esta puerta? La señora está muy aburrida del señor Renato... Ya verá... Ya verá...
Charles Britton calla, cada instante más desconcertado. Aquella mujer de ojos maliciosos y sonrisa bobalicona llega a hacerle dudar de lo que por sí mismo mira y oye. Un instante le ha parecido que se burlaba de él... Luego, incapaz de seguir el consejo de sentarse, aguarda a pie firme, frenando apenas su impaciencia...
–Buenas tardes, señor oficial —saluda Aimée con irónica coquetería—. Confío en no haberle hecho esperar demasiado...
–Toda la vida puede esperarse con tal de verla llegar. Charles Britton se ha detenido, deslumbrado ante la radiante belleza de Aimée de Molnar. Aquel traje de seda carmesí, que tan maravillosamente resalta sus formas estatuarias, da también a su rostro un encendido color de vida. Los negros ojos brillan, a la vez malévolos, burlones y audaces, y es la fina y doble hilera de sus dientes blancos como un collar de perlas que se asomara entre los corales de los labios sensuales y golosos...
–Comienzo por devolverle a usted su propina, en nombre de Ana. Aquí tiene sus veinte francos... Si, como supongo, tiene algo realmente importante que decirme, no necesita pagar para que le anuncien.
–Yo no intentaba pagar nada. Sólo trataba de corresponder a la buena voluntad de la muchacha —se disculpa el oficial, sintiéndose embarazado.
–La pobre Ana es tonta de capirote. ¿No lo ha notado? Su falta de seso me pone a cada momento en situaciones verdaderamente lamentables. Pero es demasiado leal y demasiado adicta a mi persona para no perdonárselo.
–Comprendo —asiente el oficial con desencanto—. Trata usted de decirme que si está aquí, si me ha recibido de esta manera, como yo no me atrevía a soñarlo, sólo se debe a un error de su doncella...
–Más o menos... Pero no ponga esa cara, no se entristezca de esa manera. Usted no tiene la culpa si ella no supo explicarme...
–Aguarda usted a otro, ¿verdad?
–Le confieso que sí. Pero no se atormente más... Le aclaré el punto por miedo a que me tomara usted por lo que no soy...
–Yo no puedo tomarla sino por la mujer más bella que he visto...
–¿Exagerado, o galante, señor Britton? Pero, ¿para qué vamos a discutir? Sea por lo que sea, el caso es que aquí estoy, y si realmente tiene que decirme algo, algo de interés, algo de importancia...
–Me temo que para usted no lo sea, señora. Creo que es preferible hablar con absoluta sinceridad. Tomé a su doncella por una de esas sirvientas más listas que tontas, con capacidad suficiente para, sin molestar a nadie, permitirme realizar el deseo de verla un instante y de decirle adiós antes de partir... Mi misión terminó con el juicio, y debo volver a la Dominica aprovechando la fragata que se halla en puerto, y que zarpa en las primeras horas de la madrugada.
–¿Tan pronto se va? ¡Qué lástima!
–¿Le parece a usted demasiado pronto? ¿Lo siente de verdad?
–Franqueza por franqueza, no voy a negárselo. Me fue usted extraordinariamente simpático, y me alegro muchísimo de que la casualidad me haya puesto en condiciones de hacerle una pregunta. ¿Cómo fue que habiendo usted puesto el papel que le confíe, en las manos de Juan, otra persona tuviera ese papel en su poder una hora más tarde? Por desgracia, fue a parar a manos de alguien que tiene mucho interés en perjudicarme...
–¿Cómo? ¿Es posible? ¿Entonces...? ¿Pero cómo pudo ser...? Le doy mi palabra de honor, le juro que lo puse en las propias manos de Juan.
–Sí. Casi le vi ponerlo en sus manos. Pero, para que vea que no miento, aquí lo tiene usted, aquí está. ¿Lo reconoce?
–¡Oh, sí! ¡Es increíble! Estoy realmente desolado, señora. ¿Dice usted que este papel la ha perjudicado?
–¡Oh, no! Dije que pudo haberme perjudicado, leído por una persona que seguramente lo habría interpretado mal...
–No creo que nadie pueda interpretarlo de otro modo. Juan del Diablo es el hombre más afortunado que conozco, ya que usted lo ama... Recuerdo sus palabras: "Dígale que este papel se lo envía una mujer que da la vida para salvar a Juan del Diablo"...
–La vida puede darse también por gratitud, por deber o por lástima. Si usted supiera. Cuando una mujer se siente sola, triste, desamparada... Cuando el hombre que es su esposo le vuelve la espalda; cuando se siente una intrusa, una extraña en su propio hogar... Pero no hablemos de mí, sino de usted.. ¿Quería verme para decirme adiós, nada más?
–Quería verla para decirle que desde el momento en que la vi no he podido olvidarla, como tampoco podré olvidar a Juan del Diablo mientras viva. Considero que le debo la vida a ese hombre. Sin embargo, apenas he podido hacer nada para corresponderle, y pensé que la admirable mujer que le ama de un modo tan apasionado podría indicarme la forma de ayudarlo...
–¿De veras? Es usted demasiado noble, oficial. Yo pensé que venía usted a buscarme, pensando que el servicio que me hizo declarando a favor de Juan y entregando mi carta, merecía un premio... Y estaba bien dispuesta a otorgárselo. Usted dirá que soy una mujer muy extraña, pero me gusta pagar mis deudas.
–Me ofende usted, señora.
–No creo que pueda ofenderle —observa Aimée echando mano de su estudiada coquetería—. Mi premio era simbólico. Pensé que se sentía usted muy solo en Saint-Pierre, que acaso le gustaría pasear un poco, conocer los pintorescos alrededores de la ciudad. Por desgracia, yo sólo podría acompañarlo dentro del más estricto anónimo: esto es, disfrazada. Y como da la casualidad que estamos en carnaval...
–Me deja usted atónito, señora; sorprendido y encantado. Casi no me atrevo a hablarle por temor a ser indiscreto. ¿Es usted realmente la esposa de Renato D’Autremont?
–Sí... pero le agradecería que no le nombrásemos. ¿A qué hora tiene usted que estar en su barco?
–Pasan lista a las cinco en punto. Media hora después, zarparemos. He de estar a las cinco de la madrugada.
–¿Podría entonces esperarme esta noche a las diez, en esa puertecita por la que ha entrado?
–Desde luego... Claro... —balbucea el teniente, sorprendido y deslumbrado—. Quiero decir que estoy a sus órdenes... Pero...
–Alquile un disfraz y no olvide que hacer esperar a una dama es un pecado imperdonable... Aimée es mi nombre... Eme se dice en Francia. Aquí, en las islas, lo pronunciamos mal. Quiere decir amada. Me gusta llevarlo con toda razón. ¿No cree que lo merezco?
–¡Usted lo merece todo!
Charles Britton se ha inclinado, ahogado de emoción, de sorpresa, de asombro, casi de espanto, para besar aquella mano suave, blanca y perfumada, mientras una sonrisa diabólica ilumina el rostro de la esposa de Renato, cuando insinúa:
–Su segundo deber es olvidar mañana lo que pase esta noche, y salir en seguida de Saint-Pierre, como los justos de una ciudad maldita: sin volver la cabeza atrás... ¡Sin preguntar nada!
—Padre Vivier, ¿me ha mandado llamar?
–Precisamente, hija de mi alma...
–He esperado con ansia esta llamada. Su permiso es lo único que me falta para poder vestir de nuevo mis hábitos de novicia... Sor María de la Concepción me prometió hablarle... Tengo su promesa, la promesa de ambos... Usted no va a cerrarme la única puerta por la que me es posible escapar.
–Nadie escapa de sí mismo, hija mía. En este caso, de tus propios sentimientos. Pero, además, hay impedimentos legales... Estás casada, te ata un sacramento que no puede romperse a la ligera y sólo por tu voluntad...
–A mi esposo no le importa lo que yo haga.
–De cualquier modo, no podemos hacer nada sin su consentimiento legal, y sospecho que no va a otorgarlo. Hay en el locutorio una visita para ti...
–¡Juan! ¿Ha venido Juan a buscarme?
Mónica se ha puesto vivamente de pie, iluminadas sus pupilas. Un insospechado estremecimiento de alegría la recorre de pies a cabeza, como si despertara de un letargo, y los labios del padre Vivier sonríen con dulce tristeza, al negar:
–No, hija, no es él. Pero tu gesto y tu mirada han sido lo bastante elocuentes para indicarme hasta qué punto está en tu corazón ese esposo a quien pretendes abandonar...
–¡No... no... no es él, no podía ser él! —se queja Mónica con infinita amargura—. No sé cómo pensé semejante disparate. Él estará en su Luzbel, o en las tabernas del puerto, o en los rincones de la playa, donde se le brinda fácil el único amor que le interesa. De mí no se acuerda, en mí no piensa para nada. Me dejó en mi convento, y en paz. No va a oponerse a nada, porque nada de lo que yo haga le importa...
–Pues mucho temen que sea él el obstáculo, los que anhelan verte profesar...
–¿Quiénes son ésos?
–Por el momento, tu propia madre. Ella es la que te aguarda en el locutorio, en compañía de la señora D’Autremont. Esperan convencerte de que firmes cierto poder, que no quisiste firmar, para gestionar con ello; la anulación de tu matrimonio. Quieren hacerlo todo rápidamente y en secreto, antes que el estado de ánimo que ha hecho a tu esposo dejarte volver al convento, cambie. Sin embargo, yo quisiera pedirte que no te precipitaras, que no dejaras así, en manos de otros, un asunto tan intimo, tan personal... Y más aún, después de haberte visto temblar de alegría sólo con imaginarte que era él quien te aguardaba... Ese hombre, a quien Dios trajo a tu vida por caminos extraños, te interesa demasiado.
–No, Padre, está usted equivocado totalmente. Por una vez estoy de acuerdo con la señora D'Autremont, que es sin duda la que trae a mi madre. Firmaré lo que sea con tal de devolver a Juan su libertad. Ya sé que para él es igual, que en nada puede estorbar a su vida aventurera el insignificante detalle de tener una esposa. Yo soy para él menos que una sombra, menos que un fantasma, pero aun ese fantasma quiero borrarlo. Con su permiso, Padre, voy al locutorio donde me aguardan... voy a terminar cuanto antes...
Con pasos leves se aleja Mónica en dirección al locutorio, y de pronto, alguien la llama:
–¡Eh, mi ama...!
Paralizada de sorpresa; se ha detenido Mónica al cruzar muy cerca de las tapias que separan el huerto del convento, del mundo exterior... Apenas puede dar crédito a sus ojos, porque la menuda figura morena, que ha descendido con sorprendente agilidad para acercarse a ella con su paso silencioso y furtivo, es alguien cuya sola presencia remueve hasta el fondo las fibras de su angustia...
–¡Colibrí! Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo estás aquí? ¿Por dónde has entrado? ¿Has saltado las tapias desde la calle?
–Sí, mi ama, tenía que verla, tenía que hablarle... por la puerta grande fui tres veces, y no me dejaron entrar... Me subí por arriba de un coche que está ahí parado, me agarré a las ramas de ese árbol, y luego me agaché tapándome con las hojas, porque había aquí unas señoritas vestidas de blanco que paseaban de dos en dos... Me estuve esperando, esperando, hasta que de pronto vi que venia, y entonces me bajé corriendo. ¿Hice mal, mi ama? Yo quería verla a usted...
–No, Colibrí, no has hecho mal...
La mano suave, con frágil blancura de nácar, se ha apoyado sobre la redonda cabeza oscura, acariciando los cortos cabellos lanosos; luego, tomando a Colibrí de la barbilla, lo obliga a mirarla frente a frente para leer en el fondo de las oscuras pupilas la respuesta real a la pregunta que balbucean sus labios:
–¿Con quién estabas, Colibrí?
–Con nadie, mi ama. Digo, Segundo me llevó para el Luzbel, pero allí no está usted, ni está el amo. Él no quería que yo viniera a tierra, pero me bajé por la cadena del ancla, me metí en un lanchón que estaba al fado cargando sacos, y cuando el lanchón arrimó al muelle me solté a correr. Cuando yo corro, mi ama, no hay quien me alcance. Corrí bastante, y cuando ya no me podía ver nadie desde el barco, tumbé para acá...
–No está bien entrar de esa manera en un convento. Esta no es mi casa, es un lugar que se rige por reglas estrictas. Lo que has hecho está prohibido, y hasta penado por la ley. Menos mal que no te ha visto nadie...
–¿Y me puedo quedar con usted?
–No. Debes volver junto a tu amo... Colibrí, tú eres lo único que me queda de los días más felices de mi vida, de la dicha a la que es preciso renunciar... Y en este instante voy a poner los medios. Crucé por aquí, justamente para llegar más de prisa al locutorio, donde mi madre y otra persona me esperan para arrancarme la firma en un documento por el que para siempre quedaré separada de Juan...
–¿Del patrón? Entonces, ¿no va a volver al barco? ¿Me quedaré sin ama?
–Tendrás otras amas, habrá otras mujeres en la cabina del Luzbel, y las manos de Juan se posarán sobre otras manos, guiando la rueda del timón hacia las islas maravillosas donde la vida parece dormida, donde no hay odios ni lágrimas: las islas en las que el amor es como un sueño, donde ni pecar parece pecado... Vete, Colibrí, vete... Vuelve con tu amo...
Nerviosamente, temblando de angustia, luchando contra aquella oleada de sentimientos qué crece más fuerte en el fondo de su alma cuando más pretende ahogarla en ella, Mónica ha desprendido de su falda las pequeñas manos oscuras de Colibrí, empujándole hacia la alta tapia de donde el muchacho descendiera. Un momento vacila Colibrí como si fuese a obedecerla; luego, corre hacia ella otra vez, con una queja que es súplica brotando quejumbrosa de su garganta:
–No... No, mi ama... Yo no quiero que vaya nadie al Luzbel... Yo la quiero a usted, a usted nada más... Y el amo tampoco quiere...
–¡Tú qué sabes! No puedes saber nada...
–El amo siempre piensa en usted. Con la otra, con la que iba a ser el ama, con la que fue a vernos la otra noche a la cárcel, el patrón no hace más que pelear...
–Tal vez. Pero, al fin y al cabo, terminan siempre por hacer las paces. Es como si hubieran nacido el uno para el otro, como si se hubiesen vaciado en el mismo molde sus formas de amar... Se aman ofendiéndose, despreciándose, tendiéndose trampas, vengándose cada uno de los dolores que el otro le causa, pero aferrándose a esa pasión que les llena la vida...!
Ha vuelto con inquietud la cabeza, escuchando el leve ruido de unos pasos bajo los anchos arcos de la galería que limita el cerrado huerto conventual. A lo lejos, como dos sombras blancas, cruzan dos novicias. Respira más tranquila viéndolas alejarse, pero Colibrí aun está junto a ella...
–¿La esperan para firmar ese papel contra el amo?
–No es contra él, Colibrí. Al contrario... estoy segura de que en el fondo de su alma me agradecerá que sea yo la que rompa este lazo que nos ata, y que lo rompa como voy a hacerlo: dándole la absoluta seguridad de que mi vida se acabará entre estas paredes...
–Pero al amo no le gusta que esté aquí encerrada...
–¿Te dijo él que no le gustaba? No mientas nunca, Colibrí, no mientas ni siquiera por piedad... Y aflora, vete... que yo te vea salir. Quiero tener la seguridad de que nadie te ve ni te ocurre ningún contratiempo... ¡Vete, que vienen!
Ha empujado al pequeño negrito a tiempo que llega la voz del padre Vivier que, al descubrirla, señala acercándose:
–Pero si está aquí... Mónica, hija, estas damas estaban muy inquietas...
–El Padre nos dijo que hacía un buen rato habías salido para el locutorio —comenta Catalina de Molnar—. Tienes cara de sentirte mal, mi Mónica...
–Tal vez Mónica no deseaba vemos —tercia Sofía D'Autremont—. Nos estaba usted esquivando, ¿verdad?
–No, señora —niega Mónica haciendo esfuerzos por serenarse—. Al contrario... Tomé por este lado para llegar cuanto antes al locutorio... Iba a firmar ese papel que ustedes pretenden... Iba a complacerlas inmediatamente...
–Deseo hacer constar que es contra mi opinión y mi consejo —advierte el padre Vivier—. Es mi deber prestarle a Mónica el apoyo necesario para que vea claro en el fondo de su conciencia...
–¿Qué más claro quiere que vea, Padre? Mi pobre hija está unida a un canalla, a un malvado...
–¡No sabes nada, mamá! —protesta Mónica.
–Estamos en familia, no delante del tribunal que le juzgó, hija. Comprendo que le defendieras allí por tu propia dignidad. Aquí puedes ser franca, no empeñarte en que creamos lo que no podemos creer...
–No creo que debamos perder el tiempo en discusiones que no van a ninguna parte —interviene Sofía—. Y perdóneme, Mónica, que me tome la libertad de inmiscuirme en sus asuntos privados. Lo hice solo en respaldo y ayuda de su pobre madre, que sufre demasiado, que sufre por las dos, aunque ni usted ni su hermana parezcan comprenderlo así...
–¡Le ruego que tratemos mis asuntos separadamente de los de mi hermana, doña Sofía! —se encrespa Mónica con visible enojo—. Si Renato entendiera que es indispensable que olvide mis asuntos...
–En este caso, no es Renato. Justamente de eso queríamos hablarle a solas, y para eso la esperábamos...
–Pueden quedar a solas —indica el sacerdote—. Bastará con que yo me retire, y es precisamente lo que iba a hacer...
–¡No, padre, aguarde...! —suplica Mónica—. Creo que no hay ninguna cosa, ni en mi corazón, ni en mi alma, que usted no conozca. No hay nada mío que no pueda tratarse en su presencia; al contrario...
–Entonces, escucha a la señora D'Autremont, hija mía.
–Quería decirle que en el último proyecto nuestro no ha intervenido para nada Renato —explica Sofía—. Es más, sospechamos que no será de su agrado. Pero no importa... Catalina y yo hemos tratado de solucionar las cosas sin él, evitando posibles habladurías al verle intervenir en cosas que no le conciernen.
–¿Quiere que firme para usted aquel poder general que Renato había preparado?
–Mucho menos. Sólo una solicitud para el Santo Padre... Solicitud de anulación de matrimonio por razones que no ofenden a nadie, ni siquiera a Juan del Diablo: Salud delicada, incompatibilidad de caracteres y una vocación religiosa que ataremos como causa principal de su resolución. En realidad, no es descabellado. Era usted casi una niña cuando se empeñó en ser religiosa, ¿verdad? Y las circunstancias que le impulsaron a ello, creo que no han cambiado...
Sofía D'Autremont ha clavado en los ojos de Mónica su mirada profunda, imperiosa, penetrante... Es como si quisiera vaciar de un golpe su corazón y, al mismo tiempo, penetrar hasta el último de sus pensamientos. Pero Mónica entorna los párpados, apartando las suyas de aquellas pupilas fieras e indiscretas.
–Para gentes de nuestra clase —expresa Sofía—, nada es más mortificante que andar en lenguas de todo el mundo. En la puerta del claustro se detienen las habladurías, se apaga el escándalo...
–Y eso, para usted, es lo principal, ¿verdad? —observa Mónica con leve ironía.
–Yo sólo quiero quitar a ese hombre todo derecho que pueda tener sobre ti —interviene Catalina de Molnar—. Me espanta la idea de que pueda otra vez llevarte con él, arrastrarte quién sabe a qué peligros, a qué enfermedades... Era para mí un gran dolor verte en el claustro, pero lo prefiero... Al menos, sé que aquí vives en paz...
Mónica ha vacilado, ha alzado la cabeza para mirar en lo alto de la tapia el lugar por el que viera trepar a Colibrí. Querría no haberlo visto, no sentir lo que siente en su alma, apartar de su pensamiento la bocanada de recuerdos que su presencia le trajo. La voz del sacerdote llega hasta ella, suave y confortante:
–En realidad, no creas que con eso hacemos algo más que comenzar. El Santo Padre suele dar muchas vueltas a una cosa de éstas. Pasarán largos meses antes de que el caso se resuelva, aun suponiendo que sea una resolución favorable...
–Por eso queremos apurar las cosas, Mónica —manifiesta Sofía—. Hacerlo todo sin ruido, evitar, a costa de lo que sea, que mi hijo vuelva a enfrentarse a ese Juan...
–Sí —confirma Mónica—. Es doloroso ver el odio entre hermanos...
–¡No era necesario mencionar ese detalle, esa leyenda que bien puede ser una patraña! —se revuelve airada Sofía.
–Para mí, sí era necesario recordarlo. Firmaré, doña Sofía... Deme ese papel... ¡Lo firmaré en el acto!
(Esta obra continúa, y finaliza, en la novela titulada: "JUAN DEL DIABLO")








