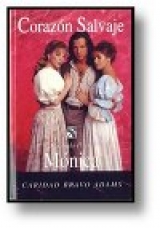
Текст книги "Mónica"
Автор книги: Caridad Bravo Adams
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
–¡Caramba, si ha despertado usted! ¿Cómo se siente? El hombre vestido de negro ha llegado hasta ella, ha tirado de una banqueta con la absoluta naturalidad de quien está acostumbrado a moverse en aquella estancia, y ha buscado el pulsó de la enferma mirándola con ojos bondadosos y cansados a los que asoma la esperanza, mientras aconseja:
–No se mueva ni hable; no haga ningún esfuerzo. Está mejor, ¿sabe? Está mucho mejor, pero es preciso que no cometa la menor imprudencia. Ahora mismo voy a enviar por algo que necesita tomar.
La rubia cabeza de Mónica se estremece queriendo en vano fijar las imágenes que ahora pasan como en un torbellino. ¿Quién es aquel hombre? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Está viva o muerta? ¿Sueña o ha perdido la razón? No recuerda haber visto jamás aquella estancia, no recuerda haberse acostado nunca en un lecho semejante, y el aire fresco que penetra por las ventanas tiene un áspero olor a salitre y a yodo. Es el aire del mar muy cercano... Está en un barco... sí, está en un barco, y enferma, gravemente enferma. Pero, ¿cómo está allí? ¿Por dónde llegó hasta aquel barco? Las imágenes se hacen más precisas. Recuerda... recuerda el valle de Campo Real, la lujosa mansión de los D'Autremont... Sofía, Renato, Catalina... Aimée, Juan... Juan del Diablo! Y al tomar cuerpo esta verdad en su mente, prorrumpe en un sollozo:
–¡Dios mío... Dios mío...!
–¿Qué le pasa? —acude solícito el doctor—. ¿Siente algún dolor, alguna molestia especial? Dígamelo, hija, dígamelo sin afligirse. Trate de explicarme lo que siente.. Soy el doctor Faber, su médico, y llevo tres días junta a usted, aunque no recuerde, haberme visto antes. Ha estado con fiebre muy alta y algo fuera del mundo, pero lo peor ha pasado ya, y Dios mediante...
–¡Oh... Jesús! —exclama Mónica con el espanto reflejado en su pálido rostro.
–¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Cálmese. ¿Por qué se asusta de ese modo? No va a pasarle nada, se lo aseguro... —El doctor Faber ha tratado en vano de calmarla, pero al desplomarse Mónica desvanecida, con tono casi áspero, reprocha—: ¡Ah, caramba! Ha aparecido usted de repente, y me temo que al verle se ha asustado. Mire usted en qué forma tan tonta acaba de desmayarse...
El hombre cuya presencia provocara el desmayo de Mónica se acerca muy despacio, sereno y triste, y queda inmóvil, mirándola... Ahora, sin las rosetas de la fiebre, las mejillas de Mónica son más blancas que las blancas sábanas en que se envuelve... La mira y la halla hermosa, extraordinariamente hermosa, a pesar de su aspecto débil, enfermizo, con una belleza doliente que la hace más niña.
–Está mejor, ¿verdad, doctor?
–Infinitamente mejor... Pero este desmayo... este desmayo... ¡Vaya, menos mal, creo que ya vuelve en sí!
–¿Quiere dejarme con ella, doctor?
–¡No, doctor, no se vaya! —suplica Mónica francamente angustiada, dueña ya de sus facultades.
–¿Eh? —se sorprende el doctor—. Su esposo quiere hablarle a solas, hija mía. —Y volviéndose a Juan, recomienda—: Caballero, a lo que parece se trata de un capricho de enferma, pero me atrevo a rogarle...
–No se preocupe, doctor —le interrumpe Juan con serena amabilidad—, yo soy el que se va.
Lentamente, el rumor de los pasos de Juan ha ido apagándose, mientras Mónica vuelve a entornar los párpados, sintiendo que otra vez desfallecen cuerpo y alma. Ya sabe dónde está, ya recuerda con verdadero horror cuanto ha pasado: es la cabina del Luzbely está casada con Juan del Diablo. Las lívidas imágenes de aquella pesadilla que fueron sus últimas horas en Campo Real, danzan como una zarabanda en su razón aun vacilante. Después, la espantosa carrera sobre los campos, la lucha al borde de la playa, las manos de aquel hombre atenazándola, arrastrándola al bote, arrojándola al fondo de aquel cubil inmundo, y luego la sombra, la oscuridad, las nubes rojas de la fiebre. No recuerda más... no puede recordar más... ¿qué otra cosa ha podido pasar? Ni los cobardes marineros incapaces de ampararla, ni el Dios a quien invocara desesperada, lo han evitado...
–¿Cuántos días hace que estoy en este barco, doctor? ¿Cuándo llegamos a Saint-Pierre? ¿Cuándo le llamaron?
–¿A Saint-Pierre?
–Sí, doctor, a Saint-Pierre. El barco está anclado... ¿O no? ¿No estamos en puerto? ¿No estamos en Saint-Pierre?
–Estamos anclados en el canal, frente a Grand Bourg, capital de María Galante. Su Saint-Pierre está a muchos cientos de millas más al Sur...
–Entonces, ¿estoy sola... abandonada...? —se espanta Mónica.
–No creo que "abandono" sea la palabra exacta. Su esposo es un muchacho fuerte y áspero como buen marinero, pero, si he de serle franco, diré que por lo menos en los cuatro días que llevan ustedes frente a María Galante, no ha podido portarse mejor. Ha transformado, en lo posible, esta pequeña cueva... y no ha omitido ningún gasto para proporcionarle a usted las mayores comodidades. Claro que lo sensato hubiera sido desembarcarla, llevarla al hospital. Yo hasta le insinué a su esposo la posibilidad de dejarla mientras él termina su viaje, pero no accedió y... me parece razonable. Después de lo que le he visto atenderla y cuidarla, considero que sería para él muy duro separarse de usted...
–¿Él me ha atendido? ¿Él me ha cuidado?
Mónica ha callado de pronto. Bajo el embozo de las sábanas se ha mordido las manos para no gritar, porque la idea horrible ha brillado más clara. ¿Por qué había de atenderla Juan del Diablo? ¿Por qué había de mostrarse con ella generoso y humano? ¿Por qué había de gastar esfuerzo y dinero en conservar su vida, sino porque aquel horrendo matrimonio se había consumado ya, porque era en realidad su esposa, porque contra toda su voluntad, en su estado de inconsciencia, le había pertenecido, porque era plena y totalmente la esposa de Juan del Diablo?
–No quisiera ser indiscreto, señora... Humm... Molnar es su apellido; señora Mónica de Molnar, ¿no es así? Bien, digo que no quiero ser indiscreto, pero sí deseo asegurarle que en mí puede usted tener un amigo dispuesto a servirle en lo que usted necesite si llega el caso. Soy el doctor Alejandro Faber, médico titular del hospital de Grand Bourg, ciudadano francés, viudo y mayor de edad, como indican mis canas. No tengo familia y usted me recuerda de un modo extraordinario a mi única hija, que tuve la desgracia de perder hace cinco años. Además, la simpatía es una cosa espontánea, y le aseguro que conmigo puede ser franca. ¿Tiene algo que pedirme, hija mía? ¿Desea algo? ¿Hay algo que yo pudiera hacer por usted?
¡Con qué desesperado impulso hubiese gritado Mónica pidiendo ayuda, protección, amparo contra Juan del Diablo! ¡Con qué ansia dolorosa le hubiese rogado a aquel anciano que rompiese sus cadenas, que la rescatase, salir de aquel cubil, dejar aquel barco, no ver más el rostro que la aterra, el duro y feroz rostro de Juan del Diablo! Pero hay un pudor invencible que paraliza su lengua y sus manos, como una gran vergüenza sin nombre, como un último refugio de su dignidad... Al fin y al cabo, ¿qué ha hecho Juan del Diablo más que aquello a lo que su matrimonio le da derecho? ¿Cómo pedir ayuda contra él, sin denunciar la horrible circunstancia que la obligó a entregarse a todo riesgo? Como un temblor de fiebre, la sacude la protesta de su cuerpo y de su alma, pero se paraliza sin llegar a brotar...
–Me atrevería a rogarle... ¿Quisiera usted escribir a mi madre, doctor Faber?
–Desde luego. No faltaría más... ¿Qué debo decirle?
–Que estoy viva y que no sufra por mí, que no se afane... Mi madre es Catalina de Molnar, Campo Real, La Martinica. No creo poder escribirle yo directamente, pero sus letras la tranquilizarán. Se lo agradeceré mucho, doctor.
–No habrá razón. Se trata de un servicio insignificante. Lo haré hoy mismo con el mayor gusto. ¿Qué más debo decirle?
–Nada más. Y por favor, que quede entre nosotros...
–Desde luego. Y ahora, hija mía, debo dejarla. Es la hora de mi visita al hospital. Si quiere que llame a su esposo...
–No llame a nadie. Si alguien pregunta, diga que estoy dormida...
–Como usted lo desee... Hasta la tarde... Con paso mesurado, el doctor Faber ha dejado la cabina del Luzbel, cruzando despacio hacia la escala. Junto a la proa, sentados en el suelo, cuchicheando en voz baja, están sus cuatro tripulantes. Lejos de todos, sobre el rollo de cuerdas de la popa, cruzados los brazos, la mirada lejana perdida en el mar, Juan del Diablo... Un instante desvía el médico sus pasos para acercarse a él, que al verle se levanta con brusco movimiento, preguntando:
–¿Ya se va, doctor?
–Por unas horas nada más. Creo que puedo hacerlo sin riesgo. Su esposa ha mejorado notablemente. Tanto, que de no sobrevenir una recaída, casi podría decirle que no tiene ya peligro de morir...
–Me alegro mucho, doctor. —Desmintiendo el tono seco y cortante, los ojos oscuros de Juan se han iluminado. Ha sentido como si su pecho se aflojase, como si pudiese respirar mejor, pero rechaza aquel alivio que a él mismo le sorprende, y apostilla—: Supongo que le habrá hecho depositario de sus quejas. ¿No le ha pedido ayuda, protección, auxilio? Claro que usted no va a repetírmelo a mí. Usted, naturalmente, se ha sentido su caballero andante, su amigo incondicional. De lo que vaya a hacer, si es que va a hacer algo, me enteraré cuando surja el escándalo...
–No diga cosas absurdas. Nadie va a escandalizar. Ella no se ha quejado... —Otra vez, los oscuros ojos de Juan se han iluminado; otra vez, aquel resplandor que no quiere dejar brotar, se asoma a sus pupilas, y el viejo médico, al advertirlo, arriesga una especie de pregunta—: No sé si tiene usted algo que reprocharse...
–Yo no me reprocho nunca nada, doctor Faber.
–Mejor entonces. Había llegado a temer, pero ya veo que me engañé, y me agrada. Me agrada extraordinariamente haberme equivocado el primer día... No lo tome a mal, pero me pareció usted una especie de pirata. Llegué hasta a temer que la que nombraban su esposa, fuera sólo una dama secuestrada por usted y su gente. Fantasías de otros siglos, ¿verdad? La culpa es de las muchas leyendas que se han tejido alrededor de estas islas, tan bellas como salvajes. Su esposa es francesa, ¿verdad?
–Nació como yo, en la Martinica; pero sólo hace seis meses que regresó de Francia, a donde la llevaron de niña.
–Ya... De cualquier modo, su esposa está tranquila por el momento, y es lo único que necesita: una absoluta tranquilidad, la seguridad de que nadie va a contrariarla ni a ejercer violencia sobre ella. Ahora duerme, y, como le dije, su mejor receta es el descanso. Hasta la tarde, señor mío...
Ha extendido la mano fina y cuidada de caballero, pero Juan finge no advertir el gesto amistoso. Mordiéndose levemente los labios, disimula también el médico, aunque cambian su tono y su mirada, al comentar:
–Su esposa es una dama, una gran dama. Lo comprendí al mirarla... Luego, até cabos, y ahora hay un nombre que me suena: Campo Real. Es un lugar famoso en todas las Antillas, unido al apellido D'Autremont, el de los más ricos e importantes terratenientes de la Martinica... No hace mucho, el joven D'Autremont casó con una Molnar... Molnar es el apellido de su esposa, no el de usted... Perdóneme si soy indiscreto... ¿Usted se llama...?
–¡A mí me llaman Juan del Diablo!
El doctor Faber ha quedado inmóvil, mirando frente a frente a Juan, demasiado sorprendido para poder hablar, pero el hosco y cerrado rostro de su interlocutor es bastante elocuente en su expresión dura, helada... Se limita, pues, a inclinar la cabeza en un ambiguo gesto de despedida, cruzando rápidamente la cubierta rumbo al costado del que pende la escala...
–Segundo, prepárate a ir a tierra. Puedes ir tú solo al remo. En el bote grande, que vayan Francisco y Julián.
–¿A dónde, patrón?
–A traer dos pipas de agua. El Anguila que se quede de guardia en la proa... Ellos, agua; y tú, las provisiones necesarias para zarpar tan pronto como hayan regresado. Pero no digas una palabra a nadie. Da las órdenes precisas, y basta. Aquí tienes el dinero, estate atento y sal cuanto antes a lo que te he mandado. ¡Aguarda! Compra también frutas, una cesta grande... Las mejores que encuentres... y además, alguna ropa de mujer...
–¿Ropa de mujer?
–¿No sabes comprarla? Vestidos, blusas, faldas... ¿Nunca compraste ropa de mujer? Trae también un chal de seda. Por las noches está refrescando... Y una manta para la cama... ¡Ah! Y compra un espejo grande. ¡Date prisa!
–Volando, patrón...
Segundo ha corrido para obedecer las órdenes de Juan. Un instante, el patrón del Luzbelcontempla el panorama de la ciudad, frente a la que su barco está anclado. Aspira con fruición el aire cargado de salitre, llenándose con él el pecho, como si reuniese las fuerzas necesarias para una determinación definitiva, y luego, paso a paso, se dirige hacia la cabina.
–¿Estás despierta ya?
Mónica no responde, porque no acuden a sus labios las palabras. Ahora su mente está maravillosamente clara, diáfana... Como si hubiesen arrancado de sus ojos los velos de niebla que le ocultaban la realidad, contempla su triste situación cara a cara... Aquel hombre es su dueño, es el esposo que ha aceptado, del que en vano ha pretendido huir... Aun le inspira terror pensar que seguramente le ha pertenecido, aun arde en sus mejillas la llamarada del rubor, considerando que aquel rudo marino, a quien sólo puede mirar como a un extraño, tiene el secreto de su intimidad...
–Supongo que no has perdido el tiempo, y que has encontrado en el doctor Faber un mensajero servicial...
–No comprendo lo que quiere decirme...
–Comprendes demasiado. Hasta yo comprendo. El doctor Faber es de tu clase, de tu casta. Le bastó escuchar el apellido Molnar, para asociarlo a D'Autremont. No es ajeno a la fama de Campo Real y, naturalmente, se sorprende, se queda pasmado, no acierta a explicarse por qué razón estamos casados. Siento que lo precipitado del viaje me haya impedido traer certificados y papeles, esos importantes papeles sin los que no puede vivir la gente de cierta clase. Me hubiera gustado verle abrir la boca de asombro cuando leyera: "Yo, Padre Vivier, cura párroco de Campo Real, declaro haber unido en legítimo matrimonio a Mónica de Molnar con Juan, sin apellido, conocido por Juan del Diablo"... Habría que ver su cara de espanto... Sólo por eso, siento no haber traído los papeles; pero podemos mandarlos a buscar. ¿Piensas que Renato será lo bastante amable para mandarlos?
–No pienso nada, y si se ha acercado usted a mí sólo para atormentarme...
–Todo lo contrario... Antes quise decírtelo, pero le pediste al médico que se quedara en mi lugar, supongo que para pedirle protección y ayuda... Por eso he tomado mis precauciones. Yo no soy de los que se dejan atrapar, ni de los que sirven de juguete al capricho de las mujeres. —Ha espiado el rostro de Mónica, ha quedado aguardando su protesta, sus súplicas, acaso sus lágrimas, pero nada cambia en el pálido rostro de la enferma... Ni una frase, ni un gesto, ni una palabra... Y recuerda—: Los barcos se hicieron para navegar, no para estar anclados.
–Opino igual: los barcos se hicieron para navegar...
–Y nosotros vivimos en un barco. —Juan ha vuelto a quedar silencioso, mirándola, aguardando sus palabras, y la tranquila mansedumbre de Mónica parece inquietarle—: ¿No te importa seguir viaje?
–¿Cambiarían en algo sus proyectos que me importara?
Mónica ha entornado los párpados. Parece ausente y lejana. Sin poder contenerse, Juan llega hasta el borde mismo del lecho, y se detiene al verla temblar...
–No tengas miedo, que no voy a hacerte nada.
–No tengo miedo. Lo único que podría hacerme ya, es matarme, y eso no me importa. ¡Se lo he rogado tantas veces en vano!
–¿Me has tomado, como tu doctor Faber, por un pirata, por un asesino profesional? Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? —Ha visto rodar una lágrima por la pálida mejilla de Mónica; una lágrima que escapa furiosa de los párpados entornados—. No llores... Te hace daño... No tienes por qué llorar ni por qué asustarte. No va a pasarte nada, absolutamente nada. ¿No basta que yo te lo digo? Si necesitas otro médico más adelante, lo tendrás...
–El doctor Faber era mi amigo —apunta Mónica sin poderse contener—. Ahora no tengo a nadie...
–Amigos no te faltan en el Luzbel. En cuanto a mí...
–¡No me toque usted, Juan!
–Naturalmente que no la toco. No se preocupe, no tengo ningún interés en tocarla.. Quédese en paz...
Hondamente sentido por la actitud de Mónica, Juan ha abandonado la cabina, subiendo a cubierta donde casi se tropieza con su segundo que parece seriamente agitado, y vuelve con frecuencia la cabeza para mirar hacia la costa cercana, por encima de la borda. Intrigado, Juan pregunta:
–¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
–¡Por fin...! Ahí están ya los muchachos con las pipas de agua. También compré un barril de galleta y un poco de carne salada... Sus otros encargos están ahí: las frutas, la ropa y el espejo. Acababa de ponerlos en el bote, salté otra vez para buscar aguardiente y tabaco, cuando...
–¿Quieres acabar de decirme lo que pasa? —se impacienta fuan.
–El doctor, patrón. El doctor, con el jefe de la guarda del puerto, en un coche, por aquel lado... Lo vi muy bien... Hablaba como acalorado y dos veces señaló con la mano al Luzbel. ¿No comprende? Le decía algo de nosotros... Usted sabe que anclamos sin permiso, sin haber mal tiempo ni tempestad...
–Traíamos un enfermo a bordo...
–Una enferma, patrón, una enferma que... Bueno, usted es quien sabe... Pero para mí que el médico nos estaba denunciando... Algo tendrá que denunciar... Usted sabrá si tiene algo que denunciar... Pero me dejo cortar la cabeza sí antes de una hora no tenemos aquí la visita del capitán del puerto con sus guardias.
–Antes de una hora, estaremos fuera del canal.
–Por eso mandé subir los botes y correr a los muchachos... Yo podré hacerle cara a usted como hombre, patrón, pero a la hora que los del otro lado quieran cerrarnos el paso, soy el segundo del Luzbel, y nada más.
–No tenemos por qué huir de nadie. Zarparemos porque llegó la hora de zarpar y hay buen viento... Que la gente se prepare... Coge el timón tú mismo, y pon proa al Norte hasta que yo te dé orden de lo contrario...
Una brusca sacudida estremece al Luzbel, virando ya en el canal... Dos violentos bandazos indican que el viento sopla ya sobre las velas grandes, y crujen a su impulso los cables y las gavias...
Un coche cubierto de polvo se ha detenido frente a la escalinata lateral de la opulenta residencia de los D'Autremont. Sin dar tiempo a que el lacayo trate de ayudarla, baja de él Catalina de Molnar, salva los breves escalones con paso incierto, y va a tomar la ancha galería cuando, surgiendo de la puerta de la biblioteca, se dirige hacia ella el notario Noel, con un saludo a flor de labios:
–Señora de Molnar... Pero, ¿es usted...?
–He regresado a cuanto pudieron correr los caballos. Necesito ver a Renato, hablar con él inmediatamente... ¡Ay, Noel! El barco de ese hombre maldito no está en el puerto y, según me han informado, ni siquiera pasó por allí... ¿Dónde está Renato? Necesito hablarle, decirle... Sí, decírselo todo. ¡No callaré más! Me estoy muriendo por haber callado, por haber hecho caso de todos, por haber obedecido a la propia Mónica cuando me mandó callar... Déjeme ir donde está Renato... Déjeme decirle... —Catalina se detiene un momento al ver acercarse a Sofía, y exclama—: ¡Ah, señora D'Autremont...!
–Catalina, acabo de ver el coche. Me dijeron que usted llegaba de Saint-Pierre...
–He llegado desesperada... Necesito hablar con Renato en el acto... ¿Estaba con usted? ¿Dónde está? Por favor. Noel, búsquelo, llámelo... Vea que me faltan las fuerzas...
Abrumada, sintiendo que se doblan sus rodillas. Catalina de Molnar se ha desplomado en una butaca de aquel despacho donde el notario la ha conducido, y mientras corren las lágrimas de la triste madre, Sofía D'Autremont parece disponerse a dar otra batalla, al recomendar al anciano notario:
–Cierre esa puerta. Noel. Y usted, Catalina, tenga un momento de calma...
–Es imposible esperar más. Es preciso que las autoridades intervengan, que se avise a los puertos, que se busque por todas partes... ¡Es necesario salvar a mi hija Mónica! ¡Yo soy la culpable! Debí haber gritado... No debí haber consentido jamás...
–Sí, Catalina, debió usted haber hablado antes, mucho antes. No debió haber consentido jamás que Aimée se casara con mi Renato, pero ya está hecho. El delito de callar se ha realizado, y ahora es preciso seguir callando... Ustedes hicieron todo esto: Usted, Aimée, Mónica... Mintieron, engañaron, alzaron un tinglado de mentira y de farsa... Ahora está en juego el corazón, el honor, la vida entera de mi hijo, y no va usted a clavar otro puñal en su alma ya desgarrada... ¡No va usted a destruir con una palabra la obra de mi lucha titánica!
–¿Qué pretende usted, Sofía? ¡Mi hija está en manos de ese pirata!
–Ella eligió su camino; ella aceptó todo el riesgo, con tal de salvar la vida de su hermana y la felicidad de Renato... Mónica sabía lo que le aguardaba...
–No sabía nada. ¿Cómo podía saberlo? Ella y yo pensábamos, esperábamos que ese hombre la dejaría volver a su convento, y allí fui yo directamente al llegar a la capital... Pero en su convento nada saben de ella... Corrí después a nuestra vieja casa, traté de indagar entre los amigos y conocidos. Nadie sabe nada. Entonces fui a las oficinas del puerto, pero nada pudieron decirme del barco de ese hombre, sino que no le han visto desde hace muchos días. ¿Comprende usted lo que eso significa? Ese hombre arrastró a mi hija a su barco, la obligó a seguirlo...
–Tal vez no fue obligada. Ella le había aceptado como esposo legítimo...
–Ella se dejará matar antes de ser suya, y ese infame la ha arrastrado a la fuerza para consumar su venganza. Le creo capaz de todo...
–Pero, sin embargo, no fue usted capaz de impedir que llegara hasta sus hijas. Sufrió usted su presencia, toleró su amistad...
–¡No, no, ese hombre no pisó jamás mi casa! ¡Lo juro! La verdad es que yo nada sabia... Temía, sospechaba... Aimée era sólo una niña caprichosa, alocada... Su culpa...
Catalina ha callado desesperada, como detenida entre los dos abismos a que pueden llevarle sus palabras, y fieramente Sofía D'Autremont se impone:
–Quiero pensar que no hubo en Aimée verdadera culpa, quiero creer que se trató de una locura sin importancia, de un estúpido y caprichoso devaneo... Creo y juzgo que toda la culpa es de ese canalla, de ese pirata...
–No quiero disgustarla, pero no es esa mi opinión, doña Sofía —interviene Noel, que ha estado observando la escena guardando un discreto mutismo—, Juan estaba transfigurado de felicidad por el amor de la que juzgaba le era fiel...
–No interesan aquí los sentimientos de ese bastardo a quien no creo capaz de amar como usted pretende, Noel —desprecia Sofía con odio y rencor en la voz—. Tengo que pensar que él, y sólo él, fue culpable, o no podría perdonar a la que es esposa de mi hijo. Me fuerzo a la indulgencia para la que es ya una D'Autremont, porque lleva el nombre de mi casa y porque será madre de un D'Autremont. Defiendo a los míos, a los que llevan mi sangre, y, por esa sangre y ese nombre, he defendido a Aimée contra mi propio hijo... ¡La he salvado de una muerte cierta, porque yo sí sé que mi hijo Renato es capaz de matar, y sé también que hubiera tenido toda la razón y todo el derecho!
–Pero es que yo... —pretende protestar tímidamente la angustiada Catalina.
–Usted calló cuando debió haber hablado. Ahora quiere hablar, cuando es necesario que calle. No pude impedir el primer error, pero no permitiré que se produzca el segundo.
–¿Me obliga entonces a abandonar a Mónica? Renato tiene influencias, amistades... él puede hacer que detengan ese barco...
–Haremos lo posible, pero sin que intervenga Renato. Que mi hijo no sepa, que no sospeche, que ninguno de ustedes dos diga una sola palabra que pueda dar pábulo a que renazcan sus sospechas... ¿Ha entendido, Noel?
Noel ha inclinado la cabeza sin contestar. Catalina junta las manos, mirándola con ansia, y es Sofía quien dispone decidida y rápida:
–Vuelva usted a Saint-Pierre, Catalina, y aguárdeme en su casa. Dentro de unas horas estaré en ella. Iremos juntas a ver al Gobernador, solicitaremos toda la ayuda de las autoridades, haremos cuanto sea preciso, pero que ni una sola gota de este fango alcance a mi hijo... Acompáñela usted, Noel, y no olvide mis palabras. ¡El único culpable de todo esto es Juan del Diablo, y nada importará si es necesario hacerlo ahorcar!
—Buena marcha llevamos, patrón. Quince nudos desde que salimos de María Galante. Si viráramos a estribor amaneceríamos en Monserrate, podríamos detenernos a comprar lo que nos hace falta, y...
–No vires para ninguna parte. Dije proa al Norte.
Han pasado dos días... Con las velas henchidas, inclinado hacia estribor, tensos por la fuerza de la rápida marcha los cordajes y los manteles sobre la arboladura elástica, cruza el Luzbelcomo si volara. Más que un barco se diría una gaviota que pasa arrastrando sobre la espuma las blanquísimas alas, una saeta que va a un punto fijo con un solo propósito: alejarse, poner leguas y leguas de mar entre la frágil nave y todo cuanto dejaron allá abajo.
–Pronto van a faltarnos provisiones, patrón —insiste Segundo.
–Nos aprovisionaremos más adelante, echaremos un bote en cualquier costa desierta, pero hoy no... ni mañana. ¿Entendiste?
–Sí, patrón, usted no quiere que nos alcancen...
–Ni que nos vean de lejos. No quiero darle el gusto a nadie de saber dónde estamos. Proa al Norte hasta que yo te mande virar, Segundo.
Mónica ha despertado estremecida, como siempre que sus ojos recorren el reducido panorama de aquella cabina semidesierta. Es como si mirase las paredes de su cárcel, como si volviese a la conciencia de aquella extraña esclavitud en la que hasta la esperanza de escapar se apaga. Pero al volverse con gesto doloroso, los grandes ojos dulces, tristes y cándidos del niño negro le llegan al alma como un cálido aliento de ternura.
–Está mejor, ¿verdad, mi ama? Ya no tiene fiebre... Seguro que ya no le duele la cabeza...
–No, ya no me duele. Colibrí.
–¿No va a comer? El amo me dijo que le preguntara. Aquí hay de todo: té, galletas, azúcar y una cesta de frutas grande, grande. El amo dijo que eran para usted y que no las tocara nadie. Para usted sólita mandó a Segundo que las buscara, porque el médico dijo que eso era lo que tenía que tomar. Antes, cuando usted estaba más mala, el amo mismo le hacía tomar jugo de piña y de naranja, y té con mucho azúcar, y me mandaba a mí que lo preparara. Yo sé prepararlo, mi ama. ¿Quiere que le haga una taza? Si no come nada se va a morir de hambre, mi ama.
–Supongo que es lo mejor que puede pasarme...
–¡Ay, no, mi ama, usted no va a morirse! ¡Lo que yo tengo llorado y rezado para que no se muera...! Yo y los otros; todos en el barco queríamos que usted se curara... El Anguila, el Francisco, el Julián... y el Segundo, que es el que manda más después del amo, estaba que mordía y que daba patadas, porque decía que el amo la iba a dejar que se muriera, y que si el patrón hacía eso era como para matarlo...
–¿El Segundo...? ¿El Segundo dijiste?
–Segundo se llama, y es el segundo en el Luzbel. Qué gracioso, ¿verdad?
Entre las almohadas, Mónica sé ha incorporado con algo parecido a una sonrisa en los pálidos labios, y a su sonrisa responde la de Colibrí mostrando la doble sarta de sus dientes blanquísimos, aprovechando el ademán para insistir:
–¿Le hago el té, mi ama?
–Si te empeñas, hazlo... Oye, Colibrí, ¿dónde estamos?
–¡Dios sabe! Yo no veo sino mar por todas partes.
–¿No sabes tampoco a dónde vamos a llegar?
–Ni yo ni nadie. El barco lo lleva el amo, y cuando el Segundo o el Anguila cogen el timón, van por donde él les manda.
–¿No les interesa saber a dónde los lleva? ¡Mucho confían en él!
–El patrón sabe.
–¿Sabe...? —repite Mónica con extrañeza.
–A lo que parece, lo dudas, y no hay razón para dudarlo. Catorce años llevo recorriendo este mar de Norte a Sur, de arriba abajo, de Monserrate hasta Jamaica, de las costas de Cuba hasta las de la Guayana... ¡Catorce años!
Juan ha llegado hasta el centro de la cabina, mirando a Mónica que al verle cambia; aprieta los labios, vuelve a dejar caer la cabeza sobre las almohadas y queda otra vez inmóvil, mientras él la contempla dolorido un instante, para sonreír luego con gesto de sarcasmo, al decir:
–Parece que mi presencia te aumenta la fiebre...
–El ama no tiene fiebre ya —indica Colibrí con ingenuidad.
–Buena noticia. Vamos a tener que celebrarla, y como no hay aguardiente a bordo, será con té. Trae otra taza para mí, Colibrí. Anda...
La mano de Mónica, extendida un instante como para impedir la salida de la estancia de Colibrí, ha caído sobre las sábanas, y su mirada rehuye la de Juan, mientras el corazón parece apresurar sus latidos. Es una angustia, es un secreto espanto el que le produce la presencia, ahora serena y grave, de Juan. Sin embargo, mirándolo despacio, cuánto ha cambiado... ya no viste sus ropas de caballero; se diría un marinero más, la gruesa camiseta de anchas rayas, el blanco pantalón descuidado, la gorra de visera oscura echada hacia atrás mostrando la frente despejada y un mechón de rebeldes cabellos... Ahora, con las mejillas rasuradas, sin la llama del alcohol en los ojos oscuros, parece más joven, su voz no suena a cólera ni hay un fermento tan amargo en sus palabras:
–Ya veo que estás mejor. No sabes cuánto lo celebro. Al no necesitar otra vez de médicos nos ahorras una escala. Es una positiva ventaja...
–No comprendo por qué se preocupa tanto. ¿Qué importa mi salud? Con dejarme morir bastaba.
–¡Vaya! Al fin te has dignado hablar en mi presencia. Algo vamos ganando.
–¿Para qué me atormenta?
–No quiero atormentarte, a menos que sean para ti un tormento mi presencia y mis palabras más vulgares. Es muy difícil evitarse en un barco tan pequeño, teniendo un solo cuarto y muchas leguas de mar por delante...
–¿A dónde vamos?
–No vamos a ninguna parte. Esta es nuestra casa, aquí habitamos. Espero que algún día serás lo bastante razonable para llevarte a tierra sin peligro de que me delates.








