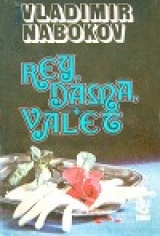
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Franz se puso a comer las uvas, que eran grandes y parecían caras, ni la mitad de buenas que las uvas corrientes de su ciudad natal. La sombra del timbre eléctrico, balanceándose al extremo de un cordón, se movía como un péndulo fantasmal sobre el mantel. Entró Frieda, pálida y con aire aturdido. Martha preguntó:
—¿No llamó mi marido estando yo fuera?
Frieda se quedó inmóvil un instante, luego se llevó las manos a las sienes.
—Dios mío —dijo—, Herr Direktor llamó hacia las ocho..., dijo que salía para casa, pero que empezaran a cenar. Lo siento muchísimo.
—Un abceso en una muela —dijo Martha– no es motivo para volverse loca.
—Lo siento de verdad —repitió la muchacha, désvalidamente. —Completamente loca —dijo Martha.
Frieda siguió en silencio; parpadeando con sospechosa frecuencia, se puso a recoger los platos sucios. —Más tarde —cortó Martha.
La muchacha salió a toda prisa, incapaz de contener sus gemidos.
—Increíble, esta mujer —murmuró Martha con irritación, apoyando los codos en la mesa y sujetándose la barbilla entre ambos puños—, ¿es que no nos vio sentados a la mesa? ¿No fue ella misma quien nos trajo la tortilla? Aguarda un momento... No me acordaba de que fue ella quien nos la sirvió —el dedo reluciente de Martha señaló—, haz el favor de volver a llamar.
Franz, obediente, levantó la mano.
—No, déjalo —dijo Martha—, ya hablaré yo con ella como es debido antes de que se acueste.
Martha se sentía invadida por una inusual agitación. —A menos que mi reloj de pulsera y ese reloj se hayan vuelto tan locos como ella, son ya las once y media. El tío está tardando lo suyo en llegar a casa.
—Puede que le haya retrasado algo —respondió Franz, sombrío. Tanta agitación le hería profundamente.
Martha apagó las luces del comedor. Los dos fueron al cuarto de estar. Martha cogió el teléfono, escuchó, luego lo volvió a dejar violentamente en su sitio.
—Funciona —dijo—, la verdad es que no lo entiendo. No sé si sería mejor que llamase yo...
Con las manos cogidas detrás de la espalda, Franz se paseaba de un extremo a otro de la habitación. Le escocían los ojos al pobre muchacho. Se preguntaba si no sería más oportuno irse dando un portazo. Martha estaba pasando rápidamente las hojas de su listín de teléfono («Encaja muy bien debajo del teléfono, y tiene sitio para quinientos números») y acabó encontrando el número de la secretaria de su marido.
Sara Reich acababa de dormirse, y ahora se le echaba a perder la primera píldora de la noche.
—Pues la verdad es que es raro —contestó—, yo misma le vi irse. Sí, en el Icarus. Era..., espere un momento..., sí, serían las ocho..., y ahora no es más que medianoche..., bueno, quiero decir que es casi medianoche.
—Gracias —dijo Martha, haciendo resonar el soporte del teléfono.
Fue hacia la ventana y apartó la cortina azul. La noche era clara. El día anterior había comenzado a deshelar, pero ahora helaba de nuevo. Esta mañana, un cojo que iba delante de ella había resbalado en el hielo. Resultaba la mar de divertido ver la pata de palo erguida en el aire mientras el pobre hombre se agitaba estúpidamente sobre su espalda. Martha, sin abrir la boca, prorrumpió en una risa espasmódica. Franz pensó que había sido un gemido y fue hacia ella, confuso. Ella le cogió por el hombro, frotándose la mejilla contra su rostro.
—Cuidado..., mis gafas —dijo Franz entre dientes, y no por primera vez en aquellos últimas semanas.
—Pon la música —exclamó ella—, dejándole levantarse—, vamos a bailar y pasarlo bien. Y no se te ocurra asustarte. Te hablaré todo lo tiernamente que me parezca, siempre que me parezca. ¿Te enteras?
Franz dio la vuelta a la manivela de la gran caja lacada, que tenía que haber costado más dinero que todos los discos, por muchos que fuesen, que consumiría en toda su vida. Cuando terminó, vio a Martha sentada en el sofá, mirándole con una extraña expresión de mal humor.
—Pensé que escogerías tú un disco —dijo Franz.
Ella apartó la vista:
—No, nada de eso, no tengo lo que se dice ninguna gana de bailar.
Franz suspiró. Ya la había visto en momentos raros, pero éste era algo fuera de lo corriente.
Se sentó junto a ella en el sofá. Una puerta se cerró en algún lugar de la casa. ¿Sería Frieda, que se acostaba? Franz, sin dejar de escuchar atentamente, besó a Martha, primero en el pelo, luego en los labios. Los dientes de ella castañeteaban.
—Dame el chal —dijo.
Franz cogió el chal rosa de lana de un escabel que había en un rincón. Ella se miró el reloj de pulsera.
Franz se levantó bruscamente:
—Bueno, me voy a casa —dijo.
—¿Cómo?
—Que me voy a casa. Tengo que madrugar mucho más que las secretarias y las doncellas gordas.
—Tú te quedas aquí —dijo Martha.
Franz la miró un momento, pensando vagamente que había algo detrás de todo aquello. ¿Qué podía ser?
—¿Sabes de qué acabo de acordarme? —dijo Martha de pronto, mientras él se ajustaba las rayas de los pantalones y se volvía a sentar—, pues del policía aquel que escribía su informe. Dame tu agenda. Y un lápiz. Mira —prosiguió, levantándose y poniéndose derecha y rígida—, así es como tenía cogido su cuaderno, delante. Temblaba de ira, escribiendo en él.
—¿Qué policía?, ¿de qué me hablas?
—Sí, así es. No estabas tú allí. Lo que ocurre es que me he acostumbrado a incluirte a ti, retroactivamente, no sé si me entiendes, en todas las cosas que me han pasado en mi vida.
—Para —dijo Franz—, me asustas.
—Me da igual que te asustes. Y te diré que me da igual que... Perdona, querido. Estoy diciendo tonterías. Lo que me pasa es que estoy muy nerviosa.
Volvió a sentarse en el sofá, la agenda en el regazo. Se puso a garabatear unas líneas en una hoja en blanco. Luego escribió su apellido y lo tachó despacio. Le miró de reojo, volvió a escribir «Dreyer» con grandes letras, entrecerró los ojos hasta dejarlos reducidos a meras ranuras y se puso sin más a tacharlas. Se le rompió la punta del lápiz. Tiró a un lado la agenda y le pasó a Franz el lápiz, luego se levantó.
El reloj hizo toe, no tic, y el toe hacía clic y cloc, mientras Martha, frente a Franz, le miraba como tratando de hipnotizarle, de transvasar algún simple pensamiento a aquella cabeza joven y obtusa.
La puerta principal rompió estrepitosamente el intolerable silencio, y la voz alegre de Tom les envolvió de pronto.
—Mis conjuros no dan resultado —dijo Martha, y una extraña contracción deformó su bello rostro.
Entró Dreyer sin la viveza de costumbre. Tampoco saludó a Franz con una broma.
—¿Por qué has tardado tanto? —preguntó Martha—, ¿por qué no llamaste?
—No se pudo remediar, amor mío, las cosas son como son.
Trató de sonreír, pero sin resultado. Se quedó mirando el atuendo de su sobrino. Los pantalones eran demasiado estrechos, las solapas demasiado relucientes.
—Bueno, es hora de irse —exclamó Franz con voz ronca.
Tan estúpido terror le invadía que más tarde fue incapaz de recordar cómo se había despedido, o cómo se había puesto el abrigo, o incluso cómo había llegado hasta la calle.
—No me estás diciendo la verdad —dijo Martha—, algo te ha pasado, ¿qué es?
—Es un asunto aburrido, amor mío. Ha muerto un hombre.
—Siempre estás de broma —se quejó Martha.
—No, esta vez no es broma —dijo Dreyer sin alzar la voz—, chocamos con un tranvía, a toda velocidad. El setenta y tres. Yo sólo perdí mi sombrero, y me di de golpe contra algo, pero un golpe de los de verdad. En estos casos suele ser el chófer quien sale peor parado. Los de la ambulancia se comportaron como santos. Cuando le llevamos al hospital aún estaba vivo. Murió allí. Santos, verdaderos santos. Será mejor que no me pidas detalles.
Estaban sentados en el comedor, mirándose de un extremo a otro de la mesa. Dreyer terminó lo que quedaba del pollo frío. Martha, pálido y lustroso el rostro, y moteada de sudor la sombra de vello sobre el labio, miró fijamente, apretándose las sienes con los dedos, el mantel blanco, insufriblemente blanco.
VII
Cuando la inevitable explosión (sentida, en cierto modo, como inevitable justo antes de que ocurriera) iba a interrumpir su conversación, absorbente pero incoherente, con un vasco o magiar de rostro livisuto sobre la mejor forma de hacer que una foca ande erguida interviniéndole quirúrgicamente la cola con cubos de sangre, Dreyer volvió bruscamente sus pensamientos a la mortalidad de la mañana invernal, y paró. Con desesperada prisa, el reloj despertador como si se tratase de una máquina infernal a punto de sonar.
La cama de Martha ya estaba vacía. Un hormiguero muy intenso en su brazo izquierdo le hizo relacionar, como un timbre eléctrico, el día de ayer con el de hoy. La bondadosa Frieda iba por el pasillo gimiendo muy alto y arrastrando los pies. Dreyer, suspirando se miró la enorme magulladura violeta que tenía en el recio hombro.
Echado en la bañera oyó a Martha, dedicada en la habitación contigua a los ejercicios jadeantes, rechinantes, aleteantes que estaban de moda este año. Dreyer desayunó a toda prisa, encendió un puro, sonrió dolorido al ponerse el abrigo, salió a la calle.
El jardinero (que también hacia de vigilante) estaba junto a la valla, y a Dreyer le pareció buena idea, por tarde que fuese ya, solucionar con una pregunta directa el misterio que tanto tiempo llevaba preocupándole.
—Una tragedia, una verdadera tragedia —observó gravemente el jardinero—, y pensar que en su pueblo tenía un padre relativamente joven, y cuatro hermanitas. Un resbalón contra el hielo y kaputt. Y él, que tenía la esperanza de llegar algún día a conducir un camión grande...
—Muy cierto —asintió Dreyer—, se rompió el cráneo, las costillas...
—Era un tipo la mar de alegre —dijo el jardinero, con sentimiento—, y ahora, fíjese, muerto.
—Dígame —comenzó Dreyer—, ¿no notaría usted, por casualidad...?, porque, le diré, estoy convencido de que...
Vaciló. Una minucia —el tiempo de un verbo– le detuvo. En lugar de «¿Bebe?», habría sido mejor: «¿Bebía?». Este cambio de tiempo hizo vacilar su lógica.
—... No, nada, que decía yo que si no habría notado usted... que no está bien del todo el picaporte de la ventana grande del cuarto de estar. Quiero decir que el pestillo no cierra bien; cualquiera podría entrar con la mayor facilidad.
«Finis», rumió, al sentarse en el taxi con la mano en la correa, «el fin de una vida, el fin de una broma. Lo mejor será vender el Icarus sin molestarme siquiera en arreglarlo. Martha no quiere otro coche, y yo creo que con razón. Nada, esperaremos un poco, hasta que el destino lo olvide».
La razón de que Martha no quisiese otro coche no tenía nada de metafísico. Podría parecer raro, y hasta sospechoso, no usar el coche propio para ir dos o tres veces por semana a media tarde a dar clase de inclinaciones y gesticulaciones rítmicas («Flora, acepta estos lirios», o: «Despleguemos al viento nuestros velos»), pero es que tendría que sobornar al chófer para que no divulgase su verdadero destino. Por tanto era mejor recurrir a otros medios de transporte, los más variados, el metro incluso, que la llevasen oportunísimamente desde cualquier parte de la ciudad (y no había más remedio que dar un largo rodeo, aunque, directamente, la distancia no pasaba de quince minutos a pie) hasta cierta esquina de una calle donde estaban construyendo lentamente un fantástico edificio. Le dijo a Dreyer, como sin dar importancia a la cosa, que a ella le gustaba coger el autobús o el tranvía siempre que se presentaba la oportunidad, porque era un verdadero derroche no servirse de estos medios de transporte tan baratos, tan ridículamente baratos, puestos a disposición del público por un ayuntamiento generoso. Dreyer respondió que él era un ciudadano generoso y prefería el taxi o el coche particular. Con estas precauciones, pensaba Martha, nadie podría sospechar que estaba transponiendo, o reduciendo, o incluso saltándose por completo las encantadoras contorsiones y dispersiones de flores invisibles en la encantadora compañía de otras damas descalzas y ataviadas con túnicas más o menos cómicas.
El día en que Dreyer, conocido hombre de negocios, propietario del gran almacén «Dandy», y su chófer aparecieron efímeramente en la sección de noticias locales del periódico, Martha llegó un poco antes que de costumbre. Franz no había vuelto todavía del trabajo. Martha se sentó en el canapé, se quitó el sombrero y, despacio, también los guantes. Aquel día su rostro estaba muy pálido. Llevaba su vestido de cuello alto color canela, con botoncitos delante.. Cuando se oyeron por el pasillo los pasos familiares de Franz y le vio entrar (con esa brusca falta de protocolo con que entramos en nuestro propio cuarto, dando por supuesto que está vacío), no sonrió. Franz profirió una exclamación de complacida sorpresa y, sin quitarse el sombrero, comenzó a cubrir de rápidos besos el cuello y la oreja de Martha.
—¿Ya estás enterado? —le preguntó; sus ojos tenían la extraña expresión que Franz habría preferido no volver a ver nunca más.
—Y tanto —respondió él, y, levantándose del canapé, se quitó la gabardina y la bufanda de rayas—, no se hablaba de otra cosa en la tienda. Me hicieron toda clase de preguntas. Me asusté de verdad anoche, cuando le vi entrar con aire tan sombrío. Qué cosa más horrible.
—¿Qué es lo horrible, Franz?
Se había despojado ya del abrigo, y estaba lavándose ruidosamente las manos.
—Pues todo eso del cristal como una sierra que se te mete por la cara, ese crujir de metal y huesos, y la sangre, y la oscuridad. No sé por qué, me lo imagino todo con mucha claridad. Me dan ganas de vomitar.
—Bah, nervios, Franz, puros nervios. Hale, ven aquí.
Se sentó junto a ella y, tratando de no darse cuenta de que estaba sumida en sus propios pensamientos, remotos y tristes, le preguntó, suave:
—¿No hay pum pumhoy?
Martha no oyó el gracioso eufemismo, o dio la impresión de no haberlo oído.
—Franz —dijo, acariciándole la mano, y frenándola—, ¿no te das cuenta del milagro que ha sido? Ayer tuve un presentimiento, pero no sirvió de nada.
«Y dale», pensó él, «¿hasta cuándo va a seguir aburriéndome con tanta preocupación por él».
Se apartó de ella y trató de silbar, pero no le salió sonido alguno; quedó pensativo, los labios fruncidos.
—¿Qué es lo que te pasa Franz? Haz el favor de dejar de hacer el payaso. Hoy, cerrado por reformas (otro gracioso eufemismo).
Le atrajo hacia sí, cogiéndole por el cuello; él no quería ceder, pero la mirada diamantina de Martha le desgarró, dejándole lánguido y plañidero, como se desinfla un globo de juguete con un lastimoso chasquido. Empañaban sus gafas lágrimas del resentimiento. Apretó la cabeza contra su hombro:
—No puedo seguir así —gimoteó—, anoche me pregunté si me quieres de veras. ¡Mira que preocuparte así por mi tío! ¡Es porque le quieres! ¡No sabes cuánto duele...!
Martha pestañeó, comprendió el error de Franz. —¡Ah, de modo que era por eso! —dijo, arrastrando las sílabas y rompiendo a reír—, ¡pobrecito mío!
Le cogió la cabeza con ambas manos, mirándole intensa y severamente a los ojos, y luego, despacio, como decidida a darle un suave mordisco, acercó a sus labios la boca medio abierta, se apoderó de ellos.
—Vergüenza debiera darte —dijo, soltándole poco a poco—, vergüenza debiera darte —repitió, con un movimiento de cabeza, jamás pensé que pudieras ser tan tonto. No, espera un momento. Quiero que entiendas lo estúpido que eres. No puedes tocarme, pero yo sí que te puedo tocar a ti, y mordisquearte, y hasta tragarte entero si se me antoja. —Escucha —le dijo un poco más tarde, cuando aquella acrobacia, completamente nueva para Franz, había llegado a feliz desenlace—, escucha, Franz, ¿no sería maravilloso que esta noche no tuviera yo que irme a casa? Hoy, mañana, nunca. Pero, claro, no podríamos vivir en una habitación pequeña como ésta.
—Alquilaríamos una habitación más grande y más luminosa —dijo Franz con aplomo.
—Sí, eso, soñemos un poco. Más grande y mucho más luminosa. Quién sabe, a lo mejor hasta dos habitaciones, ¿qué te parece? ¿O tres? Y, por supuesto, una cocina.
—Y muchísimos cuchillos estupendos —dijo Franz—, cuchillos de cortar carne, y cuchillos de queso, y un rebanador para cerdo asado, pero tú no tendrías que cocinar, se te estropearían las uñas, con lo bonitas que las tienes.
—Sí, claro, tendríamos cocinera. ¿En qué habíamos quedado?, ¿tres habitaciones?
—No, cuatro —dijo Franz, después de pensarlo un momento—, dormitorio, recibidor, cuarto de estar, comedor.
—Cuatro. Muy bien. Un apartamento de cuatro habitaciones, como es debido. Con cocina y con baño. Y el dormitorio todo decorado en blanco, ¿no te parece? Y las demás habitaciones en azul. Y también tendremos una sala con muchísimas flores. Y una habitación extra en el piso alto, por si acaso, por ejemplo para invitados... A lo mejor para un invitado pequeñín pequeñín.
—¿Dónde, en el piso alto?
—Sí, por supuesto, tendríamos un chalet.
—Ah, sí, claro —asintió Franz.
—Adelante, querido. Un chalet aislado, en eso quedamos. Y con un bonito vestíbulo. Bueno, entramos. Alfombras, cuadros, plata, sábanas bordadas. ¿De acuerdo? Y un jardín con árboles frutales. Magnolias. ¿No, Franz?
El suspiró.
—Todo eso lo tendremos de aquí a diez años, o más. Todavía falta tiempo para que yo gane mucho dinero y tú te puedas divorciar.
Martha quedó silenciosa, como si no estuviera en la habitación. Franz se volvió hacia ella, sonriente, dispuesto a seguir el juego, pero su sonrisa se desvaneció: Martha le miraba con los ojos entrecerrados, mordiéndose el labio.
—¡Diez años! ¡Está visto que eres tonto! ¿De verdad estarías dispuesto a esperar diez años?
—Pues no parece que haya otra solución —replicó Franz—, no sé, la verdad, a lo mejor, si tengo mucha suerte...; fíjate por ejemplo, en el señor Piffke: lleva trabajando en la tienda desde que se abrió, y por eso sé exactamente cuántos años de antigüedad tiene. Pero vive muy modestamente. No gana más de cuatrocientos cincuenta marcos al mes. Y su mujer también trabaja. Tienen un apartamento diminuto, lleno de cajas y cosas de ésas.
—Vaya, menos mal que te das cuenta —dijo Martha—, verás, querido mío, los sueños no te los aceptan en el banco, no son buenas garantías, ni producen dividendos.
—¿Qué vamos a hacer entonces? —dijo Franz, asustado—, de sobra sabes que yo, por mí, me casaría contigo inmediatamente, no puedo vivir sin ti, sin ti soy como una manga vacía, pero la verdad es que no tengo dinero ni siquiera para comprar una de esas esteras tan bonitas que vendemos ahora en la tienda, tanto menos una alfombra como es debido. O sea que tendría que buscarme otro trabajo, pero es que no sé nada (contrayendo el rostro), no tengo experiencia en nada, tendría que volver a hacer de aprendiz, y viviríamos en una habitación húmeda y desangelada, ahorrando dinero en comida y en ropa.
—Sí, y sin un tío que nos echara una mano —dijo Martha secamente—, lo que se dice ni un tío.
—Total, que la cosa es imposible —dijo Franz.
—Absolutamente imposible —dijo Martha.
—¿Por qué estás enfadada conmigo? —preguntó Franz al cabo de un momento de silencio—, ni que tuviera yo la culpa. La verdad es que no es culpa mía. Si quieres podemos seguir soñando, pero hazme el favor de no enfadarte. Tengo diecisiete trajes, como mi tío. ¿Quieres que te explique cómo son?
—Para dentro de diez años —dijo ella echándose a reír—, para dentro de diez años, querido mío, la moda masculina habrá cambiado mucho.
—Y dale. Otra vez te enfadas.
—Pues claro que me enfado. Pero no contigo, sino con el destino. Verás, Franz..., no, no entenderías.
—Claro que entenderé —dijo Franz.
—Bueno, entonces te lo digo. Verás, la gente, en general, hace toda clase de planes, pero nunca se tiene en cuenta una posibilidad: la muerte. Es como si nunca fuese a morir nadie. Y haz el favor de no mirarme como si estuviera diciendo algo indecente.
Tenía ahora la misma expresión extraña de la noche anterior, cuando trataba de imitar a un policía.
—Me tengo que ir, es hora —dijo Martha frunciendo el ceño. Se levantó y se miró al espejo.
—Ya venden árboles de Navidad por la calle —añadió, alzando los codos para ponerse el sombrero—, quiero comprar uno, un abeto enorme y carísimo, y muchísimos regalos para adornarlo. Hazme el favor de darme cuatrocientos veinte marcos, estoy sin blanca.
—Y también estás muy antipática —suspiró Franz.
La acompañó a la puerta y bajó con ella por las escaleras oscuras. Fueron juntos hasta la plaza. Los obreros habían empezado ya la fachada del cine nuevo. La acera muy resbaladiza, el cielo relucía bajo las farolas.
—¿Quieres que te diga una cosa, querido mío? —dijo Martha, despidiéndose de él en la esquina—, hoy podía haberme puesto de luto riguroso. Y me habría sentado la mar de bien. Es pura casualidad que no me veas de luto. Medita bien esto que te digo sobrinito mío.
Y entonces ocurrió justo lo que ella quería: Franz la miró, abrió la boca y rompió a reír. Y ella hizo lo mismo. Un señor que estaba cerca de ellos esperando a que su fox terrierse decidiese a bautizar una farola, echó a la alegre pareja una mirada de aprobación y envidia.
—De luto —dijo Franz, ahogándose de la risa. Y ella asintió, risueña—, de luto —repitió Franz, sofocando con la palma de la mano una estentórea carcajada. El hombre del fox terrierse alejó moviendo la cabeza—, la verdad es que te adoro —articuló Franz con voz débil, y estuvo bastante rato mirándola con ojos húmedos.
Sin embargo, en cuanto se hubo alejado camino de casa, la expresión de Martha cambió, se volvió a poner seria, mientras Franz se limpiaba los cristales de las gafas con el pañuelo y se dirigía a la suya dando un paseo y riendo para sus adentros:
«Sí, justo, fue pura casualidad. Con sólo que el dueño del coche hubiera estado sentado junto al chófer. Imaginémosle allí sentado. Pues ella hoy sería... viuda. Y viuda rica. Una adorable amante, una maravillosa esposa. Y con qué gracia lo dijo: lo tuyo es miel; lo de él, veneno. Y además, eso: qué necesidad hay de complicar el accidente. Al fin y al cabo, los accidentes de automóviles no son siempre mortales; con demasiada frecuencia terminan en magulladuras, una fractura, algún desgarrón, tampoco hay que pedirle demasiado a la suerte: lo quiero exactamente así, por favor haga que se le derramen los sesos. Y hay otras posibilidades: una enfermedad, pongo por caso. A lo mejor resulta que tiene el corazón delicado y no lo sabíamos. Y luego, con la de gripe que hay y la de gente que muere de ello. Y entonces sí que podríamos pasarlo bien. La tienda seguiría funcionando. Y el dinero entraría a espuertas. Pero lo más probable es que él entierre a su mujer y llegue vivo al siglo veintiuno. Me parece que leí algo el otro día en los periódicos sobre un turco que tenía ciento cincuenta años y seguía teniendo hijos, el muy cerdo.
Así meditaba, vaga y cruelmente, sin darse cuenta de que sus pensamientos se habían salido del cauce por el que Martha los había impulsado. La idea del matrimonio también le venía de ella. Era una buena idea. Y si tanto le gustaba a él que Martha le complaciera dos veces en una hora dos o tres días a la semana, ¡cuántos y cuan variados éxtasis no le concedería si estuvieran juntos veinticuatro horas al día! Así calculaba la felicidad, con toda candidez, como un niño goloso se imagina un país con barro de crema de chocolate y nieve de helado.
Por aquellos días —que, años más tarde, muy viejo y muy enfermo, y con más culpas encima que un simple avunculicidio, él iba a recordar con desdeñososa sonrisa—, el joven Franz se sentía completamente ajeno a la corrosiva probidad de estos agradables ensueños sobre la muerte súbita de Dreyer. Vivía sumido en una región de delirios, pero con toda la alegría y ligereza que cabe imaginar. Y sus encuentros siguientes con Martha fueron, en apariencia, igual de naturales y tiernos que los anteriores, pero, de la misma manera que la pequeña y modesta habitación, con sus muebles viejos y sin pretensiones y su pasillo ingenuamente oscuro, tenía por dueño a una o más personas, incurable pero no evidentemente locas, acechaba ahora algo extraño en aquellas visitas: algo, al principio, vagamente misterioso y vergonzoso, pero abrumador ya y todopoderoso. Dijera Martha lo que dijese, por muy encantadoramente que le sonriera, Franz percibía una insinuación en cada una de sus palabras y miradas. Eran como dos herederos sentados en una salita a medio iluminar, mientras Creso en el dormitorio contiguo, suplica al médico y maldice al cura. Podrían hablar de lo que fuese: de banalidades, de lo cerca que estaba Navidad, de lo bien que se vendían en la tienda esquíes y prendas de lana; de cualquier cosa, aunque ahora, quizás, con un poco más de seriedad que antes, porque sus oídos estaban alerta, sus ojos relucían de manera cambiante: la impaciencia secreta no conoce la paz, siempre en tensa espera del médico siniestro que saldrá de puntillas suspirando expresivamente, y, ¡por fin!: por la rendija de la puerta, se atisba la larga espalda del cura, representante de la Iglesia, infinitamente caritativa, impartiendo una bendición sobre la cama blanca, blanca.
Pero era el suyo un desvelo sin objeto. Martha sabía perfectamente que Dreyer nunca tenía siquiera un dolor de muelas o un resfriado. Por eso la irritó sobremanera el resfriado que ella cogió justo antes de las vacaciones; la pobre mujer tenía una tos seca, molestias y resuellos constantes en los bronquios, sudaba de noche y pasaba el día en una especie de arrobamiento embobado, aturdido por la supuesta gripe, la cabeza pesada y las orejas en en un continuo zumbido. Llegó Navidad y seguía igual. Aquella tarde, a pesar de todo, se puso un ligero vestido color fuego muy escotado en la espalda y, ensordecida por la aspirina, tratando de disipar su enfermedad con pura fuerza de voluntad, se dedicó a supervisar los preparativos: el ponche, la mesa, el humoso ajetreo de la cocinera.
En la sala se erguía un abeto fresco y frondoso, su corona plateada tocaba el techo, todo él estaba decorado con delicado oropel y moteado de bombillitas rojas y azules todavía sin encender, indiferente a tan bufonesca pompa. En un rincón poco acogedor entre la salita y la puerta llamado, por las razones que fueran, sala de recibo, donde, entre muebles de mimbre, crecían y florecían plantas en tiestos —ciclaminos, siete cactus enanos, una peperonia con las hojas pintadas—, y donde el resplandor anaranjado de una chimenea eléctrica luchaba en vano contra la corriente que llegaba de una ventana, Dreyer, de riguroso smoking, leía, sentado, un libro inglés, mientras llegaban sus invitados. La escena transcurría en la isla de Capri. Dreyer leía moviendo los labios y echando rápidas y frecuentes ojeadas a un grueso diccionario que estaba constantemente de viaje entre su regazo y la mesa con superficie de cristal. Martha, que no sabía qué hacer durante esta prolongada espera del primer timbrazo, acabó por sentarse en un canapé a poca distancia de él y se puso a examinar cómodamente su zapato puntiagudo desde todos los puntos de vista posibles. El silencio era insoportable. Dreyer dejó caer por descuido el diccionario y lo recogió haciendo crujir prolongadamente su camisa almidonada, pero sin apartar los ojos del libro. ¿Qué hacer, se dijo Martha, con esa opresión, esa tirantez que sentía en el pecho? La tos, por sí sola, no bastaba para aliviar; sólo una cosa podía redimir el mundo para ella: la desaparición súbita y total de aquel hombre grandote y contento de sí mismo, de cejas leoninas y manos pecosas. A tal extremo de sensibilidad llegó su odio que, por un momento, tuvo la ilusión de que la silla de Dreyer estaba vacía. Pero su gemelo describió un arco relampagueante al cerrar Dreyer el diccionario y decirle, con consoladora sonrisa:
—Santo cielo, qué resfriado. Tienes dentro una verdadera orquesta de resuello.
—Hazme el favor de ahorrarte tus metáforas, y guarda el libro ése en cualquier sitio —dijo Martha—, los invitados están al llegar. Ah, y el diccionario también. No hay nada más antipático que un diccionario en una silla.
– All right, my treasury—respondió él en inglés, y se alejó con sus libros, lamentando mentalmente la pronunciación indecisa de su escaso, pero exacto vocabulario.
La silla, junto a la reja incandescente, estaba ahora vacía, pero era igual. Martha sentía con todo su ser su presencia allí, detrás de la puerta, en la habitación contigua, y en la otra, y en la otra; la casa era sofocante por causa de él; los relojes tictaqueaban haciendo un esfuerzo, y las servilletas, frías y plegadas, se erguían opresivas en la mesa festiva con una rosa estrangulada en cada florero, uno por invitado, pero ¿cómo vomitarle, cómo volver a respirar libremente? Ahora le parecía a Martha que su vida siempre había sido así, que le había odiado sin esperanza desde los primeros días, y las primeras noches, de su matrimonio, cuando Dreyer no hacía otra cosa que magrearla y lamerla como un animal, en una habitación de hotel cerrada con llave, en la blanca Salzburgo. Y ahora se había convetido en un obstáculo en su camino, de modo que no le quedaba otro remedio que quitárselo de encima, de la manera que fuese, para poder proseguir su vida recta y sencilla. ¿Cómo se atrevía Dreyer a ponerle a ella en la tesitura de recurrir a las complicaciones del adulterio? ¿Cómo se atrevía a ponerse delante de ella en la cola? Nuestro enemigo más cruel es menos odioso que el extraño fornido cuya espalda serena y apacible nos impide abrirnos camino hasta la taquilla del teatro o hasta el mostrador de la salchichería. Martha se paseaba de un extremo a otro del cuarto, tamborileó con los dedos contra una ventana. Arrancó una hoja enferma de ciclamino, se sentía a punto de ahogarse. En aquel momento oyó el timbre de la calle. Martha comprobó su peinado y fue a buen paso al cuarto de estar, para hacer elegantemente su aparición, como llegando de lejos al encuentro de sus invitados.
Durante la media hora siguiente, el timbre sonó sin cesar. Los primeros en llegar fueron, inevitablemente, los Wald, en su limusina Debler; luego Franz, temblando de frío; y el conde, con un ramo de mediocres claveles; y casi al mismo tiempo, un fabricante de papel con su mujer; luego, dos chicas gritonas, medio desnudas, mal arregladas, cuyo difunto padre habría sido socio de su anfitrión en días más felices; a continuación, el escuálido y taciturno director de la empresa se seguros Fatum; y un ingeniero civil de mejillas sonrosadas que venía por triplicado, es decir, acompañado de una hermana y un hijo que se parecía cómicamente a él. Los invitados fueron calentándose y fundiéndose hasta formar un solo ser de muchos miembros pero, por lo demás, no excesivamente complejo, que emitía alegres sonidos y bebía y daba vueltas. Sólo Martha y Franz se sentían incapaces de identificarse así mismos, como mandan las leyes de una animada fiesta, con aquella gente jovial, coloradota, palpitante. Ella veía con alegría lo insensible que se mostraba Franz a los encantos, prácticamente desnudos, de las dos muchachas, ordinarias y casi idénticas, con sus brazos repulsivamente flacos, sus espaldas serpenteantes, sus traseros insuficientemente vapuleados. «La vida es injusta, está visto: dentro de diez años esas dos seguirán siendo un poco más jóvenes de lo que yo soy ahora, y también Franz.»








