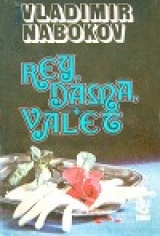
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
—Bienvenido —dijo Dreyer—, siéntese.
El inventor se sentó.
—¿Y bien? —preguntó Dreyer, jugueteando con su lápiz favorito.
El inventor se sonó, plegó cuidadosamente el resultado y dedicó largo tiempo a embutir de nuevo el pañuelo —artículo que, sin duda, debiera haber sido ya sustituido por algún nuevo invento– en el bolsillo.
—Vengo con la misma oferta que la vez anterior —dijo finalmente.
—¿No hay ningún detalle nuevo? —sugirió Dreyer, dibujando círculos concéntricos en su secante.
El inventor asintió y comenzó a hablar. Zumbó el teléfono en la mesa de Dreyer, que dirigió a su visitante una suave sonrisa y se llevó con energía el auricular a la oreja.
«Soy yo, es que no me acordaba si dijiste que hoy no vendrías a cenar.»
—Así es, amor mío.
«¿Y volverás tarde a casa?»
—Pasada la medianoche. Una reunión del consejo y luego un festejo. Vete tú a cenar con Franz a algún restaurante o algo así.
—No sé. A lo mejor me animo.
—Estupendo —dijo Dreyer—, bueno, adiós. Ah, no, espera un momento..., que si quieres el coche... ¿Me oyes?
Pero Martha ya había colgado.
El inventor fingía no estar escuchando. Dreyer se dio cuenta y le dijo, con una risita entre picara y modesta:
—Mi amiguita.
El inventor le sonrió con afectada indulgencia y reanudó sus explicaciones. Dreyer dio comienzo a una nueva serie de círculos concéntricos. La señorita Reich trajo un fajo de cartas y desapareció silenciosamente. El inventor seguía hablando. Dreyer tiró el lápiz, se retrepó cansinamente en el sillón y se rindió al encanto de lo que oía.
—¿Cómo dice? —interrumpió—, ¿la noble lentitud del avance de un sonámbulo?
—Sí, si lo prefiere —dijo el inventor—, o el extremo contrario: la contenida agilidad del convaleciente.
—Adelante, adelante —dijo Dreyer, cerrando los ojos—, esto es pura brujería.
VI
Un café sin pretensiones, adusto y pequeño, no lejos de donde vive Franz. Tres hombres, sumidos en un silencioso juego de naipes. La mujer de uno de ellos, embarazada y pálida con aspecto de ternera, sigue el juego medio dormida. Una muchacha corriente con un tic nervioso, hojeando una vieja revista ilustrada y deteniéndose ante la muerte confusa de un acertijo: un lápiz indeleble ha llenado la mayor parte de los cuadrados en blanco del crucigrama. Una dama con abrigo de topo (lo que impresionó a la dueña del local) y un joven con gafas con montura de carey, sorbiendo aguardiente de cerezas y mirándose a los ojos. Un borracho con gorra de desempleado tamborileando contra el grueso cristal detrás del cual se habían amontonado monedas hasta formar una salchicha metálica: las que habían perdido todos los que habían echado dinero por la ranura y empujado luego la manivela para poner en funcionamiento al pequeño prestidigitador de hojalata, mientras sus relucientes bolitas corrían por canales serpenteantes. El mostrador, enfriado a fuerza de espuma de cerveza, brilla como las escamas de un pez. En lugar de pechos, la dueña tiene dos balones de fútbol de lana verde. Bosteza mirando hacia el rincón oscuro donde el camarero, escondido a medias por una reja, devora una montaña de puré de patata. En la pared, a espaldas de ella, un reloj de cuco de madera tallada palpita sonoramente bajo un par de astas de ciervo, y junto a él se ve una oleografía que representa el encuentro de Bismarck y Napoleón Tercero. El susurro de los jugadores de naipes se va haciendo cada vez más suave, hasta cesar por completo.
—Escogiste bien... Aquí es seguro que no nos ve nadie.
Franz acarició su mano bajo la mesa:
—Sí, querida, pero se está haciendo tarde, pienso que sería mejor que nos fuéramos.
—Tu tío no vuelve hasta medianoche, o más tarde. Tenemos tiempo.
—Perdóname por traerte a un sitio tan mugriento y deprimente.
—No, no, en absoluto. Ya te dije que me parece muy bien escogido. Vamos a imaginarnos que tú eres un estudiante de Heidelberg. Qué bien te sentaría el gorro.
—¿Y tú una princesa de incógnito? Me gustaría que estuviéramos bebiendo champán, con parejas bailando a nuestro alrededor y bella música húngara.
Ella apoyó el codo en la mesa, estirándose con el puño la piel de la mejilla. Silencio.
—Dime, ¿te apetece comer algo? Me parece que has adelgazado más.
—Qué más da. He sido infeliz toda mi vida. Y ahora te tengo a ti.
Los jugadores, inmóviles, contemplaban sus cartas. La mujer inflada se apoyaba, exhausta, contra el hombro de su marido. La muchacha se había sumido en sus propios pensamientos y su rostro había cesado de contraerse. Las páginas de la revista ilustrada caían lacias como una bandera en un día sin viento. Silencio. Adormecimiento.
Martha fue la primera que se movió: también Franz trató de sacudir de sí tan extraña modorra. Parpadeó, se tiró de las solapas de la chaqueta.
—Le amo, aunque es pobre —dijo ella, en broma.
Y de pronto cambió su expresión. Se imaginó que también ella estaba sin dinero, y que los dos pasaban la velada del sábado en esta ruin tabernita, entre obreros adormilados y putillas baratas, en este silencio ensordecedor que sólo el reloj rompía con su tictac, cada uno con su vaso de vino viscoso.
Se imaginó, horrorizada, que este tierno indigente era realmente su marido, su joven marido, a quien ella nunca, renunciaría. Medias zurcidas, dos vestidos modestitos, un peine roto, una habitación con un espejo desazogado, sus manos ásperas de tanto lavar y tanto cocinar, y este tugurio, donde, por un reichsmark, se podía uno emborrachar por todo lo alto...
Tan aterrada se sintió que le hincó las uñas en la mano.
—¿Qué te pasa? Querida, no entiendo.
—Hale, levántate —dijo ella—, paga y vámonos. Se sofoca una aquí, no se puede respirar.
Aspirando el frío real de la noche, Martha recuperó instantáneamente su riqueza y, apretándose contra Franz, cambió el paso enseguida para ajustarlo al de él; Franz buscó y encontró su cálida muñeca entre los pliegues del abrigo de pieles.
A la mañana siguiente, acostada en su habitación bonita y luminosa, Martha recordó sonriente sus fantásticos miedos. «Seamos realistas», se tranquilizó a sí misma, «la cosa no puede ser más simple: sencillamente, tengo un amante. Y esto debiera embellecer mi existencia en lugar de complicarla. No es más que esto, en el fondo: un adorno agradable. Y si, por una de esas casualidades...» Pero lo curioso era que no conseguía encontrar una dirección específica para sus pensamientos. La calle de Franz terminaba en un callejón sin salida a cuyo fondo sus pensamientos llegaban invariablemente. No le era posible imaginar, por ejemplo, que Franz no existiese o, simplemente, que emergiera de la niebla algún otro admirador con una rosa en la mano, porque, en cuanto se acercaba lo suficiente para distinguirle, siempre resultaba ser Franz. Este día, como todos los días futuros, estaba empapado y coloreado por su pasión por Franz. Trataba de pensar en el pasado, en todos esos años imposibles en que aún no le conocía, pero entonces no era su propio pasado el que le venía a la mente, sino el de Franz: su pequeña ciudad, en la que había parado casualmente durante un viaje, crecía en sus pensamientos, y allí, entre la niebla, estaba la casa de tejado verde de Franz, que ella nunca había visto en la realidad, pero cuya descripción le había oído a él muchas veces, y el colegio de ladrillo a la vuelta de la esquina, y el frágil muchachito con gafas. Lo que Franz le había contado sobre su niñez era más importante que cualquier experiencia propia, y Martha no comprendía la razón de esto, y discutía consigo misma, tratando de refutar lo que afectaba a su sentido de conformidad y claridad.
Resultaba particularmente dolorosa esta discordia interior cuando tenía que concentrar su atención en algún proyecto casero o meditar alguna compra importante sin ninguna relación con Franz. Por ejemplo, de vez en cuando se le ocurría la idea de comprar un coche nuevo, y entonces se decía que esto no tenía nada que ver con Franz, que Franz quedaba excluido y, en cierto modo, engañado, y, a pesar de su viejo sueño de sustituir el Icarus, ya algo deteriorado, por una cierta marca de coche entonces de moda, todo lo que esta idea tenía de agradable se echaba a perder. Era distinto si se trataba de un vestido que se pondría para Franz o de una comida dominical en la que prepararía sus platos favoritos. Y al principio todos estos temores y placeres le resultaban extraños, como si se hubiera vuelto diez años más joven y estuviese aprendiendo a vivir de una manera nueva y necesitase tiempo para ir acostumbrándose a ella.
También le resultaba desconcertante el hecho de que su casa, a la que había cogido más cariño aún desde que Franz se había convertido prácticamente en un miembro de la familia, contuviese a otra persona, además de a ellos dos. Ahí le tenía: con su bigote leonado, rubicundo, comiendo en la misma mesa que ella, durmiendo en la cama contigua, y exigiendo su atención de las más diversas maneras. Sus asuntos financieros le interesaban ahora a Martha más todavía que en el ya lejanísimo pasado, cuando una gran cantidad de lastre, arrojado por el globo de la inflación, había caído sobre Dreyer y le había llenado los bolsillos, donde se transformó en ese sueño de la alquimia: valuta(divisas).
Pero ahora, como antes, Dreyer no le hablaba apenas de estas cosas. El interés de Martha por los asuntos de su marido no formaba parte orgánica del nuevo sentido penetrante, quejoso y palpitante que había cobrado su vida. Sentía que no podría ser completamente feliz sin esa mezcla de banco y cama y, a pesar de todo, no sabía cómo llegar a la armonía, cómo eliminar la discordia. Dreyer, en una ocasión, le había mostrado un pedazo de papel en el que había sumado, para que ella lo viera, la totalidad de su fortuna en números redondos.
—¿Te parece que es bastante? —le preguntó, sonriente—, ¿qué piensas?
Aquellos setecientos mil dólares intocables estaban en una caja fuerte en Hamburgo. Y había otra fortuna en valores. Y también importantes recursos de naturaleza menos sólida y más cambiante que constituían la savia de su negocio. Y estaba luego el testamento que acababa de hacer: a ella le había costado dos noches de amor extenuante, pero, menos mal, de él había quedado completamente excluido un hermano joven y descarriado que vivía en Sudáfrica y que, sospechaba Martha, estaba muy interesado en su parte del botín.
—De modo que somos prácticamente millonarios —le dijo, y fue ésta una de sus reacciones, tan raras como radiantes, por las que su marido estaba dispuesto a pagar mucho más de lo que poseía.
—En una posición excelente, una posición excelente, querida —respondió él.
Pasara lo que pasase, meditaba Martha, en la bolsa o por causa de sus caprichosos negocios, siempre quedaría suficiente dinero para muchos años de vida ociosa, digamos hasta que ella cumpliera los sesenta, o los cincuenta y ocho; Franz, que entonces aún tendría cuarenta y cinco, conservaría todo su ardor. Sin embargo, mientras estuviese vivo, el señor Dreyer tendría que seguir ganando dinero. Por lo tanto, pasando del entusiasmo a una expresión de sombría inquietud, Martha le apremió a acumular más dinero en Hamburgo, a arriesgar menos en Berlín, devolviéndole fríamente el pedazo de papel. Estaban en pie junto a la mesa donde Parsifal mantenía en alto el farol encendido, y del curioso silencio que envolvía el chalet se deducía que estaba nevando y que una capa de blanco oscuro estaba cubriendo el jardín. Diciembre estaba resultando más frío que de costumbre, con temperaturas espectacularmente bajas, que, sin duda, anotarían ansiosamente los olvidadizos miembros de la prensa, igual que habían hecho un par de años antes. Dreyer miró, inquieto, su reloj de pulsera. Los tres iban a ver un espectáculo de variedades. Como un niño, tenía miedo de llegar tarde. Martha cogió el periódico que estaba sobre la mesa y miró los anuncios y las noticias locales, enterándose así de que un lujoso chalet estaba en venta por quinientos mil reichsmark, y de que un coche había volcado, matando a su ocupante, el famoso actor Hess, que iba a visitar a su mujer enferma.
—Dios mío —exclamó—, esto es increíble.
En la salita contigua, Franz escuchaba sin mayor interés la voz sonora de la radio, que daba detalles del accidente.
El enorme teatro estaba abarrotado: el vasto escenario seguía oculto tras el telón. Se apretujaron en uno de esos palcos angostos en los que uno se da cuenta de lo incómodo y lioso que puede ser un par de piernas. El que peor lo pasaba era Franz, tan larguirucho. Y como si no bastara el que sus extremidades inferiores hubiesen adquirido una longitud grotesca, Martha, cumpliendo estrictamente todas las reglas del adulterio, apretaba su sedosa rodilla contra la pierna derecha de Franz, torpemente doblada, mientras Dreyer, sentado a su izquierda y un poco detrás de ambos, se apoyaba ligeramente contra el hombro de Franz y le hacía cosquillas constantemente en la oreja con la punta del programa que estaba mirando. El pobre Franz estaba atrapado entre el temor a que el marido notara algo y el deleite de sentir las chispas de seda que le recorrían el cuerpo.
—Qué teatro más grande —murmuró, moviendo ligeramente el hombro para escapar al dorado vello de la repulsiva mano de Dreyer—, me imagino cuánto ganarán cada noche aquí. Veamos..., alrededor de dos mil asientos...
Dreyer, al tiempo que releía el programa por segunda o tercera vez, exclamó:
—Ah, mira, esto estará bien: un número de ciclistas.
Las luces se fueron amortiguando. La presión de la rodilla de Martha aumentó temerariamente, pero enseguida cedió al comenzar a tocar la orquesta un popurrí de Lucia di Lammermoor(lo que, dadas las circunstancias, parecía muy a propósito, aunque de esto nuestro auditorio no se diese cuenta).
Vieron muchas cosas muy entretenidas. A Martha el programa le pareció muy aceptable. Dreyer lo encontró realmente bueno, y a Franz le encantaron todos los números. Un hombre de chistera hizo juegos malabares con botellas, a las que, de pronto, añadió también su chistera; cuatro japoneses volaron de acá para allá en trapecios que rechinaban rítmicamente, y, descansando entre dos pruebas de destreza, se tiraban unos a otros un pañuelo de colores vivos con el que se frotaban remilgadamente las manos; un payaso, siempre a punto de perder los pantalones, iba por la pista como un pato, dando largos silbidos cada vez que resbalaba y caía ruidosamente de bruces; un caballo, tan blanco que se diría que estaba empolvado, ajustaba delicadamente sus pasos al ritmo de la música; una familia de ciclistas locos sacaba todo el partido posible, y más aún, a las propiedades de la rueda; una foca negra y lustrosa emitía gritos roncos como de bañista que se ahoga, y se deslizaba luego, suave y tersa, como untada toda ella en grasa, por una tabla hasta caer en el agua de una piscina donde una muchacha medio desnuda saludaba al feliz animal con un beso en el hocico. De vez en cuando Dreyer gruñía de satisfacción y daba un codazo a Franz. Después de recibir la foca su recompensa final, una caballa viva que cogió suculentamente en el aire con las fauces abiertas, y se fue al galope de sus aletas, bajo el telón para que la gente, como dicen los franceses, se recogiera en sí misma; cuando volvió a levantarse, apareció en el centro de la pista oscurecida una mujer con zapatos plateados y smokingcubierto de lentejuelas, bañada en luz y con un violín luminoso al que aplicaba un arco que relucía como una estrella. El reflector, diligentemente, la bañaba de luz ya rosa, ya verde; una diadema resplandecía en su frente. Tocaba lánguida y deliciosamente, llenando a Martha de tal emoción, de tan exquisita tristeza, que entrecerró los ojos y encontró con la suya la mano de Franz en la oscuridad, y él, a su vez, experimentó la misma sensación: un punzante arrebato en armonía con su amor. Aquella fantasmagoría musical (como se llamaba el número en el programa) chispeaba y desfallecía, el violín cantaba y gemía, la luz rosa y verde se complicó de azul y violeta, y llegó un momento en que Dreyer ya no pudo aguantar más:
—Tengo los ojos y los oídos cerrados —dijo con un quejumbroso susurro—, avisadme cuando termine esta obscena abominación.
Martha se sobresaltó y Franz pensó que todo estaba perdido: les había visto cogidos de las manos. En aquel mismo momento la pista se volvió negra y el circo se vino abajo bajo una avalancha de aplausos.
—No entiendes absolutamente nada de arte —dijo Martha seca—, lo único que haces es molestar a los que queremos escuchar.
Dreyer emitió un ruidoso suspiro de alivio. Luego, con ademanes llenos de delicadeza, con agitados movimientos de cejas, como un hombre que tiene prisa por olvidar algo, miró el número siguiente en el programa:
—Vaya, esto me gusta más —dijo—, Los Guta Perchas, quienesquiera que sean, y luego un ilusionista de fama intercional.
«Por los pelos», estaba pensando Franz en aquel momento, «la verdad es que fue por los mismísimos pelos, ¡vaya!... Tenemos que andarnos con muchísimo cuidado... Por supuesto que es maravilloso tener la certidumbre de que es mía, mientras él se sienta a nuestro lado sin darse cuenta de nada. Pero es todo tan peligroso...»
La representación terminó con una película, como era costumbre en circos y cafés cantantes desde que se comenzó a exhibir el «bioscopio» como fascinante curiosidad. En la pantalla, extrañamente plana después del espectáculo vivo de la pista, un chimpancé vestido con degradantes prendas humanas realizaba actos humanos que resultaban degradantes en un animal. Martha reía con ganas, observando:
—¡Pero fijaos qué listo es!
Franz chasqueaba la lengua de asombro e insistía con toda seriedad en que se trataba de un enano disfrazado.
Cuando salieron a la calle escarchada, iluminada como una escena más del espectáculo por los anuncios eléctricos del teatro, y el fiel Icarus, se les acercó con celo digno de un payaso, Dreyer se reprochó a sí mismo no haber prestado atención últimamente a la conducta de su chófer. Había llegado el momento perfecto para una pequeña comprobación. Mientras el chófer se ponía a toda prisa sus manoplas de piel, Dreyer trató de detectar con la nariz el vapor que salía de la boca de su empleado. El chófer captó su mirada y, enseñando su mala dentadura, enarcó inocentemente las cejas.
—Hace frío de verdad, eh —dijo Dreyer apresuradamente.
—No está mal —replicó el chófer—, no está nada mal.
«Pues no huelo nada», se dijo Dreyer, «y, sin embargo, estoy convencido de que mientas nos esperaba... La cara enrojecida, los ojos risueños. Bueno, en fin, vamos a ver cómo conduce.»
El chófer condujo muy bien. Franz, respetuosamente encaramado en el fondo mismo de uno de los trasportines del lujoso vehículo, escuchaba el suave zumbido de la velocidad, miraba las margaritas artificiales en su pequeño florero de plata, el tubo acústico que colgaba de su gancho de acero, el reloj de viaje que tenía su propia idea del tiempo, y el cenicero en el que se hincaba un cigarrillo con el filtro dorado. Una noche nevada, con las farolas de la calle aureoladas de luz, se deslizaba rápidamente ante las anchas ventanillas del coche.
—Me bajo aquí —dijo Franz, reconociendo la plaza y la estatua—, estoy a cinco minutos de mi casa.
—No, hombre, te llevamos hasta la puerta —replicó Dreyer con un pequeño bostezo—, ¿cuál es tu dirección exacta?
Martha captó la mirada de Franz y le hizo un movimiento de cabeza. Franz comprendió lo que le quería decir. Dreyer, acostumbrado a ver a su sobrino en su casa casi todas las noches, nunca se había preocupado de preguntarle dónde vivía, y esta información era mejor dejarla en la más silenciosa y propicia oscuridad. Franz carraspeó nerviosamente, dijo:
—No, de veras, me gustaría estirar un poco las piernas.
—Como quieras —dijo Dreyer en pleno bostezo, e, inclinándose por encima de Franz, dio un golpe con el puño en el tabique de cristal.
—¿Por qué llamas? —observó Martha, irritada—, ¿no está para eso el tubo acústico?
Franz se encontró en una plaza blanca y desierta. Se subió el cuello de la gabardina, se hundió bien las manos en los bolsillos y, encogiéndose, fue a toda prisa en dirección a su casa. Los domingos, en la elegante calle de la parte occidental de la ciudad, solía ponerse el abrigo nuevo y andar de una manera muy distinta. Ahora, sin embargo, era otra cosa, y hacía mucho frío. El aire de paseo dominical por la gran ciudad no resultaba fácil de imitar. Consistía en estirar los brazos hasta abajo lo más posible y cruzar las manos (para esto era esencial llevar buenos guantes) debajo del último botón del abrigo, como para tenerlo bien sujeto contra el cuerpo, mientras se contoneaba uno lentamente, con una punta de los zapatos señalando la dirección de cada paso. Así se paseaban los dandies por la Kurfürstendam, a veces en parejas, mirando de vez en cuando a ambos lados a alguna chica, pero sin cambiar nunca la postura de las manos, sino haciendo con el hombro un rápido movimiento hacia atrás.
A pesar del frío, Franz se sentía multiplicado y eufórico, como suele ocurrir después de un espectáculo, e incluso se puso a silbar. «Al diablo el marido. Hay que ser más valiente. Una felicidad como ésta no le cae en suerte a todo el mundo. ¿Qué estará haciendo ahora? Ya tiene que haber llegado a casa, y estará desnudándose. Y ese asqueroso de cerdas amarillas... Importunándola, sin duda. ¡Al diablo con él! Ahora se ha sentado en la cama y estará quitándose una media. Dentro de dos o tres casas más estará desnuda. Tengo que comprarle un camisón de encaje. Y guardarlo entre mis pijamas. Para cuando llegue a esa farola habrá dejado caer la cabeza contra la almohada. Yo cruzo la calle y ella apaga la luz. Comparten el mismo dormitorio. Pero no, está envejeciendo, la dejará en paz. Una manzana más: se ha quedado dormida. Bueno, esta es mi calle. Magnífica, la violinista... y magníficamente presentada, había algo realmente precioso en aquel número. Y el ilusionista era bueno también. Trucos de lo más simple, sin duda: gana mucho dinero engañando a la gente. Ya está profundamente dormida. Ve mi casa en sueños y oye el divino violín. Condenada llave. Siempre se comporta al principio como si fuera la primera vez que está dentro de esta cerradura. Y la luz de la escalera, otra vez estropeada. Un tropezón y te rompes la crisma por las escaleras. Y la llave, se diría que lo hace a propósito.
En el pasillo, medio a oscuras, junto a la puerta, algo más visible, de su cuarto, estaba el viejo Enricht moviendo la cabeza con desaprobación. Llevaba una bata color gris ratón y botines a cuadros.
—Vaya, vaya, vaya —dijo—, acostándose después de media noche. Vergüenza debería darle.
Franz iba a seguir su camino, pero el viejo le cogió de la manga.
—Hoy no puedo enfadarme —dijo, con ternura—, para mí es un día de alegría: ha vuelto mi mujer.
—Enhorabuena —dijo Franz.
—Pero no hay alegría perfecta —prosiguió Enricht, sin soltar la manga de Franz—, mi dama ha vuelto enferma.
Franz emitió un gruñido de conmiseración.
—Ahí la tiene —exclamó el casero—, sentada en el sillón. Mírela.
Abrió más la puerta y sobre el respaldo del sillón Franz vislumbró una cabeza gris con algo blanco pegado a la nuca con alfileres.
—¿Se da cuenta de lo que quiero decir? —dijo el viejo, mirando a Franz con ojos relucientes—, y ahora, buenas noches —añadió; entrando silenciosamente en su cuarto, cerró la puerta.
Franz siguió su camino. Pero de pronto se detuvo y volvió sobre sus pasos:
—Oiga —dijo, a través de la puerta—, ¿qué hay del canapé ése?
Le respondió una voz ronca, forzada y como de vieja—, el canapé está ya en el cuarto. Le he dado mi propio canapé.
«Dos pobres diablos», pensó Franz, con una mueca de repulsión. Era cierto que el mobiliario familiar de su habitación había aumentado. Era un canapé decrépito y duro, de color entre parduzco y grisáceo, con un dibujo de nomeolvides. Pero, en fin, era un canapé. Cuando Martha lo vio al día siguiente torció el gesto, y, sin alterarlo, localizó enseguida un muelle achacoso; luego levantó el fleco mugriento.
—Bueno, en fin, qué le vamos a hacer —acabó por decir—, no es cosa de ponerse a reñir con la vieja ésa. Lástima que haya vuelto. Un par de oídos más. Pon ahí estos dos cojines. Ahora tiene mejor aspecto.
Y no tardaron en acostumbrarse a él, a su colorido sin pretensiones y a los crujidos de desaprobación con que puntuaba el ritmo de sus entusiastas expansiones amorosas.
No sólo era el canapé, sin embargo, lo que ahora enriquecía la habitación de Franz. En un momento de generosidad, Dreyer le había dado algo de dinero extra del bolsillo de su chaleco (¡verdaderos dólares verdes!), y quince días más tarde, justo a tiempo para Navidad, apareció un nuevo inquilino en el armario ropero de Franz: el tan esperado smoking.
—Todo esto está muy bien —dijo Martha—, pero te siguen faltando cosas. Ahora tienes que aprender a bailar. Mañana por la noche, después de cenar, ponemos un bonito disco en el gramófono y te daré tu primera lección. Tendrá gracia, con tu tío de espectador.
Franz llegó con su smokingnuevo. Ella le riñó por ponérselo innecesariamente, pero encontró que le sentaba muy bien. Eran las nueve. Dreyer estaba al llegar. En esto era de lo más puntual, y siempre telefoneaba para decir que se iba a adelantar o retrasar unos minutos, porque le gustaba muchísimo oír por teléfono la voz suave, aterciopelada, seria, de su mujer: esa voz como de tempranas perspectivas florentinas, tan diferente de la realidad concreta. A Martha le sorprendían siempre esas llamadas telefónicas sobre minutos y segundos carentes por completo de importancia, y, a pesar de lo cuidadosa que era también ella en cuestiones de tiempo, la puntualidad de su marido a este respecto la desconcertaba e irritaba. Hoy no había telefoneado, pero llegaba ya con media hora de retraso. Por respeto a la raya sacrosanta de sus perneras, Franz evitaba sentarse y andaba por la habitación, bordeando el sillón de Martha, pero sin atreverse a besarla por temor a la proximidad de la doncella.
—Tengo hambre —dijo Martha—, no acabo de entender por qué no viene de una vez.
—Podemos empezar con el gramófono. Tú me enseñas mientras esperamos.
—No estoy de humor. Te dije que después de cenar.
Pasaron otros diez minutos. Martha se levantó de pronto y llamó a Frieda.
Una suculenta tortilla y un poco de hígado la reanimaron.
—Ciérrala —le dijo a Franz, señalando a la pueta que Frieda había dejado abierta. Frieda había pasado el día entero con un violento dolor de muelas.
Cuando Franz volvió a su asiento, Martha le envolvió en una mirada de satisfecha adoración. Era aquélla la primera vez que cenaba a solas con Franz. Sí, la verdad, el smokingno podía sentarle mejor. Tenía que regalarle un par de buenos gemelos, en lugar de aquéllos, horribles, como simples botones, que llevaba.
—Queridito mío, queridito —le dijo, alargando hacia él un brazo por encima de la mesa.
—Cuidado —susurró Franz, mirando a su alrededor.
No se fiaba de los cuadros de la pared: el viejo barón, con su levita y su temible mirada fija, dispuesto a bajarse de allí de un salto. Y el aparador reluciente era todo ojos. En los pliegues de los cortinajes acechaban espías encapuchados. Un famoso bromista, Curtis Dreyerson, podía estar también al acecho bajo la mesa. Menos mal que Tom se había quedado en el recibidor. Y la doncella podía volver en cualquier momento. En este castillo lo esencial era no tomarse libertades. A pesar de todo, incapaz de oponerse al sonriente deseo de Martha, Franz le acarició el brazo desnudo. Ella, a su vez, le acarició despacio la nariz con los dedos, sonriéndole abiertamente y humedeciéndose los labios. A Franz le invadió la terrible sensación de que, en aquel mismo instante, Dreyer iba a salir de detrás de la cortina, el bufón convertido de pronto en verdugo:
—Comed, bebed, señor mío. Estamos chez nous—dijo Martha, rompiendo a reír.
Llevaba un vestido de tul negro. Tenía los labios pintados. Sus pendientes verdes resplandecían y su cabello dividido por una raya matemáticamente pura, relucía más que nunca con aquel brillo de melanita que era una de las joyas de su belleza. Una lámpara baja con tulipa anaranjada arrojaba una luz voluptuosa sobre la mesa. Franz, destellando sus gafas adoración por Martha, roía un muslo de pollo frío. Ella se inclinó hacia él, le cogió el hueso lustroso y medio descarnado, riendo solamente con los ojos, y se puso a roerlo con verdadera fruición, sujetándolo delicadamente, con el dedo meñique tieso y agitando las pestañas, cada vez más brillantes los labios.
—Estás deslumbrante —susurró Franz—, te adoro.
—Si pudiéramos cenar todas las noches así, tú y yo solos —dijo Martha. Con un movimiento brusco de cabeza alejó de sí una momentánea expresión ceñuda y exclamó, en tono ligeramente falso—, ¿me harías el favor de servirme un poco de este excelente coñac?, bebamos por nuestra unión.
—Yo no voy a beber. Me temo que no podría aprender a bailar —dijo Franz, inclinando cuidadosamente la jarrita.
Pero qué le importaba a ella bailar o no bailar... Lo que deseaba ardientemente era seguir en este lago ovalado de luz, empapándose en la certidumbre de que seguirían igual mañana, y la noche siguiente, y así sucesivamente, hasta el final de sus vidas. Mi comedor, mis pendientes, mi plata, mi Franz.
Súbitamente se llevó la mano a la muñeca izquierda, volvió su reloj de pulsera, que siempre se le desviaba hacia la parte donde una vena azul se ramificaba.
—Más de una hora de retraso. Tiene que haber pasado algo. Haz el favor de llamar al timbre... sí, ahí, a tu lado.
Le molestó que la alarmase la ausencia de su marido. Qué demonios podría importar si se retrasaba. Pues tanto mejor. La verdad, no tenía derecho alguno a alarmarse.
—¿Por qué tengo que llamar? —dijo, metiéndose de golpe las manos en los bolsillos.
Martha abrió los ojos de par en par:
—Creo que te he dicho que aprietes el botón del timbre.
Dominado por el largo rayo de su mirada, Franz cedió, como de costumbre, y llamó al timbre.
—Si ya no quieres más, puedes irte al cuarto de estar. Pero llévate unas uvas. Mira, este racimo.








