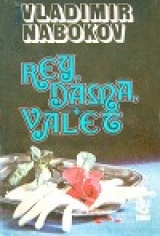
Текст книги "Rey, Dama, Valet"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
—Qué tranquilo se está aquí —dijo Franz—. Y yo que pensaba que Berlín sería ruidoso...
—Bueno, pero es que nosotros vivimos casi en el campo —respondió ella, y, sintiéndose siete años más joven, añadió—, el chalet de al lado pertenece a un conde, como lo oye. Un viejo muy simpático, le vemos con mucha frecuencia.
—Muy agradable, un ambiente muy sencillo —dijo Franz, desarrollando metódicamente el tema, pero previendo ya cercano un callejón sin salida.
Ella miró su mano pálida, de nudillos rosados, con un bonito índice aplastado contra la mesa. Los dedos finos temblaban ligeramente.
—Con frecuencia me he preguntado —dijo– a quién conocemos mejor: a alguien que ha pasado cinco horas con uno en la misma habitación o a quien vemos cinco minutos diarios durante un mes entero.
– Bitte? —dijo Franz.
—Me imagino —continuó ella– que, en esto, el verdadero factor no es el tiempo, sino la comunicación, el intercambio de ideas sobre la vida y las condiciones de vida. Dígame, ¿qué parentesco tiene usted exactamente con mi marido? Primos segundos, ¿no? Va usted a trabajar aquí, eso está bien, los chicos como usted deberían trabajar duro. El negocio es enorme, me refiero a la empresa de mi marido. Pero me imagino que usted habrá oído hablar de su famoso emporio. Es posible que la palabra emporiosea demasiado fuerte en este caso. El sólo se dedica a ropa de caballero, pero tiene de todo, de todo: corbatas, sombreros, artículos deportivos. Y luego están las oficinas, en otra parte de la ciudad, y diversas operaciones bancarias.
—Será difícil empezar —dijo Franz, tamborileando con los dedos—, tengo un poco de miedo. Pero sé que su marido es un hombre estupendo, un hombre muy amable y bueno. Mi madre tiene verdadera adoración por él.
En aquel momento apareció, no se sabía de dónde, como una muestra de simpatía, el espectro de un perro que resultó ser, una vez examinado de cerca, de raza alsaciana. Bajando la cabeza, el perro puso algo a los pies de Franz. Luego se apartó un poco, se disolvió un instante, esperando con impaciencia.
—Es Tom —dijo Martha—, Tom ganó un premio en la exposición. ¿No es cierto, Tom? (Sólo hablaba a Tom cuando había invitados.)
Por respeto a su anfitriona, Franz recogió el objeto que le ofrecía el perro. Era una pelota húmeda, de madera, llena de incisiones de dientes perceptibles al tacto. En cuanto la hubo cogido y se la hubo acercado al rostro, el espectro del perro emergió de un salto de la neblina de calor, se volvió animado, cálido, activo, y casi le tiró de la silla. El se deshizo enseguida de la pelota. Tom despareció.
La pelota aterrizó justo entre las dalias, pero, naturalmente, Franz no se dio cuenta de esto.
—Bello animal —observó con repulsión, secándose la mano húmeda contra la tela del brazo del sillón. Martha había apartado la vista, fijándola, preocupada, en la tormenta que estaba teniendo lugar en el arriate, donde Tom pisoteaba ahora en frenética búsqueda de su juguete. Dio unas palmadas. Franz, cortés, la imitó en esto, confundiendo la reprimenda con el aplauso. Menos mal que en aquel momento pasó a su lado un muchacho en bicicleta, y Tom, olvidando al instante la pelota, corrió como loco hacia la valla del jardín y costeó toda su longitud ladrando furiosamente. Inmediatamente después se calmó, volvió al trote y se sentó junto al portal bajo los ojos fríos de Martha, con la lengua pendiente y doblando hacia atrás una pezuña, como los leones.
Mientras Franz escuchaba lo que Martha le decía, con el tono vibrante y quisquilloso al que ya estaba acostumbrándose, sobre el Tirol, se dijo que el perro no se había alejado demasiado y podría volver en cualquier momento a ofrecerle aquel objeto pegajoso. Recordó con nostalgia el perrito viejo y repulsivo de una repulsiva vieja (parienta y gran enemiga del perro de su madre), al que, en varias ocasiones, había conseguido dar astutas patadas.
—Pero, en cierto modo, le diré —estaba diciéndole Martha—, una se sentía cercada. Una imaginaba que esas montañas podrían caérsele encima al hotel en plena noche, justo sobre nuestra cama, enterrarnos bajo su mole a mí y a mi marido, matar a todo el mundo. Estábamos pensando en irnos a Italia, pero, no sé cómo, la verdad; el caso es que se me quitaron las ganas. Nuestro Tom es bastante estúpido. Los perros que juegan con pelotas son siempre estúpidos. En cuanto llega un señor completamente extraño, Tom le trata como si fuera un nuevo miembro de la familia. Esta es su primera visita a nuestra gran ciudad, ¿no?, ¿y qué?, ¿le gusta?
Franz se señaló los ojos con un cortés parpadeo:
—Estoy completamente cegato —dijo– hasta que me compre gafas nuevas. No lo puedo ver todo. No veo más que colores, lo que, al fin y al cabo, no resulta muy interesante. Pero, en general, me gusta. Y aquí se está tan tranquilo, debajo de este árbol amarillo....
Se le ocurrió, sin saber por qué —un golpe de fugitivo capricho– que en aquel momento su madre estaría volviendo de la iglesia con Frau Kamelspinner, la mujer del taxidermista. Y, entretanto —maravilla de maravillas– él se hallaba sumido en una difícil pero deliciosa conversación con esta nebulosa dama en esta radiante neblina. Todo ello le parecía muy peligroso; cualquier palabra que dijera podría ser causa de un traspié.
Martha notó su ligera tartamudez y su manera nerviosa de resollar de vez en cuando. «Deslumbrado y nervioso, y tan joven», reflexionó entre desdeñosa y tierna «es cera cálida, sana, joven, se puede manipular y moldear hasta que adopte una forma al gusto de uno. Pero debería haberse afeitado». Y le dijo, a modo de experimento, únicamente para ver su reacción:
—Si tiene usted intención de trabajar en un gran almacén elegante, caballero, tendrá que mostrar más aplomo, quitarse el vello ese de sus viriles quijadas.
Como Martha había pensado, Franz perdió toda su sangre fría:
—Me voy a comprar gafas nuevas, regafas quiero decir —alegó, con amigable reproche, o tal parecía deducirse de su aturdido balbuceo.
Ella dejó que su confusión se fuera diluyendo, diciéndose que le estaba bien empleado. Y Franz se sintió realmente incómodo por un instante, pero no tanto como ella se imaginaba. Lo que le había desconcertado no fue la represión, sino la súbita aspereza del tono de Martha, una especie de gutural advertencia, como si, para dar ejemplo, hubiera echado hacia atrás los hombros al pronunciar la palabra «aplomo». Y esto no encajaba en absoluto con la borrosa imagen que se había hecho de ella.
La chirriante interpolación pasó enseguida: Martha volvió a fundirse con la encantadora neblina del mundo que le rodeaba y reanudó su elegante conversación:
—El otoño es más frío por aquí que en su tierra natal. A mí me encanta la fruta muy dulce, pero tampoco me parecen mal los días frescos. Tengo la piel de una textura y una temperatura que reacciona siempre con alegría ante la brisa o cuando hiela de verdad. También es cierto que tengo que pagarlo.
—En mi tierra todavía nos bañamos —observó Franz. Iba a hablarle del famoso río, límpido y lírico, que cruzaba su ciudad natal, fluyendo bajo los arcos de sus puentes, y luego entre campos de mieses y viñedos; de lo agradable que era bañarse allí en cueros vivos, tirándose de la pequeña balsa, que se podía alquilar por unas perras; pero en aquel mismo momento se oyó el claxon de un coche que se detenía ante la puerta del jardín, y Martha dijo:
—Mi marido.
Fijó los ojos en Dreyer, preguntándose si su aspecto impresionaría al joven primo, y olvidando que Franz ya le había visto y apenas le iba a ser posible verle ahora. Dreyer llegó a paso rápido y vigoroso. Llevaba un amplio abrigo blanco y una bufanda también blanca. Bajo su brazo asomaban tres raquetas, cada una en un estuche de tela de distinto color —castaño, azul, morado– y su rostro, con su bigote leonado, relucía como una hoja otoñal. Martha se sintió irritada, y no tanto por su exótico atuendo como porque la conversación había quedado interrumpida y ella no estaba ya mano a mano con Franz, embelesándole y sorprendiéndole a solas. Sin siquiera darse cuenta, su actitud para con Franz cambió, como si hubiera habido «algo» entre ellos y la presencia súbita de su marido les indujese a mostrar ahora mayor reserva. Además, tampoco quería en absoluto que Dreyer se diese cuenta de que el pariente pobre a quien había criticado antes de conocerle no le resultaba, al fin y al cabo, tan mal. Por eso, cuando Dreyer se unió a ellos, quiso transmitirle, por medio de una pantomima apenas perceptible, que su llegada iba a liberarla por fin del deber de atender a un invitado pesado. Fue una pena que Dreyer, al acercarse a ellos, no apartase los ojos de Franz, quien, atisbando la parte de la moteada neblina que se iba condensando gradualmente, se levantó y se dispuso a hacer una inclinación. Dreyer, que era observador a su manera y aficionado a pequeños trucos mnemotécnicos (con frecuencia hacía juegos consigo mismo, tratando de recordar los cuadros de una sala de espera, esos limbos patéticos de los cuadros), había reconocido inmediatamente y a distancia a su reciente compañero de viaje, preguntándose si sería que venía a traerles intacta la carta de una sombrerera que Martha había perdido en el viaje. Pero, de pronto, se le ocurrió otra idea más divertida. Martha, acostumbrada a los fuegos de artificio de su rostro, vio contraerse el bigote recortado y temblar y multiplicarse las arrugas que surcaban la parte entre sus ojos y las sienes. En el instante siguiente Dreyer rompió a reír con tal violencia que Tom, que saltaba en torno a él, no pudo contenerse y se puso a ladrar. No era sólo la coincidencia lo que tanto divertía a Dreyer, sino también la conjetura de que Martha, probablemente, había dicho algo desagradable sobre su pariente cuando el pariente en cuestión estaba sentado junto a ellos, en el mismo compartimento. No le era posible recordar ahora lo que había dicho Martha, ni si Franz pudo o no oírlo, pero tuvo que haber dicho algo, y esta cosquilleante incertidumbre acrecentaba el aspecto humorístico de la coincidencia. En la zona intemporal del pensamiento humano recordó también —mientras el perro ahogaba el saludo de su sobrino– una ocasión en que un conocido le había telefoneado estando él en la ducha, y Martha, había gritado a través de la puerta del cuarto de baño: «Es el tonto de Wasserschluss que te llama», cuando, a cinco pasos de distancia, el auricular del teléfono aguzaba el oído como el fisgón escondido de una comedia.
Estrechó la mano de Franz sin dejar de reír, y seguía riendo al dejarse caer sobre una de las sillas de mimbre. Tom seguía ladrando. De pronto Martha se inclinó bruscamente hacia adelante y el dorso de su mano llameante de anillos dio tal bofetada al perro que le hizo daño; Tom, gimiendo, escapó de allí.
—Delicioso —dijo Dreyer (el deleite ya había terminado), secándose los ojos con un gran pañuelo de seda—, de modo que tú eres Franz, el hijo de Lina. En vista de tal coincidencia, lo mejor es dejar a un lado el protocolo, me vas a hacer el favor de no tratarme de usted y llamarme tío, querido tío.
«Evitemos los vocativos», pensó Franz inmediatamente. A pesar de todo, empezaba a sentirse a gusto. Dreyer, sonándose la nariz en la neblina, estaba borroso, absurdo, inofensivo como esos seres completamente ajenos que encarnan a personas a quienes conocemos en sueños y nos hablan con voz falsa como amigos de toda la vida.
—Hoy estaba en forma —dijo Dreyer a su mujer—, y te voy a decir una cosa: tengo hambre. Me imagino que también el joven Franz estará hambriento.
—En un momento estará la comida —dijo Martha. Se levantó y desapareció.
Franz, sintiéndose más a gusto, dijo:
—Tengo que pedir excusas. Se me rompieron las gafas y apenas veo nada, de modo que me confundo un poco.
—¿Dónde te hospedas? —preguntó Dreyer.
—En el Video —dijo Franz—, junto a la estación. Me lo recomendó una persona que lo conoce.
—Muy bien. Sí, Tom, eres un buen perro. Y ahora lo primero será encontrarte una buena habitación cerca de aquí. Por cuarenta o cincuenta marcos al mes. ¿Juegas al tenis?
—Sí, por supuesto —replicó Franz, recordando el patio, la raqueta oscura de segunda mano comprada por un marco, bajo un busto de Wagner, en una tienda de chucherías, la pelota de goma negra y la pared de ladrillo reacia a toda cooperación y con un aciago agujero cuadrado donde crecía un alhelí.
—Ah, muy bien, pues jugaremos juntos los domingos. Te hará falta un traje como es debido, camisas, cuellos flexibles, corbatas, todo eso. ¿Qué tal te llevas con mi mujer?
Franz hizo una mueca, sin saber qué contestar.
—Estupendo —dijo Dreyer—, me figuro que ya estará la comida. Luego hablaremos de negocios. De negocios aquí se habla tomando café.
Su mujer apareció en la puerta. Le dirigió una mirada larga y fría, hizo un frío movimiento de cabeza, volvió a entrar en la casa. «Ese tono odioso, falsamente simpático, indigno, que adopta siempre con los inferiores», se dijo, cruzando el vestíbulo, de un color blanco marfil, donde había un peine blanco, impecable y hospitalario, junto con un cepillo de dorso también blanco, ambos sobre una servilleta bordada, bajo un espejo alto encajado en la pared. El chalet entero, desde la terraza enjalbegada hasta la antena de la radio, era así: pulcro, de perfiles preciosos y limpios, y, en conjunto, aséptico e insustancial. Al amo de la casa le parecía una broma. Y, en cuanto a la señora, su gusto no se guiaba por consideraciones estéticas o sentimentales; se limitaba a pensar que un hombre de negocios alemán razonablemente rico en plenos años veinte del siglo en curso, y en la parte oeste de Berlín, tenía que tener una casa exactamente como ésta, o sea, del mismo tipo, propio de las afueras, que los otros de su clase. Tenía todas las comodidades, y la mayor parte de ellas se desaprovechaban. Por ejemplo, en el cuarto de baño había un espejo redondo giratorio, del tamaño del rostro: era una grotesca lente de aumento con su propia luz eléctrica. Martha se la había dado tiempo hacía a su marido para que se afeitase, pero éste le cogió manía casi desde el principio; resultaba insoportable, por las mañanas, verse la barbilla brillantemente iluminada, ampliada hasta tres veces su volumen natural, puntuada por cerdas color herrín surgidas durante la noche. Las sillas del salón parecían de exposición en una tienda de lujo. Un escritorio con una innecesaria serie de cajoncillos sostenía, en lugar de una lámpara, un caballero de bronce levantando un farol en el aire. Había multitud de animales de porcelana de relucientes grupas, tan libres de polvo como privados de caricias, y cojines multicolores que ninguna mejilla humana había oprimido jamás en busca de abrigo; y álbumes —enormes objetos rebuscados y afectados, con fotografías de porcelana danesa y muebles de Hagenkopp– que sólo abrían los invitados más aburridos o tímidos. Todo lo que contenía la casa, incluidos los tarros cuya etiqueta decía «azúcar», «clavo», «achicoria», en las baldas de la idílica cocina, había sido elegido por Martha, a quien, siete años antes, su marido había regalado el recién construido chalet, vacío aún y preparado para gustar, sobre una bandeja de césped verde. Martha compró cuadros para distribuirlos por las habitaciones, bajo la supervisión de un pintor que estaba entonces muy de moda y pensaba que cualquier cuadro valía con tal de que fuese feo y carente de sentido, con gruesos grumos de pintura, cuanto más sucio y confuso mejor. Siguiendo el consejo del conde, Martha compró en subastas unos pocos cuadros al óleo, entre ellos el magnífico retrato de un patilludo caballero, de aspecto noble, con elegante chaqué, apoyado sobre un fino bastón, su figura iluminada como por un fusilazo contra un espeso fondo marrón. Junto a este cuadro, en la pared del comedor, puso un daguerrotipo de su abuelo, comerciante en carbón muerto hacía largo tiempo, de quien se sospechaba que había ahogado a su primera mujer en un pequeño lago alpino hacia 1860, aunque nunca fue posible probarle nada. También tenía grandes patillas y llevaba chaqué y se apoyaba en un fino bastón; de modo que su proximidad al suntuoso óleo (firmado por Heinrich von Hildebrand) transformaba a éste por arte de magia en retrato de familia.
—Mi abuelo —solía decir Martha, señalando el objeto genuino con un amplio ademán de su mano, describiendo un indolente arco que incluía al anónimo aristócrata, hacia el que inevitablemente se dirigía la mirada del embaucado invitado.
Lamentablemente, sin embargo, Franz resultó incapaz de distinguir ambos cuadros, ni tampoco pudo ver la porcelana, por muy hábilmente que Martha dirigiera su atención hacia las atracciones de la habitación. Percibía una delicada mezcla de colores, sentía el frescor de abundantes flores, apreciaba la dúctil suavidad de la alfombra bajo sus pies, y, de esta forma, por un capricho del destino, le fue posible darse cuenta de la calidad misma de que el mobiliario carecía, pero, según Martha debería tener, puesto que había pagado por ello: un aura de lujo, en la que, después de la segunda copa de vino pálido y dorado, Franz comenzó lentamente a disolverse. Dreyer se la volvió a llenar, y Franz, que no había desayunado, ni osado probar el enigmático primer plato, sintió que sus extremidades inferiores estaban ya completamente desvanecidas. Tomó dos veces el antebrazo desnudo de la doncella por el de Martha, pero enseguida se dio cuenta de que su anfitriona estaba sentada lejos de él, como un fantasma con el color dorado del vino. Dreyer, igualmente fantasmal, pero cálido y rubicundo, le estaba contando un vuelo que había hecho, dos o tres años antes, de Munich a Viena, en medio de una fuerte tormenta que agitaba y sacudía al avión, tanto que él se sintió tentado de gritarle al piloto: «Haga el favor de parar un momento», mientras su casual compañero de viaje, un inglés viejo, seguía con su crucigrama como si nada. Franz, oyéndole, se sumía en fantásticas dificultades con su vol-au-ventprimero, y con el postre después. Tenía la sensación de que, de un momento a otro, su cuerpo entero se iba a fundir por completo, dejando sólo la cabeza intacta, y que ésta, con la boca taponada por un buñuelo, comenzaría entonces a flotar por la habitación como un globo. El café y el curaçaoestuvieron a punto de acabar con él. Dreyer, girando lentamente ante él como una rueda llameante con brazos humanos en lugar de radios, comenzó a hablarle del empleo que le esperaba. Dándose cuenta del estado en que se encontraba el pobre muchacho, prefirió no entrar en detalles. Sí dijo, sin embargo, que Franz se iba a convertir enseguida en un excelente vendedor, que el principal enemigo del aviador no es el viento, sino la niebla, y que, como su sueldo, al principio, no iba a ser gran cosa, se encargaría él de pagarle el alquiler de la habitación y se alegraría de que Franz les visitase todas las tardes si lo deseaba, aunque no le sorprendería nada que para el año que viene hubiese ya línea aérea entre Europa y América. El tiovivo que giraba en la cabeza de Franz no acababa de detenerse; su sofá daba vueltas por la habitación en dorados círculos. Dreyer le miró con amable sonrisa y, anticipándose a la riña con que Martha iba a premiarle por tanta jovialidad, siguió vertiendo sobre la cabeza de Franz el contenido de un enorme cuerno de la abundancia, ya que tenía que recompensarle por la tremenda gracia que le había hecho el duendecillo de la coincidencia por intermedio de Franz. Y no sólo tenía que recompensarle a él, sino también a su prima Lina por la verruga de su mejilla y por su perrito, por la mecedora con su reposacabezas verde y en forma de salchicha, que llevaba bordada la leyenda: «Sólo media horita». Más tarde, cuando Franz, exudando vino y gratitud, se despidió de su tío, bajó cuidadosamente los escalones del jardín, salió cuidadosa y difícilmente por la puerta y, aún con el sombrero en la mano, desapareció doblando la esquina, Dreyer imaginó que el pobre muchacho se sumiría en una grata siesta en su cuarto de hotel, al tiempo que él mismo sentía descender sobre su persona el dichoso peso de la somnolencia y se retiraba al dormitorio.
Allí le esperaba Martha, envuelta en una bata color naranja, las piernas desnudas cruzadas, el cuello de un blanco aterciopelado cuyo encanto era resaltado por el negro de su moño bajo; estaba sentada ante el tocador, limándose las uñas, y Dreyer vio en el espejo el relucir de sus cabellos suaves, sus cejas fruncidas, sus pechos de muchacha. Un latido enérgico pero inoportuno despejó su somnolencia. Suspiró. No era ésta la primera vez que lamentaba que Martha considerara que hacer el amor por la tarde era una decadente perversión. Y como no levantaba la cabeza, se dio cuenta de que estaba irritada.
Dreyer dijo en voz baja, para empeorar las cosas y poder, así, dejar de lamentarse:
—¿Por qué desapareciste después de comer? Debiste esperar a que se fuera.
Martha, sin levantar los ojos, respondió:
—De sobra sabes que hoy estamos invitados a un té muy elegante y muy importante. No te vendría nada mal atusarte tú también un poco.
—Todavía tenemos una hora o así —dijo Dreyer—. La verdad es que había pensado echar una cabezada.
Martha siguió frotándose las uñas con un trozo de gamuza sin decir una palabra. Dreyer se quitó su chaqueta, supuestamente Norfolk; luego se sentó en el borde del sofá y se puso a quitarse los zapatos de tenis rojos, cubiertos de arena.
Martha se inclinó más aún y dijo con brusquedad:
—Es sorprendente la poca dignidad que tiene cierta gente.
Dreyer gruñó algo y se quitó con calma los pantalones de franela, luego los calcetines de seda blanca.
Un minuto o dos más tarde, Martha tiró algo que resonó contra la superficie de cristal de su tocador, y dijo:
—Me gustaría saber lo que piensa de ti ahora ese muchacho. Nada de protocolo, llámame tío... Es increíble.
Dreyer sonrió, culebreando con los dedos del pie:
—Se acabó, ya no juego más en canchas de tenis públicas —dijo—, para la primavera que viene me voy a hacer socio de un club.
Martha se volvió hacia él bruscamente, apoyando el codo en el brazo de su silla, dejó caer la barbilla contra el puño cerrado. Una pierna, cruzada sobre la otra, se mecía levemente. Observó a su marido, exasperada por la mezcla de malicia y deseo que veía en sus ojos.
—Bueno, pues ya tienes lo que querías —continuó—, ya puedes dedicarte a cuidar de tu querido sobrino. Me imagino que le habrás hecho montones de promesas. Y hazme el favor de cubrir esa obscena desnudez.
Envolviéndose en una bata, Dreyer se acomodó en el sofá de cretona. Qué pasaría, se preguntó, si le dijese algo así como: tú también tienes tus rarezas, amor mío, y algunas de ellas menos perdonables que la obscenidad de tu marido. Viajas en segunda clase en lugar de primera porque es igual de buena pero el ahorro es tremendo, figúrate que asciende a la increíble suma de veintisiete marcos y siete pfennigs, que, si no, desaparecerían en los bolsillos de los estafadores que inventaron la primera clase. Golpeas a un perro simpático y cariñoso porque los perros no deben reír a carcajadas. Bueno, de acuerdo: supongamos que todo eso está bien. Pero permíteme que juegue también un poco, mi sobrino déjamelo a mí...
—Está visto que no quieres hablarme —dijo Martha—, bueno, qué le vamos a hacer...
Volvió a ocuparse de sus uñas como gemas, mientras Dreyer pensaba: ¿por qué no te desahogas?, hale, vamos, aprovéchate por una vez y llora hasta que ya no puedas más, verás lo bien que te sientes después.
Carraspeó, preparando así el camino a las palabras, pero, como ya había ocurrido más de una vez, en el último momento decidió que lo mejor iba a ser no decir nada. No hay manera de saber si esto se debió al deseo de irritarla con su silencio o fue, simplemente, consecuencia de una sensación de agradable pereza, o quizás el temor inconsciente a darle el golpe final a algo que era preferible conservar. Retrepándose contra el cojín triangular, las manos muy hundidas en los bolsillos de su bata, se quedó contemplando a Martha en silencio; al cabo de un momento su mirada comenzó a recorrer la amplia cama de su mujer bajo la blanca colcha de batista rematada de encaje, lavable, de noventa por noventa pulgadas; estaba rigurosamente separada de la suya, también cubierta de encaje, por una mesita de noche sobre la que se abría de brazos y piernas una muñeca de trapo de piernas largas y cara negra. Esta muñeca y las colchas, como también los pretenciosos muebles, eran divertidos y al tiempo repelentes.
Bostezó y se frotó el puente de la nariz. Quizás, al fin y al cabo, fuera mejor mudarse de ropa sin más y ponerse luego a leer media hora en la terraza. Martha se quitó bruscamente la bata color naranja y, al echar los codos hacia atrás para ajustarse un collar, sus omoplatos desnudos y angelicalmente bellos se juntaron como alas que se pliegan. Dreyer se preguntó ávidamente cuántas horas tendrían que pasar hasta que le fuera permitido besar aquellos hombros; vaciló, lo pensó mejor, y se fue a su vestidor, al otro lado del pasillo.
En cuanto hubo cerrado silenciosamente la puerta, Martha se irguió de un salto y, furiosa, con un movimiento brusco la cerró con llave. Esto no era normal en ella, en absoluto, sino un impulso insólito que a ella misma le habría resultado difícil explicar, y tanto más carente de sentido porque iba a hacerle falta la doncella dentro de un minuto, y entonces no le quedaría otro remedio que volver a abrir la puerta. Mucho más tarde, al cabo de muchos meses, tratando de reconstruir los incidentes de aquel día, lo que más vivamente recordó fue esta puerta y esta llave, como si una llave corriente hubiera resultado ser, al fin y al cabo, la clave exacta de ese día tan poco corriente. Sin embargo, retorciéndole el cuello a la cerradura no logró disipar su ira. Era una agitación honda, confusa y turbulenta que no encontraba desahogo. Estaba irritada porque la visita de Franz le había producido un extraño placer, y porque era a su marido a quien tenía que agradecérselo. El resultado final de todo ello fue que había tenido razón su marido, y no Martha, en la discusión sobre invitar o no invitar a un pariente pobre. Por eso intentaba ocultar tal placer, para arrebatarle esa razón. El placer, y esto ella lo sabía, se repetiría sin tardanza, y también sabía que, de haberse sentido completamente segura de que su actitud podría disuadir a su marido de invitar a Franz, quizás no le hubiera dicho lo que le acababa de decir. Por primera vez en su vida matrimonial, Martha sentía algo que nunca había esperado, algo que no encajaba, como pieza legítima, en el tablero cuadriculado de su vida con Dreyer después de la funesta sorpresa de su luna de miel. Así pues, de una nimiedad, del paso casual por una ridícula ciudad de provincias empezaba a crecer algo gozoso e irreparable. Y no había en el mundo entero aspiradora capaz de devolver instantáneamente las estancias de su cerebro a su anterior impecable estado. La vaguedad de sus sensaciones, lo difícil que era imaginarse de manera lógica la razón exacta de que le gustara aquel muchacho torpe, ansioso, con sus largos dedos trémulos y sus hoyuelos entre las cejas, todo esto la irritaba hasta tal punto que estaba dispuesta incluso a maldecir el vestido verde nuevo que tenía extendido sobre el sofá, el trasero gordezuelo de Frieda, que buscaba algo en el cajón inferior de la cómoda, e incluso su propio reflejo adusto en el espejo. Echó una ojeada a una joya en la que se reflejaba fríamente un aniversario, recordó que pocos días antes había sido su trigésimo cuarto cumpleaños, y, poseída de una extraña impaciencia, se puso a consultar el espejo, en busca de la amenaza de una arruga, del menor indicio de flaccidez. En algún lugar se cerró suavemente una puerta y las escaleras crujieron (¡y eso que no debían crujir!), y el silbido de su marido, jovial y desafinado, se alejó de sus oídos. «Baila mal», pensó Martha, «es posible que se le dé bien el tenis, pero lo que es bailar siempre se le dará mal. No le gusta bailar. No comprende que ahora está de moda. Y no sólo de moda, sino que incluso se ha vuelto indispensable».
Silenciosamente irritada contra la ineficacia de Frieda, metió la cabeza por la circunferencia suave y concisa del vestido, cuya sombra verde bajó volando ante sus ojos. Salió de ella erguida, se alisó las caderas y pensó de pronto que su alma quedaba ahora circunscrita allí, contenida por la textura color esmeralda de aquel fresco vestido.
Abajo, en la terraza cuadrada, con su suelo de cemento y sus ásteres sobre la ancha baranda, Dreyer se sentó en una silla plegable junto a una mesita y, con el libro abierto en el regazo, contempló el jardín. Al otro lado de la valla, el coche negro, el costoso Icarus, les esperaba ya inexorable. El chófer nuevo, apoyados los codos en la parte exterior de la valla, charlaba con el jardinero. Una luminosidad fría de atardecer impregnaba el aire otoñal; las precisas sombras azules de los jóvenes árboles se estiraban por el césped soleado, todas en la misma dirección, como deseosas de ver cuál de ellas sería la primera en llegar al blanco muro lateral del jardín. Lejos, al otro lado de la calle, las fachadas color pistacho de los bloques de pisos se veían con gran claridad, y allí, apoyándose melancólicamente sobre una colcha roja echada sobre el alféizar de una ventana, estaba sentado un hombrecillo calvo en mangas de camisa. El jardinero había cogido ya la carretilla por segunda vez, pero siempre volvía a dejarla para volverse de nuevo al chófer. Y entonces ambos encendían un cigarrillo, y el humo delgado y serpenteante destacaba claramente contra el reluciente fondo negro del coche. La sombra parecía haber avanzado un poco, pero el sol caía aún triunfalmente, a la derecha, desde detrás de la esquina del chalet del conde, que se levantaba sobre un promontorio, entre árboles más altos. Tom se paseaba indolente a lo largo de los arriates. Inducido a ello por su sentido del deber, pero sin la menor esperanza de éxito, se puso a perseguir a un gorrión que revoloteaba bajo, y luego se echó junto a la carretilla, con el morro entre las pezuñas. La sola palabra terraza... ¡qué amplitud, qué frescor! La bonita red de una tela de araña se estiraba oblicuamente desde la flor de la esquina de la baranda hasta la mesa que estaba junto a ésta. Las nubéculas que cubrían una parte del cielo pálido y limpio tenían curiosos rizos y eran todas iguales, como en un horizonte marino, colgando juntas en delicada bandada. Finalmente, después de haber oído todo cuanto había que oír y dicho todo lo que había que decir, el jardinero se alejó con su carretilla, girando con geométrica precisión por las encrucijadas de las sendas de gravilla, y Tom, levantándose perezosamente, se puso a seguirle como un juguete mecánico, volviéndose cada vez que se volvía el jardinero. Die Toten Seelen, de un escritor ruso, que se había ido deslizando lentamente de las rodillas de Dreyer, cayó por fin el suelo, y Dreyer no se sintió con ganas de recogerlo. Qué agradable, qué espacioso... El primero en llegar sería, sin duda, ese manzano que había allí. El chófer se instaló en su asiento. Sería interesante saber en qué estaba pensando ahora. Esta mañana sus ojos habían brillado de un modo extraño. ¿Sería que bebía? Pues sí que era gracioso, un chófer bebedor. Pasaron dos hombres con chistera, diplomáticos o empleados en pompas fúnebres, y chisteras y levitas negras flotaron sobre la valla. Llegó de ninguna parte una mariposa multicolor, se posó en el borde mismo de la mesita, abrió las alas y se puso a abanicar con ellas lentamente, como si estuviera respirando. El fondo, de un pardo oscuro, estaba magullado aquí y allá, la banda escarlata se había desvaído, los bordes estaban deshilachados, pero, así y todo, era un ser tan bello, tan festivo...








